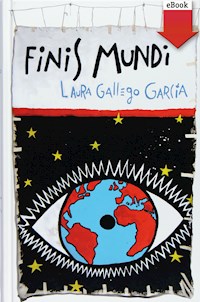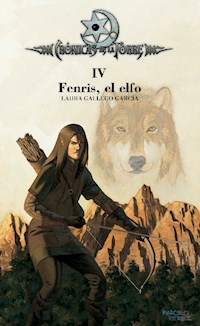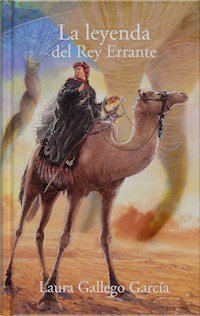Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Memorias de Idhún
- Sprache: Spanisch
La raza de los Celestes es conocida por su capacidad empática, ya que sienten las verdaderas emociones de las personas; debido a ello perciben el dolor y la rabia de Victoria, furiosa y con ánimo de venganza tras lo sucedido a su amigo Jack. De lo que no hay duda es de que ella recorrerá el mundo de Idhún hasta cumplir su objetivo. ¿Qué problemas tendrá que afrontar la joven en su desesperada misión? Una novela que continúa la saga de Memorias de Idhún.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LauraGallego García
MEMORIAS DE IDHÚN
Tríada - Libro IV: Predestinación
Ediciones SM
Madrid
Dirección editorial: Elsa Aguiar
Coordinación editorial: Gabriel Brandariz
© Laura Gallego García, 2005
www.lauragallego.com
www.memoriasdeidhun.com
© Ediciones SM, 2009, 2010
Impresores, 2
Urbanización Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
www.grupo-sm.com
ISBN versión digital: 978-84-985-6041-1
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Para Marinella, con todo mi cariño y agradecimiento por haber creído y confiado en esta historia, por acompañarme en este viaje a través de Idhún, por hacer también suyo este proyecto, que estoy encantada de compartir con ella. El viaje continúa...
Entonces los ojos y el corazón del guerrero empiezan a acostumbrarse a la luz. Ya no lo asusta, y él pasa a aceptar su Leyenda, aunque eso signifique correr riesgos.
El guerrero estuvo dormido mucho tiempo. Es natural que vaya despertando poco a poco.
Todos los caminos del mundo llevan hasta el corazón del guerrero; él se zambulle sin pensar en el río de las pasiones que siempre corre por su vida.
El guerrero sabe que es libre para elegir lo que desee; sus decisiones son tomadas con valor, desprendimiento y –a veces– con una cierta dosis de locura.
El guerrero de la luz a veces actúa como el agua, y fluye entre los obstáculos que encuentra. En ciertos momentos, resistir significa ser destruido; entonces, él se adapta a las circunstancias.
En esto reside la fuerza del agua. Jamás puede ser quebrada por un martillo, ni herida por un cuchillo. La más poderosa espada del mundo es incapaz de dejar una cicatriz sobre su superficie.
Paulo Coelho, Manual del guerrero de la luz
I - Como el más profundo de los océanos
Ssseñor –dijo el szish, inclinándose ante Ashran–. El príncipe ha llegado.
–Hazle pasar –respondió el Nigromante tras un momento de silencio.
El hombre-serpiente asintió y salió de la sala. Ashran se volvió hacia Zeshak, que había estado escuchando la conversación desde un rincón en sombras.
–¿Hablarás con él? –preguntó quedamente.
«No», dijo Zeshak entornando los ojos. «Sabes que no soporto su presencia».
–Deberías empezar a considerar a ese muchacho de otra manera –le reprochó Ashran–. Puede que tenga una parte humana, pero a pesar de ello ha logrado lo que ningún otro shek había conseguido antes: ha acabado con el último de los dragones. Gracias a él, todos los sheks sois libres. Y hemos derrotado a la profecía de los Seis. Nada puede detenernos ahora.
El rey de las serpientes se quedó mirándolo.
«¿Nada?», preguntó. «¿Los dioses ya no pueden hacer nada más?».
–¿Después de la extinción de los dragones? –Ashran sacudió la cabeza–. Lo dudo. Aunque... nunca se sabe.
«Nunca se sabe», asintió Zeshak, pensativo. «Yo no me quedaré tranquilo hasta que todos los rebeldes hayan caído. El bosque de Awa, la Fortaleza de Nurgon... No me gusta dejar cabos sueltos. Eso fue lo que nos perdió la última vez».
–Cuando corra la voz de que el último dragón ha muerto, los rebeldes se rendirán. No tienen nada que hacer sin él.
«Tienen al unicornio».
–No, no lo tienen. Ya no.
«Puede que sigan teniendo a Kirtash. ¿Lo habías pensado?».
–Kirtash nunca ha sido fiel a la Resistencia. Es cierto que hace tiempo que tampoco me es leal a mí. Pero traicionó al unicornio sin quererlo y, por tanto, ya solo le queda ser leal a sí mismo. Y es un shek.
El rey de las serpientes no dijo nada. Se limitó a emitir un suave siseo.
Christian entró en la habitación momentos después. Frío, sereno y orgulloso, con Haiass prendida a su espalda. Y, sin embargo, ni Ashran ni Zeshak pudieron dejar de detectar el brillo que empañaba sus ojos de hielo, un brillo de sufrimiento que delataba en él aquella humanidad que tanto los molestaba. Se detuvo ante ellos, inclinó la cabeza en un gesto de saludo. Pero no hincó la rodilla ante sus señores, como habría hecho antaño. Zeshak siseó por lo bajo, molesto. Ashran no se lo tuvo en cuenta. Había hecho lo que esperaba de él, había cumplido su misión. Bien podía perdonarle algunas extravagancias.
–De modo que has vuelto a casa –dijo Ashran.
Christian pensó que no tenía ningún otro lugar adonde ir, pero no lo dijo en voz alta. Era demasiado obvio; de modo que permaneció callado.
Percibía la mirada de Zeshak clavada en él, y se esforzó por mantenerse sereno. El rey de las serpientes lo inquietaba mucho más que ningún otro shek. Su mera presencia le resultaba turbadora y, aunque siempre había pensado que era debido al poder que emanaba, otras veces tenía la sensación de que se trataba de algo más. En cualquier caso, pocas veces habían coincidido los dos juntos en la misma habitación. Christian sabía que Zeshak no lo soportaba, que toleraba su existencia, la de un híbrido de shek y humano, como un mal necesario. Pero lo consideraba un engendro, y no hacía nada por ocultar lo mucho que le desagradaba.
Aquella vez no fue diferente. El señor de los sheks ya deslizaba sus anillos hacia la ventana abierta, con intención de abandonar la estancia. Christian intuyó que se había quedado sólo para comprobar si volvía a ser el de antes tras la muerte del dragón. Parecía claro que lo que había visto en él lo había decepcionado. Christian sentía que el shek que habitaba en su interior seguía allí, más poderoso que nunca; pero también su alma humana latía con fuerza en él, su amor por Victoria seguía siendo intenso, demasiado intenso, y ni todo el hielo del shek lograría empañar el recuerdo de su luminosa mirada.
Una luz... que él había apagado para siempre al matar a Jack. Una parte de él se alegraba de la muerte del dragón. La otra lo lamentaba profundamente, por el daño que ello había causado a Victoria.
Perdido en sus sombríos pensamientos, apenas fue consciente de la partida de Zeshak, que se alejó volando sin dignarse dirigirle la palabra. Un movimiento de Ashran le hizo volver a la realidad. El Nigromante se aproximó a él para observarlo de cerca. Christian levantó la cabeza y lo miró a los ojos.
–Lo has conseguido –dijo Ashran–. Has matado al último dragón.
–Te saliste con la tuya –respondió Christian a media voz–. Lo sabías, ¿verdad? Por eso me dejaste escapar la última vez, cuando rescaté a Victoria. Cuando me uní a la Resistencia, no te estaba traicionando. Estaba sirviendo a tus propósitos. Seguía trabajando para ti, aunque no lo supiera, aunque no lo quisiera. Sabías que terminaría por matar al dragón, ya que este era mi destino.
–Para eso fuiste creado, Kirtash –Ashran se separó de él y le dio la espalda para caminar hacia la misma ventana por la que había salido Zeshak–. Esa es la única razón de tu existencia. La Puerta al otro mundo no permite el paso a los sheks, y tampoco me servía un humano, ni un szish, porque ellos no sienten hacia los dragones el odio que sienten los sheks, porque no detectarían al unicornio como lo habría hecho una serpiente alada. La única opción que tenía era crear un híbrido... y por eso te creé a ti.
–Entonces, ahora que ya he terminado la tarea para la que fui creado, ¿cuál es la razón de mi existencia?
–Disfrutar de tu triunfo, hijo –sonrió Ashran–. Te lo has ganado. Tú heredarás mi imperio, ni siquiera los sheks pueden negar lo mucho que te deben. Incluso Zeshak acabará por aceptarlo también.
Christian desvió la mirada.
–La recompensa que deseo no puedes concedérmela tú.
Ashran se volvió para mirarlo fijamente.
–No fuiste creado para amar, Kirtash.
–No –concedió el muchacho–. Me creaste para odiar, para destruir, para matar. Nunca me he rebelado contra ello. Es parte de mí, sabes que lo acepto. Pero, además de todo eso, el caso es que amo, padre. Esta humanidad que me permitió llegar al otro mundo, que me llevó hasta la Resistencia, tiene en mí otros efectos secundarios. Acabé con la vida del dragón, eso es cierto. Terminé haciendo lo que tú querías que hiciera. Pero jamás conseguirás que mate al unicornio. Moriré defendiéndola, si es preciso.
–Qué pérdida tan absurda sería. No, Kirtash, te lo dije una vez, y lo reitero: no tengo nada en contra de esa joven, ya no. Ahora que el dragón ha caído, la muerte del unicornio ya no es necesaria. Y cumpliré mi parte del trato: me encargaré de que nadie le haga daño, si es lo que deseas. También puedo conseguir que regrese a ti...
–... Para matarme –apostilló Christian en voz baja.
Ashran alzó una ceja.
–¿De veras lo crees? Si te mata, Kirtash, si acaba con tu vida, estará asesinándose a sí misma. Es el último unicornio que queda en el mundo. También ella, como híbrido, fue creada para llevar a cabo una misión. Ahora que la profecía no puede cumplirse, su vida ya no tiene ningún sentido. Te necesita, porque eres el único que puede darle un nuevo significado a su existencia, el único que puede crear un futuro para ella.
–Nunca quise hacerle daño –susurró Christian.
–Pero era necesario. Eres un shek, hijo, sabes lo importante que era para vosotros acabar con todos los dragones del mundo. Por mucho que te duela, lo entiendes.
–Sí, lo entiendo. Pero si está en nuestra naturaleza odiar a los dragones... ¿qué sentido tiene que ellos ya no existan?
Ashran le dirigió una mirada inquisitiva.
–Eres un muchacho extraño, Kirtash.
–Soy único en el mundo –sonrió él, con suavidad.
–Pese a ello... ¿no te alegras de estar nuevamente en casa?
Christian tardó un poco en responder.
–Sí –dijo por fin–. Sí, es verdad. Me alegro de estar en casa.
Pero cerró los ojos un momento y sintió, de nuevo, el dolor de Victoria. Porque, a pesar de que habían pasado varios días desde la muerte de Jack, ella todavía llevaba puesto el Ojo de la Serpiente, aquel anillo que la unía a Christian. El joven no podía dejar de preguntarse por qué.
–Deberías descansar un poco –dijo Shail en voz baja.
Zaisei no contestó. Seguía sentada en el porche, la espalda apoyada contra la columna, contemplando las estrellas. Shail se sentó junto a ella, con un suspiro.
–No se va a poner mejor, ¿verdad? –murmuró.
Zaisei se volvió hacia él y lo miró con una cansada sonrisa.
–¿Me lo preguntas tú? Shail, tú la conoces mejor que yo.
–Pero yo no puedo captar lo que siente de la misma forma que tú, Zaisei. Sé por qué no eres capaz de estar en la misma habitación que ella. Su dolor es tan intenso que te hace daño.
Zaisei desvió la mirada.
–Es cierto, percibo sus sentimientos. Pero no los comprendo. No soy capaz de interpretarlos. ¿Por qué no llora ni grita, por qué no se mueve ni dice nada? Está despierta, lo sé. Pero es como si se hallara muy lejos de aquí.
Shail cerró los ojos, agotado.
Victoria llevaba varios días sin moverse apenas, sin comer, ni dormir, sin reaccionar a ningún estímulo externo. Shail y Zaisei la habían llevado hasta un poblado celeste al otro lado del río. Allí, los celestes les habían proporcionado una pequeña vivienda para que cuidaran de ella; los primeros días se habían mostrado interesados por el estado de la joven, pero poco a poco habían dejado de acudir a verla. Shail sabía por qué. La capacidad empática de los celestes les permitía intuir con bastante claridad lo que ella sentía, y la mayoría habían salido de la casa con el estómago revuelto, el rostro pálido o los ojos llenos de lágrimas, o las tres cosas a la vez.
Pero lo peor de todo era la expresión de Victoria, tan ausente, tan serena, como si aquello no tuviera nada que ver con ella. La habían tendido en una cama y no se había movido de allí en todo aquel tiempo, tumbada de lado, con la mirada perdida y las manos aferradas a la empuñadura de Domivat.
No habían conseguido separarla de la espada. Se negaba a soltarla, y lo único que había logrado Shail era envainarla para que Victoria no se hiciera daño con el filo, que, aunque se había apagado, seguía siendo tan cortante como siempre.
El mago no podía dejar de preguntarse hasta qué punto conservaba Domivat la esencia de Jack, si Victoria era capaz de percibirla y si era eso lo que la mantenía con vida.
Porque una parte de ella había muerto a la vez que Jack, de eso estaba seguro. Y Shail temía que ella deseara morir también, que no tuviera fuerzas para seguir luchando.
Miró a Zaisei. La joven sacerdotisa había estado a su lado todo el tiempo. Pero el influjo del sufrimiento de Victoria estaba haciendo mella en su rostro, que aparecía pálido y demacrado. Todo lo que no se reflejaba en la expresión ausente de la muchacha lo veía Shail en Zaisei, y aún sospechaba que lo que la celeste percibía no era ni la décima parte del dolor de Victoria. Aquello hizo que se le revolviera el estómago.
–No tienes por qué quedarte aquí, Zaisei –le dijo con dulzura–. Yo cuidaré de Victoria. Regresa tú al Oráculo. Además, alguien tiene que decir...
Se interrumpió y se mordió el labio inferior, preocupado. Alguien tenía que decir a la Resistencia que Jack había muerto, que la profecía no se cumpliría, que Ashran había vencido y que la lucha de todos aquellos años había sido en vano. Era demasiado cruel.
Tragando saliva, desvió la mirada hacia la muleta que le permitía caminar. También había perdido la pierna para nada. Ese pensamiento lo llenó de rabia.
Al alzar la cabeza de nuevo, se encontró con la mirada de Zaisei.
–Me quedaré contigo –dijo ella con suavidad.
Shail no habló, pero la miró largamente.
Recordaba el día en que se conocieron, con tanta claridad que le hacía daño.
Kirtash lo había enviado a Idhún a través de la Puerta, salvándolo de Elrion. Le costó bastante entender lo que había sucedido. Se había interpuesto entre Victoria y aquel mago chiflado para salvar la vida de la muchacha, había estado a punto de morir por ella, simplemente porque había escuchado todo lo que Kirtash le había dicho y había comprendido, en aquel mismo instante y con claridad meridiana, que su pequeña Victoria era Lunnaris, el unicornio que había estado buscando. Y fue instintivo: acababa de encontrar a Lunnaris y no iba a permitir que Elrion se la arrebatara, de modo que saltó para interceptar su ataque mágico.
Debería haber muerto, pero se encontró de pronto, solo y muy desconcertado, en el bosque de Alis Lithban.
Cuando comprendió, o creyó comprender, lo que había sucedido, huyó a la Torre de Kazlunn, amparándose en la noche y evitando a las serpientes, en un viaje oscuro e incierto.
Por el camino se había encontrado con Zaisei.
La joven sacerdotisa iba hacia Kazlunn en una especie de misión diplomática. Había realizado ya varios viajes como emisaria entre el Oráculo y la torre de los hechiceros; normalmente los sheks no se fijaban en ella, ya que por lo general ignoraban a los celestes como si no existieran. No constituían una amenaza para ellos, eran inofensivos y, por tanto, los dejaban vivir en paz.
Zaisei había hecho descender a su pájaro dorado para descansar un poco, y Shail, agotado y desesperado, había estado a punto de atacarla para robarle su montura. Había saltado sobre ella desde la oscuridad y a traición, pero la mirada de sus ojos violáceos lo había aplacado al instante. Había que ser muy canalla para hacer daño a un celeste.
Juntos prosiguieron el viaje hacia Kazlunn, y estuvieron a punto de no llegar. Porque aunque los sheks ignorasen a Zaisei, un mago renegado era otra cosa muy distinta, y la simple presencia de Shail ponía en peligro la misión de la sacerdotisa. Ambos lo sabían y, sin embargo, continuaron juntos, hasta el final. ¿Por qué? Tal vez por el mismo motivo por el cual seguían juntos ahora, se dijo Shail, y el corazón se le aceleró por un instante. Al llegar a la Torre, y sobre todo más tarde, al regresar él a la Tierra, se había puesto de manifiesto que las diferencias entre ambos, un mago y una sacerdotisa, constituían un muro tal vez insalvable. Pero el caso era que ahora seguían juntos.
–Soy estúpido –murmuró.
–¿Por qué dices eso?
–Quise ser el maestro de Victoria, enseñarle muchas cosas. Y, sin embargo, soy yo quien debería haber aprendido de ella.
Zaisei rió suavemente. Pero era una risa nerviosa. Tal vez porque percibía la intensidad de la mirada de Shail e intuía lo que le pasaba por dentro.
–Victoria sentía algo muy profundo por Jack y por Kirtash –prosiguió el mago–. Era una locura, no podía salir bien, y ella misma tampoco lo entendía. Pero se dejó guiar por su corazón. Actuó en consecuencia, y me pareció bien. Durante un tiempo funcionó, mantuvo unida a la Resistencia, atrajo a Kirtash a nuestro bando. Ella sola, con la fuerza de su corazón, de sus sentimientos, dio los primeros pasos hacia el cumplimento de la profecía, mucho antes de que cualquiera de nosotros supiera siquiera que un shek estaba implicado en ella. Defendió su amor por los dos contra viento y marea. Ha sido muy valiente. Y yo debería haber aprendido eso de ella, debería haber aprendido que no importa lo difícil que pueda parecer una relación; lo que realmente importa es la sinceridad de nuestros sentimientos. Y yo... nunca te lo he dicho, Zaisei, porque siempre pensé que éramos demasiado diferentes, que no podía funcionar. Lo pensé incluso después de haber asistido a algo tan insólito como el amor entre un unicornio y un dragón, entre un unicornio y un shek. Qué estúpido he sido.
–No sigas, Shail –susurró Zaisei.
Pero el mago no calló:
–Te quiero, Zaisei. Desde el primer instante en que te vi. Y tú lo has sabido siempre, pero también leías el miedo y la indecisión en mi mirada, y por eso callabas. Pero yo ya no puedo seguir dándole la espalda a esto por más tiempo.
Los ojos de la sacerdotisa se llenaron de lágrimas.
–No tengo nada que ofrecerte –concluyó Shail–. Solo soy un mago tullido, he consagrado mi vida a una misión que ya no tiene ningún sentido, y pienso seguir cuidando de Victoria mientras sea necesario. Sé que la razón me dice que debo dejarte marchar, para que encuentres un futuro mejor en otro lado, un compañero digno de ti. Pero estoy viendo cómo Victoria se nos muere por dentro, he visto morir a Jack, un muchacho tan joven, tan valiente... –se le quebró la voz, y tuvo que hacer un esfuerzo por proseguir–. Estoy viendo cómo se desintegra la Resistencia, cómo muere la magia en nuestro mundo. Tanta tristeza, tanta destrucción... y yo pretendía silenciar lo único hermoso que queda en mí. Puedes aceptarlo o rechazarlo, Zaisei, pero quería que supieras que ya no voy a negar más que siento algo muy especial por ti.
Zaisei cerró los ojos. Dos lágrimas rodaron por sus mejillas. Cuando volvió a mirar a Shail, vio que él estaba muy cerca de ella, y le sonrió con dulzura. Fue la señal que el mago estaba esperando. La besó suavemente. Mientras lo hacía se preguntó, sintiéndose un poco estúpido, por qué había dejado pasar dos años desde la primera vez que había soñado con aquel momento.
Cuando entró de nuevo en la casa, un rato después, Victoria seguía sin moverse. Yacía de lado sobre la cama, con los ojos abiertos, la mirada perdida y el rostro tranquilo, sereno como el mar en calma. Todo su cuerpo estaba relajado, a excepción de sus dedos, que se crispaban en torno a la empuñadura de Domivat. La espada de fuego reposaba sobre el lecho, junto a ella.
Shail se sentó a su lado y la miró, preocupado. Recordó todo lo que le había dicho a Zaisei momentos antes, cómo había decidido dejarse llevar por sus sentimientos e iniciar algo nuevo con ella. Pero ahora, contemplando a Victoria, tuvo miedo.
La joven unicornio había obrado de acuerdo con sus sentimientos. Y estos la habían conducido directamente al desastre. Shail se preguntó por un momento si las cosas habrían sido diferentes de haber rechazado a Kirtash. Si Victoria hubiera optado por amar a Jack, y solamente a él...
Recordó el momento en el que Jack había tenido la oportunidad de matar a Kirtash en Limbhad, y no lo había hecho. Y ahora, Jack estaba muerto.
Shail apretó los puños. Por supuesto, ignoraba que, tiempo atrás, también Jack habría podido morir a manos del shek, y este había optado por perdonarle la vida. También olvidó que, sin Kirtash, jamás habrían podido regresar a Idhún. Solo recordaba el instante fatal en el que la espada del hijo del Nigromante se había hundido en el cuerpo de Jack, separándolo de la vida, y de Victoria, para siempre.
«No le sobrevivirá», pensó Shail, con rabia. «Y todo por culpa de esa condenada serpiente».
–Lo siento, Vic –murmuró–. Kirtash me salvó la vida, y por eso creí que estabas a salvo con él. No se me ocurrió pensar en Jack, en que Kirtash intentaría matarlo tarde o temprano, ni en que, si lo conseguía, te mataría a ti también. Perdóname.
Su mirada se detuvo en los dedos de Victoria, cerrados en torno al pomo de Domivat. Descubrió que Shiskatchegg, el Ojo de la Serpiente, todavía relucía en su dedo. Frunció el ceño y trató de quitárselo...
... pero el anillo reaccionó contra él y le hizo retirar la mano, con una exclamación de dolor.
–Maldito seas, Kirtash –siseó el mago, furioso–. Si Victoria muere, juro que te mataré con mis propias manos.
Y entonces, Victoria se movió.
Shail pestañeó, sin terminar de creerse lo que había visto. Asistió, como en un sueño, al despertar de la muchacha, que, con movimientos suaves y calmosos, se incorporó y contempló la espada, con semblante inexpresivo.
Después, alzó la mirada hacia Shail. Su rostro seguía estando sereno. Sus ojos eran dos profundos pozos sin fondo que estremecieron cada fibra de su ser.
–Jack se ha ido, ¿verdad?
Shail parpadeó de nuevo, esta vez para contener las lágrimas. Aquellos días había llorado la muerte de Jack, pero había llegado a pensar que poco a poco lo iba superando. Ahora descubría que no era así. Simplemente, no terminaba de hacerse a la idea. Tragó saliva para deshacer el nudo de su garganta y por fin pudo decir:
–Sí, Vic, se ha ido.
Quiso añadir algo más, pero no fue capaz. Victoria asintió, como si hubiera esperado esa respuesta.
–Bien –dijo solamente.
En aquel momento, Zaisei entró en la casa, sonriendo. Pero vio a Victoria y, cuando ella se volvió para mirarla, la celeste ahogó un grito y retrocedió hasta la pared, temblando. Y Shail no pudo evitar preguntarse, inquieto, qué clase de sentimientos se ocultaban tras el semblante sereno de Victoria, y por qué Zaisei la miraba con aquella expresión de terror pintada en sus facciones.
Victoria no derramó una sola lágrima, ni aquella noche ni las siguientes. Recuperó fuerzas lentamente, volvió a comer, y a caminar, y a dormir. Pero hablaba poco, y pasaba la mayor parte del tiempo sentada en el porche, en el mismo lugar donde Shail y Zaisei se habían besado por primera vez, con la mirada perdida, quieta como una estatua, aferrada a su báculo, que le devolvía poco a poco las energías que había perdido.
Shail trató de hablar con ella en alguna ocasión, pero apenas logró sacar nada en claro. La primera vez que le mencionó a Jack, ella alzó la cabeza para mirarlo a los ojos, sin perder aquella extraña calma, que al mago le parecía tan escalofriante.
–Pero él se ha ido –dijo Victoria.
Y Shail percibió, por debajo de su tono de voz, aparentemente sereno, una desolación tan vasta como el más árido de los desiertos y un dolor tan hondo como el más profundo de los océanos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y tuvo que secárselas con la manga de la túnica.
–¿Por qué no lloras, Vic? –le preguntó–. ¿Acaso no lo echas de menos?
Ella tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, Shail deseó no haber preguntado nunca.
–Los muertos no pueden llorar –dijo Victoria con suavidad.
–Vic, tú no estás muerta –replicó el mago, con un escalofrío.
–No –concedió ella, y parecía algo desconcertada–. Pero tampoco estoy viva del todo. Dime, Shail: ¿acaso se puede vivir con medio corazón?
El joven no supo qué contestar a aquella extraña pregunta.
No hablaron más aquella noche. Shail tuvo que dejar a Victoria para atender a Zaisei, a quien encontró llorando en su habitación.
–No lo soporto más –sollozó ella–. Duele... oh, duele tanto... nunca me había sentido tan desgraciada.
Shail la acunó entre sus brazos y trató de consolarla lo mejor que pudo. Zaisei tardó un largo rato en calmarse.
–¿Es el dolor de Victoria lo que sientes? –le preguntó Shail en voz baja–. ¿Por qué tú puedes expresarlo, y ella no?
La joven celeste tardó un rato en responder.
–La luz de los soles nos permite ver lo que hay a nuestro alrededor –explicó–. Pero si miramos fijamente a los soles, su luz nos ciega, y ya no podemos ver nada.
»Yo percibo los sentimientos de Victoria de la misma manera que tú percibes la luz de los soles. Sus sentimientos me afectan solo de lejos. En cambio, ella está tan cerca del corazón del dolor, está sufriendo tanto, que no encuentra la manera de expresarlo. No hay suficientes lágrimas, no existen palabras ni gestos que puedan reflejar todo lo que ella siente.
–No consigo imaginarme cómo puede ser eso –murmuró Shail, abatido.
Una noche, después del tercer atardecer, Victoria se puso en pie y caminó hacia la puerta, con el báculo a la espalda y Domivat prendida en su cinto, sostenida por una extraña y sombría fuerza interior.
Shail avanzó tras ella, preocupado.
–Vic, ¿estás bien? ¿Adónde vas?
–A buscar a Christian –respondió ella, con un tono de voz tan frío que Shail se estremeció.
–¿A Christian? ¿Para qué?
Ella le dirigió una breve mirada. Su voz no tembló, ni denotó odio, ni dolor, ni ningún tipo de sentimiento, cuando dijo, como si fuera obvio:
–Para matarlo.
Shail se quedó sin aliento. Todos aquellos días había maldecido una y mil veces el nombre del shek, había imaginado que él mismo lo asesinaba para vengar a Jack, había soñado con reparar el error que había cometido al aceptarlo en la Resistencia. Pero oír aquellas palabras en boca de Victoria era algo muy diferente. Sacudió la cabeza.
–No. No, me niego. No voy a dejar que te enfrentes a él.
Ella le dirigió una larga mirada. Una mirada que hizo retroceder al mago un par de pasos.
–No puedes impedírmelo –dijo, y no había desafío, ni rebeldía, ni rabia en su voz. Solo constataba un hecho evidente.
Shail tragó saliva, sintiéndose de repente muy pequeño en comparación con ella, como una brizna de hierba a los pies de un enorme árbol. Tenía razón. A fin de cuentas, Victoria era un unicornio, y Shail no era más que un simple humano.
Cuando comprendió esto, se sintió vacío de pronto. La pequeña Victoria, a quien había querido y cuidado como a una hermana menor, había dejado de serlo. Había asumido su auténtica naturaleza, y esta la ponía muy por encima de cualquier humano, incluso de los magos, quienes, después de todo, debían sus poderes a los unicornios.
Lo intentó, de todos modos.
–Pero... es muy peligroso, Victoria –el semblante de ella seguía siendo inexpresivo, y Shail comprendió que no iba por buen camino; cambió de estrategia–. Además, debemos regresar a Vanissar. Para contarle a Alexander todo lo que ha pasado. Creo que él debe saberlo por ti.
Victoria meditó sus palabras durante unos instantes. Después, para alivio de Shail, asintió con lentitud.
El Clan de Hor se preparaba para la guerra.
Los guerreros, hombres y mujeres, afilaban las armas, preparaban los caballos y recogían sus cabelleras en el peinado ritual, al ritmo de los tambores que resonaban por toda la pradera.
No tardarían mucho en partir a la batalla.
Estaban impacientes porque, por primera vez en mucho tiempo, lucharían lejos de Shur-Ikail, de las praderas púrpuras que los habían visto nacer. Irían más allá de las tierras de los reyes, hasta los confines del bosque de Awa, a plantar cara a los sheks.
No había sido sencillo, sin embargo, reunir a los clanes para aquella campaña. Algunos guerreros decían que el gran Hor-Dulkar temía a la bruja de la Torre de Kazlunn, y por esta razón se rebajaba a aliarse con un príncipe de Nandelt. Todos sabían que los reyes de Nandelt se escondían detrás de grandes ejércitos porque tenían miedo de combatir cuerpo a cuerpo; y que en aquella Academia suya les enseñaban que en la guerra lo más importante eran el honor y el deber, conceptos que eran motivo de burla para los bárbaros de Shur-Ikail. ¿De qué sirven el honor y la nobleza en una batalla? Los bárbaros solían decir que cualquier caballero de Nurgon temblaría de miedo ante la fuerza, la fiereza y el valor de un Shur-Ikaili.
Y ahora Hor-Dulkar, el más poderoso señor de la guerra, aquel que se había ganado por la fuerza el dominio sobre los Nueve Clanes, se aliaba con uno de los últimos caballeros de Nurgon.
Hor-Dulkar había tenido que hacer frente no solo al descontento general, sino incluso a un desafío abierto. Kar-Yuq, el líder del clan Kar, que le debía lealtad, lo había retado a un duelo cuerpo a cuerpo. El que ganase pasaría a ser señor de la guerra de todos los Shur-Ikaili.
Pero Hor-Dulkar no era el jefe de los clanes por casualidad. Se deshizo de Yuq sin grandes problemas. Después de eso, nadie más se atrevió a desafiarlo.
Las noticias que fueron llegando desde Nandelt mejoraron el ánimo de los guerreros.
El príncipe Alsan había atacado el puente de Namre. Un shek había caído en la batalla.
El príncipe Alsan había recuperado lo que quedaba de la Fortaleza, ahuyentando a la mismísima Ziessel.
El príncipe Alsan había rechazado el primer ataque del ejército de Dingra.
Los sheks preparaban un ataque a Nurgon; si lo llevaban a cabo, lo más probable era que aquel fuese el principio del fin de la rebelión. Pero aquel príncipe Alsan, que había regresado, según se decía, de otro mundo, estaba peleando con arrojo y una audacia que hacía palidecer de vergüenza a los fieros bárbaros de Shur-Ikail. Algunas mujeres empezaron a decir que el príncipe Alsan de Vanissar era más osado que cualquiera de los guerreros de los clanes, que toleraban la presencia de la bruja gobernando en Kazlunn y se dedicaban a pelear entre ellos sin atreverse a plantar cara a los sheks.
De modo que, cuando Hor-Dulkar anunció que aquel príncipe Alsan era digno de cabalgar junto a los clanes de los Shur-Ikaili, pocos guerreros le llevaron la contraria.
Y así, después de muchos siglos de luchar entre ellos, los clanes volvían a unirse. Los mensajeros de Nurgon habían propuesto a Hor-Dulkar que guiara a sus guerreros a través de Shia, para después invadir Dingra por el oeste. El ejército de Kevanion, que ahora cercaba Nurgon, sería atacado por la retaguardia, tendría que retroceder para defender sus fronteras. Probablemente los sheks permanecerían cerca de Nurgon, pero las tropas del rey de Dingra se verían obligadas a retirarse.
El señor de la guerra había aceptado el plan de buena gana. Ahora estaban ya casi preparados, acampados en los márgenes del río, aguardando a que el último de los clanes se uniera a ellos. El Clan de Uk habitaba en las estepas del noroeste, en los confines de Shur-Ikail, y era lógico que tardaran un poco más. Pero Hor-Dulkar, impaciente, subía todas las mañanas a las colinas, para ver si veía llegar al grupo de Uk-Rhiz por el horizonte. Mujer tenía que ser, mascullaba para sí.
Aquel día, lo despertaron los guardias antes de que saliera el primero de los soles.
–Una mujer desea verte, gran Hor-Dulkar –le dijeron.
El bárbaro soltó un juramento por lo bajo.
–¿Y a qué vienen tantos remilgos? Dile a Rhiz que pase. Hay confianza, ¿no?
–No se trata de Uk-Rhiz –el bárbaro bajó la mirada, avergonzado. Hor-Dulkar se dio cuenta de que temblaba como un niño, de que su piel listada había palidecido de miedo... pero, curiosamente, sus mejillas se habían teñido de un extraño rubor–. Es la bruja –añadió en voz baja–. La bruja de la Torre de Kazlunn. Dice que quiere hablar contigo.
Dulkar frunció el ceño y se echó la capa de pieles por encima de los hombros, sin una sola palabra.
–¡No hables con ella! –exclamó de pronto el centinela, temblando–. ¡No la mires a los ojos! ¡Es una hechicera!
–¿Desde cuándo los encantamientos tienen poder sobre un Shur-Ikaili? –gruñó Dulkar–. ¡Hemos vivido durante siglos a los pies de la Torre de Kazlunn! Que no se diga que el Señor de los Nueve Clanes tiene miedo de un hada, por muy bruja que sea...
El centinela desvió la mirada, sin osar contradecirlo.
Hor-Dulkar salió de la tienda. La luz de las lunas iluminó su imponente figura.
La hechicera había venido sola. La escoltaban dos bárbaros, que se mantenían a una prudente distancia. El Señor de los Nueve Clanes se preguntó qué significaría eso. ¿Era un alarde de fuerza? ¿Estaba tan segura de su poder que no necesitaba acompañamiento? ¿Venía con intención de parlamentar, y el hecho de acudir sola era una prueba de su buena fe? ¿O tal vez había viajado en secreto, a espaldas de Ashran?
Dulkar no lo sabía. Titubeó un instante, pero se rehízo enseguida y se enderezó.
–¿Eres tú la bruja de la Torre de Kazlunn? –le preguntó, con voz segura y potente.
Ella avanzó un par de pasos. La luz de las lunas bañó su rostro.
–Soy la Señora de la Torre de Kazlunn –dijo con voz aterciopelada–. Pero tú, poderoso Señor de los Nueve Clanes, puedes llamarme Gerde.
Algo se agitó en el interior del enorme bárbaro. La brisa nocturna le hizo llegar la embriagadora fragancia de la maga. Sintió el urgente deseo de verla con más detenimiento; el timbre de su voz todavía resonaba en sus oídos como un canto de sirena cuando le tendieron una antorcha y la alzó ante él para contemplar a Gerde a su cálida luz.
El hada sonrió con dulzura y le dedicó una caída de sus larguísimas pestañas. Vestía, como era su costumbre, con ropas ligeras, muy ligeras. En esta ocasión llevaba los hombros al descubierto, y su cabello aceitunado los acariciaba con suavidad y resbalaba por su espalda hasta más allá de su esbelta cintura.
Hor-Dulkar sintió la garganta seca. Se esforzó por controlarse. No era ningún jovenzuelo; había conocido a muchas mujeres, y encontraba mucho más atractivas a las Shur-Ikaili, de fuertes músculos, generosas curvas y carácter indomable, que a aquella hada tenue y delicada como un junco, con aquellos extraños ojos tan profundos que le daban escalofríos. Y, sin embargo, había algo en ella que le resultaba irresistible.
Trató de sacarse aquellos pensamientos de la cabeza.
–¿A qué has venido?
–Deseo parlamentar contigo, oh, Señor de los Nueve Clanes –respondió ella–. Es mi deseo, y el de mi señor, Ashran, que forjemos una alianza. Kazlunn, Drackwen y Shur-Ikail. El más poderoso hechicero que existe con el más grande de los señores de la guerra.
–No pactamos con hechiceros, bruja –replicó el bárbaro con orgullo; pero Gerde detectó un leve temblor en su voz, y sonrió.
–Tal vez desearías que lo discutiéramos con más calma –hizo una pausa y le dedicó una de sus más sugerentes sonrisas–. A solas.
Dulkar inspiró hondo, pero con ello solo consiguió quedar aún más atrapado en el delicioso aroma de Gerde. Volvió a mirarla. Era una feérica, tenía la piel de un ligerísimo color verde, sin las vetas pardas que eran características de la raza de los Shur-Ikaili, y que los distinguían de los demás humanos de Nandelt. Y parecía tan frágil... que daba la sensación de que podría quebrarse en cualquier momento.
Tragó saliva. Nunca había visto una mujer como aquella. Quería tenerla cerca. Cuanto antes.
–Nada me hará cambiar de opinión, bruja –le advirtió; no podía dejar de mirarla–. Pero te escucharé. Pasa y hablaremos.
Le franqueó la entrada a su tienda con un amplio gesto de su mano. Gerde sonrió. Cuando pasó junto a él, sus cuerpos se rozaron apenas un breve instante. El Señor de los Nueve Clanes se apresuró a cerrar la entrada de la tienda tras ellos.
El Clan de Uk llegó al campamento poco después del tercer amanecer. Uk-Rhiz entró al galope, seguida de su gente, lanzando el característico grito de guerra de los Shur-Ikaili.
Se sorprendió un poco al ver que Hor-Dulkar no acudía a recibirla. Divisó a lo lejos al jefe del clan de Raq.
–¡Que Irial sea tu luz en la batalla, hermano! –saludó, de buen humor–. ¿Dónde anda Hor-Dulkar? ¡Suponía que estaríais ya listos para partir, panda de vagos!
–El Señor de los Nueve Clanes ha cambiado de idea –repuso el bárbaro con seriedad.
Rhiz se quedó helada.
–¿Qué? ¿Se ha vuelto loco?
–No cuestiones las decisiones del señor de los Shur-Ikaili, Uk-Rhiz –le advirtió el jefe de los Raq.
Rhiz no respondió. Dio orden a su gente de que la aguardaran un momento y, sin desmontar siquiera, cabalgó hasta el centro del campamento, donde estaba situada la tienda de Hor-Dulkar.
Cuando llegó, el bárbaro ya salía a recibirla. Rhiz había esperado encontrarlo preparado para la batalla, con el caballo ensillado y las armas a punto; pero la larga cabellera de Dulkar seguía sin peinar, y le caía por la espalda desnuda. Rhiz contempló, muy seria, al hombre que se alzaba ante ella, seguro de sí mismo y orgulloso, pero aún a medio vestir. Ningún Shur-Ikaili, y mucho menos un Señor de los Nueve Clanes, estaría todavía así después del tercer amanecer. Sobre todo teniendo en cuenta que se avecinaba una batalla.
–Señor de los Shur-Ikaili –murmuró la mujer, cautelosa–. Acabo de llegar con mi gente para poner nuestras armas a tu servicio. Hemos acudido a tu llamada. Pelearemos con los Clanes a favor del príncipe Alsan de Vanissar, como nos ordenaste.
–No, Rhiz –sonrió Dulkar–. Ya no pelearemos con los hombres de Nandelt. Baja del caballo y ponte cómoda. Aún tardaremos varios días más en ponernos en marcha.
Rhiz se irguió y frunció el ceño. Intentó dominar su cólera. El Clan de Uk había cabalgado largo tiempo para llegar hasta allí. Debían lealtad a Hor-Dulkar, pero ella era también una señora de la guerra, y tenía su orgullo. Respiró hondo y trató de tragárselo.
–¿Puedo preguntar la razón?
Dulkar sonrió de nuevo. En esta ocasión fue una sonrisa exultante, tanto que hasta hizo aparecer en su rostro una cierta expresión estúpida. «Como un mocoso que se hubiera enamorado por primera vez», se dijo Rhiz, desconcertada.
–Tenemos nuevos aliados –respondió el Señor de los Nueve Clanes.
Fue entonces cuando Rhiz descubrió a Gerde junto a él.
El hada se había apoyado indolentemente en el poste de la tienda, en una postura que marcaba más aún la delicada curva de su cadera. Iba aún más ligera de ropa que cuando se había presentado ante Dulkar, momentos antes del primer amanecer. Su cabello estaba un poco más revuelto. Y el poderoso señor de la guerra rodeaba sus hombros en actitud posesiva.
Rhiz comprendió al instante lo que había sucedido.
«Bruja», pensó, pero se mordió la lengua. Gerde se incorporó un poco y apoyó la cabeza en el ancho pecho del bárbaro. Ronroneó como una gatita y sonrió dulcemente cuando le dijo a la mujer:
–Bienvenida a los Clanes, Uk-Rhiz. Eras la única que faltaba.
Rhiz entendió enseguida la insinuación. Conocía la fama de Gerde, sabía el poder que ejercía sobre los hombres.
Los señores de los ocho Clanes restantes eran todos hombres. Ella era la única mujer.
Y la única que faltaba. La única a la que el hechizo de Gerde no podía doblegar. Pero, si se rebelaba contra la actual situación, los demás Clanes se volverían contra ella.
Apretó los puños. Tal vez pudiera reunir al resto de mujeres de los Clanes para echar a la bruja del campamento, pero requeriría tiempo. Respiró hondo.
–También yo me alegro de estar con los Clanes –murmuró–. Que la luz de Irial nos guíe hasta la victoria.
–Que Wina bendiga la tierra que pisas –respondió Gerde con una encantadora sonrisa.
La pareja volvió a desaparecer en el interior de la tienda.
Y Rhiz se quedó allí, plantada, temblando de rabia y de impotencia, preguntándose dónde había ido todo el poder y la fuerza de los Clanes de Shur-Ikail, y cómo era posible que aquella mujer los hubiera derrotado antes incluso de presentar batalla.
–Los informes de nuestros espías contradicen las palabras de esa joven, Alsan –dijo Covan–. En las últimas horas se ha reunido un buen número de sheks en Vanissar, convocados por Eissesh. Parece como si hubieran dado por finalizada su búsqueda en el sur.
Alexander asintió, pensativo.
Había convocado a su gente en lo que antaño había sido el vestíbulo de la Fortaleza, y del que ahora no quedaban más que tres paredes y media bóveda. Allí habían habilitado una mesa de reuniones improvisada. A su alrededor, albañiles y voluntarios diversos trabajaban para volver a levantar las murallas de Nurgon.
–Los sheks acuden a nosotros desde el sur –dijo Tanawe en voz baja–; eso significa...
–No significa nada –cortó Allegra, enérgica–. Nada en absoluto.
Pero estaba temblando.
Alexander seguía sin hablar. Paseó la mirada por los rostros de los asistentes al consejo. Allegra, el Archimago, Denyal, Tanawe y Rown, Kestra, Covan y Harel, el silfo portavoz de los feéricos del bosque de Awa.
En un rincón, apoyada contra el muro, se alzaba una figura que ocultaba su rostro tras un paño. Sus inquietantes ojos rojizos también estudiaban a los presentes. Alexander sabía que muchos de ellos no confiaban en la muchacha. A pesar de ser mestiza, sus rasgos yan resultaban demasiado extraños para aquellos que nunca se habían aventurado más allá de Nandelt.
Alexander se volvió hacia ella.
–¿Cuándo supiste de ellos por última vez, Kimara? –preguntó.
–Hace quince días –respondió ella; hablaba rápida y enérgicamente–. Salieron de Kash-Tar y entraron en Celestia. Los vieron cerca de Vaisel.
–Ya deberían haber llegado aquí –murmuró el Archimago.
Kimara y Alexander cruzaron una rápida mirada.
La llegada a Nurgon de la semiyan, apenas un par de días antes, había supuesto un rayo de esperanza para los rebeldes. Tras cruzar todo Celestia, Kimara había recibido en Rhyrr noticias de la reconquista de Nurgon. Los comerciantes que venían de Nandelt contaban que los sheks, por medio de los ejércitos de los reyes de Dingra, Vanissar y Raheld, habían puesto sitio a las ruinas de Nurgon. Que los pocos caballeros que quedaban habían pactado con los feéricos para expandir el bosque más allá del río. Que la Fortaleza estaba ahora protegida por un impresionante manto vegetal, que resultaba casi tan inexpugnable como el bosque de Awa.
Y que al mando de los rebeldes estaban el príncipe Alsan de Vanissar y la maga Aile Alhenai, antigua Señora de la Torre de Derbhad.
Siguiendo las instrucciones de Jack, Kimara se dirigía a Vanissar; pero aquellas nuevas le hicieron cambiar de rumbo.
Y allí estaba, en Nurgon, un mes después de haberse separado de Jack y Victoria. Los feéricos la habían dejado entrar en el bosque, como a todos aquellos que les pedían asilo. Kimara se había sentido al principio atemorizada por la inmensidad de Awa, aquel lugar fresco, húmedo y rebosante de vida y color, tan diferente del desierto donde se había criado. Pero no había olvidado su misión, y las hadas la acompañaron hasta la Fortaleza para que pudiera entregar su mensaje.
Las noticias que traía eran excelentes: Jack había conectado, por fin, con su esencia de dragón, y Victoria había comenzado a consagrar a más magos. La propia Kimara era prueba de ello. De hecho, al detectar en ella el poder entregado por el unicornio, Qaydar había parpadeado, emocionado, y los ojos de Allegra se habían llenado de lágrimas.
Pero, una vez pasada la euforia inicial, era inevitable que la gente empezara a hacer preguntas. En privado, Kimara había contado a Allegra y Alexander cosas que no había revelado a los demás. Por ejemplo, que Jack y Victoria acudían al encuentro de Ashran. Y que Kirtash los acompañaba.
–Es una locura –había dicho Alexander sacudiendo la cabeza.
–Yo confío en ellos –replicó Kimara simplemente.
Sin embargo, ahora todo parecía indicar que Ashran había decidido que los rebeldes de Nandelt eran más importantes que su búsqueda en el sur. Y nada debería ser para él más importante que la destrucción de los héroes de la profecía.
–Tampoco hay que olvidar –prosiguió Covan– la razón por la cual están organizando un ejército.
–Nosotros –dijo Denyal con voz queda–. Van a atacarnos con todo lo que tienen.
–¿El escudo resistirá? –preguntó Alexander.
Harel, el silfo, clavó en ellos sus negros ojos almendrados e hizo vibrar suavemente sus alas.
–Resistirá –respondió–. Pero no es tan fuerte en Nurgon como en otros lugares. Los árboles no están muy crecidos. La bóveda vegetal no se ha cerrado del todo. En estas ruinas, la vegetación no cubre la tierra, y es aquí donde el escudo de Awa es más vulnerable.
–No será necesario aguardar mucho. Solo hasta que regresen Jack y Victoria.
Percibió una huella de duda en los rostros de todos. No obstante, solo Kestra se atrevió a expresarla en voz alta.
–Esta rebelión estaba condenada desde el principio –dijo, malhumorada–. ¿Cómo confiar a unos niños el futuro de todo Idhún?
–No son unos niños –intervino Kimara; sus ojos llameaban–. Son un dragón y un unicornio. Harías bien en recordarlo.
Alexander alzó las manos para poner orden, pero en aquel momento se oyeron exclamaciones de sorpresa provenientes de las murallas, donde los vigías oteaban el horizonte.
–¡Pájaros haai! –se oyó desde lo alto la voz de Rawel, el hijo de Rown y Tanawe–. ¡Emisarios celestes!
Kimara se incorporó de un salto y levantó la cabeza. Sus ojos de fuego se clavaron en el cielo rojizo del primer atardecer.
–No es posible –murmuró.
Trepó por la escalera que habían levantado para acceder a lo alto de la muralla. Alexander la imitó, y pronto todos los miembros del consejo rebelde se reunían con los vigías y oteaban el cielo con ellos.
Y lo que vieron los dejó sin aliento.
Dos pájaros haai se acercaban desde el sur, y sus plumas doradas relucían bajo la luz del primer crepúsculo. Y los sheks que patrullaban los cielos sobre Nurgon, buscando siempre una manera de traspasar el escudo que protegía la Fortaleza, se retiraban a su paso.
–¿Quiénes son? –preguntó Covan, tratando de distinguir a las figuras que los montaban–. ¿Por qué los sheks los dejan pasar?
Solo los celestes podían llamar a los pájaros haai. Normalmente, los sheks no los molestaban. Pero tampoco habrían permitido el paso de un celeste cualquiera.
–¿El Padre? –murmuró Tanawe.
–No –dijo Alexander con la boca seca–. Son ellos.
Allegra y Kimara entendieron inmediatamente. La semiyan dejó escapar una exclamación ahogada.
–No puede ser –dijo el Archimago–. Los habrían matado.
Pero no, ahí estaban los sheks, suspendidos en el aire sobre sus poderosas alas, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos y las aves de los recién llegados. Una sospecha atenazó el corazón de Alexander como una garra de hielo.
Allegra reaccionó.
–¡Hay que dejarlos pasar!
–¿Y si es una trampa? –objetó Denyal.
Alexander no respondió. Los pájaros estaban cada vez más cerca. Los sheks los miraban, a distancia, sin interponerse entre ellos y su destino. Harel, el silfo, dejó sonar su voz en una especie de cántico. Hubo un breve movimiento en las copas de algunos árboles. El aire se onduló apenas un momento. Solo los magos y los propios feéricos podían percibirlo, pero las hadas habían abierto una brecha en el escudo lo suficientemente amplia como para permitir el paso a los pájaros haai.
Alexander seguía con la vista clavada en las aves. Las vio atravesar el escudo sin problemas; distinguió entonces a Shail y Zaisei montados en uno de ellos, y el corazón se le llenó de alegría.
Pero en el otro pájaro montaba Victoria... y estaba sola.
–No... –murmuró.
Las aves aterrizaron con elegancia en el patio, ante él. Zaisei ayudó a Shail a descender. Victoria lo hizo sola.
Alexander corrió hacia ella. Iba a abrazarla, pero su expresión seria lo detuvo a pocos pasos de la muchacha. Había algo en su rostro que le llenó de inquietud. Victoria estaba tranquila y serena..., pero sus ojos transmitían algo extraño, una mirada tan intensa que le dio escalofríos.
–Victoria, ¿qué...? –empezó, pero no pudo acabar–. ¿Dónde está Jack? –preguntó, lanzando una mirada circular.
Shail y Zaisei desviaron los ojos. Se quedaron rezagados mientras Victoria se adelantaba unos pasos. Mirando a Alexander sin que variara un ápice la expresión de su rostro, la joven extrajo una espada de la vaina que llevaba prendida al cinto. Y se la entregó a Alexander.
El líder de la Resistencia no la reconoció, al principio. No parecía más que una espada corriente. Muy bella y bien trabajada, cierto, pero sin el brillo sobrenatural de las espadas legendarias.
Entonces vio la empuñadura con forma de dragón, se fijó mejor en los detalles, y comprendió.
Anonadado, volvió a mirar a Victoria. El rostro de ella seguía inexpresivo.
–No –dijo–. Dime que no es posible.
Victoria ladeó la cabeza. Pero no dijo nada.
Todavía sin creer lo que estaba sucediendo, Alexander tomó a Domivat entre sus manos. Era la primera vez en su vida que lo hacía. Y la sintió fría y desalentadoramente muerta.
–No es posible –repitió.
Alzó la cabeza para mirar a sus amigos. Shail y Zaisei tenían los ojos llenos de lágrimas. Pero Victoria seguía impasible.
Alexander sintió cómo sus propios ojos se empañaban cuando asumió lo que aquello significaba. Rechinó los dientes, furioso, y oprimió con fuerza la empuñadura de Domivat, hasta que se hizo daño. Multitud de imágenes acudieron a su mente, imágenes de Jack, del niño que había sido, del joven que había partido de su lado semanas atrás en busca de sí mismo. Revivió el instante mágico en que había recogido a aquel dragoncito tembloroso que apenas acababa de salir del huevo. Ya nunca podría verlo volar.
Cuando comprendió esto, la ira sacudió sus entrañas y salió al exterior con la violencia de un volcán. Alexander echó la cabeza atrás y lanzó un grito de rabia, un grito que finalizó con un aullido y que se desparramó sobre los restos de la Fortaleza de Nurgon.
–Los sheks se retiran –informó Denyal–. También las tropas de Kevanion han decidido romper el asedio o, al menos, eso es lo que parece.
Alexander no respondió. Seguía sentado en las almenas, con Domivat sobre su regazo, mirándola casi sin verla. Shail estaba a su lado. Sobre ellos brillaban dos de las tres lunas de Idhún; Erea estaba nueva aquella noche.
–Es por Victoria –dijo el mago con suavidad–. Saben que está aquí. No quieren hacerle daño.
–¿Por qué razón?
–Porque... –Shail vaciló.
–... Porque la profecía ya no va a cumplirse –completó Alexander de pronto–. Así que ya no tiene sentido acabar con el último unicornio. La protegerán, si es necesario, para que la magia no muera.
Denyal parpadeó, perplejo.
–Podrían haber pensado en eso antes de acabar con el resto de su raza –comentó.
Shail suspiró.
–Creo que hay algo más –dijo, pero no dio detalles.
Había visto el dolor en el rostro de Christian al despedirse de Victoria. Aún sentía algo por ella, y sin duda haber matado al último dragón merecía una recompensa de Ashran. La vida de Victoria, a cambio de la vida de Jack. Incluso a distancia, Christian seguía protegiéndola.
Pensar en el shek hizo que la rabia lo ahogara de nuevo. El muy bastardo lo había hecho, había matado a Jack. Ni todo el amor que sentía por Victoria podía cambiar esa circunstancia.
–La profecía ya no va a cumplirse –repitió Alexander, perdido en sus pensamientos–. Todo ha sido inútil, una pérdida de tiempo; todo nuestro esfuerzo no ha servido para nada. Jamás derrotaremos a Ashran.
Sobrevino un tenso silencio, hasta que Denyal dijo:
–Entonces deberíamos rendirnos.
Alexander lo miró.
–A nosotros nos ejecutarán a todos, por supuesto –prosiguió Denyal, desviando la mirada–, pero si... deponemos las armas ahora, tal vez salvemos a todos aquellos que no iban a luchar. A los artesanos, a los refugiados... a los niños como Rawel. Si nos rendimos ahora, los sheks los perdonarán.
Alexander seguía mirándolo, sin decir nada.
–¿Es cierto eso? –preguntó Shail con suavidad–. Sin la profecía, ¿no nos queda nada?
Nadie respondió. No era una buena señal.
Allegra salió entonces a las almenas para reunirse con ellos. Kimara la seguía, como siempre. Aunque ocultaba su rostro, como era costumbre entre los yan, los demás apreciaron que sus ojos aparecían hinchados de tanto llorar.
–He hablado con ella –dijo el hada sin rodeos–. Está... distinta.
Alexander miró a Kimara y recordó la expresión impávida de Victoria.
–No parece que le haya afectado mucho la pérdida –comentó, con algo de rencor.
–Le ha afectado mucho más de lo que piensas –murmuró Shail.
Allegra titubeó.
–Me da miedo –dijo solamente, en voz baja.
Estas tres palabras hicieron reaccionar a todos los presentes.
–¿Miedo? –repitió Alexander, como si no hubiera oído bien.
Allegra dudó un momento antes de añadir:
–He criado a esa niña, la he visto crecer. Sus ojos siempre han estado llenos de luz. Pero ahora... la luz de sus ojos se ha apagado, como la espada de Jack. Y, sin embargo, sigue sin ser la mirada de una muchacha humana. Ahora sus ojos emanan una oscuridad tan profunda que no puedo penetrarla, que no comprendo y que me da escalofríos.
–Oscuridad –repitió Shail, conmocionado.
–Vosotros no lo entendéis porque no podéis ver la luz del unicornio –prosiguió Allegra–. Pero cualquier feérico se daría cuenta –se estremeció–. Y también cualquier shek.
–¿Cómo podemos ayudarla?
Allegra iba a responder, pero se interrumpió cuando la propia Victoria salió al exterior y se acercó a ellos. Se detuvo ante Alexander, pero antes dirigió una larga mirada a Kimara. Ella la correspondió y, por un momento, todos pudieron intuir el lazo que las unía. En el rostro de Victoria se apreció un fugaz gesto de cariño, pero fue tan breve que Allegra creyó que lo había imaginado.
Kimara sí lo vio. Le sonrió, nerviosa, detrás del paño que cubría parte de su rostro. También ella se sentía muy unida al unicornio que le había entregado la magia; pero aquella joven que se alzaba ante ella era diferente a la Victoria que había conocido. Detrás de su calma impasible había algo que le daba escalofríos. Kimara retrocedió un paso, temblando.
Victoria volvió a centrar su atención en Alexander.
–Quiero hablar contigo a solas –dijo con suavidad.
Por alguna razón, nadie se atrevió a llevarle la contraria. Se apresuraron a abandonar las almenas y volvieron a bajar por las escaleras en dirección al patio. Shail y Allegra cruzaron una mirada inquieta; pero acabaron por marcharse también.
–Ya estamos a solas –dijo entonces Alexander.
Victoria asintió.
–Voy a marcharme pronto –anunció.
Alexander sabía lo que eso implicaba: si Victoria abandonaba la Fortaleza, las tropas de Ashran volverían a atacar. No estaba seguro de que la muchacha fuera consciente de ello, pero de todas formas no se lo dijo.
–¿Adónde quieres ir?
–A buscar a Christian.
El rostro de Alexander se contrajo en una mueca de odio.
–No lo llames así –siseó–. Sigue siendo Kirtash, una maldita serpiente asesina. La misma condenada serpiente que ha matado a Jack. Por si lo habías olvidado.
Se arrepintió enseguida de haber pronunciado palabras tan duras. Recordó que Victoria había estado profundamente enamorada de Jack. Pero costaba tenerlo en cuenta; la expresión de ella seguía siendo impasible, y Alexander se preguntó si la joven habría decidido pasarse al bando de Ashran... con Kirtash, a quien todavía llamaba «Christian».
«Oscuridad», había dicho Allegra. Se estremeció.
La pregunta de ella, sin embargo, lo sorprendió:
–¿Vas a venir conmigo?
–¿Contigo? ¿Contigo y con Kirtash?
Victoria movió la cabeza, lentamente.
–Conmigo –explicó–. Para matar a Christian.
Aquellas palabras impactaron a Alexander de la misma forma que, días atrás, habían impactado a Shail. La miró de nuevo. «Sí, le duele, le duele de verdad la muerte de Jack», pensó. Pero a él, a Alexander, también le dolía. Y no podía evitar pensar que, en parte, era culpa de Victoria.
–Pudiste haberlo matado hace mucho tiempo –le reprochó–. Si lo hubieras hecho entonces, Jack seguiría con vida.
–Lo sé –respondió Victoria con suavidad. Pero no dijo nada más. Solo se quedó mirándolo, esperando a que hablara.
–¿Qué? –preguntó Alexander, brusco.
–¿Vas a venir conmigo? –repitió ella.
Alexander inspiró hondo. Aquello era una locura. La muchacha que tenía ante sí parecía Victoria, pero se comportaba de una forma muy extraña. Y Allegra tenía razón: había algo en su mirada que daba escalofríos.
«Puede ser que la juzgara mal», pensó. «Puede ser que la muerte de Jack la haya trastornado».
De todas formas, el mensaje estaba claro. Victoria buscaba venganza. Alexander se sorprendió a sí mismo pensando: «Pero sentía algo tan intenso por Kirtash...».
Sacudió la cabeza y volvió a mirarla. Y echó de menos a la niña inocente que había sido. Victoria había crecido, había madurado. Y, sin embargo, Alexander no estaba seguro de que le gustara el cambio.
«Pero la profecía ya no va a cumplirse...», pensó de pronto. ¿Era ese el camino? ¿La venganza? Alexander se encontró a sí mismo apretando los dientes, deseando con todas sus fuerzas volver a toparse con Kirtash, tener la oportunidad de matarlo con sus propias manos.
Respiró hondo. Sabía que Victoria aguardaba una respuesta. Desvió la mirada hacia la Fortaleza, que dormía bajo la cúpula protectora, rodeada de aquel misterioso bosque que había tardado tan poco en crecer, y que emanaba una extraña neblina que ponía nerviosos a los humanos.
Aquella noche, sin embargo, Alexander apenas se fijó en el bosque. Tampoco lo inquietaron los sonidos que surgían de él, y que sus sentidos, desarrollados de forma extraordinaria, podían captar con total claridad.
Se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Y no estaba seguro de estar preparado para afrontarla.
«... Entonces deberíamos rendirnos», había dicho Denyal.
Porque la profecía ya no iba a cumplirse.
Alexander comprendió que no podía abandonarlos a su suerte para correr en busca de venganza, por mucho que lo deseara. Los Nuevos Dragones, las gentes de Awa, los refugiados y todos los que habían apoyado su causa confiaban en él.
«Y yo los he guiado de cabeza al desastre».
Cerró los ojos, agotado. La profecía no iba a cumplirse, porque Jack estaba muerto. Pero la venganza tampoco lo devolvería a la vida.
Y tomó una decisión.
–No, Victoria –dijo–. No voy contigo.
Ella tardó un poco en contestar.
–Bien –asintió entonces.
Recogió la espada de Jack del regazo de Alexander. Él no se lo impidió. La vio marchar con la espada en la mano, y se preguntó, una vez más, en qué se había equivocado. Comprendió que, pasara lo que pasase, no debía perder a Victoria también. Hablaría con ella para que abandonara aquella idea de la venganza. Pero en aquel momento no se sintió con ánimos. Quizá porque la herida era demasiado reciente, y la idea de matar al asesino de Jack seguía resultando demasiado tentadora.
Se puso en pie y fue a buscar a Denyal.
Lo halló en lo que había sido la biblioteca, con Shail, Allegra y Kimara. Los tres interrumpieron su conversación al oírle entrar. Los miró, con sombría determinación.
–Yo voy a seguir –anunció.
–¿Qué quieres decir? –preguntó Shail.
–Voy a seguir –dijo él–. Con la lucha, con la Resistencia. Seguiré combatiendo a Ashran hasta el final. Por encima de todo.
Sobrevino un silencio cargado de estupor.
–Pero la profecía... –empezó Denyal.
–No me importa la profecía, ya no –cortó Alexander–. Hemos seguido su dictado y esta es la consecuencia. Yo ya no creo en la profecía. Lucharemos nosotros, humanos, feéricos, yan, celestes, varu, gigantes, todas las razas unidas. Si quieren dragones, les daremos dragones, aunque tengamos que fabricarlos nosotros. Todo menos abandonar. Hemos llegado muy lejos, no pienso rendirme ahora. Moriré combatiendo a Ashran si ese es mi destino. Por Jack, y por todo lo que hemos perdido desde que empezó esta locura.
»Pero vosotros... podéis marcharos si queréis, no os lo reprocharé.
Hubo un breve silencio.
–Yo estoy contigo –dijo Shail.
–Por Jack –asintió Kimara.
–Que así sea –dijo Allegra, con un brillo de decisión en sus enormes ojos negros.
–Pero la profecía dice que solo un dragón y un unicornio derrotarán a Ashran –protestó Denyal–. Y la profecía es la palabra de los dioses.
–Entonces, los dioses son unos mentirosos –replicó Alexander con una torcida sonrisa.
Kimara no podía dormir.
Llevaba todo el día llorando la muerte de Jack, la muerte del último de los dragones del mundo, y aunque hacía rato que se le habían secado las lágrimas, su mente se negaba a dejar de rescatar recuerdos.
Con un suspiro, se levantó de su jergón y se echó algo de ropa por los hombros. Salió de la habitación al patio, esperando tal vez que el aire de la noche la despejara un poco.
Vio entonces que Victoria estaba allí.
Era ya muy tarde, la Fortaleza dormía, pero la joven unicornio no parecía tener sueño. Se había acercado al pie de la muralla. En lo alto, hechos un ovillo, con la cabeza bajo el ala, dormitaban los pájaros haai. Victoria había alzado la cabeza hacia ellos y los miraba fijamente, sin una palabra, sin un solo sonido.
Kimara se pegó a la pared, para no ser vista, y siguió observando.
Las aves se despertaron de pronto, como alertadas por una llamada inaudible. Una de ellas dejó escapar un leve arrullo. No tardaron en desplegar las alas y bajar, planeando con suavidad, hasta donde estaba Victoria, y alargar sus largos cuellos hacia ella, amistosamente.
La muchacha alzó la mano para acariciar las plumas de los pájaros. Pero, en cuanto sus dedos rozaron al primero de ellos, el ave se encrespó y emitió un sonido chirriante. Los dos retrocedieron, temerosos, alejándose de Victoria. Levantaron el vuelo y se refugiaron de nuevo en lo alto de la muralla, desde donde dirigieron una última mirada a la muchacha, temblando.