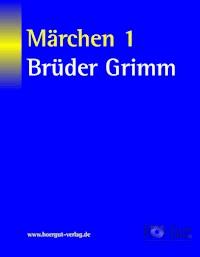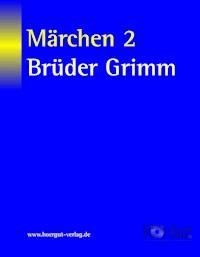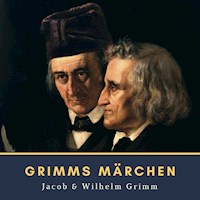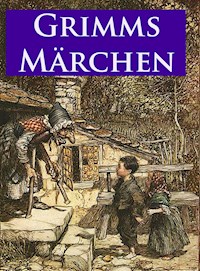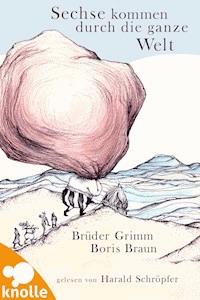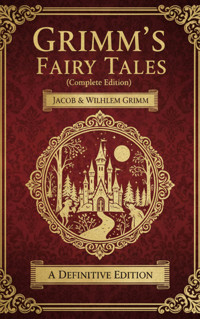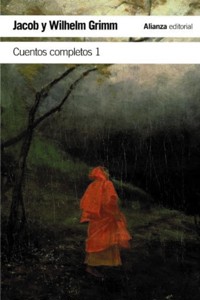
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
La vasta y valiosa tarea que, inmersos en el espíritu de los tiempos románticos, acometieron los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, recopilando los cuentos populares de tierras alemanas, nos ha legado un acervo literario y cultural de incalculable riqueza. La edición en cuatro volúmenes de sus «Cuentos infantiles y del hogar» o, lo que es lo mismo, sus "Cuentos completos" permite tener a mano la integridad de lo que constituye un tesoro no sólo para el aficionado a la literatura, sino también para el estudioso de la cultura, el psicólogo y la persona interesada en el crecimiento personal. Basados los cuentos populares, en efecto, en un sustrato común antiquísimo -no en vano comparten numerosos rasgos y patrones, sea cual sea su cultura de procedencia, lo cual habla bien a las claras de su universalidad-, son susceptibles de dar a quien las busque claves y medidas ancladas en estructuras y arquetipos profundamente grabados en la naturaleza del hombre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jacob y Wilhelm Grimm
Cuentos completos, 1
Prólogo deGustavo Martín Garzo
Índice
Prólogo. La piel de la suerte
Los hermanos Grimm (Recuerdos de Herman Grimm)
A la señora Bettine von Arnim
Cuentos completos, 1
El rey sapo o Enrique el Férreo
El gato y el ratón, socios
La niña de María
Cuento del que fue a aprender lo que era el miedo
El lobo y los siete cabritillos
El fiel Juan
El negocio acertado
El extraño músico
Los doce hermanos
La chusma
Hermanito y hermanita
Rapónchigo
Los tres hombrecillos del bosque
Las tres hilanderas
Hänsel y Gretel
Las tres hojas de la serpiente
La serpiente blanca
La brizna de paja, el carbón y el haba
El pescador y su mujer
El sastrecillo valiente
La Cenicienta
La adivinanza
El ratoncillo, el pajarito y la salchicha
La señora Holle o la doncella de oro y la doncella de pez
Los siete cuervos
Caperucita Roja
Los músicos de Bremen
El hueso cantarín
Los tres pelos de oro del diablo
Piojito y pulguita
La muchacha sin manos
Hans, el espabilado
Los tres lenguajes
Elsa, la lista
El sastre en el cielo
La mesita, el asno y la estaca encantados
Pulgarcito
La boda de la señora zorra
Créditos
Prólogo
La piel de la suerte
En un cuento de este libro, un conde que no logra hacer vida de su hijo decide mandarlo a la ciudad para ver si aprende algo de provecho. El hijo regresa pasado un año y, cuando el padre le pregunta, él le dice que ha aprendido cómo ladran los perros. Al conde le parece una solemne estupidez, y decide darle una nueva oportunidad mandándole a otro pueblo con otro maestro. Pero cuando pasa un nuevo año, y descubre que esta vez ha dedicado su tiempo a comprender la lengua de los pajaritos, se desespera y piensa que es una verdadera desgracia haber tenido un hijo tan tonto. Hay un tercer intento, y lo que éste aprende es lo que dicen las ranas cuando croan. Entonces el conde, que ve a su hijo como un caso perdido, manda matarle. Pero a sus soldados les da pena y le abandonan en el bosque. Y a partir de ese instante lo que descubriremos es lo provechoso que le resulta conocer esos lenguajes, pues gracias a ellos puede escuchar lo que hablan los animales y descubre secretos que le permiten ganarse la admiración de todos, y termina ni más ni menos que siendo Santo Padre en Roma. Un Santo Padre al que las palomas le dictan lo que debe decir en la misa.
Es un tema que se reitera en los cuentos maravillosos, el del niño o el hombre que al aprender esas lenguas olvidadas que le ponen en contacto con el mundo natural, adquiere una sabiduría que le permite salir venturoso de sus aventuras. En estos cuentos abundan los ejemplos. En La Cenicienta, la muchacha habla con los pájaros y los árboles. Al árbol que hay junto a la tumba de su madre le pide oro y plata; a los pájaros, un vestido que le permita ir a la fiesta. En El pescador y su mujer, un pescador pesca un rodaballo que se pone a hablar en sus manos y le promete concederle sus deseos si le vuelve a soltar. En La serpiente blanca, un muchacho prueba la carne de una serpiente blanca que todos los días debe servir al rey, y descubre que gracias a ella puede entender lo que se dicen gorriones y patos y así logra enterarse de dónde está el anillo de oro que ha perdido la princesa. En Los tres cuervos, un niño, gracias a tres cuervos que salvó cuando eran crías, consigue una manzana del árbol de la vida, y en Hermanito y hermanita, una joven logra regresar de la muerte gracias al vínculo que mantiene con su hermano convertido en ciervo.
«Todo lo que sabemos es por gracia de la naturaleza», escribió el último Wittgenstein, y ciertamente los personajes de estos cuentos mantienen con el mundo unos vínculos que escapan a lo meramente utilitario y que les permiten detenerse y aprender a escuchar lo que sucede a su alrededor. Unos vínculos que les exponen a todo tipo de maravillas y peligros. En realidad, el mundo de los cuentos está lleno por igual de hechos extraordinarios y de momentos terroríficos. Un árbol cubre de oro y plata a Cenicienta, pero en el mismo cuento una madrastra cruel la maltrata y la hace vivir como un esclava. La casita comestible que encuentran Hänsel y Gretel es a la vez el lugar de la muerte, pues en ella vive la bruja que les quiere comer. Un campesino descubre que tiene que entregar a su propia hija al diablo, y llega a cortarle las manos, pues tiene que cumplir un pacto que ha hecho con él. Los ejemplos son innumerables, pues el mundo de los cuentos está tan lleno de sucesos venturosos como siniestros. Luz de las tinieblas y luz del cielo, así es la luz de los cuentos. En ellos convive lo delicado y lo atroz, lo tierno y lo hosco, los seres generosos y los malvados. Y pocos ha habido más duchos en este arte de deslumbrarnos y ponernos los pelos de punta que los hermanos Grimm, en cuyos cuentos no deja de expresarse ese dualismo esencial de nuestra naturaleza, que hace que placer y pena tengan que ir de la mano. Tal vez por eso, el mensaje más reiterado de sus cuentos es que hay que ser valeroso. Lo que no quiere decir que no debamos sentir miedo. Es más, todos los personajes de los cuentos son miedosos, pues el miedo no es sino la conciencia de nuestra fragilidad, y de que algo esencial está en juego, aunque haya que saber vencerlo. Ése es el problema del protagonista del Cuento del que fue a aprender lo que era el miedo, un muchacho al que todo le da igual porque desconoce lo que es el miedo. Hasta que termina casándose con una princesa, y ésta, con ayuda de una de sus doncellas, le arroja por encima un balde lleno de agua y de pececillos, que al moverse sobre su cuerpo le hacen temblar por primera vez. Una cama empapada, un mundo de aletas y colas, escalofríos, una novia que quiere jugar... Sea lo que sea lo que significa todo eso, es indudable que tiene que ver con el amor. Por eso tiembla, porque no sabe lo que le pasa ni lo que tiene que hacer, que es lo que suele sucedernos cuando descubrimos que amamos a alguien. Eso es un personaje de cuento, alguien que tiembla. Y los personajes de los cuentos de los hermanos Grimm lo hacen sin parar. Tiemblan de frío, de miedo, de placer, de pena. Pero ¿acaso es posible otra cosa? No, porque la vida es deseo, y los deseos nos llevan al encuentro con los demás, incluidos los miembros de las otras especies; y por eso nos exponen, pues nos enfrentan a lo incierto y lo desconocido de la vida y el mundo. Puede que nuestra razón no tenga mucho que decir, por ejemplo, sobre el deseo, tan antiguo como el pecado original, de comprender mágicamente la lengua de los animales, pero los cuentos empiezan justo donde nuestra razón se detiene. Por eso son tan necesarios. Nos enseñan que la vida está llena de reinos con los que el hombre ha roto sus relaciones y que debemos explorar. Uno de esos reinos podría ser los animales y su vida enigmática y silenciosa, pero hay otros muchos. El mundo de los objetos inanimados, el mundo de la naturaleza, el del sexo, el de la muerte, el de la fantasía. Y en estos cuentos hablan los objetos, las hojas tienen poderes curativos, las grutas esconden secretos que nos conciernen, el amor aparece súbitamente, los muertos nos visitan, y criaturas de otros mundos pululan a nuestro lado como por un patio de vecinos. La recuperación de esa continuidad perdida entre todas las criaturas del mundo es una de las ideas que más se reitera en los cuentos maravillosos.
Y es curioso que, quienes la hacen posible, sean los personajes más insignificantes y pobres. Seres a los que algo –un defecto físico, la pobreza, un compromiso anterior a su nacimiento–, les hace llevar una vida de soledad y exclusión. Son aquellos que no pueden hablar, los que han perdido sus manos, los que han sido abandonados por sus padres, los que sufren la falta de amor, y que, sin embargo, a causa de esa ética de la inversión que preside el mundo de los cuentos, están más cerca de lo verdadero. Los que viajan al corazón mismo de las tinieblas y regresan coronados por una pequeña llama.
En uno de estos cuentos, una niña bondadosa lleva una estrella en la frente. Pues bien, los personajes de los cuentos suelen venir a nosotros coronados por estrellas o llamas, y es eso lo que les hace inolvidables. Cenicienta lleva una de ellas, como también la llevan Hänsel y Gretel, o Rapónchigo, o Hermanita, o esa niña que tiene que pasarse siete años sin poder hablar ni reír para conseguir desencantar a sus hermanos. Y, por supuesto, Caperucita. En nadie es más visible que en ella. En realidad, esa caperuza roja, que los psicoanalistas relacionan con el despertar de la pubertad, no es sino el reflejo sobre su ropa de esa llama que lleva sobre su cabeza. Y yo no digo que esas interpretaciones que hablan de los peligros que corren niños y niñas, sobre todo si se detienen a hablar con extraños, no sean reales, sino que no debemos olvidar que Caperucita Roja es un cuento, no una crónica de sucesos. Y es así como hay que leerlo. Porque es verdad que el lobo se quiere comer a Caperucita, pero no lo es menos que a los protagonistas de los cuentos suelen sucederles cosas así. Todos despiertan grandes pasiones a causa de esa llama que llevan sobre sus cabezas. Es la llama del candor. En nuestros tiempos no se ama el candor; empiezas a hablar de él y te tiran tomates (que, por cierto, también son rojos). Pero los cuentos de hadas son indisociables del candor, como lo son de la perversidad. Eso es un cuento, el encuentro de un personaje candoroso con uno perverso. Y pocos cuentos representan mejor ese conflicto que Caperucita Roja. Caperucita representa el candor, y el lobo la perversidad. No es cierto que el mensaje de este cuento sea advertir a los niños que deben hacer caso a los mayores y obedecerles, y que si no lo hacen se verán envueltos en todo tipo de dificultades. Los cuentos enseñan cosas, pero no tienen que ver con la educación. Su mundo no es el mundo de las prohibiciones, sino el de la libertad y el sentimiento. También el del compromiso, pero éste no está reñido con la aventura. La voz de los cuentos no es una voz que amonesta o frena, sino que desafía e invita, que nos dice, en suma, que no debemos renunciar a los sueños. En La muchacha sin manos, un ángel conduce a la desventurada muchacha a una pequeña casa, en cuya puerta hay una plaquita donde puede leerse: «Aquí viven todos libremente». Es la casita adonde todos los personajes de los cuentos quieren llegar. Para ello tienen que ser atrevidos. Sí, eso es lo que nos dicen los cuentos, que es imposible no dejarse tentar, porque su mundo es el mundo del deseo. Y el deseo es llamada, atrevimiento, irse detrás de lo que suscita nuestra curiosidad. En Hermanito y hermanita, se le dice a un niño que no debe beber de la fuente porque de hacerlo se convertirá en un cervatillo, pero éste no hace caso y es justo eso lo que le pasa. Y entonces hay cuento, porque si no lo hubiera hecho ¿qué habríamos podido contar? Eso es lo que pasa en Caperucita Roja. El lobo se cruza con la niña en su camino y la convence para que siga un camino distinto. Y a ella le parece una idea estupenda.
«Érase una vez una pequeña y dulce muchachita, que en cuanto se la veía se la amaba, pero sobre todo la quería su abuela, que no sabía qué darle a la niña. Un buen día le regaló una caperucita de terciopelo rojo, y como le sentaba muy bien y no quería llevar otra cosa, la llamaron Caperucita Roja». Los hermanos Grimm son especialistas en buenos comienzos, y ése es sin duda uno de los más hermosos. Una niña a la que todos tienen que amar, y a la que su abuela, que la ama tanto que no sabe qué tiene que darle, como suele pasarnos cuando amamos a alguien, le regala una caperuza de terciopelo rojo. Una caperuza de la que se nos dice, por cierto, que le sentaba tan bien que la niña no quería llevar otra cosa. ¡Qué importa lo que significa! Un niño escucha este cuento y sólo quiere tener una caperuza así. Los psicoanalistas la relacionan, por su color rojo, con la pubertad. El color rojo representa la sangre, es decir, la llegada del ciclo menstrual. Por eso las niñas deben andarse con ojo, porque se han vuelto deseables. Puede que no sea fácil sustraerse a esta interpretación, pero el adulto olvida que los cuentos maravillosos están escritos en una lengua que no puede entender. Una lengua tan antigua como el mundo, tan misteriosa como la vida. Puede recogerlos y clasificarlos, puede volverlos a contar, pero nunca sabrá exactamente lo que está en juego cuando los cuenta porque su mundo sólo pertenece a los niños, y ellos, aunque quisieran, no se lo sabrían explicar.
Pero si no es posible saber lo que significan los cuentos, sí es fácil darse cuenta de cuándo llegan al corazón de los niños. Y Caperucita Roja no ha dejado de hacerlo desde que se empezó a contar. No sólo al corazón de los niños y niñas mayorcitos, a punto de entrar en la pubertad, sino también de los muy pequeños, aquellos para los que la sexualidad aún no cuenta para nada. Y si aman a Caperucita es porque también ellos quieren llevar una llama en la frente. Si alguien lleva una llama o una estrella sobre su frente, todos tienen que pararse a mirarlo. Lo miran y lo aman al instante, porque todo tiembla a su alrededor, como pasa cuando llevamos una vela de un cuarto a otro por una casa a oscuras. Todo tiembla como si estuviera vivo. Eso es lo que representa la caperuza que la protagonista de este cuento se pone sobre la cabeza: que lleva sobre la frente la llama del candor y de la bondad. Nadie como los hermanos Grimm supieron dar a los personajes de sus cuentos esas dos maravillosas cualidades. Están en Cenicienta, están en Gretel, están en Rapónchigo, en la Muchacha sin Manos, y en la Doncella de Oro. Y no hay personajes menos ñoños que ellas. Son curiosas, inteligentes, y siempre encuentran la manera de salir adelante. Una de ellas es capaz de permanecer muda siete años para salvar a sus hermanos, que una bruja ha transformado en cuervos. Eso es la bondad, el poder de salvar. Y como recompensa, porque el mundo de los cuentos es indisociable de la justicia, al final todo se arregla para ellas. Ése es el tema de Los tres pelos de oro del diablo, donde nace un niño con la piel de la suerte alrededor del cuello, y ya desde recién nacido es capaz de sobrevivir a las situaciones más adversas. En realidad, todos los personajes de los cuentos han nacido con esa piel de la suerte alrededor del cuello. Son personajes con suerte, que es una cualidad que tiene que ver con la gracia. Y lo que nos dicen los cuentos es que esa cualidad suprema y misteriosa está repartida por todos los lados, aunque no seamos capaces de percibirla. Aún más, hay ciertos seres que tienen el poder de desprenderla a su paso, como aquel polvo dorado que, en Peter Pan, se desprendía del cuerpo de Campanilla y que permitía a los niños humanos volar. Eso pasa con estos personajes, que desprenden ese polvillo encantado. Lo desprenden sin darse cuenta, y vuelven a ser posibles las cosas más impensables. «¿Por qué no echas una ojeada a tu alrededor?», le dice el lobo a Caperucita para tentarla. «Caperucita abrió los ojos y cuando vio cómo los rayos del sol bailaban de un lado para otro a través de los árboles y cómo todo estaba tan lleno de flores…» pensó que podía coger algunas flores para su abuelita. Y se fue por el otro camino. Es lógico que sea así, pues los personajes de los cuentos suelen ver donde nosotros no vemos nada. Ésa es una de sus enseñanzas, que hay que saber escuchar, mirar más allá. El criado de La serpiente blanca, Cenicienta, El fiel Juan o Pulgarcito no serían nada sin esa suprema atención que les permite encontrar en su medio la ayuda para resolver sus padecimientos. Tal vez por eso los cuentos de los hermanos Grimm suelen terminar bien. A Caperucita se la come el lobo, pero un cazador que pasa por ahí logra salvarla abriéndole la barriga, que es lo que pasa en Los siete cabritillos, pero también con El sastrecillo valiente y con Los músicos de Bremen, donde al final termina resplandeciendo la justicia. Eso esperan los niños cuando se les cuenta un cuento, sentir que el bien es más poderoso que el mal. Puede que sea lo contrario de lo que pasa en la vida, pero los cuentos existen no para decirnos cómo es la vida, sino cómo debería ser.
Pero si es cierto que sin personajes candorosos no podrían existir los cuentos, tampoco los habría sin los perversos. Y en los cuentos de los hermanos Grimm también hay una galería completa del segundo tipo. De todos ellos, el que se lleva la palma es el lobo de Caperucita Roja. Todo el cuento es la obra del más sofisticado de los perversos. No se come a la niña cuando la ve, sino que le pide que vaya por otro camino. Luego va a casa de la abuela, se la traga de un bocado y, disfrazado con sus ropas, ocupa su lugar en la cama. Entonces comienza la escena en que Caperucita le va preguntando por su aspecto tan extraño, y él le responde con esas fórmulas que siguen maravillando a todos los niños. Es una de las escenas más inolvidables del mundo del cuento. Y si a todos los niños les encanta es porque también ellos son perversos. Es decir, son curiosos, quieren saber, descubrir los misterios de los adultos, abrir las puertas prohibidas, probar los frutos que se les niegan, aprender idiomas nuevos, comunicarse con otros mundos y otros linajes. Eso es el deseo, esta sed insaciable de alteridad. En realidad, este libro está lleno de cosas extraordinarias. Los objetos hablan, hay princesas enamoradas de los objetos de oro, gigantes que se asustan con facilidad, casitas que se pueden comer, patos y ranas que hablan, pequeñas niñas mancas, y muchachas cuyas lágrimas impiden la llegada del diablo. Lo extraño es que los niños acepten todo esto sin ningún problema, como si para ellos fuera de lo más normal. No quiere decir esto que un niño que escucha un cuento en que los animales pueden hablar vaya a ponerse a hablar con el primer perro que encuentre, y a decepcionarse, por tanto, cuando no le conteste. Pero sí que es justo eso lo que le gustaría que sucediera. Los cuentos de hadas no hablan del mundo tal y como es, sino de nuestros deseos respecto a él. No de lo real, sino de lo verdadero. Y la verdad sólo la podemos tener un momento. Cenicienta logra cumplir su sueño de acudir al baile donde se encontrará con el príncipe, pero tiene que abandonarlo poco después. Los cuentos son ese palacio encantado. Conducen al niño a un mundo deslumbrante y perfecto, un mundo hecho al fin a la medida de lo que anhela, pero le dicen que tendrá que abandonarlo si quiere regresar al mundo real. Puede que esto sea un poco triste, pero la vida es así, y no es bueno engañarlos sobre lo que van a encontrar al crecer. Además, no regresarán con las manos vacías. Cada uno se traerá una cosa. Algo que les ayudará a vivir, a ser más fuertes, pero también más nobles y generosos. Y los cuentos de los hermanos Grimm están llenos de esos dones impagables. El zapatito de oro de Cenicienta, las trenzas de Rapónchigo, la caperuza roja de Caperucita, un niño que es como un pulgar, una casita cuyas paredes se comen, un cabritillo escondido en el hueco de un reloj, una niña manca a la que su padre le hace unas manos de plata son algunas de las imágenes que el niño se traerá de estos cuentos. Imágenes que hablan de esa presencia de lo verdadero en sus vidas. Todas ellas se resumen en el camino de guijarros que Hänsel y Gretel dejan a sus espaldas para poder regresar a su casa. Los hermanos Grimm cuentan que esos guijarros, a la luz de la luna, brillaban como monedas de plata. Esa escritura de luz es la escritura de estos cuentos. La vemos brillar en la noche y, gracias a ella, sabemos que no estamos perdidos.
Gustavo Martín Garzo
Los hermanos Grimm
(Recuerdos de Herman Grimm)
Jacob y Wilhelm Grimm eran casi de la misma edad, pero Jacob parecía bastante mayor que Wilhelm; además era más fuerte, ya que en su juventud no había padecido enfermedades como Wilhelm, mi padre. Jacob era soltero, los dos hermanos vivieron siempre en la misma casa, trabajaron juntos y están enterrados juntos en el cementerio de San Matías, de Berlín. Nacieron en Hanau: Jacob el 4 de enero de 1785 y Wilhelm el 24 de febrero de 1786. Sus cumpleaños eran días de fiesta para nosotros, los niños. Por lo que puedo recordar, a Jacob le ponían siempre, en una bandeja de plata, que sólo se utilizaba en esas ocasiones, una verdadera montaña de uvas pasas, que se llevaba a su habitación. También le regalaban un par de zapatillas bordadas. Cuando las cogía, olía las suelas nuevas, porque le gustaba el olor a cuero, que le recordaba al de la encuadernación de los libros, y se las llevaba también, para aparecer al cabo de un rato con ellas puestas.
A mi padre, el 24 de febrero, le regalaban una maceta de primaveras de color rojo pálido, su flor favorita. Para mí la idea de cumpleaños va asociada a esa flor.
La primera parte de su vida, la más alegre, sólo la conozco por cartas y relatos. Durante esa época bella y fecunda, los hermanos vivieron en Kassel, donde fueron juntos al colegio. Los estudios universitarios los realizaron en Marburg. En Kassel se colocaron de bibliotecarios en la biblioteca de Hesse, en cuyas amplias y silenciosas salas se encontraron como en su propia casa. Siguieron siete años en Gotinga, a partir de 1829. Los últimos decenios los pasaron en Berlín. Allí murió primero Wilhelm, el 16 de diciembre de 1859. Aún puedo ver a Jacob aquel día frío de invierno cogiendo un duro terrón con sus finas manos y arrojándolo a la tumba de Wilhelm. El 20 de septiembre de 1863 le siguió él. Ambos trabajaron hasta el último día de su vida desde la mañana hasta la noche. Wilhelm, en los últimos años, un poco cansado ya. Jacob, en cambio, seguía haciendo planes para el futuro.
En Alemania, todos conocen a los hermanos Grimm. Los niños crecen amándolos. ¡La de veces que me han preguntado si estaba emparentado con ellos! Y al decirles que era su hijo y sobrino, me convertía en una especie de pariente de los que me preguntaban. Nunca se me pudo brindar mayor honor. Todos honran su nombre. Y este aprecio del pueblo se hereda de generación en generación. Para el monumento que se les va a hacer en Hesse, han contribuido todos los alemanes, e incluso gentes de otras partes de la tierra. Hasta los niños y los pobres han aportado con frecuencia unos pocos pfenning.
Jacob y Wilhelm Grimm perdieron muy pronto a su padre; por tanto, no tuvieron que agradecer su educación más que a ellos mismos. Desde muy jóvenes poseyeron un gran sentido de la responsabilidad con su madre y sus hermanos pequeños. Luego, al llegar la desgracia en 18061, se sintieron dominados por la idea de trabajar por el honor y la liberación de la patria. Creían en la vuelta de la antigua unidad y grandeza de Alemania. Al mismo tiempo, sin embargo, alimentaban un único y gran deseo, que también les sería concedido: el ser independientes y no ser molestados en su trabajo científico. Eso es lo primero que me viene a la memoria cuando pienso en mi padre o en mi tío; que el silencio era su verdadero elemento. Jacob se queja poco en las cartas que escribe a su hermano; lo único que le resulta a veces insoportable es que en las horas libres no encontraba un sitio en el que pudiera trabajar sin ser molestado.
Yo he nacido en Kassel, pero los primeros recuerdos los tengo de Gotinga. Aún me veo andando en silencio por los cuartos de estudio de mi padre y del «apapa», como llamábamos de niños a Jacob Grimm (y todos los amigos de la casa). Sólo se oía el raspar de las plumas o, de vez en cuando, una ligera tosecilla de Jacob. Éste se inclinaba mucho sobre el papel para escribir; las barbas de su pluma estaban totalmente desgalichadas y caídas, y escribía a toda prisa. Mi padre mantenía la larga pluma de ganso tiesa hasta la punta y escribía más despacio. Los rasgos de la cara de ambos se movían ligeramente al escribir; alzaban o bajaban las cejas y, de vez en cuando, miraban al vacío. A veces se levantaban, cogían un libro, lo abrían y lo hojeaban. Me hubiera parecido imposible que alguien se atreviera a interrumpir aquel sagrado silencio.
Las habitaciones de trabajo de los hermanos en Gotinga daban a un gran jardín. A lo lejos destacaba un tilo y una valla de madera. Yo había oído decir a las criadas que el mundo estaba sujeto en alguna parte a unas tablas, y en mis pensamientos infantiles creía, pues, que en cada valla se encontraba el fin del mundo. De todas formas para mí lo más lejos era Kassel. Allá iba todos los años la familia entera en un carruaje cargado de maletas, desde Gotinga a través de las montañas de Münden. Cuando pasábamos el león de arenisca que señalaba la frontera de Hesse, me encontraba en mi verdadera patria chica. En lugar de los álamos de Hannover había serbales a los lados de la carretera. También mi padre y mi tío se sentían en Gotinga muy lejos de su tierra. Jacob se consolaba pensando que en ambos lugares las estrellas del cielo eran las mismas. El primer discurso académico que pronunció en Gotinga versó sobre la nostalgia. Yo sólo viví en Hesse unos pocos años: desde que tuvimos que abandonar Gotinga y volvimos a Kassel hasta que los destinaron a Berlín. Pero para mí, Hesse siempre ha seguido siendo mi verdadera casa, y en ninguna parte me resultan tan hermosos el valle, la montaña ni los grandes panoramas. Allí me parece respirar otro aire. Mi madre hablaba siempre en dialecto de Hesse. Ese acento tiene para mí algo encantador. Su sonido me parece cosa de cuentos; lo percibo en todo lo que escribieron Jacob y Wilhelm. El Fulda fue para nosotros siempre un río importante, y el bello poema que le dedicó Karl Altmüller arrancaba las lágrimas de mi madre.
Pero mis recuerdos de la infancia son sobre todo de Gotinga. En las ventanas de las habitaciones de estudio de mi padre y de mi tío, estaban sus flores preferidas. En la de Jacob alhelíes amarillos y heliotropos, en la de Wilhelm, como ya he dicho, primaveras de suave aroma. En un dibujo, que representa a éste en su escritorio, aparece junto a él un tiesto de primaveras. Los dos hermanos tenían la misma relación de camaradería con la naturaleza que Goethe. Todo aquello que floreciera y creciese les alegraba. Sobre sus mesas había piedras minerales de todas clases como pisapapeles. Sobre la de Jacob, una pieza a base de conchas petrificadas; sobre la de Wilhelm, todo un yacimiento de cristal de roca. Sus escritorios, con todo lo que había sobre ellos, han sido donados al Museo Germánico de Núremberg, donde esperemos que se guarden con respeto. El poema de Platen a la flor de una madreselva hallada por el poeta en un paseo otoñal, se lo he oído recitar a mi padre muchas veces con emoción, y el dedicado a la violeta de Goethe, que tan bellamente compuso Mozart, le era muy querido. Los dos hermanos tenían la costumbre de volver de sus paseos con flores y hojas, que luego colocaban en los libros que más utilizaban. Con frecuencia vemos anotados en esas hojas secas la fecha y el lugar donde fueron halladas. Toda su vida la acompañan estos recuerdos. A veces, pegaban las hojas sobre papel y apuntaban más detalles. Una vez encontré una hoja de trébol que mi padre había cogido el día en que mi hermano mayor, que murió muy pronto y que se llamaba Jacöbchen (Jacobito), fue enterrado junto a su abuela. Tanto en los libros de Jacob como en los de Wilhelm hay muchas hojas y flores de la tumba de su madre. Entre los viejos escritos he encontrado un capullo de rosa seco pegado sobre un papel, en el que pone: «De la tumba de nuestra querida madre. Arrancado por mí el 18 de junio, a las ocho, para mi querido hermano en recuerdo mío». No pone ni el año ni de qué hermano se trataba. Mi padre tenía, además, otra flor favorita. En una carta que escribió mi madre tras la muerte de mi padre, leo: «Estas margaritas son de la tumba de mi querido Wilhelm. Toda ella está cuajada de estas flores, que nadie ha sembrado; en otoño plantaremos lilas, que eran sus flores favoritas, así como de su madre y de Lotte».
Pero el contacto de Wilhelm con la naturaleza nunca fue más allá de los paseos, pues la dolencia cardíaca que padecía desde el comienzo de sus años de universidad le impedía realizar grandes esfuerzos. Él andaba despacio; Jacob, deprisa. De manera que nunca paseaban juntos. Esa salud delicada obligó a Wilhelm a limitarse a recorridos cortos en sus viajes. Jacob, por el contrario, estuvo en París, en Viena, en Italia, en Holanda y en Suecia. Cuando menos se lo esperaban, anunciaba que se iba de viaje, y sólo cuando ya se hallaba de camino, decía adónde se había dirigido. De ello darán noticia muchas de sus cartas, cuando más adelante se publiquen algún día.
Jacob tenía en su habitación una estatuilla de Goethe hecha por Rauch, y Wilhelm, un busto de Goethe realizado por Weiser. Goethe era para ellos la máxima autoridad. Pero tampoco eran coleccionistas de Goethe; hasta que comenzaron el diccionario no recibieron de Hirzel la «edición de última mano». Toda su «querida» biblioteca, para la que habían ido reuniendo libros ya desde la época de estudiantes universitarios, se hallaba en las habitaciones de Jacob. Como bibliotecarios que eran, tenían los libros cuidadosamente colocados y los trataban como a subordinados que merecen un respeto. Los estantes estaban bajos, de manera que se podía llegar cómodamente con la mano a las filas de más arriba.
Sobre esos estantes colgaban unos amarillentos retratos al óleo de tamaño natural de antepasados y parientes. Pequeñas pinturas o dibujos enmarcados de otros rostros colgaban de las partes de la pared en las que no había libros. Los niños, muy familiarizados con esa gente tan seria, nunca preguntábamos por sus nombres o sus destinos.
El bisabuelo de Jacob y Wilhelm destaca como el más importante de ellos: Friedrich Grimm, nacido el 16 de octubre de 1672 en Hanau y muerto en el mismo lugar el 4 de abril de 1748. A los veinte años era ya predicador de la corte real de Isenburgo, al año siguiente fue llamado como segundo predicador a Hanau, y en 1706 se convirtió en primer predicador e inspector eclesiástico de esta misma ciudad, cargos en los que permaneció durante cuarenta y dos años. El rastro de sus antepasados puede seguirse hasta comienzos del siglo XVII.
Quien mire este retrato contemplará respetuosamente a un hombre que, con la mano levantada y el dedo índice estirado, parece explicar el pasaje de la Biblia, sobre cuyas páginas abiertas descansa su mano izquierda: San Juan 15, 5: «Yo soy la vid». El cuadro fue pintado en 1741, cuando Grimm tenía sesenta y nueve años. En 1748 murió. En una carta que escribió tres semanas antes de su muerte, «con mano moribunda desde el lecho de la muerte», se despide de sus queridos hermanos, los sacerdotes, a los que tuvo que visitar como inspector de la Iglesia durante cuarenta y dos años. Con palabras cargadas de emoción les recuerda que «empleen toda su fidelidad, diligencia y fuerzas del cuerpo y del alma y que no cejen en su empeño ni en su afán de trabajar». El cura de Steinau, Georg Junghans, que siguió la actividad de Friedrich Grimm, dice de él: «Si observamos el trabajo de Grimm y de su clero diocesano en las asambleas trimestrales, no podemos menos de admirar a un hombre que supo despertar a la ciencia a sus sacerdotes de una manera apasionada, fiel, incansable y grandiosa». En esta frase, el acento va sobre la palabra «ciencia».
Junto al retrato de Friedrich Grimm estaba el de su hijo, también llamado Friedrich, que murió como sacerdote en Steinau. De él ha hablado Jacob en las noticias familiares que da en su autobiografía. Al llegar a Steinau, adonde fue en 1730 como «sacerdote de Hanau elegido para el bien y el orden de la Reforma evangélica», su «único y más devoto hermano Jonás» le dedicó una «felicitación cristiana y fraternal»; ésta es la primera vez que aparecen juntos dos hermanos Grimm, ambos teólogos. En los comentarios a ese poema de formato infolio se atestigua que los abuelos de los hermanos, en 1730, ya «habían servido y estado al frente de la Iglesia de Hanau durante setenta años». Jonás Grimm era, por aquel entonces, un estudiante de teología de diecisiete años, y no sobrepasó los veintidós años. Su retrato también está allí. Lleva una chaqueta de color rojo lacre y apoya el brazo a un lado. Mientras en los otros rostros encuentro parecido con los descendientes, éste me resulta extraño.
A Steinau fue también el hijo del pastor Friedrich, mi abuelo Philipp Wilhelm Grimm (que había estado trabajando antes en Hanau como jurista), y allí murió en la flor de la vida. Su retrato, el de su mujer, mi abuela, y el del padre y la madre de ésta fueron pintados tan bien por el aún hoy famoso pintor Urlaub que, a pesar de su pequeño tamaño, tienen un gran valor artístico; además, están perfectamente conservados. En 1788, toda la familia se hizo pintar por el maestro. Jacob, el hijo mayor de Philipp Wilhelm Grimm, figura como el más joven de esa serie de cabezas. Espero que tras mi muerte, con quien se cierra esta familia, estos cuadros sean guardados cuidadosamente en Hanau, donde se levantará el monumento a los hermanos.
El pequeño óleo de Urlaub representa a Jacob Grimm con dos años. A sus padres les debió de hacer mucha ilusión verle en el cuadrito con su traje de color violeta, una banda ancha de color verde claro atada a un lado en un gran lazo, un amplio cuello de camisa fruncido que le llega hasta los hombros, hebillas de plata en los «zapatitos», los pies ligeramente cruzados, flores en las dos manos y apoyado en una pequeña roca. En primer plano se ven flores azules y rojas sobre largos pedúnculos entremezcladas con livianas mariposas; arriba aparecen unos arbustos, y al fondo unos árboles de tronco delgado, todo lo cual forma un conjunto de cuento. Y ya en su rostro infantil se adivinan los futuros rasgos serios de su cara.
Jacob tenía nueve años cuando murió su padre. Él mismo cuenta cómo a la mañana siguiente de que muriera fue despertado muy temprano por unas voces que oyó en el cuarto de al lado y saltó en camisa para ver lo que pasaba. A través de la puerta entreabierta vio cómo el carpintero, junto con otro hombre, tomaba medidas para el féretro y decía: «Ese hombre que yace ahí se merece un féretro de plata». El oír aquello le consoló y le satisfizo de forma indescriptible. Con letra firme y casi de adulto escribió la gran desgracia ocurrida a la familia en la Biblia bendecida por su abuelo para el registro de tales acontecimientos. Recomiendo a los que vean este libro en el armario de los Grimm que lo respeten también profundamente (a menudo se cogen los libros de manera descuidada). Jacob Grimm fue durante mucho tiempo bibliotecario. Más tarde, lo repito, sintió también respeto por los libros de su propia biblioteca, receptáculos de lo más noble que producen las naciones, y destacaba las obras más valiosas con una lujosa encuadernación. A la muerte de su padre, ese cuidado se manifestó ya en el intento de honrar a su querido padre a través de una letra esmerada. Mis hermanos y yo hemos donado el armario de los Grimm a la Real Biblioteca Nacional de Berlín. Contiene el legado escrito de los hermanos, sobre todo su correspondencia. Tras mi muerte y la de mi hermana se añadirá mucho más.
Después de la muerte de su padre, Jacob, a pesar de su juventud, se veía como el cabeza de familia. Sus hermanos le reconocieron siempre esa posición. Sin duda, era el sucesor del poder del padre. Sólo su madre estaba por encima de él; mientras vivió, Jacob le pidió siempre de forma un tanto pedante que, como instancia superior, dijera la última palabra hasta en cosas en las que la pobre y encorvada mujer se sometía con gusto a la voluntad de su hijo. Mi padre Wilhelm, sólo trece meses más joven que Jacob, reconoció hasta el final esa posición superior de su hermano. Ahora descubro emocionado cuán sagrada le resultaba a mi padre esa relación; pues había algo dominante en la naturaleza de Jacob y no siempre era fácil someterse a ella. De niño, Jacob se ocupó de que se hiciera justicia a la memoria de su padre. Conservamos cartas escritas por él a su abuelo en esa época; en una de ellas protesta enérgicamente contra un sastre que, según le habían contado, había hablado desfavorablemente de su difunto padre en una taberna. En la carta, Jacob exigía que el calumniador fuera llevado ante el tribunal. También está al corriente de la situación política de Alemania, aunque sólo sea para saber en qué medida es afectada la ciudad de Steinau, donde sigue viviendo la madre, por los movimientos de las tropas. El ejército de Prusia avanzaba entonces sobre la República francesa. Mi padre contaba cómo la caballería recogía las largas colas de los caballos con panes perforados y luego les hacían nudos debajo, y cómo en la música de desfile había incluso violines. También se acordaba de haber pegado el oído al suelo para oír el estruendo de los cañones con los que disparaban contra Maguncia. De esta época infantil en Steinau han hablado Jacob y Wilhelm en sus biografías, así como Ludwig y Ferdinand Grimm, los hermanos pequeños, en unas notas biográficas. Rodeada de parientes y amigos, esta familia, la más distinguida de la pequeña ciudad, llevaba una vida apacible, cuyo centro lo formaba Lotte, la hermanita pequeña, muy querida por todos. La cosa cambió a medida que los niños crecieron.
Los primeros en abandonar Steinau fueron Jacob y Wilhelm. Aunque nacidos en Hanau, habían salido tan pronto de allí, que consideraban a Steinau su ciudad natal. Ludwig, que se hizo pintor, volvía con frecuencia a Steinau, y tanto aparece aquella comarca en los dibujos, acuarelas y apuntes que conservo que me parece haber pasado allí mi propia juventud. En los recuerdos que escribió es él quien da una idea más clara de la vida que se llevaba en la casa paterna de Steinau. Wilhelm cuenta en una hoja suelta cómo se despidió de Steinau: «Cuando salimos por primera vez hacia Kassel, se me quedó vivamente grabado el momento en que abandonamos la ciudad. Íbamos sentados en el carruaje de la corona. Yo iba delante mirando a lo lejos nuestro jardín familiar, con sus postes de piedra blancos y su cancela roja, todo envuelto en una densa niebla. Pensaba en el tiempo que había pasado allí y me parecía algo ya muy lejano, como si hubiera un abismo en medio y me encontrara completamente alejado de aquello, comenzando algo nuevo».
Éste es el final de una serie de recuerdos que aparecen en la misma hoja:
«Aún recuerdo con claridad cuando me perdí en el bosquecillo de Philippsruhe (junto a Hanau) con mi traje blanco con una banda roja; miraba asustado, pero atentamente, los troncos lisos de los árboles con su espeso follaje y la grava limpia del camino; aquel silencio y la verde penumbra me iban dando cada vez más miedo, y una angustia se superponía a otra, como una piedra a otra piedra.
»Recuerdo con exactitud una mañana de verano en que vi cómo los soldados de Hanau desfilaban para la revista. Yo miraba por la ventana y sólo los veía cruzando por el final de la larga callejuela. Los fusiles brillaban al sol, y pensaba en lo que me gustaría ir yo también algún día con ellos, tan de mañana y con esa música tan bonita.
»Mi madre solía sentarse con frecuencia en una banqueta junto a la ventana y miraba por un espejo fijo y alto por el que podía verse a toda la gente de la calle. Una de las hojas de la ventana permanecía abierta, el sol daba en los tejados y las máquinas del calcetero roncaban sin cesar. Esa hora era siempre muy aburrida.
»Una vez fuimos a una fiesta a casa del abuelo. Nos habían puesto rizos en el pelo con unas tenazas calientes. Estando allí, salimos un momento de la habitación con la cara ardiendo y anduve sobre las piedras rojas de la casa, que iban perdiendo el color.
»Cuando vivíamos en el largo callejón de Hanau, en el piso de abajo, a mano derecha, había una sala empapelada con un papel de fondo blanco y, entre flores, surgían unos cazadores marrones y verdes, que siempre me gustaba mirar».
Estos recuerdos son de la primera época de Hanau. En 1790, antes de que Wilhelm cumpliera cinco años, el padre fue trasladado a Steinau.
Como recuerdo propio añadiré que a comienzos de los años cincuenta pasé un día en Hanau con mi difunto padre. Vimos el castillo Philippsruhe con su parque a lo lejos, y me contó que su padre y su madre se habían enamorado allí. Por lo visto, su padre, al oír que otra persona quería casarse con ella, corrió hacia el jardín del castillo, donde estaba ella con sus padres, y se pusieron a pasear por él. Mi padre y yo recorrimos luego la ciudad y me enseñó todos los sitios que conocía y la casa en la que habían vivido.
Wilhelm continúa el relato de la marcha de Hanau a Steinau: