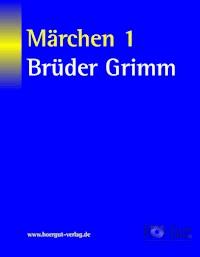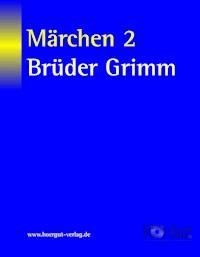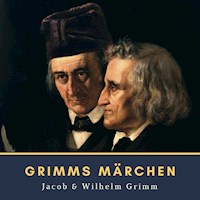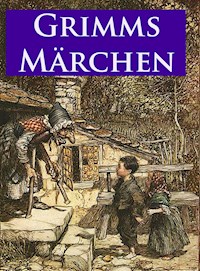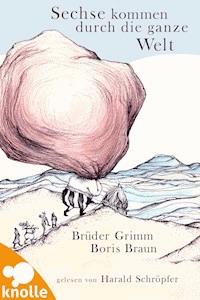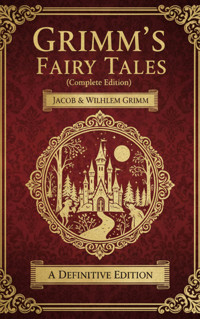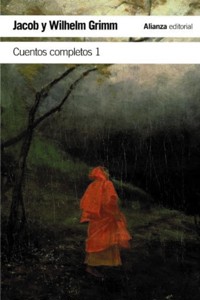Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
La vasta y valiosa tarea que, inmersos en el espíritu de los tiempos románticos, acometieron los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, recopilando los cuentos populares de tierras alemanas, nos ha legado un acervo literario y cultural de incalculable riqueza. La edición en cuatro volúmenes de sus «Cuentos infantiles y del hogar» o, lo que es lo mismo, sus Cuentos completos permite tener a mano la integridad de lo que constituye un tesoro no sólo para el aficionado a la literatura, sino también para el estudioso de la cultura, el psicólogo y la persona interesada en el crecimiento personal. Basados los cuentos populares, en efecto, en un sustrato común antiquísimo -no en vano comparten numerosos rasgos y patrones, sea cual sea su cultura de procedencia, lo cual habla bien a las claras de su universalidad-, son susceptibles de dar a quien las busque claves y medidas ancladas en estructuras y arquetipos profundamente grabados en la naturaleza del hombre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jacob y Wilhelm Grimm
Cuentos completos, 3
Índice
El joven gigante
El duendecillo de la tierra
El rey de la montaña de oro
El cuervo
La inteligente hija del campesino
El viejo Hildebrando
Los tres pajaritos
El agua de la vida
El doctor Sabelotodo
El espíritu de la botella
El hermano tiznado del diablo
Piel de Oso
El reyezuelo y el oso
La papilla dulce
La gente astuta
Cuentos del sapo
El pobre aprendiz de molinero y la gatita
Los dos caminantes
Juan, mi erizo
La mortajita
El judío en el espino
El cazador de oficio
El trillo del cielo
Los dos príncipes
El sastrecillo avispado
El sol brillante lo sacará a la luz del día
La luz azul
El niño testarudo
Los tres barberos
Los siete suabos
Los tres mozalbetes artesanos
El príncipe que no temía a nada
La ensalada de asno
La vieja del bosque
Los tres hermanos
El diablo y su abuela
Fernando fiel y Fernando infiel
La estufa de hierro
La hilandera perezosa
Los cuatro hermanos habilidosos
Unojito, Dosojitos y Tresojitos
La hermosa Cati y Pif Paf Poltrie
El zorro y el caballo
Los zapatos gastados de bailar
Los seis sirvientes
La novia blanca y la novia negra
Juan de Hierro
Las tres princesas negras
Knoist y sus tres hijos
La doncella de Brakel
La compañía
El corderito y el pececillo
El monte Simeli
El viaje
El borriquillo
El hijo desagradecido
El nabo
El hombrecillo recién forjado
Los animales de Dios y del diablo
La viga del gallo
La vieja pordiosera
Los tres vagos
Los doce criados perezosos
Créditos
El joven gigante
Un campesino tuvo un hijo del tamaño de un dedo pulgar, y así se quedó y en varios años no creció ni una pulgada más. Una vez el campesino quiso ir al campo para arar, y entonces dijo el pequeño:
–Padre, yo quiero ir contigo.
–¿Quieres ir conmigo? –dijo el padre–. Anda, quédate aquí, que no me vas a servir de nada y además te puedes perder.
Entonces Pulgarcito comenzó a llorar y, para tener paz, el padre se lo metió en el bolsillo y se lo llevó con él. Ya en el campo, volvió a sacarlo y lo puso en un surco recién arado. Estando allí sentado, llegó por el monte un enorme gigante.
–¿Ves allí aquel duende grande, grande? –dijo el padre.
Quería asustar al niño para que fuera bueno.
–Pues va a venir y te va a llevar con él.
El gigante dio unos pasos con sus largas piernas y se presentó en el surco. Levantó al pequeño Pulgarcito con dos dedos de forma cuidadosa, lo contempló y se fue con él sin decir una sola palabra. El padre, de puro miedo, no pudo pronunciar ni una palabra y dio a su hijo por perdido, pensando que no lo volvería a ver en todos los días de su vida.
El gigante se lo llevó a casa, le hizo que mamara de su pecho y Pulgarcito creció y se hizo fuerte y grande como los gigantes. Dos años después, el gigante fue con él al bosque para probarlo y le dijo:
–Arranca una vara.
El muchacho tenía ya tal fuerza, que arrancó un árbol joven con todas sus raíces.
El gigante, sin embargo, pensó: «Esto tiene que mejorar».
Se lo volvió a llevar consigo y le dio de mamar durante dos años más. Cuando volvió a probarlo, habían aumentado sus fuerzas de tal manera que pudo arrancar un árbol viejo. Pero al gigante no le parecía todavía suficiente; lo alimentó durante dos años más y, cuando volvió al bosque con él, le dijo:
–Ahora arranca una vara decente.
El joven arrancó la encina más gorda de la tierra, de tal manera que ésta crujió y para él fue solamente un juego.
–Bien, ahora está bien –dijo el gigante–, ya has aprendido. –Y lo llevó de nuevo al campo donde lo había cogido. Su padre estaba detrás del arado y el joven gigante se dirigió a él diciendo:
–Aquí estoy, padre; ya ve cómo su hijo se ha hecho hombre.
El campesino se asustó y dijo:
–No, tú no eres mi hijo; no te quiero, vete de mi lado.
–Claro que soy su hijo; déjeme trabajar, que puedo arar tan bien como usted, o mucho mejor.
–No, no, tú no eres mi hijo, y no sabes arar, así que vete de mi lado.
Pero, como sentía miedo de un hombre tan grande, dejó el arado, retrocedió y se sentó en el suelo al lado.
El joven empuñó la esteva1 con una sola mano y apretó con tanta fuerza, que la reja se clavó profundamente. El campesino no pudo aguantarlo y le gritó:
–Si quieres arar, no lo hagas con tanta fuerza, que así no te sale bien.
El joven desenganchó los caballos, se unció él mismo al arado y dijo:
–Váyase a casa, padre, y diga a madre que prepare una buena fuente de comida; mientras tanto, yo trabajaré el campo.
El padre se fue a casa y le encargó la comida a su mujer. El joven aró él solo dos yugadas2 de tierra, y luego se unció él mismo al rastrillo y rastrilló con dos rastrillos a la vez. Cuando terminó, fue al bosque, arrancó dos encinas, se las echó a la espalda, se colocó un rastrillo delante y otro detrás, un caballo delante y otro detrás, y lo llevó todo como si fuera un haz de paja a casa de sus padres.
Cuando llegó al patio, su madre no le reconoció y preguntó:
–¿Quién es este hombre tan tremendo y tan grande?
El campesino dijo:
–Es nuestro hijo.
–No, este ya no es nuestro hijo; nunca hemos tenido uno tan grande. El nuestro era una cosita muy pequeña.
El joven permaneció callado, llevó los caballos al establo y les echó paja y cebada, como es debido. Cuando terminó, fue a la habitación, se sentó en el banco y dijo:
–Madre, ahora quisiera comer. ¿Hay algo hecho?
Ella contestó:
–Sí.
Y trajo dos fuentes grandes, muy grandes, con las que hubieran podido saciarse ella y su marido durante ocho días. El joven, sin embargo, se las comió él solo y preguntó si no había más.
–No –dijo ella–, eso es todo lo que tenemos.
–Pero eso era sólo un aperitivo; tengo que comer algo más.
Ella no se atrevió a llevarle la contraria, así que puso un enorme caldero lleno de cerdo y, cuando estuvo listo, lo llevó a la habitación.
–Finalmente llega algo decente –dijo él.
Y se lo comió todo, pero aún no era suficiente para calmar su hambre.
Entonces, dijo él:
–Padre, ya veo que en su casa no logro saciar mi hambre: hágame un bastón de hierro que sea muy fuerte y que yo no pueda romper con mis piernas y así me iré por el mundo.
El campesino se alegró, unció dos caballos al carro y recogió en casa del herrero un bastón tan grande y tan gordo como podían transportar dos caballos. El joven lo cogió en la rodilla y, ¡crac!, lo partió en dos como si fuera una vara y lo tiró. El padre unció cuatro caballos al carro y trajo un bastón tan grande y tan fuerte como podían transportar los cuatro caballos. El hijo lo dobló también con las rodillas y dijo:
–Padre, esto no vale para nada. Unza más caballos y tráigame un bastón más fuerte.
El padre unció ocho caballos y trajo un bastón tan fuerte y tan gordo como podían transportar los ocho caballos. Al cogerlo el hijo con la mano se partió inmediatamente un trozo de arriba. Entonces, dijo:
–Padre, ya veo que no puede traerme un bastón como yo necesito, así que no quiero permanecer más tiempo en su casa.
A continuación se puso en camino y se hizo pasar por aprendiz de herrero. Llegó a un pueblo en el que vivía un herrero muy avaricioso, que no admitía que nadie tuviera nada y todo lo quería para él. Fue a verlo a la herrería y le preguntó si no le hacía falta un aprendiz.
–Sí –dijo el herrero.
Lo observó con atención y pensó: «Es un mozo trabajador; seguro que sabrá golpear bien y así se ganará su sustento». Preguntó:
–¿Qué sueldo quieres?
–No quiero nada –contestó–, pero cada quince días, cuando los otros reciban su paga, quiero hacerte dos travesuras que tendrás que soportar pacientemente.
El avaricioso se alegró en lo más profundo de su corazón, pensando que así se ahorraría mucho dinero.
A la mañana siguiente el aprendiz extranjero tuvo que golpear el yunque el primero, pero cuando el maestro trajo el hierro candente y aquél dio el primer golpe, el hierro voló y el yunque se hundió en la tierra de forma tan profunda que no lo pudieron sacar de allí.
El avaricioso se puso de muy mal humor y dijo:
–No me sirves, golpeas demasiado fuerte. ¿Qué quieres que te dé por este golpe?
Entonces él dijo:
–Te gastaré una broma y nada más.
Y, levantando el pie, le dio tal patada que voló por encima de cuatro carretadas de heno. A continuación se buscó la barra de hierro más gorda que había en la herrería, la cogió para bastón, y siguió su camino.
Cuando había andado un rato, llegó a una granja y le preguntó al capataz si no necesitaban un ayudante.
–Sí –dijo el capataz–, me hace falta uno. Pareces un muchacho trabajador: ¿Qué sabes hacer y cuánto quieres ganar?
Él volvió a contestar que no quería paga, pero que todos los años le haría cuatro travesuras que debería aguantar con paciencia.
El capataz se puso contento, pues también era un avaricioso.
A la mañana siguiente, los criados tenían que ir al bosque, y éstos estaban ya levantados, mientras él seguía en la cama. Uno lo llamó:
–Levántate, que ya es hora. Vamos al bosque y tienes que venir con nosotros.
–¡Oh! –dijo él de forma grosera y obstinada–. Id andando, que voy a llegar mucho antes que vosotros.
Los otros fueron a ver al capataz y le contaron que el criado estaba todavía en la cama y no quería ir al bosque a talar.
El capataz les dijo que lo despertaran otra vez y que unciera los caballos.
Pero el joven dijo como la vez anterior:
–Id andando, que voy a llegar mucho antes que vosotros.
Estuvo dos horas más en la cama, hasta que al fin se levantó, recogió dos fanegas3 de guisantes, se preparó un puré y se lo comió tranquilamente. Hecho esto, unció los caballos y se dirigió al bosque. No lejos del bosque había un desfiladero, por el que tenía que pasar; echó por delante a los caballos, luego los hizo detenerse, cogió árboles y viñas, y preparó un enorme montón con ellos, de manera que no pudiera pasar ningún caballo. Cuando llegó al bosque, salían de allí los otros con sus caballos cargados y regresaban a casa. Entonces les dijo:
–Id andando, que voy a llegar a casa mucho antes que vosotros.
No se adentró demasiado en el bosque; en un santiamén arrancó dos de los árboles más grandes, los echó en el carro y se dio la vuelta. Cuando llegó ante el montón, estaban los otros todavía allí y no podían pasar:
–¿Lo veis? –dijo–. Si os hubierais quedado conmigo, habríais podido regresar igual de deprisa a casa y encima habríais podido dormir una hora más.
Quiso pasar, pero sus caballos no podían a través del montón. Los desenganchó, los colocó encima del carro, cogió él mismo el pértigo4 en la mano y, ¡aúpa!, tiró de todo haciéndolos pasar tan fácilmente como si sólo fueran plumas. Cuando estuvo al otro lado les dijo a los otros:
–¿Lo veis? He pasado antes que vosotros.
Siguió su camino y los otros tuvieron que quedarse allí. En el patio cogió un árbol con la mano, se lo enseñó al capataz y dijo:
–¿No está mal, eh?
Entonces el capataz le dijo a su mujer:
–El mozo es bueno; aunque duerme más que los demás, también está de vuelta antes que ellos.
Así sirvió al capataz durante un año. Pasado el año, los otros trabajadores recibieron su sueldo, y él dijo que había llegado el momento de cobrar su paga. El capataz, sin embargo, tuvo miedo de las bromas que le gastaría y le pidió encarecidamente que las dejara pasar por alto, y que prefería convertirse en criado y dejar que él fuera el capataz.
–No –dijo–, yo no quiero ser capataz, yo soy el criado y quiero seguir siéndolo, pero quiero cobrar lo que está apalabrado.
El encargado le ofreció lo que quisiera, pero no le sirvió de nada; el criado respondió a todo que no.
El capataz no encontró salida alguna y le pidió quince días de plazo, con idea de hallar alguna solución. El criado le dijo que le concedía el plazo solicitado. El capataz llamó a todos sus escribientes, para que reflexionaran y lo aconsejaran. Los escribientes reflexionaron durante largo tiempo.
Finalmente llegaron a la conclusión de que nadie estaba seguro con aquel criado, que mataba a un hombre como si fuera un mosquito. Lo que debería hacer era mandarle bajar a un pozo y limpiarlo y, cuando estuviera allí abajo, ellos harían rodar una de las piedras del molino que allí había, y se la tirarían a la cabeza; así no volvería a ver la luz del día. Al capataz le gustó el consejo y el criado se dispuso a bajar al pozo. Cuando estaba ya en el fondo, hicieron caer la piedra de molino más grande y pensaron que lo había aplastado, pero él gritó:
–¡Quitad las gallinas del pozo, que están escarbando ahí arriba, me están echando tierra en los ojos y no me dejan ver!
El capataz gritó entonces:
–¡Fuera, fuera!
E hizo como si espantara a las gallinas.
Cuando el criado acabó su trabajo, subió y dijo:
–Mirad qué collar tan bonito tengo.
Y era la piedra del molino, que la llevaba alrededor del cuello.
El criado quiso cobrar entonces su paga, pero el capataz le pidió otros quince días para pensarlo. Vinieron los escribientes y le aconsejaron que enviara al criado al molino encantado para que moliera grano por la noche; de allí no había salido nadie con vida.
La propuesta le gustó al capataz. Llamó al criado aquella misma tarde y le dijo que llevara ocho medidas de grano al molino y las moliera durante la noche porque les hacía falta. El criado fue al granero y se metió dos medidas en el bolsillo derecho, otras dos en el izquierdo y las otras cuatro se las puso en un saco atravesado, mitad sobre la espalda, mitad sobre el pecho, y así cargado fue al molino encantado.
El molinero le dijo que durante el día se podía moler bien allí, pero no de noche porque el molino estaba encantado, y a todo el que había entrado allí se lo había encontrado muerto a la mañana siguiente. Pero él contestó:
–Ya me las apañaré yo para salir de esta; márchese y váyase a dormir.
A continuación se fue al molino y puso a moler el grano. Alrededor de las once se fue a la estancia del molinero y se sentó en el banco. Cuando llevaba allí sentado un rato, se abrió de pronto la puerta y apareció una gran mesa y encima de ella había asado, vino y mucha comida, que apareció así por las buenas, pues no había nadie que la trajera. Poco después se colocaron sillas alrededor, pero no apareció nadie, hasta que de pronto vio dedos que utilizaban los cuchillos y los tenedores y se echaban la comida en los platos, sin que se viera a quién pertenecían. Como tenía hambre y vio las viandas, se sentó, comió y disfrutó de la comida. Cuando se hubo saciado y los otros habían vaciado también sus fuentes, oyó perfectamente cómo las luces se apagaban de un soplo y, estando todo oscuro como la boca de un lobo, le dieron una bofetada en la cara.
Entonces dijo:
–Como vuelva a pasar, empezaré también yo.
Al recibir por segunda vez una bofetada, atizó él también. Y así pasó toda la noche, pero no se dejaba pegar en vano, sino que devolvía los golpes en abundancia y golpeaba a su alrededor sin miramientos.
Al amanecer se acabó todo. Cuando el molinero se levantó, quiso ver lo que le había pasado y se asombró de que todavía estuviera vivo.
Entonces dijo:
–He comido en abundancia y he recibido bofetadas, pero también las he repartido.
El molinero se alegró y dijo que había quedado desencantado el molino y que le recompensaría dándole el dinero que quisiera.
Pero él dijo:
–No quiero dinero, ya tengo bastante.
Cogió su harina a la espalda, se fue a casa y le dijo al capataz que ya había realizado el encargo y que quería su paga estipulada. Cuando el capataz lo oyó, le entró verdaderamente miedo. No podía dominarse, iba de un lado a otro de la habitación, y las gotas de sudor le corrían por la frente. Abrió la ventana para respirar aire fresco, pero, antes de que se diera cuenta, el criado le dio tal patada que salió volando por el aire, hasta que nadie pudo verlo más.
Entonces el criado dijo a la mujer del capataz:
–Si no viene, tendrá que aguantar usted la otra broma.
Ella gritó:
–¡No, no! ¡No lo puedo soportar!
Y abrió la ventana, porque las gotas de sudor le caían por la frente. Entonces él le propinó una patada de tal categoría que salió volando y, como era mucho más ligera, voló mucho más alto que su marido.
El marido dijo:
–Ven a mi lado.
Pero ella gritó:
–Ven tú a mi lado, que yo no puedo ir al tuyo.
Y siguieron flotando en el aire sin que ninguno pudiera ir al lado del otro. No sé si todavía siguen flotando. El joven gigante, sin embargo, cogió su barra de hierro y prosiguió su camino.
1. Pieza corva y trasera del arado, sobre la cual lleva la mano el que ara para dirigir la reja y apretarla contra la tierra.
2. Espacio de tierra de labor que puede arar una yunta en un día.
3. Medida de capacidad utilizada para áridos, que en Castilla tenía doce celemines y equivalía a cincuenta y cinco litros y medio.
4. Lanza del carro.
El duendecillo de la tierra
Había una vez un rey muy rico, que tenía tres hijas, las cuales se paseaban todos los días por los jardines del castillo. El rey era muy aficionado a toda clase de árboles, y tenía uno al que quería sobre todos los demás, y de tal forma que, si alguien cogía una manzana de él, lo mandaba cien brazas bajo tierra.
Como era el tiempo de la cosecha, las manzanas del árbol se pusieron rojas como la sangre.
Las tres hijas se colocaban todos los días bajo el árbol a ver si el viento había tirado alguna, pero nunca encontraron ninguna, y el árbol estaba tan repleto de manzanas, que las ramas le llegaban hasta el suelo.
Entonces a la más pequeña de las princesas se le antojó una, y les dijo a sus hermanas:
–Nuestro padre nos quiere demasiado para enviarnos bajo tierra; creo que lo ha dicho pensando sólo en los extraños.
Y fue y cogió una manzana gordísima y, acercándose a sus hermanas, dijo:
–Probad, hermanas queridas. En mi vida he comido una manzana tan rica.
Las otras dos hermanas también mordieron la manzana, y las tres se hundieron bajo tierra, sin que nadie las echara de menos.
A mediodía el rey quiso llamarlas a la mesa, pero no las encontró por parte alguna; las buscó por todo el castillo y por todo el jardín, pero no pudo hallarlas. Entonces se sintió triste y anunció en todo el reino que el que le trajera a sus hijas se casaría con una de ellas.
Un gran número de jóvenes salió al campo y las buscó sin descanso, ya que todos las querían mucho porque eran muy amables y muy bellas. También lo hicieron tres jóvenes cazadores y, tras ocho días de viaje, llegaron a un gran palacio que tenía bellos salones; en uno de ellos había una mesa puesta con la comida aún caliente, y no se oía ni veía a nadie en todo el castillo.
Esperaron todavía medio día más, y la comida seguía caliente y humeando; pero tenían tanta hambre que al final se sentaron y comieron, y acordaron que se quedarían en el castillo y que echarían a suertes para ver quién permanecería en el castillo mientras los otros dos fueran a buscar a las hijas; lo hicieron así y la suerte le tocó al mayor. Al día siguiente los dos más jóvenes se fueron a buscarlas y el mayor se quedó en la casa. Hacia mediodía apareció un hombrecillo pequeñito y le pidió un trozo de pan; fue a darle una buena rebanada, pero en el momento de alargársela el hombrecillo la dejó caer y le dijo que, si era tan amable, volviera a darle la rebanada. Él quiso dársela, y se inclinó para recogerla, pero en ese momento el hombrecillo cogió un palo, le agarró del pelo y le dio unos buenos azotes. Al día siguiente, al quedarse el segundo en la casa, tampoco le fue mejor. Cuando llegaron los otros dos a casa, le preguntó el mayor:
–Bueno, ¿qué tal te ha ido?
–Oh, me ha ido muy mal.
Y ambos se quejaron de su suerte, pero al pequeño no le dijeron nada de ello; no le querían y siempre le llamaban «Juan el bobo» porque no estaba en sus cabales.
Al tercer día se quedó el más pequeño en la casa y el hombrecillo volvió y le pidió un trozo de pan, pero en cuanto se lo dio, también lo dejó caer y le pidió que fuera tan amable de recogerle la rebanada.
–¡Cómo! ¿No puedes recoger la rebanada tú mismo? Si no te molestas en conseguir tu pan de cada día, tampoco mereces comerlo.
Entonces el hombrecillo se enfadó y le dijo que se lo recogiera, pero él, sin pérdida de tiempo, agarró al hombrecillo y le dio una buena paliza. El hombrecillo se puso a chillar y a gritar:
–¡Para, para! ¡Déjame! ¡Suéltame! Te diré dónde están las princesas.
Cuando oyó esto, dejó de pegarle. El hombrecillo le contó que era un duende de los miles que había en la tierra y que si iba con él le enseñaría dónde estaban las princesas. Luego le indicó un pozo muy hondo que no tenía agua. El duende le dijo que sabía bien que sus compañeros no eran amigos suyos y que, si quería salvar a las princesas, tendría que hacerlo solo. Los otros dos también querían encontrar a las princesas, pero no estaban dispuestos a pasar penalidades ni peligros para conseguirlo; por tanto, él debería coger un cesto y sentarse dentro con un cuchillo de monte y una esquila y bajar al fondo. Allí abajo había tres habitaciones y en cada una de ellas estaba una de las princesas, que se veían obligadas a espulgar las muchas cabezas de los dragones que allí había, y sería él quien tendría que cortar las cabezas de los dragones. Dicho esto, el duendecillo desapareció.
Cuando se hizo de noche, llegaron los otros dos y le preguntaron qué tal le había ido. Él les dijo:
–¡Oh, bastante bien!
Añadió que no había visto a nadie hasta mediodía, en que llegó un hombrecillo que le pidió un trozo de pan, y que él se lo dio, y que el hombrecillo se lo dejó caer, y le pidió que lo recogiese, pero que no había querido recogerlo, y el hombrecillo se enfadó y, como él no entendió por qué, le dio una paliza, y que entonces el hombrecillo le dijo dónde estaban las princesas.
Los otros dos se enfurecieron tanto que se pusieron amarillos y verdes. Al día siguiente, por la mañana, se fueron todos al pozo y echaron a suertes a ver cuál de ellos se metía en el cesto y llevaba la esquila. Le tocó otra vez al mayor, se metió en el cesto y cogió la esquila. Dijo:
–Si toco la esquila, me subís en seguida.
Cuando estaba a una pequeña distancia, sonó algo y le subieron en seguida.
Luego se metió el segundo en el cesto y con él pasó lo mismo. A continuación le tocó el turno al más joven, que llegó hasta el fondo. Cuando salió del cesto, tomó su cuchillo, se puso delante de la primera puerta, escuchó y oyó roncar al dragón.
Entonces abrió la puerta muy despacio, y vio a la princesa sentada, con las nueve cabezas en su regazo, espulgándolo. Cogió su cuchillo, arremetió contra el dragón y le cortó las nueve cabezas. La princesa se levantó de un salto, le echó los brazos al cuello y le besó muchas veces; cogió su colgante, que era de oro puro, y se lo colgó al cuello.
Luego fue donde estaba la segunda princesa, espulgando a un dragón de siete cabezas, y la liberó también. Hizo otro tanto con la tercera, que tenía un dragón de cuatro cabezas. Todas ellas se pusieron tan contentas que no dejaron de abrazarle y de besarle. A continuación se puso a tocar la esquila tan fuerte que se oía arriba. Luego colocó a las princesas una tras otra en el cesto, las hizo subir y, cuando le tocó la vez a él, se acordó de que le había dicho el duende que sus compañeros no tenían buenas intenciones para con él. Así que puso en el cesto una piedra grande que había allí y, cuando la cesta estaba a medio camino, los falsos hermanos soltaron la soga, y el cesto cayó con la piedra hasta el fondo; ellos creyeron que era él, se marcharon con las princesas y les hicieron prometer que le dirían a su padre que habían sido ellos quienes las habían rescatado. Fueron ante el rey y las pidieron por esposas.
Mientras tanto, el cazador más joven daba vueltas por las tres salas del pozo, triste y pensativo, porque suponía que iba a morir; entonces vio una flauta colgada en la pared y dijo:
–No sé qué haces aquí colgada, donde nadie puede sentirse alegre.
Miró las cabezas de los dragones y dijo:
–Tampoco vosotras me podéis ayudar.
Y así fue paseando de un lado a otro hasta que fue alisando el suelo con sus pasos. Luego se paró, y se le ocurrió otra cosa, cogió la flauta de la pared y tocó una melodía: de repente, vinieron muchísimos duendes, a cada nuevo sonido aparecía uno más y no dejó de tocar hasta que toda la sala estuvo llena de ellos. Le preguntaron qué quería y él les dijo que quería volver a la luz del día. Entonces lo agarraron cada uno por un pelo y lo trajeron volando hasta llegar a la tierra.
Cuando estaba arriba, se fue en seguida al palacio del rey, donde iba a celebrarse la boda de una de las princesas, y subió a la sala donde estaba el rey con sus tres hijas. En cuanto éstas lo vieron, se desmayaron. Entonces, el rey se enfadó y mandó que lo metieran en la cárcel porque creía que había hecho daño a sus hijas. Pero cuando las princesas recobraron el conocimiento, le rogaron que le soltase. El rey les preguntó por qué y ellas le dijeron que no podían decírselo, pero el padre les dijo que se lo contasen a la estufa. Así que él se acercó a la puerta y lo escuchó todo. Entonces mandó que ahorcasen a los otros dos y a él le dio su hija más pequeña por esposa.
Yo me puse unos zapatos de cristal, tropecé con una piedra y entonces sonó «¡clac!» y se rompieron.
El rey de la montaña de oro
Un comerciante tenía dos hijos, un niño y una niña, que eran todavía muy pequeños y no sabían andar. Un día se hicieron a la mar dos barcos suyos, bien cargados, con toda su fortuna dentro. Pensaba ganar mucho dinero con ellos, pero poco después le llegó la noticia de que se habían hundido.
Así pues, de ser un hombre rico pasó a ser pobre, y no le quedaba ya más que un campo a las afueras de la ciudad. Para no pensar tanto en su desgracia, salió al campo y, mientras paseaba de un lado a otro, vio de pronto un hombrecillo negro junto a él. El hombrecillo le preguntó por qué estaba tan triste y qué era lo que le apesadumbraba tanto. Entonces, el comerciante dijo:
–Te lo diría si pudieras ayudarme.
–Quién sabe –contestó el hombrecillo–. A lo mejor sí.
El comerciante le contó que toda su riqueza se había hundido en el mar y que no le quedaba más posesión que aquel campo.
–No te preocupes –dijo el hombrecillo–. Si me prometes que, cuando regreses a tu casa, lo primero que tropiece contra tu pierna me lo traerás dentro de doce años a este mismo lugar, tendrás tanto dinero como quieras.
El comerciante pensó: «No puede ser más que mi perro».
Pero no pensó para nada en su hijo pequeño y aceptó, le dio al hombre negro un papel firmado y sellado y regresó a casa.
Cuando llegó, su niño pequeño se alegró tanto que, sujetándose en los bancos, avanzó tambaleándose y se le agarró a las piernas. Entonces el hombre se asustó pues sabía perfectamente lo que había firmado; pero como no encontró dinero ni en sus cajones ni en sus cajas, pensó que había sido una broma del hombrecillo. Un mes más tarde fue al sótano para reunir estaño viejo y venderlo, y entonces vio un gran montón de dinero. Recobró su buen humor, compró, volvió a ser un comerciante más rico que antes y se despreocupó de Dios.
Sin embargo, cuanto más se acercaban los doce años, más se preocupaba el comerciante: se le podía leer el miedo en la cara. El hijo le preguntó qué le pasaba; el padre no quería decírselo, pero el otro no cejó hasta que le dijo qué le había prometido, sin saber lo que hacía, a un hombre negro y que a cambio había recibido mucho dinero. Él le había dado una escritura con su firma, y ahora tendría que entregarlo cuando pasaran doce años.
El hijo habló de esta manera:
–Padre, no tengáis miedo, que todo saldrá bien. El «Negro» no tiene ningún poder sobre mí.
El hijo fue a que lo bendijera un sacerdote y, cuando llegó la hora, se dirigieron juntos al campo. El hijo hizo un círculo y se colocó con su padre dentro. Entonces llegó el hombrecillo negro y le dijo al viejo:
–¿Me has traído lo que me habías prometido?
Él permaneció callado, pero el hijo preguntó:
–¿Qué haces tú aquí?
A esto contestó el hombrecillo negro:
–Tengo que hablar con tu padre y no contigo.
El hijo le contestó:
–Tú has engañado y tentado a mi padre; dame esa escritura.
–No –dijo el hombrecillo–, no cedo mis derechos.
Estuvieron hablando durante mucho tiempo entre ellos y, finalmente, llegaron a un acuerdo: el hijo, como no pertenecía ni al enemigo eterno ni al padre, subiría a un barquito, que estaba en unas aguas que fluían por allí; el padre lo empujaría con su propio pie y el hijo quedaría a merced de la corriente. Se despidió de su padre, subió al barquito y el padre lo puso en marcha con su propio pie. El barquito volcó entonces, de tal manera que la parte de abajo se colocó arriba y la cubierta en el agua: el padre creyó que su hijo estaba perdido, volvió a casa y lloró por él.
Pero el barquito no se hundió, sino que siguió navegando tranquilamente con el joven dentro. Navegó durante mucho tiempo hasta que se quedó detenido en una ribera desconocida. Bajó a tierra, vio un hermoso palacio y se dirigió hacia él. Pero, cuando entró allí, vio que todo estaba encantado: recorrió todas las habitaciones y todas estaban vacías, hasta que llegó a la última de las cámaras, donde había una serpiente enroscándose. La serpiente era una doncella encantada, que se alegró al verlo y le dijo:
–¿Vienes, salvador mío? He esperado por ti doce años: el reino está encantado y tienes que liberarlo.
–¿Cómo puedo hacerlo? –preguntó.
–Hoy por la noche vendrán doce negros cubiertos de cadenas y te preguntarán qué haces aquí; tú sigue callado, no les des ninguna contestación y deja que te hagan lo que quieran; te martirizarán, te pegarán y te pincharán; tú déjales hacer lo que les venga en gana contigo, pero no hables; a las doce se irán. La segunda noche vendrán otra vez otros doce y la tercera veinticuatro, que te cortarán la cabeza, pero a las doce perderán su poder. Si soportas todo esto sin decir la menor palabra, entonces estaré liberada. Iré a tu lado y, como tengo el agua de la vida, con ella te rociaré y volverás a vivir y a estar tan sano como antes.
Entonces dijo él:
–Con gusto te libertaré.
Todo pasó como ella había dicho: los negros no pudieron obligarle a decir palabra alguna y a la tercera noche la serpiente se convirtió en una hermosa princesa, que vino con el agua de la vida y le resucitó. Ella se le echó al cuello, lo besó y en el palacio reinó gran júbilo y alegría. Se celebró la boda y se convirtió en el rey de la montaña de oro.
Así pues, vivieron felices juntos y la reina dio a luz un hermoso niño. Habían pasado ocho años, cuando se acordó de su padre: su corazón se conmovió y quiso visitarlo de nuevo. La reina no quería dejarlo marchar y dijo:
–Sé que esto me traerá la desgracia.
Sin embargo, él no la dejó en paz hasta que ella cedió.
Al despedirse, ella le dio un anillo mágico y dijo:
–Toma este anillo: cuando te lo pongas podrás trasladarte adonde desees, pero tienes que prometerme que no lo vas a usar para llevarme de aquí junto a tu padre.
Se lo prometió, se puso el anillo en el dedo y deseó ir a la ciudad donde vivía su padre. En un momento estuvo allí y quiso entrar en la ciudad, pero, al llegar a la puerta, los centinelas no quisieron dejarle entrar porque llevaba extrañas ropas, aunque ricas y lujosas. Entonces, se fue a un monte, donde un pastor cuidaba su ganado, cambió con él sus vestiduras, se puso su vieja chaqueta de pastor y así pudo entrar en la ciudad sin que nadie le molestase. Cuando llegó ante su padre, se dio a conocer; este no creía que fuera su hijo y, pensando que era un pobre, quiso darle un plato de comida. Entonces, el pastor habló a su padre:
–Yo soy en verdad vuestro hijo. ¿No recordáis ninguna señal en mi cuerpo por la que pudierais reconocerme?
–Sí –dijo la madre–, nuestro hijo tenía una mancha en forma de frambuesa en el brazo derecho.
Él se remangó la camisa, y entonces vieron la mancha bajo el brazo, y ya no dudaron más de que fuera su hijo.
A continuación les contó que él era el rey de la montaña de oro, y que se había casado con una princesa, y que tenía un precioso hijo de siete años.
Entonces habló el padre:
–Eso no puede ser verdad. ¿Qué clase de rey es el que me viene con una chaqueta rota de pastor?
Esto irritó al hijo, que dio la vuelta al anillo sin acordarse de su promesa y deseó que su esposa e hijo acudieran a su lado. En un abrir y cerrar de ojos estuvieron allí los dos, pero la reina se lamentaba y lloraba, diciendo que había roto su palabra y que la había hecho desgraciada. Él dijo:
–Lo he hecho sin darme cuenta y sin mala intención.
E intentó convencerla. Ella hizo como si transigiera, pero no tenía buenas intenciones.
A continuación la llevó a las afueras de la ciudad, al campo, le mostró las aguas donde había sido empujado el barquito y le dijo:
–Estoy cansado, siéntate y déjame dormir un poco en tu regazo.
Luego puso su cabeza en el regazo de ella y ella le acarició un poco la cabeza hasta que se durmió. Cuando se durmió, le quitó el anillo del dedo, luego sacó el pie de debajo de él y le dejó únicamente la sandalia. A continuación cogió al niño en brazos y deseó trasladarse de nuevo a su reino. Cuando él se despertó estaba allí totalmente abandonado, y su esposa y el niño se habían marchado, no tenía el anillo en el dedo y sólo quedaba la sandalia de señal.
«A casa de tus padres no puedes ir –pensó–, pues te van a decir que eres un brujo. Lo mejor será que eches a andar hasta que llegues a tu reino.»
Así pues, se puso en marcha y llegó finalmente a una montaña en la que había tres gigantes peleándose entre sí, porque no sabían cómo dividirse la herencia de su padre. Cuando lo vieron pasar, lo llamaron y le dijeron que los hombres pequeños tenían sentido común y que les ayudara a repartir la herencia. La herencia consistía en una espada, que cuando uno la cogía en la mano y decía: «Todas las cabezas al suelo menos la mía», hacía rodar todas las cabezas. En segundo lugar, un abrigo, que hacía invisible al que se lo ponía, y, en tercer lugar, unas botas, que cuando uno se las ponía y deseaba estar en algún sitio, en un momento lo llevaban allí. Él dijo:
–Dadme las tres cosas para ver si están todavía en condiciones.
Le dieron el abrigo y, en cuanto se lo puso, se hizo invisible y se transformó en mosquito. Recobró de nuevo su figura y dijo:
–El abrigo está en condiciones; dadme la espada.
Ellos dijeron:
–No, eso no, que si dices: «Todas las cabezas al suelo menos la mía», se caerían nuestras cabezas, excepto la tuya.
Pero se la dieron, a condición de que la probara en un árbol. Lo hizo así y la espada cortó el tronco del árbol como si fuera una paja. Luego pidió las botas, pero ellos le dijeron:
–No, eso no, que si te las pruebas y deseas estar allá arriba en el monte, nosotros nos quedaríamos aquí abajo sin nada.
–No –dijo él–, no lo haré.
Entonces le dieron también las botas. Cuando tuvo las tres cosas, pensó en su mujer y su hijo, y se dijo para sí: «Ay, si estuviera en la montaña de oro». Rápidamente desapareció de la vista de los gigantes, dejando así la herencia repartida. Cuando llegó cerca de palacio, oyó gritos de alegría, violines y flautas, y la gente le dijo que su esposa estaba celebrando su boda con otro. Se enfureció y dijo:
–La falsa me ha engañado y me ha abandonado mientras dormía.
Se puso el abrigo y entró sin ser visto en el palacio. Se presentó en la sala y vio una mesa con viandas exquisitas, mientras los huéspedes comían y bebían, riendo y haciendo bromas. Ella estaba sentada en medio, con lujosas vestiduras sobre la silla real y con la corona en la cabeza. Se colocó detrás de ella, sin ser visto. En cuanto a ella le ponían un trozo de carne en el plato, se lo cogía y se lo comía, y cuando le escanciaban un vaso de vino, se lo cogía y se lo bebía; la servían constantemente, pero ella no conseguía probar nada, pues los platos desaparecían al momento.
Entonces se sintió desconcertada, se avergonzó, se levantó, se fue a su habitación y se puso a llorar. Él fue detrás de ella, y ella dijo:
–¿Me persigue siempre el demonio, o es que no llegó nunca mi liberador?
Entonces, él la golpeó en la cara, diciendo:
–¿No vino nunca tu liberador? Está sobre ti, embustera. ¿Me he merecido yo esto?
Luego se hizo visible, fue a la sala y dijo:
–La boda se ha acabado, el verdadero rey ha vuelto.
Los reyes, príncipes y consejeros que estaban allí reunidos se burlaron y se rieron de él. Él habló brevemente:
–¿Queréis marcharos, sí o no?
Entonces quisieron apresarlo y se dirigieron hacia él. Éste, sin embargo, sacó su espada y dijo:
–Todas las cabezas al suelo menos la mía.
Todas las cabezas rodaron por el suelo y él siguió siendo el único señor y fue otra vez el rey de la montaña de oro.
El cuervo
Érase una vez una reina que tenía una hijita muy pequeña y había que llevarla todavía en brazos. Una vez, por más que le decía su madre, la niña no obedecía y no se estaba quieta. La madre entonces perdió la paciencia y, viendo unos cuervos que volaban alrededor de palacio, abrió la ventana y dijo:
–Ojalá te convirtieras en cuervo y te alejaras volando, para que me dejases tranquila.
Apenas había dicho esto, la niña se transformó en cuervo y, dejando los brazos de su madre, salió volando por la ventana. Voló a un bosque oscuro y allí permaneció durante mucho tiempo sin que los padres supieran nada de ella.
Años después iba un hombre atravesando el bosque y oyó graznar al cuervo; siguió el sonido de la voz y, cuando se acercó, dijo el cuervo:
–Yo soy una princesa encantada, pero tú puedes liberarme.
–¿Qué tengo que hacer? –preguntó él.
Ella dijo:
–Entra en el bosque y allí encontrarás una casa, donde hay una anciana mujer, que te ofrecerá comida y bebida; pero tú no tomes nada, porque si comes o bebes, te verás sumido en un sueño y no podrás liberarme. En el jardín, detrás de la casa, hay un gran montón de cortezas: colócate allí y espérame. Durante tres días seguidos iré cada mediodía a las dos junto a ti, en un carruaje tirado primero por cuatro potros blancos, luego por cuatro rojos y, finalmente, por cuatro negros; pero, si no estás despierto, no podrás liberarme.
El hombre prometió hacer todo lo que ella había pedido. Pero el cuervo dijo:
–Sé que no me liberarás, porque aceptarás algo de esa mujer.
El hombre volvió a prometer que no tocaría nada de comida ni bebida.
Pero, cuando llegó a la casa, la mujer se le acercó y le dijo:
–¡Pobre hombre, pero qué aspecto tan cansado tienes! Ven a sentarte y come y bebe algo.
–No –dijo el hombre–, no quiero comer ni beber.
Pero ella no le dejó en paz, diciendo:
–Si no quieres comer, por lo menos echa un trago del vaso; por una vez no va a pasar nada.
Él se dejó convencer y bebió. Después, hacia las dos de la tarde, salió al jardín al montón de cortezas y se puso a esperar al cuervo. Pero de pronto sintió un enorme cansancio y, no pudiéndolo aguantar, se tumbó un poco, aunque no quería dormirse. Pero apenas se había tumbado, se le cerraron los ojos y se durmió tan profundamente que nada en este mundo hubiera podido despertarlo. A las dos llegó el cuervo con sus cuatro potros, pero estaba muy triste y dijo:
–Sé que está durmiendo.
Se bajó del carro, se dirigió a él, lo sacudió y llamó, pero no se despertó.
Al día siguiente, a mediodía, volvió la anciana a traerle de comer y de beber, y aunque él no quería tomar nada, ella no le dejó en paz hasta que logró convencerlo para que bebiera un trago del vaso. A las dos fue al jardín al montón de cortezas y se puso a esperar al cuervo; pero de pronto sintió tal cansancio, que sus miembros no le resistían y no tuvo más remedio que echarse, y se vio sumido en un profundo sueño. Cuando llegó el cuervo con sus cuatro potros rojos, estaba muy triste y dijo:
–Sé que está durmiendo.
Se dirigió a él, pero dormía tan profundamente que no le pudo despertar.
Al día siguiente la anciana preguntó:
–¿Qué significa esto? Si no comes ni bebes, ¿es que quieres morirte?