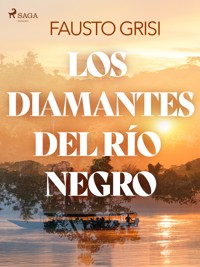Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Sumergete en la sorprendente vida de un cineasta y su método creativo. En los años 1970, al reconocido cineasta Fausto Grisi le encargan la producción de una película hecha de 4 episodios que documente la realidad de las comunidades indígenas del mundo. Desde América, hasta Asia, Europa y Oceanía, Grisi y su equipo viajan para lograr el documental más realista posible. Siendo una producción del reconocido estudio, Metro Goldwyn Mayer MGM, este documental se considera como una de las primeras producciones internacionales en Venezuela, lo cuál le abre muchas puertas al equipo de producción, pero igual presenta varios obstaculos que ponen al documental en riesgo. ¿Podrán lograr filmar un documental que se apegue a la realidad de las comunidades que analizan, o les ganarán los múltiples problemas a los que se enfrentan? Desde problemas en el rodaje hasta milagros y coincidencias que permean la experiencia de este reconocido cineasta, este libro te dará una vista holística al proceso de producción de un documental. Adentraté a la parte más recóndita del Amazonas, en esta aventura que cambiará tu forma de ver tanto al cine como a las comunidades indígenas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fausto Grisi
Cuentos de Jungla y de Sabana
Saga
Cuentos de Jungla y de Sabana
Imagen en la portada: Shutterstock
Copyright ©2020, 2023 Fausto Grisi and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728575895
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Una aventura inolvidable: mí primer encuentro con los yanomamis
Cuatro eran los episodios que iban a formar parte de la película que la Metro Goldwyn Mayer nos había encomendado, cada uno de ellos basado en la vida real. Por razones que se relacionaban con el guion, teníamos que rodar en distintos continentes y en locaciones que distaban miles y miles de kilómetros una de la otra. Lo cual dificultaba sensiblemente el plan de producción y la parte organizativa del trabajo que estaba a mi cargo. Hasta entonces habíamos rodado dos episodios: el primero en África oriental, precisamente en la ciudad de Nairobi y en los parques nacionales de Kenya y Tanzania, y el segundo en Japón, en la ciudad sagrada de Kioto, en un monasterio Zen. Y hasta aquel momento todo se había desarrollado sin que se presentaran particulares problemas, lo cual es bastante insólito en las producciones cinematográficas. Para rodar el tercer episodio teníamos que ir en Amazonia. Se trataba de la reconstrucción fílmica de una historia real: la vida y las aventuras, o mejor dicho, las desventuras, de una mujer blanca que, siendo poco más que una niña, había sido raptada por los indios yanomami, y obligada a vivir con ellos ¡por más de veinte años!
*****
Sobre la base de las informaciones recolectadas estando todavía en mi oficina de Roma, la franja de selva amazónica que se encuentra al norte del Perú, en particular el área cercana a Iquitos, hubiera podido ser el lugar ideal donde realizar nuestra filmación. Así que hacia la mitad de noviembre de 1973 subo en un avión de Alitalia rumbo a Perú, con la tarea de averiguar las condiciones del sitio, determinar la logística, obtener lo permisos necesarios, antes de dar el visto bueno para que los técnicos de filmación y los actores salieran de Italia y me alcanzaran.
Tenía todavía en los ojos el grato recuerdo de Lima, su impresionante casco histórico, las estupendas piezas precolombinas admiradas en el Museo del Oro, cuando el avión empezó a bajar y la aeromoza anunció que estábamos a punto de llegar a Iquitos. Desde arriba, pude divisar, por primera vez, al majestuoso Río Amazonas y tengo que confesar que probé una gran emoción, más por haber oído tanto hablar de él que por la imagen que ofrecía de sí el inmenso, apacible y chato escudo de agua color gris oscuro.
*****
Al salir del pequeño aeropuerto encuentro a Pedro Pablo Peraza, el representante de la Compañía ‘Seguros el Sol’, el cual ha sido avisado por el gerente de la oficina de Lima de mi llegada. Encaminándome hacia su carro, la primera impresión que tengo es la de un calor húmedo y pegajoso que se desprende del río y de la selva que lo rodea. Las casas de la ciudad son en su mayoría de una planta, de aspecto pobre, pero limpias y aparentemente bien cuidadas. A pesar de ser el mejor, el hotel donde me alojo está muy lejos del ‘Intercontinental’ del capital dejado sólo pocas horas antes. El cuarto es pequeño, huele a mugre, no tiene aire acondicionado, y el ventilador que cuelga del techo, además de ser ruidoso, funciona únicamente con la velocidad al mínimo.
Tomándome una ducha, sonrío a la idea que el sitio que tengo que elegir para el rodaje se encuentra inexorablemente en plena selva, donde será necesario permanecer varios días acampando en hamacas y llevando todas las provisiones necesarias; por lo tanto pienso que tanto yo como mis compañeros de trabajo, probablemente llegaremos a extrañar aquel modesto hotel donde me encuentro, considerándolo, en comparación a lo que nos esperaba en la selva, a la par que un “cinco estrellas’. No sé si por el deseo de infundirme ánimo, o más bien porque está realmente convencido, antes de despedirse, Pedro agrega: -No se preocupe, mañana usted disfrutará de uno de los lugares más hermosos del planeta, se lo aseguro, pasaré a buscarla a las siete en punto. ¡Que tenga una buena noche!
Son casi las ocho cuando bajo al restaurant. La idea de tener al día siguiente que embarcarme y navegar el Río Amazonas en busca de la aldea indígena más apropiada para la filmación, me emociona y me llena de expectativa y curiosidad. Comiendo un sabroso ‘ceviche’ observo el ambiente y los clientes que, poco a poco, van llenando el local. En una mesa frente a la mía hay cuatro hombres, entre los treinta y cuarenta años, de rostros cansados, quizás por haber tenido una dura jornada de trabajo. El rostro de uno de ellos me llama la atención, me recuerda alguien conocido, pero descarto esa idea de mi mente en cuanto estoy a Once Mil kilómetros de Italia, en un país donde no conozco a nadie, y en un pequeño pueblo perdido en las riberas del río más grande de Latino América. Así que tiene que tratarse de una impresión equivocada debida probablemente al cansancio. Aún sin querer, mi mirada va una y otra vez hacia aquel individuo, y mientras más trato de convencerme que no puede ser, más la forma de hablar, de sonreír y los rasgos van encajando con la imagen de un amigo de Roma con el cual compartía la pasión por las carreras de motocicletas cuando tenía unos dieciséis años. Desde entonces no había vuelto a verlo y habían pasado más de quince años, ¡pero cuanto se parecía a él! De repente veo que el también fija su mirada en mi como tratando de recordar, y en aquel preciso instante no tengo más dudas, tiene que ser él, Claudio. Me levanto y voy hacia su mesa. No acabo de llegar que este con una gran sonrisa se levanta, viene hacia mí y en voz alta, exclama: - ¿Qué diablo haces tú aquí? - Nos abrazamos, los dos estamos emocionados y sorprendidos a la vez por el asombroso reencuentro. Claudio trabaja para una compañía petrolera norteamericana que está haciendo perforaciones a orilla del río. Yo le cuento la razón por la cual estoy allí. Tomamos un whisky, y no podemos evitar de recordar los viejos tiempos cuando religiosamente todos los domingos íbamos a ver las carreras de motocicletas en el autódromo de Vallelunga a unos treinta kilómetros en los afuera de Roma. Se ha hecho tarde y tengo que ir a descansar. Nos saludamos con la promesa de volvernos a ver al día siguiente. Antes de tomar sueño reflexiono sobre el increíble hecho que acaba de pasarme, y recuerdo otras insólitas circunstancias que me ocurrieron en el pasado, haciéndome reencontrar amigos y conocidos en los lugares más remotos del planeta.
*****
A las siete en punto estoy listo en la puerta del hotel, con mi cámara, los rollos de Kodak, un mini grabador, un bloc-notes y mis documentos. Además del sombrero, sahariana de manga larga y repelente. Ha pasado casi media hora y de mi acompañante ni siquiera la sombra. Estoy molesto y nervioso; de arrancar tarde tendré menos tiempo para ver sitios y visitar aldeas indígenas. Trato de llamarlo por teléfono, pero en la casa nadie contesta. Hablo con el encargado del hotel para que me consiga otro guía, y me doy cuenta que la cosa no es tan sencilla como podría ser en otra parte. –Verá dentro de un rato su amigo llegará, tómelo con calma, tenga paciencia– En efecto, una hora después, a las ocho Pedro aparece en el umbral. Se me acerca con una gran sonrisa: –Usted ya está listo, que bueno–. ¿No teníamos que arrancar a las siete? pregunto algo enfadado. –Bueno, las siete u las ocho ¿qué diferencia hace? El río no se va a ir, ni los indios, ni las aldeas, así que póngase tranquilo y verá que todo saldrá bien. ¿Quiere un cafecito? agrega sin apartar de su rostro una cautivante sonrisa, abriendo un termos que ha llevado consigo. No me queda más remedio que alejar el malhumor, y aceptar.
Navegando el Rio Amazonas
Media hora después estamos navegando río arriba. Hemos dejado atrás el pequeño puertecito fluvial antes que este empezara a tomar vida. La embarcación es de aluminio, de unos seis metros de largo, con un motor Johnson de cuarenta caballos. Nos dirigimos hacia el norte. El motorista ha llevado la lancha hacia el centro del río. En las opuestas riberas se vislumbran, de tanto en tanto, unas pobres cabañas de barro cubiertas con techos de paja, y cada una tiene delante un pequeño bongo. No cabe duda que en aquellos lares el curso de agua es la única vía de comunicación, además de ofrecer alimentos. El sol acaba de aparecer, superando las copas de los árboles; el cielo es de un azul intenso, y la vegetación tupida y de un verde brillante. Un grupo de garzas blancas viene hacia nosotros a vuelo raso, y se aleja en su ligera andanza matutina. Aprovecho para sacarles una foto, y otra a Pedro, cuya expresión me hace pensar que, de no haber sido por mí, estaría aun durmiendo cómodamente entre las sábanas. El aire es fresco, y una ligera brisa, ayudada por la velocidad de la embarcación, me acaricia el rostro. Pienso cuán diferente de la de los europeos es la forma de concebir la vida de la gente del trópico. Aún sin compartirla, tengo que admitir que, seguramente, ellos disfrutan más que nosotros porque se preocupan menos. Durante la navegación cruzamos una lancha cargada de hombres que llevan un uniforme color vino tinto y cascos de plástico amarillos. Sus rostros se ven cansados. Sonríen, de lejos intercambiamos saludos, luego cada quien continua con su rumbo. Al parecer Pedro se da cuenta de mi curiosidad. –Son los obreros que trabajan en la mina de cobre, han terminados el turno de noche y regresan a su casa–. Poco después en el margen derecho hay unas cabañas sobre palafitos. Pedro da al motorista la orden de acercarse. –Es un campamento turístico– me explica, –vale la pena conocerlo–. Puede representar una solución para el momento en que tendré que alojar a todo el grupo de filmación, pienso, y por lo tanto acepto. Al bajar, me doy cuenta que se trata de una docena de cabañas unidas entre sí por puentes colgantes sobre un canal segundario del río, la más grande destinada a restaurant, recepción, salón de estar, y las otras tienen que ser las habitaciones. Me parece una solución original, agradable y bastante confortable. Pedro me informa que la aldea indígena que, según él, es lo mejor que podemos conseguir, se encuentra a menos de una hora de lancha de allí, lo cual hace de este refugio una valida alternativa. Poco después, estamos otra vez recorriendo el Amazonas, cruzamos un barco de madera de dos pisos, repletos de hombres y mujeres, lleno de mercancía y lleva el característico nombre de “O rey dúo río”. Muy probablemente viene de Manaos. Miro impaciente el reloj, son casi las once de la mañana. –Allí está– grita Pedro. Observo en la dirección que el me indica y veo, de lejos, unas chozas indígenas recostadas a la orilla. Saco los binoculares y puedo divisar a un par de indios con pantalones blue-jeans y franelas de colores chillones que están cargando racimos de bananos en un bongo. Al oír el ruido de nuestra lancha, los nativos se quedan un rato observando nuestra embarcación que se acerca, luego, interrumpen la faena y se alejan corriendo hacia la choza. Al rato reaparecen, pero ahora llevan puestos un atuendo de plumas multicolores en la cabeza, un guayuco en la cintura y arco y flechas en las manos. ¿Qué diablo es esto? Pregunto, indignado, a Pedro. –Bueno, ¿no quería usted indios primitivos? –Claro, contesto, pero de los verdaderos, y no actores ¡que se disfrazan de indios a la llegada de los turistas! Pedro se queda mudo. De la expresión de su rostro entiendo que está avergonzado por haberme defraudado. ¿No hay nada meno civilizado por aquí? –Lo siento– responde, bajando los ojos. –Eso quiere decir que llegué hasta aquí por nada y que perdí el viaje, concluyo molesto. –Vamos a volver–. –Pero, no entiendo, ¿no quiere bajar y ver de cerca como son? – ¿Para qué? Ya los vi. Vámonos, ¡no quiero perder más tiempo!
En la ruta de regreso me quedo pensativo. Es increíble lo que, a veces, nos pasa a nosotros la gente de cine. Cuando buscamos algún lugar particular en países que no conocemos tenemos que entregar a alguien la tarea de ayudarnos, guiándonos, explicándole con anterioridad y claramente lo que estamos buscando. A pesar de que le había dicho que era indispensable para nuestro trabajo que la aldea fuese entre aquellas todavía no alcanzadas por la civilización del hombre blanco y que tenía que ser lo más pura y autóctona posible, Pedro no había entendido y me había llevado allí donde habitualmente solía llevar a los turistas ¡a conocer al indio amazónico en su estado natural!
Al no haber conseguido en aquel lugar la aldea que necesitamos para el rodaje me encuentro ahora en un serio problema. Faltan pocos días al comienzo de la filmación, cuya fecha marca el inicio de los compromisos adquiridos con los actores protagónicos y con los técnicos contratados. Estaba más que seguro que Iquitos era el sitio que reunía los requisitos necesarios, pero, al parecer no es así. Antes de descargar esta posibilidad, guardo en mi corazón la esperanza que la situación pueda solucionarse de alguna forma. Quien puede ayudarme es Claudio que trabaja allí desde varios años y por lo tanto es la persona en quien puedo confiar plenamente.
–Lo siento– es la sintética, pero exhaustiva respuesta de Claudio cuando, sentados en la barra durante la noche termino de contarle mi problema. –Te dieron unas informaciones equivocadas. Por aquí, desde muchos años, ya no hay indios primitivos. El Amazonas es una autopista fluvial en la cual se intercambian continuamente todos los días y a todas horas mercancías, culturas, costumbres, hábitos. El indio primitivo es atraído por la civilización y se aferra ávidamente a todo lo que esta representa, tratando de imitar nuestra forma de ser y de vivir, al punto de renegar y sentir casi vergüenza de su pasado, en lugar de conservar su identidad y ser orgulloso de ella. De esto todos somos responsables por igual: los misioneros que por primeros los alcanzaron, tratando de convertirlos a una religión que no pueden entender y no satisface sus necesidades humanas, espirituales, sociales; los blancos que llegaron como conquistadores y los despojaron bárbaramente de sus tierras, y sus riquezas, marginándolos y relegándolos, para no hablar de las autoridades de la región que ven en ellos únicamente un problema del cual quisieran liberarse lo más pronto posible de una forma u otra. Con esto no quiero decir que ya no existan indios primitivos, pero seguramente tendrás que ir a buscarlo en lugares mucho más retirados, lo cual representa un peligro, y un problema en cuanto a logística se refiere–. Dándose cuenta de mi honda preocupación, agrega: –Déjame entender una cosa, acaso ustedes los cineastas por exigencias escénicas, ¿no acostumbran disfrazarlo y cambiarlo todo, entonces por qué no lo puedes hacer con tu película?
–Quieres decir ¿hacer pasar unos indios civilizados por primitivos? No es la misma cosa. La historia que vamos a contar ha sido extraída de un hecho de la vida real y, recurriendo a esta falsificación, nunca lograríamos el carácter de autenticidad que queremos– respondo, sintiendo desvanecer el último tenue hilo de esperanza que todavía me quedaba.
Cuando vuelvo a mi cuarto es casi la medianoche, pero se me ha quitado el sueño por completo. Tengo que encontrar una solución ¡y muy pronto! Abro mi maleta, saco un mapa de América del Sur que he traído de Italia, lo despliego en la cama y empiezo a examinar uno por uno los países amazónicos. Descarto de inmediato a Perú donde me encuentro para observar a los otros que en sus fronteras abarcan la selva amazónica y, en primer lugar, Brasil. Por lo que se y he visto en otras filmaciones, seguramente tiene el tipo de indios que necesitamos, pero lo elimino de inmediato recordando las enormes dificultades burocráticas encontradas por otros cineastas europeos al intentar tratar allí el tema de los indios. Quedan Ecuador, Colombia, y Venezuela. Pero en ninguno de ellos tengo un contacto que pueda facilitarme y acelerar, con sus conocimientos, la tarea de la búsqueda. Tratar de efectuar todos los contactos telefónicos desde donde me encuentro es seguramente una empresa titánica, destinada al fracaso. La solución más práctica es la de llamar la oficina de Roma, explicar lo que pasó, y encargar mi asistente de dedicarse a tiempo completo a extender la investigación en cada uno de estos tres países. Miro el reloj, en este momento en Italia son las cinco de la mañana y no me parece una hora decente para llamar, sin contar que en la habitación donde estoy no hay teléfono y el único aparato está en la recepción que, por la hora, está cerrada. Por lo tanto, decido ir a recostarme y aplazar todo a la mañana siguiente.
Será por la preocupación, o por el calor sofocante que está haciendo en el cuarto a pesar del ventilador que cuelga del techo y emite un silbido molesto, no logro dormir y en mi cabeza se asoman y dan vueltas muchas ideas. Tengo que encontrar cupo en el avión que me regrese de Iquitos a Lima lo más pronto posible, luego, en cuanto me comuniquen el contacto, tomar otro avión hacia otro país todavía no identificado. De repente, se me asoma a la mente el recuerdo del reciente viaje hecho con Alitalia de Roma a Lima, haciendo escala en Caracas y de la joven mujer que estuvo sentada a mi lado la cual, antes de bajarse al aeropuerto de Maiquetía, me había contado que iba a visitar una amiga italiana que vivía allí desde muchos años en cuya casa se hubiera quedado unos días antes de regresar a Italia. Saludándome, me había dado su teléfono, agregando de llamarla en el caso en que yo pasara por Caracas, de haber necesitado alguna ayuda, o información. Con la convicción de que habría rodado el episodio en Perú, en aquel momento no le había dado importancia al asunto, limitándome a agradecerle la gentileza. Pero ahora la situación se presentaba muy diferente y aquel contacto podía representar un ancla de salvación. ¿Pero dónde diablo había metido el papelito con el número de teléfono? ¿Y si lo hubiera perdido? Busco nerviosamente en mi maletín, en la agenda, pero nada. Trato de recordar que traje llevaba puesto el día del viaje… sí una sahariana, ahora recuerdo. La busco y empiezo a registrar todo los bolsillos, pero nada. Y cuando he perdido las esperanzas, allí, en el fondo del último bolsillo, ¡finalmente lo encuentro! ¡No se mucho de Venezuela, lo que sí me parece una coincidencia que no puede ser fortuita es que la historia que tenemos que filmar en la realidad se ha originado en una franja de selva amazónica ¡que está entre Venezuela y Brasil! Y el hecho de que la única pista que tengo en este momento apunta justo hacia Venezuela es, sin duda, una señal positiva que no puedo menospreciar. La decisión está tomada. Al día siguiente, en lugar que llamar a Italia, ¡iré a buscar la primera conexión aérea hacia Caracas!
Con la agradable sensación y la sutil intuición de que los caminos, por fin, se me estaban abriendo, me siento ligero y caigo en un profundo sueño tranquilizador.
*****
Estando en aquel momento en un pequeño, húmedo cuarto de un modesto hotelito de un minúsculo poblado amazónico, ¡no podía ni remotamente imaginar que las imprevisibles y arcanas telarañas que teje alrededor del curso de nuestra vida lo que suele llamarse destino, estaban a punto de cambiar por completo mi vida y mi futuro!
*****
Cuando la voz de la aeromoza anuncia que estamos a punto de llegar, miro hacia abajo y veo un mar azul y poco después a mi derecha una montaña, en cuyos lomos se asoman unas pobres casitas. Los cauchos del avión impactan con la pista, provocando un sordo, elástico ruido. Los pasajeros aplauden, más por sentirse aliviados por haber terminado felizmente el viaje que por otra razón. Tengo un fuerte dolor de cabeza y me duele mucho la garganta, junto con el experimentar un desagradable malestar general. Tengo la impresión de tener fiebre. Probablemente he agarrado una gripe debido a las peripecias pasadas en las últimas veinticuatro horas. De hecho, en Lima el avión había llegado con varias horas de retraso y la espera en el aeropuerto había sido tormentosa. Luego de habernos montados a bordo nos bajaron, aduciendo un problema técnico que preveían solucionar en un par de horas. Contrariamente a las estimaciones, las horas se transformaron en cuatro, y alrededor de la medianoche, nos comunicaron que no hubiéramos podido realizar el vuelo y, por lo tanto, íbamos a pasar la noche en el hotel que, por una irónica coincidencia, era el mismo Intercontinental dejado pocas horas antes. No había descansado ni siquiera unas tres horas, que desde la recepción nos llamaron diciendo de apresurarnos porqué abajo nos esperaba el autobús para llevarnos nuevamente al aeropuerto donde nos montaron otra vez en el avión. Y esta vez, por fin, habíamos logrado despegar sin mayores problemas.
Al bajar la escalerilla del avión, la primera impresión es la de un calor húmedo y pegajoso. Cuando logro superar la aduana y recuperar la maleta, salgo del terminal y me monto en el primer taxi que consigo. –Lléveme al mejor hotel de la ciudad– pido al chofer en mi improvisado castellano, con la esperanza que haya entendido lo que le pedí.
Mientras subimos a la ciudad veo más de cerca las casitas percibidas desde el avión y me doy cuenta de que se trata de unos ranchos que pululan en toda parte formando una especie de cordón umbilical alrededor de la ciudad. A pesar de ser un país rico en petróleo, evidentemente hay una injusta redistribución de la riqueza que obliga parte de la población a un nivel de vida infrahumano.
Al entrar al hotel me doy cuenta que afortunadamente el chofer me entendió. Pido una habitación en los pisos más altos para evitar los ruidos. No tengo ni la fuerza, ni la gana de deshacer la maleta. Antes de recostarme mido la temperatura y tengo treinta y nueve, no me siento nada bien. Ni siquiera tengo apetito. Pienso que lo mejor sea tragarme dos aspirinas y dormir. Durante la noche transpiro muchísimo, pero por la mañana el dolor de cabeza ha desaparecido y con él la temperatura y tengo nuevamente apetito, lo cual es un buen síntoma. A pesar de ser las ocho de la mañana, tengo un gran deseo de llamar a Andreina, la mujer conocida en el avión, pero es domingo y prefiero esperar una hora más decente. Aprovecho para desayunar y salir con un taxi a dar una vuelta y así conocer a la ciudad. El chofer de la línea del hotel afortunadamente habla algo de inglés, así logramos entendernos. Es un gordo simpático que inspira confianza y me hará de cicerón. Me lleva al centro, a la Plaza Bolívar, a la Pastora, las Torres del Silencio, Parque Central. Luego va hacia el este y pasa delante de una iglesia de estilo sobrio pseudo románico, que llama mi atención.
–Es la iglesia de la Chiquinquirá– me comenta, pasándole delante. Miro instintivamente el reloj, son las diez, algunos feligreses están entrando, probablemente para asistir a la misa. Siento una repentina gana de conocerla y pido al chofer de parar y esperarme. Estaré de vuelta en unos minutos. La iglesia es bastante amplia, con una decoración sobria que respeta el estilo arquitectónico. El sonido de una campanita anuncia la entrada del sacerdote que se dirige al altar. La casa del Señor está llena de gente. Mi curiosidad ha sido apagada y me dirijo hacia la salida. Bajando las escaleras para alcanzar al taxi, con asombro, me consigo a una pareja que he conocido en una cena en casa de amigos en mi breve estadía en Lima. Él es corredor de seguros. Quedamos bastante sorprendidos por el insólito encuentro, ellos por verme en Caracas sabiendo que tenía que realizar un trabajo en Perú, y yo porque el destino puso en mi camino a los únicos dos venezolanos conocidos casualmente unos pocos días antes en Lima. Me invitan a cenar en su casa al día siguiente.
Al volver al hotel llamo a Andreina. Me contesta la voz de una mujer que, dándose cuenta de mi nacionalidad, en perfecto italiano, me comunica que Andreina se ha marchado nuevamente a Italia. Sintiendo del tono de mi voz la desilusión por la noticia inesperada, me pregunta si puede serme útil en algo. No me hago repetir la oferta y le explico la razón de mi presencia en Venezuela. Al oír que tengo que filmar una película, se entusiasma y me cuenta que, años atrás, viviendo todavía en Italia, había estudiado cine en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Obviamente tenemos muchas cosas de que hablar. La misma noche habrá en su casa una cena a la cual me invita. Naturalmente acepto de inmediato, pensando que de cosa nace cosa.
Marcella, la dueña de la casa, tendrá unos cuarenta años, es muy jovial y simpática y así su esposo Paolo. Se ocupan de comercio y tienen varias boutiques de moda italiana, tanto en Caracas como en la isla de Margarita. Me presentan sus amigos, entre los cuales María, una española que vive en Caracas y escribe artículos por un periódico local, con la cual paso un rato agradable conversando acerca de Italia que conoce por haber estado varias veces. Después de haber abordado con Marcella el tema del cine, descubriendo que tenemos amistades en común, durante la cena trato de ver en qué modo pueda ayudarme. Paolo conoce a un piloto que tiene una avioneta con la cual hace vuelos comerciales llevando turistas al Amazonas. Este podría ser la persona clave para realizar las locaciones previas. Paolo lo llamará y le dirá de ponerse en contacto conmigo. Cuando estoy por llamar un taxi, María se ofrece gentilmente de acompañarme al hotel Tamanaco que está camino a su casa.
*****
El hombre que se me presenta en el lobby del Hotel Tamanaco debe tener unos cuarenta y cinco años, piel clara, ojos azules, porte elástico, se mueve ágilmente y viste deportivamente.
-Hola, soy Boris Kaminsky–– dice presentándose. –– Paolo me dijo que necesita volar al Amazonas, dígame qué busca realmente––. Mi escaso conocimiento de la lengua castellana no me permite identificar su nacionalidad, pero tiene que ser europeo, y probablemente originario de algún país eslavo. Mientras le hablo me observa atentamente, y al terminar, durante unos instantes queda pensativo.
–– ¡Platanal! Exclama con firmeza. Dándose cuenta de mi expresión que este nombre me decía menos que nada, agrega: – Es un caserío Amazonas arriba, a una hora de avioneta de Puerto Ayacucho; hay una pequeña misión de los hermanos salesianos y los poblados indígenas son de la etnia yanomami, la misma que protagonizó el hecho de la vida real que acaba de contarme. Mejor lugar no podrá encontrar– afirma con decisión. –Además el Padre González, el misionero, es amigo mío, los indios lo respetan, así que no tendrá problema alguno con él. Al contrario, lo ayudará a realizar su trabajo.
¿Está seguro que encontraré indios primitivos?
–– Más que seguro, quizás lo sean más de lo que usted se imagina ¿Cuándo quiere partir?
–– Mañana mismo, de ser posible.
––Pasaré buscándola a las cinco. Traiga un maletín pequeño, repelente, botas de cuero, camisas de manga larga, gorra, jeans, cámara fotográfica…y no olvides los dólares para pagarme–– agrega sonriente. ¡De lo demás me encargo yo!, concluye luego, estrechándome la mano y alejándose con el mismo paso veloz con que había llegado.
Tengo la impresión que esta vez he dado con el hombre adecuado. Por fin estoy entrando en el escenario por la puerta maestra.
*****
Estamos volando desde unas dos horas a bordo de un Aerocommander de dos motores. El paisaje muestra grandes extensiones de tierra virgen. De unas zonas montañosas, que presumo se trate de un anticipo de la cordillera andina, hemos pasado a una llanura y ahora nos encontramos volando sobre la selva, un abrigo de vegetación color verde intenso, surcado de vez en cuando por unos serpentinos ríos que descienden de las colinas y corren hacia el mar. La noche anterior he estudiado el mapa de Venezuela y sé que la distancia que nos separa de la primera etapa del viaje, Puerto Ayacucho, es de unos seis cientos kilómetros. Por la forma en que maneja el avión y por cómo se ha dirigido a la torre de control, me he dado cuenta que Boris es un piloto de mucha experiencia, tendrá seguramente varios miles de horas de vuelo en su diario. Por fin, recostado a la orilla del Orinoco, aparece un pequeño poblado con casas de techo de zinc y el piloto se apresta a bajar.
¡Es Ciudad Bolívar! - Tenemos que llenar el tanque antes de cruzar
la selva–Me explica.
Entiendo que es prudente echarle combustible a los tanques para tener suficiente autonomía y así enfrentar cualquier imprevisto, lo que me preocupa es que, en caso de un problema a uno de los motores, no tendríamos aeropuerto alternativo, estando por encima de la jungla. Alejo, pero de inmediato este pensamiento y me dejo llevar por la hermosa imagen que veo poco antes de aterrizar. Una serie de cataratas a través de las cuales rompe el río antes de apaciguarse en un lecho diseminado de grandes rocas que sobresalen del agua.
––Se llaman lajas–– aclara Boris, bajando el volante y tocando casi al mismo tiempo la pista los cauchos del tren de aterrizaje. Tengo la impresión de que en época remota el desbordar de los ríos arrastró en su alocada carrera estas enormes piedras arrojándolas al azar en un caprichoso juego. Decidimos aprovechar del tiempo en que le están poniendo gasolina al avión para un rápido desayuno consistente en un sándwich, un jugo de papaya, que en Venezuela llaman lechosa.