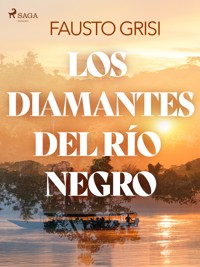
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Una emocionante aventura ambientada en Mato Groso, parte de la exuberante selva amazónica. En las primeras décadas de los años 1900, las vidas de varios personajes se cruzan en el corazón de la selva amazónica en una aventura que nunca podrán olvidar. Bajo el prospecto de un tesoro que cambiara sus vidas, Rodrigo de Oliveira, el piloto americano Jay Stone, 3 fugados de la cárcel de Iquitos, la periodista Susan Scott, y Husiwe, jefe de una tribu; se encuentran en el Mato Groso en una aventura en la que todos quieren ser el mejor. Los intrepidos y soñadores personajes tienen motivaciones personales para participar en esta búsqueda, y lo único que tienen en común es que todos son creyentes de la leyenda ancestral de los legendarios diamantes del Río Negro, y han hecho un juramento en punto de muerte para encontrarlo. ¿Quién será el ganador que logre sobrevivir y se lleve el legendario tesoro de diamantes en esta peligrosa pero exhilarante aventura? Atreveté a explorar el Mato Groso en esta aventura épica llena de giros inesperados y secretos ocultos que te transportará a un mundo misterioso y te dejará anhelando por más. Perfecto para amantes de las aventuras y de los clásicos de Julio Verne, Robert E. Howard y Herman Melville
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FAUSTO GRISI
Los diamantes del rio negro - dramatizado
Saga
Los diamantes del rio negro - dramatizado
Imagen en la portada: Shutterstock
Copyright ©2020, 2023 Fausto Grisi and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728579992
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
I
Al amanecer las luces de la ciudad se apagaron y un hombre se encaminó a lo largo del callejón que conducía al puerto. Vestía un traje de lino blanco y procedía lentamente apoyándose sobre un bastón con la empuñadura de plata. El rostro austero, los rasgos marcados, la frente surcada por arrugas profundas, la mirada indiferente, la espalda ligeramente encorvada, el porte orgulloso: tenía un aspecto noble y solemne la figura que rondaba solitaria a los primeros clarores de un día que se anunciaba tórrido.
Un ruido estridente de ruedas sobre el pavimento lo indujo a volver la mirada hacia la carroza que avanzaba en sentido contrario. Cuando llegó al cruce de la Rúa Municipal con la Avenida Eduardo Ribeiro se paró a observar la cúpula de mosaico azul y rosado de la ‘Casa de la Ópera’. Además de simbolizar el orgullo, la imponente construcción era la prueba concreta de la ambición, la arrogancia y la manía de grandeza de los habitantes de Manaos.
Al llegar al parque público se sentó en un banco. Mirando a su alrededor no pudo dejar de admirar la exuberante naturaleza que lo rodeaba. Frondosos árboles de mango y perfumados eucaliptos adornaban cinco lagunas unidas entre sí por rústicos puentes de madera. En aquel parque, el domingo por la tarde, se reunían las familias de la burguesía local para escuchar los conciertos de la banda municipal, antes de ir a la terraza del ‘Gran Hotel Internacional’, a tomar un helado los muchachos y beber champaña sus padres.
A Eduardo Ribeiro, ex gobernador del estado Amazonas, se le podían reprochar muchos defectos, pero todos estaban de acuerdo en reconocer que su visión había transformado una pobre aldea llamada Vila de Barro do Río Negro, en una de las ciudades más ricas y excitantes del mundo.
Gracias a los trescientos millones de árboles de caucho esparcidos sobre una superficie de cuatro millones de kilómetros cuadrados, alrededor del año 1890 diez mil hombres procedentes de cada rincón de la tierra llegaron al corazón de la selva amazónica atraídos por la ‘fiebre del caucho’. Y, a dos mil kilómetros del Atlántico, de los fangos y de los pantanos del Río Negro surgió Manaos, una capital moderna con calles de treinta metros de ancho atravesadas por amplias avenidas pavimentadas con piedras importadas de Portugal. Una pequeña metrópoli donde, ya desde principios de 1900, las humeantes lámparas de kerosén fueron reemplazadas por faroles eléctricos. En las calles adyacentes a la Plaza San Sebastián se construyeron las quintas más elegantes, casi todas de dos plantas, con las fachadas revestidas en cerámica color verde, rojo, azul y amarillo, dotadas de bellos jardines y altos muros de protección.
El impuesto del veinte por ciento que se cargaba a las exportaciones de caucho había llenado por años las cajas de la tesorería y Ribeiro, sin titubear, lo había destinado para hacer surgir hospitales, escuelas, un mercado cubierto, teatros, un hipódromo, una plaza de toros y numerosas bibliotecas.
A su vez la iniciativa privada dio vida a bancos, actividades comerciales, restaurantes, círculos literarios, galerías de arte y a dos periódicos. La vida nocturna se prolongaba hasta el amanecer en los locales de moda como ‘Phoenix’, ‘Garden Chalet’ y ‘High Life’, repletos de clientes a pesar de que los consumos fueran cuatro veces más caros que en Nueva York o París.
Los ricos comerciantes y los propietarios de las plantaciones les ofrecían a sus amigos caviar y champaña, rodeados por bellas mujeres que, con tal de seguir la moda, llegaban al extremo de hacerse engarzar pequeños diamantes en los dientes. A menudo ocurría que algunos magnates gastaban, en una sola noche, lo que un empleado no habría logrado ganar en toda la vida. En las boutiques renombradas como el solicitado ‘Taller Palmyra’, los limpiabotas estaban atareados lustrando los botines de cocodrilo de las señoras, que se jactaban de encontrar en Manaos los mismos vestidos que en París. En las calles, las voces roncas de los vendedores de dulces y billetes de lotería se mezclaban con las de los ambulantes que iban de casa en casa distribuyendo hielo. Y, bajo las sombrillas a rayas de los bares de la Avenida Ribeiro, los clientes leían ‘Le Matin’ y comentaban los resultados del combate entre gallos y la corrida. Las ciento cincuenta habitaciones del ‘Gran Hotel Internacional’ se saturaban de huéspedes llegados de cada parte de Brasil durante el carnaval, cuando los habitantes de Manaos estaban llenos de frenesí y se dejaban llevar por excesivas ostentaciones de grandeza. Los maestros que se exhibían en la ‘Casa de la Ópera’ dirigían la orquesta con varitas revestidas de oro que luego, al final del espectáculo, les eran puntualmente regaladas. Los diamantes eran el símbolo del resplandor de la ciudad. ‘Roberto & Pelosi’, en la Rúa Municipal, la joyería más famosa, se preciaba de vender más diamantes que cualquier otro negocio en el mundo.
Manaos había llegado a la cima de la riqueza y sus habitantes sentían la necesidad de despilfarrar el dinero de las maneras más extravagantes. Para que hablaran de ellos con admiración y envidia, los más ricos llegaban en carrozas al ‘Garden Chalet’ y ordenaban a los cocheros que les dieran de beber a los caballos con ‘Cordon Bleu’. Se comentaba también que el coronel Aleixo, uno de los zares del caucho, se complacía al encender los puros con billetes de 500.000 reis, equivalentes a cincuenta dólares, y que dos holandeses, enamorados locamente de la misma cantante del cabaret, habían comprado, por una noche, todos los billetes de la ‘Casa de la Ópera’ para que la artista cantara sólo para ellos.
Los burdeles de lujo estaban llenos de jóvenes prostitutas traídas desde París, Ámsterdam, Hamburgo, Tánger, El Cairo y Varsovia, a las que los notables, más allá de pagar la tarifa preestablecida, regalaban collares de oro y anillos con diamantes.
En las calles que daban sobre el muelle confluían los olores más variados: fruta tropical, aceite de palisandro, café tostado, cacao, caña de azúcar, pero uno en particular dominaba todos los demás: el olor áspero e intenso que emanaba la goma, a cuyo comercio Manaos debía su propia riqueza. Las pacas color castaño oscuro eran amontonadas en los húmedos y oscuros almacenes del puerto antes de rodar, rebotar, ser guardadas en cajas de madera y enviadas a Liverpool o a Nueva York. Mientras un río de caucho navegaba sobre el mar, una gran cantidad de productos cruzaban el Río Amazonas hacia la ciudad y, cuando llegaban, su valor se cuadruplicaba. Durante más de dos décadas, importantes recursos locales, entre ellos la pesca y la agricultura, fueron completamente abandonados en favor de la goma.
Pero no era sólo lujo y ostentación; junto a riquezas desmedidas coexistían miseria y enfermedades, barrios enteros padecían el hambre y sus habitantes eran a menudo víctimas de la malaria y la fiebre amarilla.
El bienestar había llegado tan improvisadamente que arrastró a los ciudadanos a una euforia colectiva haciéndoles perder la razón. Todos estaban convencidos de que la prosperidad duraría para siempre. ¡Nadie habría podido imaginar que la decadencia sería tan rápida y dramática!
Todo comenzó una mañana de agosto de 1907 cuando en ‘El Amazonas’, periódico local, había aparecido la noticia: “...el cultivo de caucho se está realizando en forma ordenada en Asia sobre una superficie de 140.000 acres; está claro que, cuanto antes, Manaos no estará en condiciones de rivalizar con la competencia...” Don Francisco quedó desconcertado y en ese preciso instante intuyó que el final se aproximaba. Y lo temido llegó puntualmente. Otros diez años de derroches y la ciudad había caído en la miseria. Los grandes productores de caucho no estuvieron en condición de pagar las deudas contraídas con los bancos, muchos de ellos se habían arruinado y las quiebras se sucedían una tras otra.
La misma suerte le había tocado también a él, don Francisco De Oliveira, el más grande, el más rico, el más potente, el más respetado ciudadano de Manaos, el hombre al que pocos habían osado oponerse y nadie había vivido tanto para contarlo.
Un ruido lejano le recordó el tren de vagones color verde, con sus treinta kilómetros de rieles, que atravesaba la ciudad para llegar hasta los bordes de la selva. Todo eso hacía ya parte del pasado. Se apoyó en el bastón y reanudó su marcha. Cuando llegó al muelle un sutil estrato de niebla se estaba levantando del río envolviendo los buques anclados uno junto al otro. Había cumplido aquel peregrinaje matutino tantas veces que ni él mismo sabía cuántas eran. El haberse impuesto voluntariamente aquel recorrido, que con el pasar del tiempo se había transformado en un ritual obligado, se debía a la necesidad de ver de cerca la realidad, para recordar mejor, para tener la certeza de que no se había tratado de un largo y estupendo sueño que parecía no debía terminar jamás. Casi todas aquellas embarcaciones habían pertenecido a su familia y las pocas que los propietarios se negaron obstinadamente a vender, dependían del trabajo que los De Oliveira les daban de vez en cuando, más para asegurar la supervivencia que por generosidad, convencidos de que, antes o después, lograrían adquirirlas. En innumerables ocasiones había navegado a bordo de los barcos que llevaban las cargas del precioso ‘balatá’, el caucho natural que, extraído en las plantaciones de familia, era transportado a lo largo del Río Amazonas hasta Belem y de allí enviado hacia los principales mercados de Europa y Estados Unidos.
¡Sólo medio siglo había transcurrido desde entonces, pero cuántas cosas habían cambiado! Otros en su condición y con la suerte que él había tenido, hubieran hecho un balance positivo de su vida. Pero éste no era exactamente el estado de ánimo de Francisco De Oliveira, el patriarca, como lo llamaban los habitantes de Manaos. Para él era diferente. Experimentaba un sentimiento de malestar por no haber querido aceptar nunca lo que consideraba una injusticia. Porque de esto se trataba: de una broma amarga que la suerte le jugó, dándole cuando era joven la riqueza, el lujo, los placeres más finos y luego, a medida que envejecía, quitándole todo hasta dejarlo en la pobreza. Lo que más lo atormentaba no era la falta de disponibilidad económica a la que estaba acostumbrado, sino el darse cuenta de que también las amistades que él consideraba más profundas, los afectos, la consideración y el respeto del que había estado rodeado sólo habían sido fruto del poder y del dinero poseído y, al manifestarse los primeros desórdenes, se habían tornado en indiferencia, desprecio, burla, mezquinas retorsiones y, en la mayoría de los casos, en desmedido deseo de arrancarle lo poco que le quedaba. El único aspecto positivo en la desdicha que había caído sobre él fue que el gradual empobrecimiento borró la cortina de hipocresía en la que había transcurrido gran parte de su vida, revelándole la bajeza de los instintos y la tortuosa perversidad de la naturaleza humana.
El humo de una chimenea se levantó y oscureció la aurora; un barco se separó lentamente del muelle mientras el sonido de una sirena anunciaba la salida. Don Francisco siguió la embarcación hasta verla alejarse al centro del majestuoso río. Una débil sonrisa iluminó su cansado rostro y el patriarca empezó a recorrer en sentido contrario el camino. Atravesó la Rúa José Paranagua, cruzó la Avenida Sete de Setembro y siguió la Rúa Joaquín Nabuco. Cuando alcanzó el portón de hierro forjado que separaba la calle arbolada de la quinta, se paró jadeante y el ritmo de la respiración se hizo más veloz. También un corto paseo le cansaba cada día más y tuvo que admitir que su cuerpo estaba viejo y en mal estado, quizás aún más que aquel portón oxidado.
A su mente se asomó el recuerdo de los criados que abrían las puertas del jardín para dejar pasar las lujosas carrozas de los notables que llegaban en compañía de sus esposas. Elegantemente vestidos los hombres, enjoyadas y abrigadas con pieles, a pesar del calor insoportable, las damas, complacidos todos de participar en las memorables fiestas que los De Oliveira ofrecían en honor a cantantes famosos como Enrico Caruso, que llegaban hasta allí para exhibirse sobre el escenario de la ‘Casa de la Ópera’. Durante días y días, a veces hasta semanas, en los mejores salones de la ciudad no se hacía más que hablar y rumorear sobre el recibimiento dado por los De Oliveira, convirtiéndose en personas importantes los que habían participado y cubriéndose de vergüenza los excluidos, en cuyo ánimo se alimentaba el deseo de venganza por la ofensa a la que habían sido públicamente expuestos.
Don Francisco pasó la entrada y recorrió el sendero en cuyos lados había dos hileras de palmeras tan cercanas que formaban una galería vegetal que protegía del calor. El camino terminaba en una plazuelita circular donde había una fuente de granito y en el centro una estatua de Venus marcada por la falta de cuidados y la inclemencia del tiempo. Al pasar delante recordó las noches en que en el jardín, iluminado por centenares de antorchas, ondeaba un gran número de invitados, la orquesta tocaba las melodías de moda en Europa, los camareros de color, en perfectos uniformes, servían de beber a los asistentes y algunas señoras, las más audaces, movidas por el impulso de la lujuria, se sumergían vestidas en la fuente, con la excusa de refrescarse y apagar el ardor debido al alcohol y a los manjares picantes. Lo que con el pasar del tiempo se convirtió en un ritual exigía que, bajo las miradas divertidas de los invitados y la expresión complacida de los correspondientes maridos, las damas, disculpándose, se refugiaran en la casa para secarse. Allí, en las habitaciones reservadas a los huéspedes, se quitaban apresuradamente los caros atuendos y esperaban, desnudas, la llegada de don Francisco, desvelándose y compitiendo entre ellas para concederle además de sus cuerpos, su más refinada y morbosa experiencia amorosa. Sonrió ante aquel recuerdo, volviendo a ver los rostros incómodos de los maridos que fingían ignorar lo que se escondía detrás de las largas ausencias de sus esposas, mientras regocijo y murmullos se escurrían entre los invitados y sobre el semblante de las otras señoras brotaba la sombra de una envidia apenas oprimida. A más de uno le había tocado regresar solo a casa las veces que el patriarca, despreocupado por la discutible reputación que habría acompañado a partir de aquel momento a la pareja, había decidido prolongar hasta el amanecer los placeres del amor prohibido.
La mansión surgía frente a la fuente. Era un edificio austero, de dos plantas, que reflejaba el estilo colonial portugués de la primera mitad de 1800. El patio estaba decorado por una doble fila de lisas columnas de mármol sobrepuestas por capiteles dóricos. Aquella que en otra época había sido indudablemente la casa más lujosa de Manaos, se hallaba ahora reducida a un estado de deplorable abandono. La hierba y los retoños habían crecido encaramándose a lo largo de la escalera que conducía al portón de roble adornado con el emblema de los De Oliveira, un león rampante con las patas apoyadas en un escudo sobre el cual resaltaba una cruz cristiana. Las paredes desconchadas destilaban grandes manchas color verde oscuro, alrededor de las cuales había crecido una alfombra de musgo y habían perdido el blanco nítido de antes para asumir aquél creado por el sol, la lluvia y la humedad. Más de la mitad de las ventanas que daban hacía la fachada tenían los vidrios rotos.
Don Francisco subió lentamente los peldaños, superó el umbral y fue envuelto por la oscuridad que reinaba en el interior de la casa. Sus ojos se fatigaron al tratar de acostumbrarse a la penumbra. Al recorrer el largo pasillo que llevaba al salón, posó instintivamente la mirada sobre las paredes donde se encontraban los cuadros con los retratos de sus antepasados, único bien que había logrado sustraer a la avidez de los acreedores. Tuvo la impresión de que los rostros severos encarcelados en las telas lo observaban con una expresión de reproche. Más de un siglo de permanencia en Brasil había sido documentado fielmente por los pintores encargados de inmortalizar a la dinastía; desde la llegada a tierra suramericana de Rodrigo, el primero de los De Oliveira, hasta la austera figura de Aureliano, su padre, al que se había sumado también en época reciente su propio retrato. Se detuvo a observar la pintura y experimentó un sentimiento de compasión. ¡Qué diferente era la figura de aquel hombre vigoroso, de unos cuarenta años, decidido, con la mirada penetrante, la frente espaciosa sobre la que bajaba caprichosamente un mechón de cabello rizado, a la imagen que ofrecía el viejo que estaba parado en aquel momento delante del cuadro! ¿Era posible que se tratara de la misma persona? ¿Qué diabólica y perversa fuerza poseía la naturaleza para transformar a un hombre de esa manera en tan corto tiempo? ¡Cuán breve era el tiempo de la vida en el que se tiene la fuerza de crear y destruir, amar y odiar, dar y recibir! ¡Cuán débil y efímera era la condición humana!
Los pasos de don Francisco sobre el piso causaban un ruido sordo que retumbaba en la casa vacía, sobre las paredes desnudas, sobre las cúpulas de madera, sobre el techo. Siguió avanzando, sintiendo más cansancio al soportar el peso de la desdicha que el de su propio cuerpo fatigado y enfermo. El chillido de una puerta que se abría lo hizo voltearse.
––Buenos días don Francisco, ¿desea algo? ––preguntó respetuosamente el anciano moreno de cabello blanco que apareció en la puerta.
––Sí ––respondió el patriarca sin detenerse.
Leoncio había servido desde siempre en la casa. Su padre había sido el cuidador de los caballos y él, de joven, había empezado a trabajar ayudándolo a cuidar a las bestias, demostrando que poseía dotes para las tareas más elevadas. Aún joven, había sido introducido en la casa con la función de dirigir el importante número de criados a las dependencias de los De Oliveira. Con estoica resignación siguió las desdichas de la familia, manteniéndose en silencio y aparte, como convenía a un criado fiel y respetuoso. Cuando don Francisco cayó en desgracia, uno a uno, todos se fueron. A pesar de que el patriarca le dijo muchas veces que no podía pagarle y le había exhortado a seguir el ejemplo de los otros, Leoncio no pudo abandonarlo y prefirió quedarse con él, compartiendo la mala suerte. Fue para don Francisco el único ejemplo de fidelidad y reconocimiento en medio de tanta ingratitud. Conociendo desde siempre el carácter y las costumbres del patrón, el viejo mayordomo lo siguió en el salón a respetuosa distancia. La luz que se filtraba por las ventanas proyectaba sus sombras en las paredes. Las figuras de los dos hombres que avanzaban a pasos cortos y lentos, uno después del otro en aquella casa vacía, parecían algo irreal que de un momento a otro podía desvanecerse en la nada.
De la grandeza y el lujo del pasado no había quedado nada. Las preciosas lámparas de Bohemia, los muebles Luis XV, las vajillas de Limoges, los cuadros de autores, la platería, los adornos, todo se había perdido, arrebatado por la avaricia de los acreedores que se arrojaron como buitres sobre don Francisco. Y éste, cual hombre de honor, para pagar las deudas acumuladas se vio obligado a vender poco a poco sus bienes, comenzando por las grandes extensiones de tierra y los edificios, para luego pasar a los barcos, hasta liquidar las acciones de las sociedades. Al fin, se había encerrado en la casa con lo que le quedaba, esperando lograr salvarla. Pero se ilusionó. Una a una las intimaciones del tribunal, tanto las fundadas como las arbitrarias, promovidas por individuos sin escrúpulos, siguieron abatiéndose sobre él, exigiendo hasta la última propiedad que le quedaba: la casa.
Don Francisco se dirigió hacia un sillón de tejido desgastado que dominaba solitario en el medio del salón y se dejó caer. Leoncio notó sobre el rostro del patrón una expresión desconocida.
––Ve a llamar Hipólita y dile que traiga a su hijo ––ordenó en tono cansado el patriarca.
––¿Quiere que le prepare algo para comer? ––señaló el mayordomo, preocupado por el estado de salud de su patrón.
––¡No!, ¡no pierdas tiempo, haz lo que te he dicho! ––contestó malhumorado don Francisco; después cerró los ojos, se relajó y la mente lo llevó atrás en el tiempo.
Las plantaciones de caucho surgían en el interior de la selva a un centenar de kilómetros de Manaos. Allí los De Oliveira poseían grandes extensiones de tierra donde trabajaban millares de hombres desde el alba hasta el ocaso, incidiendo los troncos de la hevea para extraer el precioso látex. Francisco solía acompañar a su padre, don Aureliano, a controlar los niveles de producción y las condiciones en las que se encontraban los trabajadores. La primera parte del viaje la hacían a bordo de ‘chalanas’, embarcaciones chatas y amplias, que navegaban a lo largo del Río Branco desde Manaos hasta la localidad de Moura; desde allí padre e hijo continuaban a caballo, a lo largo de un sendero arrancado a la selva a golpes de machete, hasta al campamento. Lo que más le fascinaba en ese momento al joven Francisco eran las enormes calderas de cobre en las que vertían el látex; al contacto con el calor el hule se derretía, para ser después recogido en capas hasta formar pacas de goma que eran pesadas y transportadas sobre carros remolcados por mulas hasta el embarcadero, desde donde se llevaban a Manaos y se almacenaban en los depósitos de la ‘De Oliveira Rubber Company’ a la espera de ser cargadas en los buques.
Había sido en la plantación donde Francisco, habiendo sucedido a su padre, vio por primera vez a Hipólita, una bella mulata quinceañera hija de un ‘seringueiro’, como llamaban a los obreros empleados para la incisión de los árboles. Francisco, en ese momento de cuarenta años, quedó impactado por la exuberante belleza de la joven. Cuando le hizo un cumplido, ella, asustada, se amparó en la choza donde vivía con la familia, pero él no se dio por vencido. Había esperado el momento oportuno y, al verla sola, se había montado a caballo y pasándole junto al galope la había agarrado por la cintura. Una vez lejos del campamento, la tomó por la fuerza, como era usual en los De Oliveira y los omnipotentes emperadores de la goma con las jóvenes que pertenecían a una clase inferior, protegidos por la impunidad que les ofrecía la ignorancia, la pobreza y la pasiva resignación de los familiares de las víctimas. La joven se había defendido con todas sus fuerzas antes de sucumbir. Regresó al campamento llorando, medio desnuda, cabizbaja y con una gran vergüenza por dentro. Desde aquel entonces, cada vez que Francisco iba a la plantación la mandaba a llamar. Y ella, poco a poco, se había acostumbrado a una situación que le daba una cierta superioridad con respecto a las otras chicas por ser la favorita del patrón.
Un día Hipólita le confesó a Francisco que esperaba un hijo suyo. Él le ordenó que recogiera sus cosas porque se iría de allí para siempre. La llevaría a Manaos, donde nacería el niño; proveería el alojamiento y se ocuparía de ella y el recién nacido. ¡Pero nadie, nunca nadie, tenía que conocer la verdad, ni siquiera el hijo! Ésta había sido la condición impuesta por el patriarca que Hipólita tuvo que aceptar. Francisco no se hubiera imaginado nunca que el destino no le concedería jamás tener otro heredero. Habían transcurrido unos veinte años desde entonces y en todo ese tiempo don Francisco jamás había querido conocer al muchacho. Pero ahora la situación era diferente, sentía que no le quedaba mucho tiempo y tomó una decisión que había estado madurando durante un largo tiempo.
Un soplo de viento fresco se filtró por los vidrios rotos de una ventana. El patriarca reabrió los ojos y miró a su alrededor. Le pareció oír las notas de un vals, vio a la orquesta sobre la tarima que se montaba con ocasión de las fiestas, vislumbró el salón vacío llenarse de invitados que lucían elegantes vestidos de noche, oyó el rítmico movimiento de las danzas que se prolongaban hasta el amanecer; volvió a ver las miradas alusivas de las señoras que ocultaban el rostro detrás de los abanicos ornados y a los camareros que pasaban ligeros entre los huéspedes sirviendo champaña en copas de cristal sobre las que habían sido incisas, en oro puro, las iniciales de la dinastía. ¡Cuánto lujo desenfrenado, cuántas locuras, cuántas manías de grandeza habían sido la causa de la decadencia de los De Oliveira! ¡Cuántos derroches fueron necesarios para dar fin a todas las fortunas acumuladas en un siglo de duro trabajo! Luego el juego, la pasión irrefrenable del padre, dio el golpe de gracia, sin contar las amistades equivocadas e interesadas que proponían fabulosos negocios que sólo servían para sacar más dinero de las consumidas cajas de la familia y terminar en los bolsillos de vulgares aprovechadores. Y recordó con dolor cómo le había tocado justo a él tener que vender la platería, los relojes de época, las porcelanas, los coches de lujo, las joyas. Y ahora, abandonado por todos, se había quedado sólo en aquella mansión exageradamente grande y no lograba soportar la angustiosa sensación de vacío y soledad que lo oprimía. Además, no estando en condición de eliminar la hipoteca que gravaba sobre la casa, de un momento a otro se la quitarían y tendría que salir para siempre del lugar donde había nacido y donde había vivido. ¡Hubiera sido la más terrible de las vergüenzas, el más atroz de los castigos, la deshonra más vil, una situación que le habría vuelto intolerable lo poco de vida que le quedaba!
El patriarca suspiró intensamente, se levantó a duras penas y se dirigió al estudio. Entre los anaqueles de la librería, un tiempo atrás lleno de volúmenes, buscó a ciegas la caja fuerte. Abrió la taquilla metálica y extrajo un pequeño cofre laqueado. Levantó la tapa y observó complacido el contenido. Lo cerró con cuidado y regresó al salón apretándolo entre las manos, como si el cofrecito fuera una reliquia.
––Hipólita y el muchacho esperan en la entrada ––le avisó Leoncio.
––Haz pasar a la mujer y dile al muchacho que espere ––ordenó con voz cansada.
––Buenos días, don Francisco ––dijo la mulata cuando estuvo delante de él.
Francisco posó la mirada sobre la mujer que tantas veces había sido suya, produciéndole emociones intensas. Tuvo que admitirse a sí mismo que era todavía bella y atractiva. Bajo el ajustado vestido de algodón se vislumbraba la forma de un cuerpo esbelto y sensual. Los ojos brillaban con una primitiva luz salvaje, revelando la naturaleza rebelde que lo había subyugado desde el primer momento y continuaba ejerciendo sobre él un morboso atractivo.
––¿Me has hecho llamar? ––dijo Hipólita con expresión ligeramente resentida, descubriendo curiosidad en su tono.
––Tú no me creerás, pero quiero que sepas que siempre has sido una persona especial para mí
––dijo don Francisco. Hizo una pausa y observó a la mulata leyéndole en el rostro una sombra de ironía––. No en el sentido que estás pensando. Te he querido, aunque a mi manera, y eres la única mujer que me ha dado un hijo.
––¡Un hijo que para ti no ha existido nunca, que jamás te ha importado, del que ignoras hasta el nombre y probablemente tampoco recuerdas su edad! ––contestó áspera Hipólita.
––Te equivocas. ¡Aunque las cosas han cambiado, no debes olvidar quién ha sido don Francisco De Oliveira y cuánto poder ha tenido! Y no puedes negar que, hasta cuando me ha sido posible, te he dado puntualmente dinero con el que tú y el muchacho han salido adelante.
––Es verdad ––contestó Hipólita bajando la mirada.
––Pero no es para decirte esto para lo que te he llamado ––continuó el patriarca apretando las manos sobre el cofrecito––. No me ha quedado más nada y estoy a punto de perder también la casa... ––hizo otra pausa, bajó el tono de la voz y susurró–– ...¡y poco me queda por vivir! Pero antes de irme quiero arreglar las cosas, al menos las que puedo.
Hipólita se sorprendió del tono y observó cuidadosamente al hombre que tenía delante. ¡Qué distinto era aquel viejo de cabello blanco, de espalda encorvada, de expresión apenada, del hombre prepotente y ruin que la secuestró y violó! ¡Cuán generoso y cruel al mismo tiempo había sido el destino con él!
––¿Sabe quién es su padre? ––preguntó de golpe don Francisco reconduciéndola a la realidad.
––¡No! ––contestó rápidamente Hipólita–– Tú no quisiste y yo he respetado tu orden.
––El momento de que lo sepa ha llegado, luego sería demasiado tarde. ¿Estás de acuerdo?
––No tengo nada en contra. Siempre quiso saberlo, sólo espero no tener que arrepentirme.
––¿Cómo se llama?
––Rodrigo.
Aquel nombre sobresaltó a don Francisco, un escalofrío le atravesó el cuerpo, tuvo la sensación de que no todo estaba perdido y que el destino había preparado un sorprendente desenlace. Y sintió que lo que estaba a punto de cumplirse estaba escrito desde siempre.
––Hazlo entrar y déjanos solos ––pidió amablemente.
La ráfaga de luz que penetró por la ventana dibujó la figura del joven. Demostraba unos veinte años. Era alto, atlético, el cabello oscuro y rizado, los ojos verdes. Se movía elegantemente, con seguridad y su paso elástico tenía algo de felino. Avanzó hasta pararse a unos tres metros del hombre que estaba sentado en el sillón. Había oído hablar mucho de don Francisco, de su grandeza y de los increíbles cuentos que se entretejían sobre su vida, pero ésta era la primera vez que lo veía de cerca y le fue difícil asociar la imagen de aquel anciano con la que había construido en su fantasía.
––¡Acércate Rodrigo! ––ordenó, sintiendo una desconocida emoción al pronunciar aquel nombre. ¡Tenía delante a su hijo! Últimamente una infinidad de veces había pensado en él y se preguntaba cómo sería, qué estaría haciendo, cuál sería su vida, sus amistades, sus intereses. Y ahora, por primera vez y probablemente también por última, lo tenía delante de él. Se complació en constatar que no era diferente a como lo había imaginado. Había algo en la expresión que le recordaba a la madre, pero en el físico no había duda de que se le parecía muchísimo.
––Lo que estoy a punto de decirte te sorprenderá, pero es la verdad y cambiará para siempre tu vida ––dijo el patriarca, fijando al joven que lo escuchaba cuidadosamente––. Tu madre no te ha revelado nunca quién es tu padre porque así le fue impuesto. ¡Ahora para ti llegó el momento de saber de quién eres hijo! ––El patriarca hizo una pausa y se levantó de pie–– ¡Eres mi hijo, Rodrigo, tú eres el único hijo de don Francisco De Oliveira! ––Pronunció las palabras en tono conmovido, esperando que el muchacho lo abrazara. Él, en cambio, quedó impasible, en silencio, sin que su cara delatara alguna emoción––. Es probable que en todo este tiempo hayas experimentado resentimiento y, quizás, odio hacia el padre que te abandonó. Te será difícil pero tienes que creerme si te digo que he pensado una infinidad de veces en ti. He tratado de imaginar cómo eras, qué hacías y siempre te he tenido en mi corazón. ¡Aunque también esto no te parezca verdad, es así! Estoy enfermo y no me queda mucho por vivir, pero todavía estoy a tiempo de arreglar el daño que les hice a ti y a tu madre. ––Don Francisco abrió el cofre, extrajo un papel y se lo entregó al joven––. Toma, éste es el documento con el que te reconozco como hijo mío. A partir de este momento serás Rodrigo De Oliveira. Es el mismo nombre de nuestro fundador, el primero de los De Oliveira que dejó Portugal y llegó de pobre emigrante a este país hace más de cien años y, con intenso trabajo y muchos sacrificios, comenzó a construir la fortuna de la familia. El destino ha querido que yo conociera la época del máximo resplandor así como la decadencia y me ha hecho vivir tanto para conocer lo que me ha llevado a la ruina. Me molesta no poder dejarte ni siquiera una parte de las riquezas que fueron nuestras. La herencia que te dejo es un nombre atado a un pasado glorioso. En tus venas corre la misma sangre de nuestros antepasados, hombres duros, de carácter, que no vacilaron frente a ningún obstáculo por grande que fuera. Deseo que tú estudies, te conviertas en hombre de negocios, acumules riquezas y conquistes algún día, una a una, todas las propiedades que han pertenecido a los De Oliveira. Sólo así serán rescatados el nombre y el prestigio de los que ha gozado nuestra familia. Y recuerda... ––y el tono del anciano adquirió fuerza y calor, mientras sus ojos se encendieron con una luz particular–– ¡a toda costa, a través de cualquier medio...!
Rodrigo tomó el documento y abrazó al padre, que sintió en la fuerza de aquel apretón no sólo el perdón, sino también la tácita aceptación del compromiso. Una lágrima se deslizó sobre la mejilla de don Francisco, mientras que un nudo apretaba la garganta del joven.
––¡Jura que mantendrás la promesa! ––dijo el patriarca con voz entrecortada por la emoción.
––¡Lo juro! ––contestó sin titubear Rodrigo, sintiendo encima el peso de la gran responsabilidad que estaba asumiendo.
––Llama a tu madre ––añadió don Francisco en tono cariñoso.
––Te doy las gracias por haberme dado este hijo y te pido perdón por no haber sabido darte el cariño que merecías ––dijo cuando Hipólita estuvo delante––. Toma ––y le entregó el cofrecito–– aquí adentro encontrarás unos diamantes que he conservado en espera de este momento. Es el único bien que me ha quedado, a mí no me servirían para alargar los días que me quedan, pero para ustedes puede significar el principio de una nueva vida. Venderás las piedras una a una y harás estudiar a nuestro hijo. Quiero que sea un hombre instruido y preparado, sólo así estará en capacidad de realizar su misión. Si lo aprovechan, esto les permitirá una existencia decorosa hasta que Rodrigo sea capaz de abrirse camino solo. ¡Váyanse ahora y que Dios los acompañe!
Hipólita intuyó que no volverían a verse jamás. Se acercó y lo abrazó. Francisco sintió la cara de la mulata mojada de lágrimas y entendió que ella también lo había perdonado. Viendo a madre e hijo alejarse tomados de la mano, sintió una profunda paz interior. El momento de la separación había llegado. Respiró profundamente, cerró los ojos, asumió una expresión serena y sintió que la muerte no se haría esperar mucho tiempo.
II
La aldea estaba sumergida en el sueño. Los rayos de la luna penetraban a través del espacio circular del techo alumbrando con luz diáfana la gran choza. El indio bajó de la hamaca, pasó junto a su mujer y se encaminó hacia la senda que señalaba el límite entre el poblado y la selva. Dos guerreros armados con arco y flechas vigilaban la vía de acceso. Al reconocer la figura de su jefe bajaron respetuosamente las armas y se hicieron a un lado. Las manos expertas del indio encontraron fácilmente el nudo que unía la barrera de palos agudos que protegían la entrada y lo desataron. Su ágil cuerpo se adentró en la maleza; despreocupado por la oscuridad, se movía con soltura en un laberinto arbóreo del que parecía conocer a fondo el más apartado secreto. Ya desde muchacho amaba recorrer los enredados caminos de la jungla que sólo los indios saben reconocer. Probaba un intenso placer al escuchar y descubrir el origen de cada leve ruido y una sensación de bienestar al respirar el aire fresco que los vientos nocturnos de los ‘tepuyes’ ofrecían a la selva.
El terreno estaba húmedo y la hojarasca que lo revestía cedió bajo el peso de su cuerpo, produciendo un sonido acolchado. Se dirigía al río cuando se paró de golpe. Un imperceptible sonido había llegado hasta él. Por un instante pensó que se trataba de una emboscada. Observó cuidadosamente la jungla que lo circundaba. Escondida detrás un árbol, a pocos metros de él, había una figura. A la misma distancia, tras otro árbol, le pareció divisar una sombra. Probablemente eran los hombres puestos de guardia, porque era necesario estar alerta. Emitió un silbido modulado imitando el sonido del búho. Poco después otro similar le hizo eco al tiempo que dos indios armados emergían de la oscuridad. El jefe de la aldea levantó el brazo en señal de saludo y los guerreros bajaron los arcos.
––No creo que nos ataquen esta noche ––dijo el indio con un tono de voz que reflejaba su autoridad–– pero continúen vigilando cuidadosamente y a la mínima señal de peligro recuerden que su tarea es correr enseguida a avisar. Sólo así tendremos tiempo para prepararnos y contestar el ataque.
––¡Ésta es la orden que tú has dado y así se hará! ––contestó el más anciano––. Aunque el dolor por la muerte de mis hijos lacera mi corazón y el deseo de venganza agita mi sangre, ofusca mi mente y me ha quitado la alegría de vivir.
––También el joven que está cerca de ti y vigila junto a ti es tu hijo. Vierte sobre él tu amor, protégelo, serena tu espíritu. Recuerda que tu mujer está viva y te espera en el ‘shapono’ para darte calor y cariño. Piensa cuántos han perdido más que tú y que sobre el odio y la venganza no se construye nada.
––Tú eres nuestro jefe, Husiwe, porque eres el más sabio, el más fuerte y equilibrado entre los hombres de la tribu. Sabemos que has desarrollado esta tarea de un modo ejemplar. Gracias a ti hemos logrado sobrevivir, aunque rodeados de enemigos que han intentado por todos los medios destruirnos. Por esto te admiramos y respetamos. Pero creo que ha llegado el momento de luchar, si es necesario, hasta el último hombre ––dijo el yanomami.
––No temas ––continuó el jefe indio, sintiendo en su corazón que las palabras del compañero estaban inspiradas por un sentimiento de profundo dolor––. Si es necesario combatiremos, el coraje no nos falta y lo hemos demostrado todas las veces que hemos llevado muerte, destrucción y llanto entre nuestros adversarios. Pero no podemos continuar de este modo, es preciso hallar una solución ––concluyó Husiwe reanudando el camino.
Al salir de la selva sintió sobre el propio cuerpo la agradable brisa nocturna. Alcanzó una laguna transparente que se formaba en un recodo del río cuando terminadas las lluvias el agua volvía a acomodarse en su lecho. La playa estaba delimitada por una hilera de palmas movidas por el viento. Se zambulló y nadó hasta la ribera opuesta. Miró a su alrededor y escuchó la grandeza de la naturaleza. Trató de concentrarse y experimentar una sensación distinta a las demás. Tuvo la impresión de encontrarse en el centro del universo, que percibía como algo desmedidamente grande, frente al cual su dimensión de hombre, sobre el plano material, era completamente insignificante, mientras que, sobre el plano espiritual, se sentía parte de todo, del cielo, de las estrellas, de la selva, de los ríos y advirtió la importancia de ello, aun cuando no lograba establecer un punto de contacto y un grado de conocimiento superiores a los que se derivaban de una intuición pura y simple.
La noche era propicia para su propósito y no tuvo temor de encontrar a los ‘yai’, los demonios maléficos que vagan en la selva, ni a ‘rahara’, la anaconda gigante capaz de devorar entero a un hombre.
Saliendo del agua se sintió resuelto a tomar la decisión que meditaba desde hacía mucho tiempo. Según las creencias religiosas de su gente, tendría que observar el ‘wayumi’ lejos de la aldea durante tres días y tres noches, solo en la selva y sin ingerir alimentos ni bebidas, bañándose frecuentemente en el río para así purificar el cuerpo y el espíritu antes de regresar al ‘shapono’. Esto era lo que tenía que cumplir quien había matado. Y Husiwe había matado a más de un guerrero conduciendo la incursión de sus hombres. Pero esta vez no podría respetar las reglas; la situación era extremadamente peligrosa en cuanto a que los enemigos se organizarían y atacarían de nuevo. Era sólo cuestión de tiempo. Y era justo tiempo lo que Husiwe no estaba dispuesto a concederles. En un primer momento hubo una invasión por sorpresa de los ‘hirono-theri’, con los que siempre habían vivido en paz. Para arreglar enseguida la afrenta, sus hombres le pidieron que contestara a la provocación y había aceptado, respetando la ancestral ley yanomami que establecía que ‘sangre se lava con sangre’. Luego la tribu había sido golpeada por una mortal epidemia que atacó sin piedad a hombres, mujeres y ancianos, reduciéndola a menos de la mitad. Poco tiempo después habían padecido el ataque de los ‘shipawe-theri’, que habían asaltado la comunidad a traición aprovechando la ausencia de los hombres en el poblado, quienes habían salido de cacería. Hicieron estragos de niños varones y secuestraron niñas y mujeres jóvenes. Esta afrenta también fue vengada por Husiwe, que desafió a los enemigos en campo abierto, derrotándolos y recobrando a las mujeres. De no haber sido así, los ‘shipawe-theri’, a través de un enfrentamiento directo o de esporádicos ataques, habrían quitado la tranquilidad a su gente, lo que hubiera resultado aún más dañino.
Recorrió un centenar de metros el sendero hasta encontrar una roca de granito de unos diez metros de alta, que la furia del río había arrastrado hasta allí para luego abandonarla. A pesar de que la pared era áspera y resbaladiza subió sin dificultad hasta la cúspide. Quedó inmóvil contemplando el sosegado fluir del agua que atravesaba silenciosamente el territorio en que había nacido, llevando vida y bienestar. Pero aquél que los antepasados, por su dimensión, bautizaron como padre de todos los ríos no siempre estaba tranquilo. Más de una vez Husiwe había asistido impotente a su furia. En aquellos momentos el río se transformaba en un elemento de la naturaleza poderoso y totalmente incontrolable. Bajo las incesantes lluvias sus aguas engordaban, su voz se hacía tenebrosa y amenazadora y su rabia arrollaba y destruía cualquier obstáculo que encontrara en su camino. Rebelándose a la reclusión infligida, abandonaba su lecho, salía de los diques, irrumpía en el llano, sumergía y barría enteras aldeas devorando la selva y tragando sin piedad a hombres y animales. En aquellos casos la única posibilidad de salvación la ofrecían las cimas de los árboles sobre las que estaban obligados a encaramarse los indios cuando les daba tiempo. Y allá arriba debían permanecer esperando que terminara el diluvio y el río se calmara. Enormes extensiones de tierra quedaban sumergidas por las aguas y, cuando el suelo fertilizado por la descomposición de la hojarasca recibía de nuevo el calor del sol, la vida volvía a brotar en un estallido de alegres colores. De aquel momento en adelante hacía falta dedicarse a reconstruir pacientemente todo lo que había sido destruido. Husiwe sentía por el río padre el máximo respeto, conocía a fondo su naturaleza rebelde y colérica, y al mismo tiempo lo amaba porque era un generoso manantial de vida. El agua que ofrecía servía para quitarles la sed, preparar las comidas, alimentar el terreno sobre el que crecían los árboles frutales y encerraba una gran variedad de peces que constituían un alimento fácil de conseguir. Observarlo y admirarlo le infundía una sensación de paz. Su ‘no-reshi’, la identidad espiritual, se fortalecía y se hacía sentir más claramente. Levantó la mirada y capturó en el cielo la imagen de la luna rodeada por una infinidad de estrellas. Al igual que todos los que pertenecían a la tribu de los yanomami, Husiwe se consideraba hijo de la luna. Según las leyendas, la divinidad encerraba en su vientre la sangre que había dado origen, en la noche de los tiempos, a la raza yanomami. Y de ella los machos heredaron la fuerza, la lealtad, el coraje y el desprecio a la muerte. Por esto eran temidos y respetados por las otras tribus: waycas, makiritares, guaribos, piaroas, piaches, pemones, shirianna. Él pertenecía a la tribu de los yanomami, concretamente a la de los ‘shama-theri’, una de las más belicosas entre aquéllas diseminadas a lo largo de los territorios del Alto Orinoco.
El jefe indio levantó los brazos, su rostro asumió una expresión grave y su cuerpo tomó una posición solemne, casi una escultura viviente de piel bronceada sobre la cual resbalaban brillantes gotas de agua. Cuando habló, su tono era profundo. Las palabras, emitidas a intervalos regulares, rompieron el mágico silencio que envolvía la selva y navegaron a lo largo de las aguas del río padre.
––Gran y omnipotente Omao, escucha las palabras de Husiwe, jefe de la tribu de los ‘shama-theri’. Tú sabes que nosotros queremos vivir en paz; ya no queremos combatir contra nuestros enemigos, pero también sabes que no podemos quedar pasivos frente a los ataques que nos han librado. Si hemos contestado con violencia a la violencia ha sido porque no hemos tenido otra posibilidad. No podíamos seguir padeciendo las afrentas porque habrían acabado por destruirnos haciéndonos perder nuestra dignidad. Sobre mí recae la responsabilidad de encontrar una solución. Ya no puedo soportar que nuestras mujeres lloren la muerte de sus hombres, ya no quiero escuchar los llantos de los niños que quedaron huérfanos, ni los gritos de dolor de los padres que han perdido a sus hijos. No puedo ver más a nuestras mujeres ultrajadas, violadas y secuestradas. Todo esto tiene que acabar. Pero no sé qué hacer y por esto recurro a ti, para tener tu ayuda. ¡Ilumíname, enséñame el camino, te lo suplico, tú que puedes!
El indio calló y quedó inmóvil. Una estrella fugaz atravesó el firmamento azul. Husiwe siguió su trayectoria hasta verla desaparecer en el oscuro horizonte. Una imperceptible señal de satisfacción apareció sobre su rostro. El dios Omao no había quedado sordo a su ruego. Llevados por el viento se unieron en el cielo cúmulos de nubes; relámpagos fugaces iluminaron a intervalos la selva dándole un semblante irreal y, poco a poco, empezaron a caer gotas de lluvia, en un primer momento sutiles y escasas, luego cada vez más crecidas y copiosas. Y se hicieron sentir en toda su fuerza los truenos, acompañados por un asombroso vuelco de agua.
Dejó que la lluvia corriera a lo largo de su cuerpo, hasta que la naturaleza agotó la carga de energía, las nubes se despejaron y las estrellas volvieron a brillar. Sólo entonces se movió. De allí en poco brotaría el amanecer, era hora de regresar a la aldea. No había encontrado todavía la solución, pero estaba seguro de que le sería revelada. Se encaminó en la dirección opuesta mientras una espesa niebla envolvía la jungla.
De repente vislumbró en la lejanía una figura espectral que se le aproximaba. A medida que se acercaba perfilándose, se dio cuenta de que se trataba de un viejo. Caminaba lentamente, con fatiga, apoyándose a un nudoso bastón; el cuerpo desnudo era de una delgadez impresionante y su piel, arrugada y de color gris oscuro. Cuando le llegó de frente, el anciano se paró. Su cara estaba consumida, pero sus ojos emanaban una luz intensa y su rostro reflejaba una experiencia madurada por los embates de una vida difícil. Sintió compasión y respeto al mismo tiempo por aquel hombre que vagaba solitario al final de su existencia. El indio miró intensamente a Husiwe, quien percibió cómo la mirada penetraba en su interior hasta alcanzar su ‘no-reshi’ y dialogar con él. Luego sonrió, alargó la mano esquelética y la apoyó en el hombro de Husiwe.
––Tú tienes que ser Husiwe, hijo de Matakuwe, te he reconocido por el modo de caminar; no has cambiado mucho desde que eras un muchacho. ––Su tono de voz era débil, pero claras y seguras las palabras––. Fui amigo de tu padre, pero tú no puedes acordarte de mí. Abandoné hace tiempo la aldea; decían que estaba poseído por los ‘ekurá’, los espíritus de la selva, y por esto me obligaron a alejarme. Desde entonces siempre he vivido solo, vagando sin parar. Y si no he muerto es porque los ‘ekurá’ me acompañan, me protegen, me guían y no me dejan morir, como yo en cambio quisiera, porque soy viejo y estoy cansado, muy cansado.
––Te equivocas, me acuerdo de ti, eres Kumaiwe. Cuando éramos muchachos, mis compañeros y yo nos escondíamos tras tu choza y nos burlábamos de ti porque los adultos decían que habías perdido la razón. Mi padre opinaba que no era verdad, que tu espíritu era más poderoso que el del chamán que por envidia esparció mezquinas calumnias sobre tu persona.
––Tu padre era un hombre sabio y justo, pero no pudo hacer nada contra la voluntad de la tribu y yo tuve que irme.
––¿Por qué no te has quedado a vivir cerca en otra aldea?
—Porque las noticias, sobre todo las malas, no tienen barreras y se esparcen por todas partes, como el viento. Traté de conseguir asilo más de una vez, pero sólo encontré rechazos y pésima acogida, por lo tanto renuncié. Me resigné a estar solo y me percaté de que vivir en soledad, teniendo por única compañera la naturaleza, no era tan terrible como pensaba ––concluyó en tono amargado.
––Puedes volver ahora, si quieres ––afirmó Husiwe, conmovido.
––Sé que ahora tú eres el jefe y que te obedecerán, pero ya es demasiado tarde. No deseo volver entre la que ha sido mi gente. No siento por ellos ni odio ni rencor, pero ya no podría acostumbrarme a estar en una comunidad; por lo demás esto tiene poca importancia, ya que poco me queda por vivir. Te agradezco, eres un ‘shama-theri’ justo y generoso como lo fue tu padre.
Lo miró fijamente y luego añadió: ––Tienes que enfrentar una prueba difícil y tu mente es presa de la duda, pero no temas, saldrás victorioso y serás recordado por las generaciones futuras como un gran guerrero. El destino te ha reservado una tarea ardua, pero la satisfacción que tendrás será la justa recompensa y tus proezas serán contadas de padre a hijo, por generaciones y generaciones, hasta que exista él último de los ‘shama-theri’.
Husiwe quedó en silencio al escuchar. Cuando Kumaiwe predijo su suerte, un escalofrío recorrió todo su cuerpo y tuvo el presentimiento de que cuanto le fue anunciado realmente ocurriría. Sintió que aquel encuentro no era casual. El viejo indio luego, sin añadir más y apoyándose en el bastón continuó su camino, encorvado, con el paso incierto hasta desvanecerse entre las nieblas del día que estaba naciendo. Quedó observándolo, intensamente conmovido por la revelación, y agradeció en su corazón a Omao, a cuya intervención atribuyó lo ocurrido. Recordando las palabras que había oído tuvo la certeza de que su decisión permitiría a su tribu vivir en paz y prosperar. Con renovada energía retomó la marcha en dirección a la aldea. No habría sabido decir si la idea que le vino a la mente surgió espontáneamente o fue fruto del encuentro con el indio solitario. De una cosa estaba seguro: su gente no necesitaría combatir más para defenderse de los ataques enemigos. Se irían lejos, muy lejos, hacia tierras vírgenes, ricas en fruta, caza y pesca, donde vivirían en paz. Los conduciría más allá de los confines del río padre, superando los grandes rápidos, arrastrando las piraguas a lo largo de las sendas de la selva cuando la navegación se tornara demasiado peligrosa. El viaje sería difícil, extenuante, pero el premio que les esperaba sería la paz. ¿Acaso el gran Kayapawe, jefe de los ‘aramamishi-theri’, no había hecho llegar a su tribu mucho tiempo antes hasta las desembocaduras del río Siapa, donde vivieron felices? Pues él tenía que llevar a los suyos más lejos, mucho más al sur, donde nadie pudiera alcanzarlos, en un viaje nunca intentado antes. ¡Y con la ayuda de Omao lo lograría!
III
En un caluroso día de finales de verano el ‘Tropic Star’ levantó las anclas dejando detrás de sí el puerto de Marsella. Entre los primeros pasajeros que embarcaron, uno en particular llamó la atención del oficial encargado de controlar los documentos de embarque. Se trataba de un hombre de unos cuarenta años, vigoroso, cabello rubio, aire decidido, postura segura, rostro enmarcado por lineamientos regulares sobre el cual sutiles arrugas prematuras indicaban un pasado vivido intensamente. Vestía unos blues jeans y una camisa a cuadros con las mangas remangadas hasta al codo. A diferencia de la mayor parte de los pasajeros, viajaba solo y tenía un único equipaje.
El ‘Tropic Star’ era un buque de vapor que navegaba bajo bandera panameña y cubría las rutas entre Europa y Suramérica, transportando sobre todo a familias que habían decidido emigrar, deseosas de reconstruirse una vida en tierras lejanas pero ricas, y que dejaban a sus espaldas además de los recuerdos, países revueltos por una trágica guerra. Entre los viajeros se hallaban también ejecutivos, comerciantes y algún turista. Pero el individuo que estaba en aquel momento delante del oficial no pertenecía a ninguna de aquellas categorías.
––Jay Stone, nacido en Anaconda, Estados Unidos ––comentó éste, examinando el pasaporte.
––Montana ––aclaró. Luego, enseñándole el boleto, preguntó:
––¿Me indica dónde está?
––Su camarote, Sr. Stone, es el último al final del pasillo a la izquierda ––explicó el funcionario devolviéndole los documentos––. Venezuela es una tierra rica y generosa ––agregó dirigiendo su atención al siguiente pasajero.
Jay no tuvo dificultad en encontrar su alojamiento; una vez allí arregló apresuradamente sus cosas para volver a cubierta, donde se quedó asomado para observar la heterogénea masa de personas que se apresuraba a cumplir las operaciones de embarque. Poco a poco, el barco fue invadido por una agitación creciente, típica del nerviosismo que precede la salida. Estaba todavía sobre el puente cuando retiraron la pasarela y encendieron los motores. De repente, el sonido prolongado de una sirena llamó la atención de todos los que sacudían pañuelos y agitaban brazos a parientes y amigos que los saludaban desde el andén. Un coche de la policía estaba recorriendo a fuerte velocidad el trayecto que lo separaba del barco, mientras un agente se asomaba por la ventanilla tratando de pararlo. Al llegar delante del buque, el Peugeot negro frenó bruscamente y bajó deprisa un policía que le gritó algo al oficial de a bordo. Detrás de él se apeó una joven con un ajustado vestido de vivaces colores, seguida por otro policía que caminaba más despacio sosteniendo dos pesadas maletas. Acercaron la pasarela nuevamente y la mujer subió con paso decidido. La escena entretuvo a Jay, que se quedó a ver la ciudad que se alejaba y se volvía cada vez más pequeña, mientras sobre el hilo del horizonte el sol teñía de color naranja la azul superficie del mar y la estela espumosa que dejaba el barco señalaba la última y efímera unión con el continente.
Bajó para ir a su camarote; en el pasillo se cruzó con la joven que había embarcado al final y se echó de lado cediéndole el paso. No pudo dejar de notar que era muy bella. De figura alta y esbelta, caminaba con gracia y su cara de rasgos delicados expresaba una marcada feminidad. La saludó, pero ella contestó distraídamente.
Jay se dio una ducha y se vistió con el único traje oscuro que poseía. Aunque aquél era su primer crucero, sabía que en la noche era indispensable vestir formalmente.
Durante la cena se sentó en la mesa con un francés que iba a Argentina para renovar un contrato de compra de ganado, con una familia italiana que se dirigía a Brasil donde vivía un familiar que parecía haber acumulado una fortuna y con una joven pareja de venezolanos que regresaba a casa después de la luna de miel. Aunque conversó por turno con todos, su atención se concentró en otro grupo en el que estaba la mujer del pasillo, y notó con admiración cómo no paraba nunca de hablar. Su conversación parecía suscitar gran interés en los asistentes, que la escuchaban fascinados sin interrumpirla. La había observado por largo tiempo y ella, advirtiendo la insistencia de aquella mirada, de repente le dirigió una sonrisa que lo tomó por sorpresa, de tal modo que su respuesta para corresponderla llegó cuando ella ya se había sumergido de nuevo en el diálogo.
Después de la cena escucharon en el salón las notas de románticas melodías de un pianista ya no tan joven, cuya experiencia le había enseñado a complacer a los huéspedes de varias nacionalidades, tocando las cuerdas de sus sentimientos. Poco a poco todo el mundo fue retirándose a su camarote y así también lo hizo Jay.
La memoria lo condujo atrás hacia un pasado que hubiera querido borrar para siempre. Recordó las imágenes de la guerra que los americanos libraron contra los japoneses en el Océano Pacífico: los estallidos de las bombas, los heridos, las alarmas nocturnas, el centenar de muertes presenciadas durante las maniobras en las que había tomado parte como piloto de caza, lo cual le había valido a su regreso a la patria la medalla al valor y el ascenso al rango de capitán. Por esto, cuando fue al Mando de Estado Mayor para comunicarles a los superiores sus intenciones de dejar el servicio activo, éstos lo habían mirado como si fuera un loco.
––¿Y qué quiere hacer? ––preguntó maravillado el coronel al que se dirigió.
––Ir a Sudamérica.
––¿Y dónde exactamente, si es lícito?
––A Venezuela ––replicó Jay estudiando divertido la reacción de los otros oficiales.
––¿A Venezuela?... Bueno, haga lo que quiera, para nosotros usted es libre de ir a donde más le guste. Si quiere abandonar la Marina, no seremos nosotros quienes vayamos a impedírselo. Pero le aconsejaría que lo pensara bien antes de tomar una decisión como ésta.
––Ya lo he meditado y no creo que cambie de idea.
—Está bien. Dentro de algunos días recibirá el permiso, pero recuerde que necesitará una visa de entrada para ese país.
––Lo sé ––contestó Jay––, pero estoy seguro de que me la concederán.
La visa tardó alrededor de dos meses y Jay aprovechó para tomar unas vacaciones en Francia, donde gozó de los placeres que en tiempo de paz ofrecía una ciudad como París. Luego reservó un puesto sobre el ‘Tropic Star’ y contactó con su familia para avisarles del viaje que tenía previsto realizar. Dos días antes del embarque fue en tren a Marsella y cuando vio entrar en puerto el buque, le invadió una maravillosa sensación de libertad. Estaba a punto de empezar una nueva vida, en un país que, por lo que sabía, se daba generosamente a quien, como él, tuviera ganas de trabajar. El trópico lo había atraído siempre. Las imágenes de playas soleadas, de aguas cálidas, de palmas acariciadas por los vientos, de poblaciones tan propensas a la alegría, al buen humor, a la danza, disponibles a vivir la vida sin crearse muchos problemas, siempre habían ejercido sobre él, que había crecido en una tierra de largos y rígidos inviernos, un llamado irresistible. Además tenía consigo una discreta suma, fruto de los ahorros de su sueldo como oficial, con lo que podía mantenerse hasta que encontrara un trabajo.





























