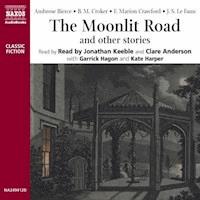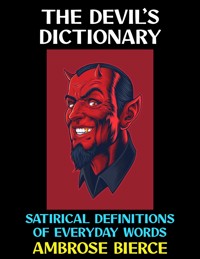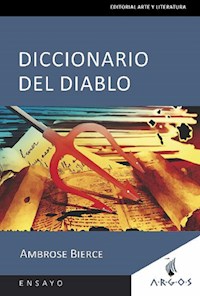7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: La Pollera Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
En 1861, tras un año en una academia militar, Ambrose Bierce se alistó en el Noveno Regimiento de Voluntarios de Indiana. Participó en algunas de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil norteamericana, incluyendo la de Chickamauga, donde 34.000 hombres perdieron la vida. Arriesgó su pellejo en dos ocasiones para rescatar a compañeros caídos y, en 1864, resultó gravemente herido en la batalla de Kennesaw.
Los cuentos de esta selección constituyen algunos de los mejores ejemplos de la obra de Bierce. Apoyándose sólidamente en su propia experiencia bélica, describe el lado oscuro de la naturaleza humana. Con un estilo sombrío y resuelto, da vida a personajes esculpidos por una época feroz y que reflejan su propia personalidad: alienación, agudeza irónica y fatalismo.
Traducción de Nicolás Medina Cabrera.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
En 1861, tras un año en una academia militar, Ambrose Bierce se alistó en el Noveno Regimiento de Voluntarios de Indiana. Participó en algunas de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil norteamericana, incluyendo la de Chickamauga, donde 34.000 hombres perdieron la vida. Arriesgó su pellejo en dos ocasiones para rescatar a compañeros caídos y, en 1864, resultó gravemente herido en la batalla de Kennesaw.
Los cuentos de esta selección constituyen algunos de los mejores ejemplos de la obra de Bierce. Apoyándose sólidamente en su propia experiencia bélica, describe el lado oscuro de la naturaleza humana. Con un estilo sombrío y resuelto, da vida a personajes esculpidos por una época feroz y que reflejan su propia personalidad: alienación, agudeza irónica y fatalismo.
Cuentos de la Guerra Civil Ambrose Bierce
Traducción de Nicolás Medina Cabrera
La Pollera Ediciones
www.lapollera.cl
Prólogo
por Nicolás Medina Cabrera
Los cuentos que invadirán la cabeza del lector no fueron escritos por un general ávido de medallas, un profeta del pacifismo o un escritor esperanzado en la humanidad. Fueron creados por un soldado que vivió la Guerra de Secesión en carne propia y supo, pese a todo, desentenderse del patriotismo ciego y el discurso oficial del Norte, que a la postre ganó la guerra y se autoerigió como el bando «virtuoso» y redentor de los esclavos negros. Bierce desecha de cuajo ese facilismo binario y detalla las contraluces propias de una guerra fratricida: pondera miedos y valentías, explica atrocidades, ilumina las sombras de personajes esculpidos por una época feroz de la cual sólo queda una leyenda. Una leyenda que aún divide a Estados Unidos y provoca odios mutuos. Con todo, esa equidistancia (oscura, a veces desgarradora) es lo que diferencia a Bierce de la mayoría de los narradores y corresponsales bélicos, quienes muchas veces buscan asentar la culpa del conflicto en un bando. Leyendo estos relatos se adivina que el soldado promedio de los dos ejércitos era el mismo prototipo, que muchas veces se trataba de un hermano luchando por el Sur y otro por el Norte, que los generales casi nunca tragaban barro y que la muerte vivía al acecho. Además, para quien recién se adentra en la temática, es posible detenerse en ciertas frases racistas o analizar la perspectiva que los blancos, incluso los yanquis, tenían de los negros. Y eso lleva a sospechar que Bierce, quizá inconscientemente, ya sugería lo que el grueso de los gringos sigue ignorando: que la Guerra Civil norteamericana no se libró con el mero propósito de liberar a los esclavos negros y adaptarlos en un plano de igualdad ciudadana a la sociedad, sino que más bien se trató de un choque entre élites y sistemas económico-productivos. Por un lado, el Norte de la Unión Federal, lleno de industrias que requerían mano de obra libre y asalariada, la cual se podía despedir a placer y no exigía la manutención del obrero; por el otro lado, el Sur Confederado, atrasado, agrícola y cuasi feudal, que veía a las plantaciones de algodón y a la esclavitud como un asunto medular e irrenunciable de su identidad.
Pero dejemos la vastedad de este tópico a economistas e historiadores sociales. Calculemos, por un instante, la interpelación que generan estos cuentos en nosotros como latinoamericanos. No hay nexo aparente. Los gringos están locos, la esclavitud tuvo otros ribetes en Latinoamérica y acaso el único suceso comparable, en cantidad de muertos, sea la revolución mexicana. No obstante, al palear unos centímetros de tierra, aparecen osamentas para refutarnos. Y no me refiero a las guerras civiles del siglo diecinueve ni a las montoneras que siguieron a la independencia del dominio español. Me refiero a muertos más recientes; aquellos que les tocó vivir una época donde un vecino era un potencial delator o un amigo de la infancia podía transformarse en verdugo. Probablemente el adolescente Ambrose Bierce jamás sospechó que le dispararía a muchachos de Alabama o Texas. Y muchos niños latinoamericanos de la década de 1960 tampoco pensaron ser asesinados por sus ideas políticas o convertirse en torturadores. El devenir, sin embargo, dictaminó otra cosa. Sirvan estos relatos como advertencia a los horrores fratricidas. Sirvan como un oscuro testamento a favor de la paz. No despertemos a la bestia. Es un monstruo que duerme a la sombra de la paz.
Lo que vi de Shiloh
I
Esta es la sencilla historia de una batalla; una historia contada tal como puede narrarla un soldado que no es escritor a un lector que no es soldado.
La mañana del domingo seis de abril de 1862 fue clara y tibia. El toque de diana resonó algo tarde, ya que las tropas tendrían un día de descanso tras una larga marcha. Los hombres haraganeaban en torno a las brasas del vivac; unos preparaban sus desayunos, otros examinaban con descuido la condición de sus armas y pertrechos, aguardando la inevitable inspección, y algunos otros hablaban con indolente dogmatismo acerca del tema infalible: el final y el propósito de la campaña. Los centinelas deambulaban el confuso frente con una libertad de paso y maneras que no hubiesen sido toleradas en otro momento. Un puñado de ellos cojeaba, sin parecer soldados, a causa de sus pies ampollados. A escasa distancia, en la retaguardia de las armas apiladas, se veían unas pocas tiendas de campaña; ocasionalmente, desde su interior, asomaban oficiales despeinados. Lánguidamente daban órdenes a sus sirvientes para que les llenasen una palangana con agua, desempolvaran un abrigo o puliesen una vaina. Jóvenes y esbeltos ordenanzas, cargados de mensajes evidentemente insignificantes, espoloneaban a sus caballos viejos y se abrían paso entre los hombres, soportando con desdén sus burlas y humoradas, ese castigo por ostentar un puesto superior. Pequeños negros de estatus y funciones imprecisas se revolcaban sobre sus estómagos, golpeando el suelo con sus talones largos y desnudos bajo el brillo del sol, o bien dormitaban pacíficamente, inconscientes de las bromas aleccionadoras, preparadas por manos blancas para enmendar su perdición.
De pronto, la bandera que colgaba floja y sin vida en los cuarteles pareció levantarse vivamente en el asta. En el mismo instante, se escuchó un sonido amortiguado y distante, semejante a la pesada respiración de un animal gigante bajo el horizonte. La bandera alzó su cabeza para oír. Hubo una pausa momentánea en el zumbido del enjambre humano. Entonces, mientras la bandera caía, el silencio se fue. Pero ya había cientos de hombres de pie, miles de corazones latiendo a un pulso alborotado.
Otra vez la bandera hizo una señal de advertencia, y nuevamente la brisa trajo hasta nuestras orejas el sonido largo y profundo de unos pulmones de acero. Como si hubiese recibido una orden férrea, la división se puso de pie y se conformó en grupos de atención. Incluso los negritos se irguieron. Después de esto he vuelto a ver conmociones similares, provocadas por terremotos, pero creo que en ese momento no temblaba. Los cocineros, sabios de su generación, sacaron los calderos humeantes del fuego y se prepararon para correr. Los ordenanzas montados se esfumaron. Los oficiales se arrastraron a punta y codo desde sus tiendas de campaña y se aunaron en grupos. Los cuarteles se habían transformado en una bullente colmena.
El sonido de la metralla ahora llegaba en ráfagas regulares. Era el latido fuerte y constante de la fiebre de guerra. La bandera ondeaba entusiasmada, remeciendo su escudería de estrellas y bandas con una especie de feroz placer. Un ayudante de campo montado corrió hacia la sombra del círculo de los oficiales; parecía haber brotado del suelo en una nube de polvo y al instante se oyeron las notas claras y agudas de un clarín. Las notas se repitieron y fueron replicadas por otros clarines hasta alcanzar los campos marrones, esparcidas por las filas de los bosques, transportadas hasta lejanas colinas; hasta en los valles nunca vistos se reprodujeron esas notas. Los acordes más leves y remotos casi se ahogaban entre vítores, mientras los hombres corrían a agruparse torno a las bayonetas. Porque esta llamada no era el tedioso clarín “general” ante el cual se desarman las carpas. Este era el emocionante llamado de “asamblea”, que llega al corazón como el vino y revuelve la sangre como los besos de una mujer bella. Habiéndolo escuchado, sobre los rugidos de los cañones, ¿quién sería capaz de olvidar la intoxicación salvaje de su música?
II
Las fuerzas confederadas de Kentucky y Tennessee habían sufrido numerosos reveses que culminaron en la pérdida de Nashville. El golpe fue severo: cantidades inmensas de material de guerra quedaron en manos de los vencedores, junto con todos los puntos estratégicos importantes. El general Johnston reculó el ejército de Beauregard hacia Corinth, al norte de Mississippi, donde esperaba conseguir más reclutas y equiparse hasta ser capaz de asumir la ofensiva y recuperar los territorios perdidos.
El pueblo de Corinth era un lugar miserable, la capital de un pantano. Está a dos días de marcha hacia el oeste del río Tennessee. Allí, y por el curso de ciento cincuenta millas, el río fluye casi hacia el norte, hasta desembocar en el Ohio, en Paducah. Es navegable hasta este punto, es decir, hasta el embarcadero de Pittsburg, al cual se llega desde Corinth mediante un camino erosionado que cruza una región boscosa y tupida y que corre hacia el río bajo arcos selváticos cubiertos de musgo español. En algunos lugares la vía yace obstruida por árboles caídos. El camino a Corinth se convertía, en ciertas estaciones, en un brazo del río Tennessee. Su boca era el embarcadero de Pittsburg. Aquí, en 1862, había algunos campos y una o dos casas. Ahora existen un cementerio nacional y otros progresos.
El general Grant emplazó su ejército en el embarcadero de Pittsburg, con un río a su retaguardia y dos lanchas a vapor como medio de comunicación con el lado Este, adonde llegaría el general Buell desde Nashville, acompañado de treinta mil hombres. La pregunta ha sido formulada: ¿por qué el general Grant ocupó la ribera enemiga del río, encarando a una fuerza superior antes del arribo del general Buell? Buell tenía un largo trecho que recorrer; acaso Grant estaba cansado de esperar. Seguramente Johnston lo estaba, pues durante la plomiza mañana del seis de abril, cuando la división de vanguardia de Buell estaba vivaqueando cerca del pueblito de Savannah, ocho o diez millas más abajo, las fuerzas confederadas –habiendo abandonado Corinth dos días antes– cayeron sobre las brigadas avanzadas de Grant y las masacraron. Grant estaba en Savanah, pero se apresuró hacia el embarcadero, justo a tiempo para encontrar sus campamentos en las garras del enemigo y los rastrojos de su ejército derrotado, acorralado por un río a sus espaldas como apoyo moral. He relatado las noticias de este asunto tal como nos llegaron a Savannah. Vinieron a grupas del viento, un mensajero que no transporta detalles copiosos.
III
En la ribera opuesta al embarcadero Pittsburg existen algunas colinas bajas y ralas, parcialmente rodeadas por un bosque. Visto desde el otro lado del río Tennessee, durante el crepúsculo del seis de abril, este espacio abierto (esta ribera, de hecho, fue angustiosamente contemplada por miles de ojos, muchos de los cuales se oscurecieron antes del ocaso) hubiese dado la impresión de estar veteado por franjas largas y oscuras, con nuevas franjas que surcaban constantemente el horizonte. Esas franjas eran los regimientos de la división de vanguardia de Buell. Habiéndose desplazado desde Savannah a través de un territorio que no era más que pantanos y bajíos sin senderos, con repentinas irrupciones de exuberante selva, la vanguardia arribaba al campo de batalla exhausta, con los pies doloridos y muerta de hambre. Había sido una carrera terrible; algunos regimientos perdieron un tercio de sus hombres por fatiga, los soldados caían abatidos como si les hubiesen disparado, y allí los dejaban en el suelo para que se recuperasen o fallecieran a su gusto. La escena a la que les habían invitado tampoco inspiraba la confianza moral capaz de curar la fatiga. El aire estaba colmado de truenos y la tierra temblaba bajo sus pies. Y si hay algo de verdad en la teoría de la conversión de la fuerza, estos hombres almacenaban energía por cada shock que lanzaba ondas sobre sus cuerpos. Quizás esta teoría explique mejor que otras el tremendo aguante de los hombres en la batalla. Pero los ojos solo constataban materia idónea para la desesperación.
Frente a nosotros el río fluía turbulento, alborotado por las bombas, y oscurecido en pintas y manchas por capas de humo azul a ras de suelo. Las pequeñas lanchas a vapor cumplían bien su deber. Venían vacías hacia nosotros y volvían atiborradas, con un peso que les hundía peligrosamente el nivel de flotación, casi al punto de volcarlas. La otra orilla no se divisaba; los botecitos surgían de las tinieblas, tomaban a sus pasajeros y se desvanecían en la oscuridad. Pero, en las alturas, la batalla ardía resplandeciendo; a cada segundo se encendían y expiraban miles de luces. El ramaje de los árboles era iluminado por los gruesos fogonazos del cielo. Se encendían llamaradas súbitas aquí y allá, flamas solitarias o por docenas. Fugaces rayos de fuego pasaban entre nosotros para darnos la bienvenida. Estos expiraban en destellos enceguecedores y fieros anillos de humo, acompañados por el peculiar sonido metálico de los casquetes y las bombas, y seguido por el zumbido musical de las esquirlas que caían sobre la tierra, en cada sitio, dibujándonos muecas de dolor en el rostro, pero haciéndonos poco daño. El aire estaba relleno de ruidos. A la derecha y a la izquierda, la mosquetería repiqueteaba petulante y elegante; pero de frente suspiraba y gruñía. Para el oído avezado, esto significaba que la línea de la muerte era un arco geométrico, y el río era su cuerda. Se oían explosiones hondas y estremecedoras y detonaciones bruscas; el susurro de las balas perdidas y la caída de los obuses cónicos; el vuelo de las bolas de cañón. Había vítores esporádicos, tenues, como anuncios momentáneos de un triunfo parcial. Ocasionalmente, recortadas contra el resplandor de detrás de los árboles, se podían apreciar siluetas negras que se movían, singularmente nítidas, pero cuyo tamaño no sobrepasaba el de un pulgar humano. Se me antojaban ridículamente similares a los demonios que aparecían en las viejas ilustraciones alegóricas del infierno. Para destruirlas a ellas y a sus posesiones, el enemigo necesitaba una hora más de luz diurna. Los barquitos de vapor, en ese caso, le habían hecho un preciado favor al llevarle más peces a la red. Aquellos de nosotros que tuvimos la fortuna de llegar más tarde nos podríamos haber comido nuestros dientes de pura rabia e impotencia. No, para asegurar su victoria el enemigo ni siquiera precisó que el sol se detuviera en los cielos, pues cualquier proyectil aleatorio lanzado al río hubiese hecho el trabajo si es que el azar lo dirigía hasta la sala de máquinas de un barco a vapor. Acaso tú puedas concebir la ansiedad con la que los observamos hundirse.
Pero, además de la noche, teníamos otros dos aliados. Justo en el flanco derecho del enemigo, instalado cerca del río, se ubicaba un brazo pantanoso, y allí se estacionaron dos lanchas cañoneras. También eran pequeñas, chapadas en rieles de tren, quizá en hierro de caldera. Se tambaleaban bajo el peso de su cañón, o quizá cada una tenía dos cañones. El brazo pantanoso abría un claro en la ribera alta del río. Esa ribera o banco era un parapeto, detrás del que se agazapaban las lanchas cañoneras, disparando a través del pantano como si disparasen desde una tronera. El adversario estaba en desventaja en este punto, pues no podía llegar hasta donde estaban las lanchas, y solo podía avanzar exponiendo su flanco derecho a la artillería pesada de los obuses, cualquiera de los cuales podría haber quebrado media milla de huesos y pulverizarlos hasta hacerlos desaparecer. Dicha circunstancia debió ser insoportable; aquellos veinte bucaneros haciendo retroceder a todo un ejército porque un arroyo lerdo había querido caer en un punto del río y no en otro. Esa es la preponderancia que puede cobrar la casualidad en el juego de la guerra.
Como espectáculo era bastante bueno. Nosotros solo podíamos discernir los cuerpos negros de esos botes que semejaban tortugas, pero cuando descargaban sus cañones se producía una conflagración. ¡El río se sacudía en sus orillas y se apresuraba para fluir sangriento, herido, aterrorizado! Objetos a una milla de distancia saltaban hacia nuestros ojos tal como una serpiente ataca el rostro de su víctima. La onda de la detonación nos llegaba hasta el cerebro, pero la maldecíamos sonoramente, y entonces podíamos escuchar el gran obús partiéndose por los aires hasta que el sonido moría en la distancia. Después, tras un tiempo sorprendentemente largo, una explosión distante, como en sordina, y el repentino silencio de las armas pequeñas relataron su propia historia.
IV
Recuerdo que no había ningún elefante en el bote que nos cruzó a la otra orilla, creo que tampoco había un hipopótamo. Estos animales hubiesen estado fuera de lugar. Sin embargo, teníamos a una mujer. No supe si el bebé estaba en algún rincón de la lancha. La mujer era una criatura bella, la esposa de alguien; su misión, tal como ella la entendía, era inspirar y llenar de coraje a los corazones fulminados. Y cuando ella eligió el mío, me sentí menos halagado que asombrado por su perspicacia. ¿Cómo había aprendido? Se plantó en la cubierta superior, las rojas llamaradas de la batalla iluminando su hermosa cara, el titilar de mil rifles espejeando en sus ojos. Y, enseñándome una pequeña pistola de cacha de marfil, me dijo entre el martilleo aéreo de los cañones que, si pasaba lo peor, ella “¡cumpliría con su deber como un hombre!”. Estoy orgulloso de recordar que me saqué el sombrero para celebrar a esa pequeña tonta.
V
A lo largo de la franja de playa cubierta, entre el banco del río y el agua, se congregaba una masa confusa de humanidad, varios miles de hombres. El grueso estaba desarmado; muchos heridos, algunos muertos. Todas las categorías de individuos se agrupaban allí, todos los cobardes, unos pocos oficiales. Ninguno de ellos sabía dónde estaba su regimiento o si es que todavía integraban uno. Muchos estaban desbandados. Estos hombres habían sido derrotados, golpeados e intimidados. Estaban sordos al deber y muertos de vergüenza. Nunca una tropa más demente se arrastró hasta la retaguardia de los batallones disgregados. Habrían permanecido en sus lugares para ser rematados por la guardia de la policía militar, pero no se les podría haber llevado hasta ese banco. Los hombres más valientes de un ejército son los cobardes. La muerte que no hallarán en las manos del enemigo, la encontrarán en las manos de sus propios oficiales, con un último estremecimiento de dolor.
Cada vez que una lancha a vapor desembarcaba, esta abominable muchedumbre tenía que ser alejada a punta de bayonetazos. Cuando la lancha se retiraba, saltaban hacia ella y eran arrojados al agua a montones, y allí se ahogaba cada uno a su modo. Los soldados que desembarcaban les insultaban, les empujaban y les golpeaban. A cambio, los cobardes expresaban su infame dicha: la certeza de que el enemigo nos destruiría.
Al tiempo en que mi regimiento alcanzó la planicie, la noche puso término a la batalla. El balbuceo de los rifles resonaba de vez en cuando, seguido por vítores desanimados. Ocasionalmente, una batería lejana lanzaba un proyectil en las cercanías; caía con un zumbido creciente o volaba sobre nuestras cabezas con un murmullo similar al de las de las aves nocturnas, antes de ahogarse en el río. Pero la lucha había terminado. Los botes cañoneros, sin embargo, soltaban intervalos de disparos y metralla, solo para incomodar al enemigo e interrumpir su reposo.
No hubo descanso para nosotros. Avanzamos paso a paso a través de los campos oscuros, sin saber a dónde íbamos. Estábamos rodeados por otros hombres, pero no por fogatas. Encender fuego habría sido una locura. Los hombres eran de regimientos distintos. Mencionaban a generales desconocidos. Se agrupaban en bandas a la vera del camino, inquiriendo, preguntando acerca de nuestro número de soldados. Recapitulaban los desalentadores incidentes del día. Un oficial reflexivo acalló sus murmullos con una palabra cortante; otro que pasó después los alentó a repetir su triste historia desde el comienzo.
Ocultas en hondonadas y entre matas de zarzas se alzaban tiendas de campaña iluminadas débilmente por velas, pero conservando una apariencia de confort. El tipo de confort que proveían se reflejaba en pares de hombres que entraban en ellas y salían cargando camillas, en quejidos en voz baja que provenían desde su interior y en largas hileras de muertos, con las caras cubiertas, que se amontonaban a sus alrededores. Estas carpas recibían incesantemente a los heridos, aunque nunca alcanzaban a llenarse. Y aun expulsando continuamente a los muertos, nunca se vaciaban. Era como si los desvalidos hubiesen sido transportados y asesinados dentro de las carpas para que no quitaran espacio a los que habrían de morir al día siguiente.
La noche ya era negra como boca de lobo. Había empezado a llover, al igual que tantas veces después de una batalla. No obstante, nos movíamos. Debíamos alcanzar una posición siguiendo la orden de alguien. Nos arrastrábamos pulgada a pulgada, siguiendo las pisadas de otros, como una forma de mantenernos juntos. Las órdenes se comunicaban a murmullos a través de las filas, aunque generalmente no se daba orden ninguna. Cuando los reclutas se apiñaban demasiado, al punto de no poder avanzar, todos se quedaban quietos como troncos caídos, cubriendo los seguros de los rifles con sus ponchos. Muchos se dormían en esa postura. Cuando los de la vanguardia reanudaban súbitamente el paso, los de la retaguardia, alertados por el trasiego de pasos, se apresuraban tanto que, después de un momento, no cabía un alfiler entre la fila. Evidentemente, la cabeza de la división era guiada a paso de caracol por alguien que no se sentía seguro en ese suelo. Con frecuencia pisoteábamos cadáveres, aunque era más común pisar a un herido, a un moribundo que aún tenía suficiente espíritu para exhalar un quejido. A estos se les levantaba cuidadosamente, se les apartaba a un costado y se les abandonaba a su suerte. Algunos todavía lograban pedir agua a susurros. ¡Qué absurdo! Sus ropas estaban en remojo, sus cabellos empapados de agua. Sus caras pálidas, apenas discernibles, sudaban frío. Además, ninguno de nosotros llevaba agua. Una tromba de agua venía en camino. La medianoche nos regaló una violenta tormenta de rayos y truenos. La lluvia, que por horas había sido una llovizna leve, cayó con una copiosidad capaz de ahogarnos y así comenzamos a desplazarnos con el agua hasta los tobillos. Felizmente, nos hallábamos en un bosque de grandes árboles, cuyos troncos estaban densamente cubiertos por musgo español. De lo contrario, nos hubiésemos encontrado frente a un enemigo atrincherado, capaz de ver nuestro avance gracias a las descargas de luz que emitía la tormenta. Los incesantes fulgores nos permitían consultar los relojes y nos animaban al mostrar el volumen de nuestras tropas. Nuestra oscura y sinuosa fila de soldados, arrastrándose como una serpiente gigante bajo los árboles, parecía interminable. Y estoy casi avergonzado de decir cuán dulce se me antojaba la compañía de esos hombres rudos.