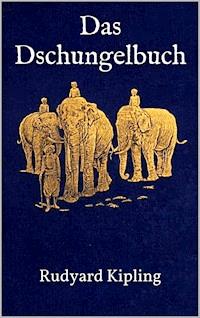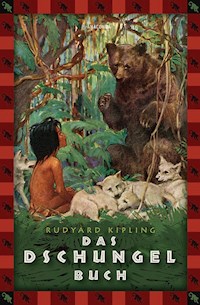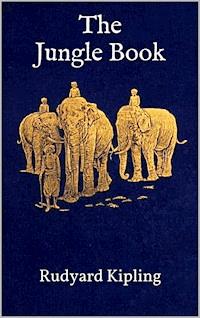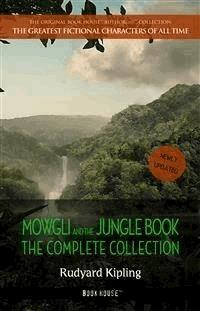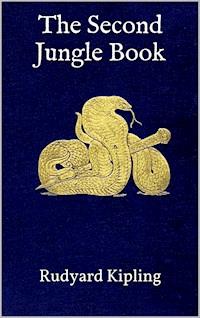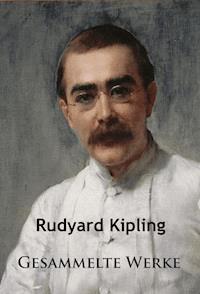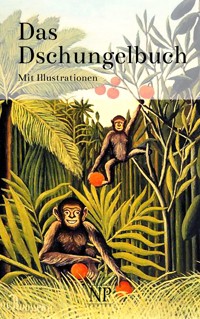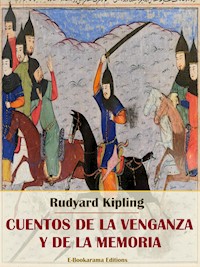
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Cuentos de la venganza y de la memoria" es una selección del mejor y más desconocido Rudyard Kipling que agrupa cuentos en los que la venganza es el motivo fundamental, junto a otros escritos desde la memoria, desde el recuerdo. El autor se muestra hábil en el manejo de la técnica narrativa literaria, pero además utiliza perfectamente recursos tan poéticos como la ambigüedad, la plurisignificatividad, y se mueve cómodamente en terrenos tan complicados como la superstición, las creencias tribales, la religión… y, lo que es más importante, lo hace con un marcado espíritu realista, provocando extrañeza y atracción sin alejarse en ningún momento del realismo literario, si bien repleto de elementos mágicos que tanto impresionaron a autores como Jorge Luis Borges.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rudyard Kipling
Cuentos de la venganza y de la memoria
Tabla de contenidos
CUENTOS DE LA VENGANZA Y DE LA MEMORIA
Entregados al brazo secular
I
II
III
La casa de los deseos
Ellos
Una guerra sólo para Sahibs
La marca de la bestia
El retorno de Imray
Notas
CUENTOS DE LA VENGANZA Y DE LA MEMORIA
Entregados al brazo secular
No era primavera y ya recogí los frutos
del otoño, fuera de tiempo resplandeció el
campo de trigo, el año reveló sus secretos a
mi dolor.
Cansada y desnuda la estación languidece
hoy en misterio de crecimiento y muerte; yo
vi la puesta del sol antes que los otros
vieran el día, y no sé explicar la razón de
esta sabiduría.
[ R. Kipling, Aguas amargas]
I
—Pero ¿y si fuera una niña?
—Eso no puede ser, Señor de mi vida. He rezado tantas noches, y con tanta frecuencia he enviado presentes al santuario del sheikh [1] Badl, que sé que Dios nos dará un hijo: un hombrecito que crecerá y se convertirá en un hombre. Piensa en ello y alégrate. Mi madre será su madre hasta que yo pueda llevarle conmigo otra vez y el mullah de la mezquita de Pattan haga su horóscopo, ¡quiera Dios que nazca bajo una buena estrella!, y entonces tú nunca te cansarás de mí, que soy tu esclava.
—¿Desde cuándo eres tú una esclava, reina mía?
—Desde el comienzo…, hasta que se me otorgó esta bendición. ¿Cómo podía estar segura de tu amor cuando no sabía que había sido comprada con plata?
—No, era sólo la dote. La pagué a tu madre.
—Y ella la ha enterrado y está sentada encima todo el día, como una gallina que incuba. ¡Y tú me hablas de dote! He sido comprada como si en vez de ser una niña fuese una bailarina de Lucknow.
—¿Estás dolida por haber sido vendida?
—Estuve dolida, pero hoy soy feliz. Además, ya nunca dejarás de amarme, ¿no? Contesta, rey mío.
—Nunca…, nunca. Jamás.
—¿Ni aunque te quieran las mem-log, las mujeres blancas de tu misma casta? Recuerda que las he visto paseándose en carroza por la noche y son muy rubias.
—Yo he visto centenares de bolas de fuego. Después vi la luna y… entonces ya no vi más bolas de fuego.
Ameera batió palmas y rió.
—Bien dicho —dijo y después, mientras adoptaba aires de grandeza—: es suficiente. Tienes mi permiso para marcharte…, si quieres.
El hombre no se movió. Estaba sentado en un diván bajo de laca roja, en una habitación amueblada tan sólo con una alfombra azul y blanca, que cubría el suelo, algunos tapices y una colección muy completa de cojines indígenas. A sus pies se hallaba sentada una mujer de dieciséis años, que era para él todo su mundo. De acuerdo con todas las normas y leyes ella tendría que haber sido algo distinto, porque él era inglés y ella, la hija de un musulmán, comprada hacía dos años en casa de su madre, quien, al verse sin dinero, hubiera vendido a Ameera, a pesar de sus gritos, al mismo Príncipe de las Tinieblas, si el precio hubiese sido suficientemente alto.
El hombre blanco había firmado el contrato con mucha ligereza, pero, aun antes de que la niña llegara a florecer, logró llenar la mayor parte de la vida de John Holden. Para ella, y para la ajada bruja que era su madre, él había alquilado una pequeña casa que dominaba la gran ciudad de rojas murallas, y se dio cuenta —cuando las caléndulas brotaron junto al pozo del patio, y Ameera se hubo establecido de acuerdo con su propia idea de la comodidad, y su madre dejó de gruñir por lo poco adecuado de la cocina, y de la distancia que debía recorrer cada día para ir al mercado—, de que aquélla era su verdadera casa. Cualquiera podía entrar de noche o de día, en su bungalow, y la vida que allí hacía no tenía encanto. En la casa de la ciudad indígena sólo sus pies podían atravesar el patio exterior hacia las habitaciones de las mujeres, y cuando el gran pórtico de madera quedaba cerrado a sus espaldas, él era el rey en su propio territorio y Ameera era su reina. A ese reino iba a sumarse una tercera persona, sobre la que Holden se sintió inclinado a mostrar resentimiento porque interfería su perfecta felicidad. Turbaba la paz ordenada de una casa que le pertenecía. Pero Ameera estaba llena de gozo ante el pensamiento de la próxima maternidad, y su madre no mucho menos. No había, ni en el mejor de los casos, nada más inconstante que el amor de un hombre por una mujer, sobre todo si él era de raza blanca, por eso madre e hija habían pensado que las manos de un niño podían hacer indisoluble esta relación.
—Entonces —decía siempre Ameera—, entonces él ya no se ocupará de las mem-log blancas. Las odio a todas…, a todas.
—Antes o después, él volverá con los suyos —decía la madre—, pero, gracias a Dios, ese momento aún está lejano.
Holden estaba sentado en silencio sobre el diván pensando en el futuro y sus pensamientos no eran agradables. Los inconvenientes de una doble vida son múltiples. La Administración, con particular celo, le había pedido que cambiara su lugar de trabajo durante quince días, para cumplir el encargo extraordinario de sustituir a un hombre que se hallaba cuidando de una esposa enferma. La notificación verbal del traslado fue acompañada por una observación chistosa acerca de que Holden debía considerarse a sí mismo afortunado por ser soltero y libre. Él había ido a darle la noticia a Ameera.
—No es bueno —dijo ella con lentitud—, pero no es del todo malo. Aquí está mi madre y no me pasará nada malo…, a menos que muera de pura felicidad. Cumple con tu obligación y no estés preocupado. Cuando hayan pasado los días, creo… estoy segura. Y… y entonces lo pondré en tus brazos y tú me amarás para siempre. El tren parte esta noche, a medianoche, ¿verdad? Ahora márchate y no permitas que tu corazón se enturbie por mi causa. ¿Pero no demorarás tu regreso? No te quedes en el camino para hablar con las descaradas mem-log. Vuelve a mí inmediatamente, vida mía.
Mientras salía del patio para coger su caballo, atado a una columna del portal, Holden habló con el viejo guardián canoso que custodiaba la casa y le dio instrucciones precisas para que, si se producían ciertos acontecimientos, le enviara el telegrama que en ese momento le entregaba. Era todo lo que podía hacerse, y, con la sensación de un hombre que asiste a su propio funeral, Holden se marchó en el tren correo de la noche hacia su exilio. A cada hora del día temía la llegada del telegrama y a cada hora de la noche veía la muerte de Ameera. En consecuencia, su trabajo para el Estado no fue de primera calidad, ni su actitud hacia los colegas fue la más adecuada. La quincena terminó sin que recibiera señales de su casa y, desgarrado por su ansiedad, Holden regresó para deglutir durante dos preciosas horas una cena en el club, donde oyó, como un hombre oye al desvanecerse, unas voces que le hablaban de la forma execrable en que había llevado a cabo las tareas del otro hombre, y del modo en que se había congraciado con todos sus compañeros. Entonces galopó en medio de la oscuridad cae la noche con el corazón en un puño. En el primer momento no hubo respuesta a sus golpes en el portal, y ya había hecho girar al caballo para entrar por la fuerza, cuando apareció Pir Khan con una linterna y le sostuvo el estribo.
—¿Qué ha sucedido? —dijo Holden.
—La noticia no ha de salir de mi boca, Protector de los Pobres, pero… —Tendió una mano temblorosa, como correspondía al portador de buenas nuevas, qué merece una recompensa.
Holden atravesó el patio deprisa. Una luz ardía en la habitación del piso de arriba. Su caballo relinchó junto al pórtico, y él oyó un llanto agudo y diminuto que hizo que su sangre se le agolpara en la garganta. Era una voz nueva, pero no probaba que Ameera estuviese viva.
—¿Hay alguien aquí? —preguntó mientras subía por la estrecha escalera de ladrillos.
Se oyó un grito de felicidad de Ameera y después la voz de la madre, trémula por los años y el orgullo:
—Aquí estamos dos mujeres y… el… hombre… tu… hijo.
En el umbral del cuarto Holden tropezó con una daga, que había sido colocada allí para apartar la mala suerte, y rompió su empuñadura con su talón impaciente.
—¡Dios es grande! —arrulló Ameera en la penumbra—. ¡Tú has tomado sobre tu cabeza las desventuras que podrían sucederle a él!
—Oh, sí, ¿pero cómo estás tú, vida de mi vida? Mujer, ¿cómo está ella?
—Ha olvidado sus sufrimientos por la felicidad del nacimiento del niño. No le ha pasado nada malo, pero no hables en voz alta —dijo la madre.
—Sólo necesitaba tu presencia para sentirme bien —dijo Ameera—. Rey mío, has estado mucho tiempo lejos. ¿Qué regalos me has traído? ¡Ah, ah! Yo soy quien ha traído regalos esta vez. Mira, mi vida, mira. ¿Alguna vez has visto un niño igual? No, estoy demasiado débil aún para alzarlo en mis brazos.
—Descansa, pues, y no hables. Aquí estoy, bacbari [2].
—Has dicho bien, porque ahora entre nosotros existe un vínculo, fuerte como un peecbaree [3] que nada podrá romper. Mira, ¿puedes ver con esta luz? No tiene mancha ni defecto. Nunca ha habido un niño como éste. ¡Ya illah [4]! Será un pundit [5]…, no, un caballero de la Reina. ¿Y tú, vida mía, me amas como siempre, aunque esté débil, enferma y cansada? Dime la verdad.
—Sí. Te amo como antes, con toda mi alma. Quédate echada, perla mía, y descansa.
—No te marches. Siéntate a mi lado, aquí…, así. Madre, el señor de esta casa necesita un cojín. ¡Tráelo!
Hubo un movimiento casi imperceptible hecho por la nueva vida que reposaba en el hueco del brazo de Ameera.
—¡Ajó! —dijo ella, con un tono quebrado por el amor—. El niño es un campeón desde que nació. Las patadas que me da en el costado son fuertes. ¡Jamás ha habido un niño como éste! Y es nuestro, para nosotros: tuyo y mío. Pon tu mano sobre su cabeza, pero con cuidado, porque es muy pequeñín y los hombres son torpes para todo esto.
Holden tocó cuidadosamente con la punta de sus dedos la cabeza aterciopelada.
—Pertenece a la verdadera fe —dijo Ameera—, porque cuando le velábamos por la noche le susurré la llamada a la oración y la profesión de fe en sus oídos. Es maravilloso que haya nacido en viernes, como yo. Ten cuidado con él, mi vida, aunque ya casi puede apretar con sus manos.
Holden descubrió una mano pequeña y frágil que se cerraba débil en torno a su dedo. Y aquel roce corrió a través de su cuerpo y se aposentó en su corazón. Hasta ese instante sus pensamientos habían sido sólo para Ameera. Comenzó a comprender que había alguien más en el mundo, pero no podía sentir que era un verdadero hijo con un alma. Se sentó a pensar mientras Ameera se abandonaba a su sueño ligero.
—Vete, sabib —susurró la madre—. No es bueno que te encuentre aquí al despertar. Tiene que descansar.
—Me marcho —dijo Holden, obediente—. Aquí tienes unas rupias. Procura que mi baba [6] se ponga fuerte y tenga todo lo que necesite.
El tintineo de las monedas de plata despertó a Ameera.
—Soy su madre, no una mercenaria —dijo con voz débil—. ¿Lo cuidaré mejor por dinero? Madre, devuélveselo. Le he dado un hijo a mi señor.
El sopor profundo de la debilidad cayó sobre ella casi antes de que terminara la frase. Holden bajó al patio sin hacer ruido, con el corazón sereno. Pir Khan, el viejo vigilante, reía encantado.
—Ahora esta casa está completa —dijo, y sin más palabras puso en manos de Holden el puño de un sable usado muchos años antes, cuando él, Pir Khan, sirviera a la Reina en la policía. El balido de una cabra atada llegó desde el brocal del pozo.
—Hay dos —dijo Pir Khan—, dos de las mejores cabras. Yo las compré y han costado mucho dinero: como no hay fiesta por el nacimiento, toda su carne será para mí. ¡Acierta el golpe, sahib! No tiene mucho filo. Espere a que dejen de mordisquear las caléndulas. ¡Da el golpe cuando levanten la cabeza!
—¿Y por qué? —dijo Holden, estupefacto.
—Por cada nacimiento se debe ofrecer un sacrificio, ¿por qué iba a ser? En caso contrario, el niño que no ha sido protegido contra el destino podría morir. El Protector de los Pobres conoce las palabras que se deben decir.
Holden las había aprendido tiempo atrás, sin pensar que alguna vez tuviera que decirlas. El contacto de la empuñadura fría del sable con su mano de pronto se convirtió en el roce apremiante del niño que estaba arriba —el niño que era su propio hijo—, y el temor a perderlo invadió su ánimo.
—¡Da el golpe! —dijo Pir Khan—. Nunca ha venido al mundo una vida por la que no hubiese que pagar. Mira, las cabras han levantado la cabeza. ¡Ahora! ¡Da el golpe!
Casi sin saber lo que hacía, Holden dio dos sablazos mientras murmuraba la oración musulmana que dice: «Todopoderoso: a cambio de éste, mi hijo, ofrezco vida por vida, sangre por sangre, cabeza por cabeza, hueso por hueso, pelo por pelo, piel por piel». Los caballos atados bufaron y piafaron justo al oler la sangre fresca que había salpicado las botas de montar de Holden.
—¡Buen golpe! —dijo Pir Khan mientras limpiaba el arma—. Contigo se ha perdido un buen soldado. Ve con el corazón tranquilo, hijo del cielo. Soy tu siervo y el siervo de tu hijo. Que la Presencia viva mil años y… ¿la carne de las cabras es toda para mí? —Pir Khan se enriqueció por el valor de un mes de salario. Holden se acomodó en la silla y cabalgó entre las volutas de humo, formadas por el fuego del atardecer. Estaba lleno de una alegría desbordante, alternada con una vasta y vaga ternura sin objeto definido, que le hacía jadear mientras se inclinaba sobre el pescuezo de su caballo inquieto. «Nunca en mi vida he sentido algo así», pensó. «Iré al club para reponerme».
Empezaba una partida de billar y el salón estaba lleno de hombres. Holden entró, deseoso de luz y de la compañía de sus amigos, cantando a pleno pulmón:
Paseando por Baltimore, a una dama conocí.
—¿De veras? —dijo el secretario del club desde su rincón—. ¿Te dijo esa dama que tus botas están empapadas? ¡Dios del cielo, hombre, pero si es sangre!
—¡Tonterías! —dijo Holden, a la vez que cogía su taco de la taquera—. ¿Puedo tirar? Es rocío. He cabalgado entre plantas altas. ¡De verdad que tengo las botas hechas una lástima!
Y si es una niña, llevará una alianza.
Si es un niño, luchará por su rey,
con su puñal, su gorra y la guerrera azul,
paseará por el alcázar…
—Amarillo sobre azul…; el próximo jugador es el verde —decía con voz monótona el apuntador—. Paseará por el alcázar… ¿La verde es para mí, apuntador…? Paseará por el alcázar… ¡Eh! No ha estado mal ese tiro… ¡Como solía hacer su padre!
—No creo que tengas nada para grajear tanto —dijo un joven civil, celoso y agrio—. La Administración no está precisamente contenta con tu trabajo en el puesto de Sanders.
—¿Eso quiere decir que habrá una reprimenda de las altas esferas? —dijo Holden con una sonrisa distraída—. Creo que podré soportarlo.
La conversación versó sobre el tema siempre fresco del trabajo de cada uno, y aplacó a Holden hasta que se hizo la hora de volver a su bungalow vacío y frío donde su mayordomo le recibió como si conociera todos sus asuntos. Holden estuvo despierto la mayor parte de la noche y sus sueños fueron placenteros.
II
—¿Qué edad tiene ahora?
—¡Ya illah! ¡Sólo un hombre podía preguntar eso! Apenas si tiene seis semanas y esta noche iré a la azotea de la casa contigo, mi vida, para contar las estrellas, porque eso da buena suerte. Y él ha nacido un viernes bajo el signo del Sol, y me han dicho que tendrá una vida muy larga y será rico. ¿Podemos desear algo mejor, querido?
—No hay nada mejor. Vamos a la azotea y cuenta las estrellas, pero poco tiempo, porque el cielo está cubierto de nubes.
—Las lluvias del invierno se retrasan y puede que vengan fuera de época. Ven antes de que todas las estrellas se escondan. Llevo mis mejores joyas.
—Has olvidado la mejor de todas.
—¡Ay! La nuestra. Él también vendrá. Nunca ha visto el firmamento.
Ameera subió la escalera estrecha que llevaba a la azotea. El niño, plácido, sin pestañear, iba en el hueco de su brazo derecho, encantador en sus muselinas orladas de plata, con un pequeño gorro en la cabeza. Ameera llevaba todo lo que le resultaba más preciado. El diamante que equivale al lunar occidental, porque intenta llamar la atención sobre la curva de la nariz; el colgante de oro en medio de la frente, incrustado de esmeraldas en forma de gota, con sus rubíes imperfectos, el pesado collar de oro de ley que se cerraba alrededor de su cuello gracias a la flexibilidad del metal puro, y las pulseras de plata, decoradas con arabescos, que descansaban sobre el tobillo bien marcado. Iba vestida de muselina color verde jade, como correspondía a una hija de la Fe, y desde el hombro al codo y del codo a la muñeca le cubrían el brazo unas pulseras de plata atadas con hilos de seda, brazaletes finos de cristal que se deslizaban sobre su muñeca como testimonio de la finura de su mano y algunos otros de oro que no eran parte de sus adornos típicos, pero que, al haber sido regalo de Holden y puesto que se ajustaban con un ingenioso cierre europeo, le encantaban.
Se sentaron junto al bajo parapeto blanco de la azotea, mientras observaban la ciudad con sus luces.
—Son felices allí abajo —dijo Ameera—, pero menos que nosotros. Y no creo que las mem-log blancas sean tan felices. ¿Tú qué piensas?
—Yo sé que no lo son.
—¿Cómo lo sabes?
—Confían sus niños a niñeras.
—Nunca he visto cosa igual —dijo Ameera, con un suspiro—, ni deseo verla. ¡Ay! —dejó caer la cabeza sobre el hombro de Holden—. He contado cuarenta estrellas y estoy cansada. Amor de mi vida, mira al niño: él también está contando.
El pequeño observaba con los ojos muy abiertos la oscuridad del firmamento. Ameera lo acomodó en los brazos de Holden y el niño se mantuvo en silencio.
—¿Cómo lo llamaremos entre nosotros? —dijo ella—. ¡Mira! ¿Alguna vez te cansas de mirarle? Tiene tus mismos ojos. Pero la boca…