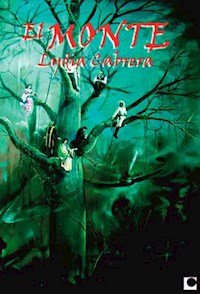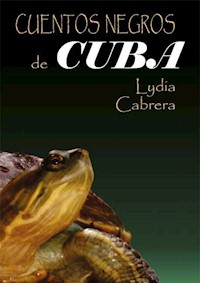Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
La primera edición cubana de este libro Cuentos negros de Cuba, de Lydia Cabrera, data de 1940. Estos relatos fueron recopilados por esta antropóloga a partir de los cuentos tradicionales africanos transmitidos oralmente en Cuba. El propósito de Lydia Cabrera es enaltecer los orígenes yorubas y rescatar la tradición cultural de raíces africanas. La mayoría de los cuentos de origen yoruba son esencialmente relatos religiosos. Alterna tanto los fragmentos de cánticos como los coros, los rezos y los cantares folclóricos, las conversaciones en bozal o lucumí lengua derivada del yoruba originada en Cuba y usada como lengua litúrgica de la santería. Tras su primera publicación en francés de los Cuentos negros de Cuba, Alejo Carpentier escribió: Acaba de publicarse en París un gran libro cubano. Un libro maravilloso. Un libro que puede colocarse en las bibliotecas al lado de Kipling y Lord Dunsany, cerca del Viaje de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf… Y ese libro ha sido escrito por una cubana. ¿Percibís toda la importancia del acontecimiento?… Los Cuentos negros de Cuba de Lydia Cabrera constituyen una obra única en nuestra literatura. Aportan un nuevo acento. Son de una deslumbradora originalidad. Sitúan la mitología antillana en la categoría de los valores universales… Conquistan un lugar de excepción en la literatura hispanoamericana. Y, como obra de mujer, crea un precedente… Lo raro es hallar en nuestro continente una escritora ávida de explorar nuestras cosas en profundidad, esquivando aspectos superficiales para fijar hombres y mitos de nuestras tierras con esa finísima inteligencia femenina… El tipo de escritora a lo Selma Lagerlöf, a lo Emily Bronte, es casi desconocido en América. Lydia Cabrera (1899-1991) fue escritora y activista literaria, estudiosa e investigadora de la cultura afrocubana. Consagrada como la pionera y más alta autoridad en el tema de santería y otras religiones. Los Cuentos negros de Cuba son el primer libro que publicó. Con este título Lydia encontró su voz, su identidad como autora y empezó su vasta obra dedicada a la cultura afrocubana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lydia Cabrera
Cuentos negros de Cuba
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Cuentos negros de Cuba.
© 2024, Red ediciones S.L
e-mail: [email protected]
Diseño de la colección: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9007-539-5.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-232-3.
ISBN ebook: 978-84-9007-861-7.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
La vida 9
Introducción 11
El mosquito zumba en la oreja 13
La tierra le presta al hombre, y este, tarde o temprano, le paga lo que le debe 19
Chéggue 21
Obbara miente y no miente 23
Taita Jicotea y taita Tigre 27
La loma de Mambiala 53
El algodón ciega a los pájaros 67
Tatabisaco 73
Jicotea lleva su casa a cuestas, el majá se arrastra, la lagartija se pega a la pared 79
¡Soquando! 89
Canácaná, el aura tiñosa, es sagrada, e Iroco la ceiba, es divina 93
El perro perdió su libertad 103
El caballo de Jicotea 111
Osain de un Pie 115
El cangrejo no tiene cabeza 121
La prodigiosa gallina de Guinea 127
La carta de libertad 135
Suandénde 139
Los mudos 145
El sapo guardiero 149
Se cerraron y volvieron a abrirse los caminos de la isla 155
Cuando truena se quema guano bendito 165
El sabio desconfía de su misma sombra 175
Libros a la carta 179
Brevísima presentación
La vida
Con solo catorce años, Lydia comenzó a escribir la crónica social de la revista Cuba y América, bajo el seudónimo de Nena. Luego residió en París, donde publicó sus Cuentos negros de Cuba. De regreso a la isla, se dedicó enteramente a la investigación de la cultura afrocubana, en sus aspectos lingüísticos y antropológicos. Así publicó Por qué… cuentos negros de Cuba, La Habana, 1948; El monte, 1954 y La sociedad secreta abakuá narrada por viejos adeptos, La Habana, 1959.
Lydia Cabrera es una fiel rescatadora de todas las creencias y prácticas religiosas de la cultura afrocubana presentes en Cuba. Murió el 19 de septiembre de 1991, a los noventa y dos años de edad.
Introducción
Estos cuentos afrocubanos, aun cuando todos ellos están cundidos de fantasía y ofrezcan entre sus protagonistas algunos personajes del panteón yoruba, como Obaogó, Oshún, Ochosí, etc., no son principalmente religiosos. Los más de los cuentos entran en la categoría de fábulas de animales, como las que antaño dieron su fama a Esopo, y contemporáneamente a las afroamericanas narraciones del Uncle Remus, que son tan populares entre los niños de los estados del sur en la federación norteamericana. El tigre, el elefante, el toro, la lombriz, la liebre, las gallinas y, sobre todo, la jicotea, a veces la pareja jicotea-venado, o tortuga-ciervo, cuyas contrastantes personalidades constituyen un ciclo de piezas folklóricas muy típicas de los yorubas, donde la jicotea es el prototipo de la astucia y la sabiduría venciendo siempre a la fuerza y a la simplicidad.
Algún cuento, como el titulado «Papá Jicotea y Papá Tigre», ha debido de formarse en Cuba, por la fusión en serie de distintos episodios folklóricos, pues contiene elementos cosmogénicos seguidos de otros que son meras fabulaciones de animales.
Otros cuentos son de personajes humanos en los cuales la mitología entra secundariamente. En varios de ellos se descubren supervivencias totémicas, como cuando se cita el Hombre-Tigre, el Hombre-Toro, Papá-Jicotea, etc.
Es curiosa la definición económica que el dios Ochosí, el varón cazador y amoroso de los cielos yorubas, da de la poligamia, distinguiéndola de la prostitución. Aquella consiste en que Ochosí, quien tiene muchas mujeres permanentes, no paga nunca a sus hembras, pero siempre las tiene bien alimentadas y estas trabajan para él.
Otro cuento nos ofrece unas fábulas muy curiosas, de cómo se originaron el primer hombre, el primer negro y el primer blanco. Abundan en el folklore negro los mitos de la etnogenia, pero estos son nuevos para nosotros. El gran creador Oba-Ogó hizo al primer hombre «soplando sobre su propia caca», mito este poco halagador para el hombre no obstante su deífica oriundez; pero no se aparta mucho del mito bíblico por el cual el primer ser humano nace del fango de la tierra, que Jehová moldea y vivifica, infundiéndole su soplo divino. No se dice en este mito negro cómo fueron los seres protohumanos, pero se explica que uno de ellos, a pesar de prohibírselo el Sol, subió hasta este por una cuerda de luz y al acercarse al astro ardiente se le quemó la piel; mientras que otro hombre subió a la Luna y allá se tornó blanco.
La mayor parte de los cuentos negros coleccionados por Lydia Cabrera son de origen yoruba, pero no podemos asegurar que lo sean todos. En varios aparece evidente la huella de la civilización de los blancos. En algunos hay curiosos fenómenos de transición cultural que son hoy significativos, como cuando el narrador atribuye a un dios el cargo de Secretario del Tribunal Supremo, o el de Capitán de Bomberos.
Este libro es un rico aporte a la literatura folklórica de Cuba, que es blanquinegra, pese a las actitudes negativas que suelen adoptarse por ignorancia, no siempre censurable, o por vanidad tan prejuiciosa como ridícula. Son muchos en Cuba los negativistas; pero la verdadera cultura y el positivo progreso están en las afirmaciones de las realidades y no en los reniegos. Todo pueblo que se niega a sí mismo está en trance de suicidio. Lo dice un proverbio afrocubano:
«Chivo que rompe tambor con su pellejo paga».
Fernando Ortiz
El mosquito zumba en la oreja
Era una oreja que había venido a menos.
Una oreja muy pobre, y de contra tan prendada de tambores, guitarras, timbales, guayos y maracas, que se olvidaba de vender a buen precio su cerilla. O dándosela a crédito a alguna beata de su parroquia para la lamparilla de sus santos, no se acordaba luego de cobrarla.
Que la oreja en el bembé, la oreja en la fiesta de Ocha; la oreja en las rumbantelas, la oreja en las claves —donde quiera que había tiroriro—, y... la oreja iba debiendo tres meses de alquiler de casa.
¡La oreja debió seis meses de alquiler de casa!
Ya iban a bajar a la calle su cama-camera, la cama de su madre, donde había nacido. Tenía esta cama un paisaje redondo y bellísimo a la cabecera: un lago azul añil —un pato risueño, un pato-nave bogando en medio—, un cielo azul turquesa y una montaña de nácar. ¡Y aquel solemne armario de caoba maciza, enorme, muy labrado y deteriorado, con una de sus dos lunas rotas, que tanto Oreja respetaba! Porque aquel armario... Ella, ella era, una pobre oreja venida a menos; en cambio, su abuelo, ¿quién lo creyera?, su abuelo fue caballero. Es decir, rico.
El armario le había pertenecido, y a la oreja le habían inculcado sus mayores hasta el fondo de su alma, también venida a menos, una admiración sin límites, un respeto religioso por aquel abuelo potentado que no había conocido; al extremo que el gran armario del abuelo y el abuelo llegaron a ser lo mismo para la oreja.
¿Cómo permitir que al abuelo, en especie de mueble, lo arrojaran a los fosos?
De modo que en tan grave aprieto, la oreja corrió a pedir prestado a unas primas hermanas suyas, invocando la enorgullecedora memoria, la sagrada presencia —real, tangible... abrumadora— del asombroso antecesor; y aun estaba dispuesta a cederles en esta ocasión, para el resto de sus días, la gloriosa propiedad del armario.
Pensad: el abuelo en la calle, expuesto a pública vergüenza, a pocas horas de la confiscación y de una muerte definitiva, irreverente, en la infamante promiscuidad de los fosos.
Fue la prima Consuelo la que respondió espléndidamente y salvó al abuelo en tan difíciles circunstancias. Consuelo, que descansaba de día y trabajaba de noche, y a veces de día y de noche, maquinalmente, y ganaba buen dinero; que cambiaba de nombre y de precio según los barrios, y cuyo único pudor consistía en guardar para sí, clandestino, su nombre verdadero: Pura. Ella también, a veces, pensaba soñadora en el abuelo.
¡Si aquel abuelo tan rico, tan rico —de seguro que nadie en el mundo había tenido tanto dinero—, no se hubiese arruinado, quizás Consuelo...!
En fin, bien porque el armario iba a ocuparle demasiado lugar en la pequeña accesoria en que vivía a la sazón, o más bien porque le daba no sabía qué íntimo reparo guardar sus ligas inconfundibles en tan austeros cajones, Consuelo renunció a la posesión de la reliquia familiar que la oreja le ofrecía compungida. Aceptó en cambio la cama de hierro por más útil; el paisaje la refrescaba, la reconfortaba la sonrisa optimista de aquel pato, y le dio lo preciso para arreglar las cuentas con el casero y arrendar otra habitación en que cupiera el abuelo.
—En adelante —se juró la oreja, animada de los mejores propósitos— trabajaré lo estrictamente necesario para pagarle un cuarto.
Ya no tenía cama. ¿Qué más le daba? Una oreja duerme donde quiera. Se acostaría sobre la tabla del medio del armario que, bien visto, era como otra habitación y tenía cabida para todo. (Le servía inmensamente de fiambrera, de cocina, de ropero, y sobre todo —esto era lo esencial— de vanagloria.)
Con el corazón ligero, la oreja fue a buscar el carro de la agencia de mudanzas Prontitud y Esmero.
Aquel servicio con un solo carretón y una mula —con rosas rosadas de papel marchito en la collera, agriada por la triste experiencia que tenía del mundo y quebrantada por las dietas, los años y el trabajo a palos—, lo hacía el mosquito.
El mosquito, como todo un carretonero, estaba aquel día borracho. Quizá un poco más que otros sábados.
—¿Cuánto me vas a cobrar? —le preguntó la oreja, inquieta, pues lo cierto era que del dinero de la prima Consuelo ya no le restaba ni un céntimo.
El mosquito, pensando que aún le quedaba un medio litro por beber, respondió:
—¡Medio!
—¿Medio? ¿Estás seguro?
—¡Sí, medio! —afirmó el mosquito malhumorado.
—¡Pues carga, carga inmediatamente! —le ordenó la oreja.
—Se paga adelantado —refunfuñó el borracho.
—¡Carga primero! Alza, ¡uf!, firme, ¡diablos! ¡Eh, Mosquito, cuidado! —y fue ardua empresa la de levantar aquel monumento que no se desarmaba, colocarlo luego de pie y, a lo largo, en el carretón.
—¡Se paga adelantado! —volvió a decir el mosquito, rendido por el esfuerzo—. Nunca he cargado cosa tan pesada. Es un castillo lo que me llevo.
—Es... —le aclaró la oreja reventando de satisfacción— ¡el armario de mi abuelo!
Luego, cuando, después de otras dificultades, el abuelo-armario quedó instalado en el nuevo domicilio de la oreja y Mosquito exigió el pago, esta le confesó que no tenía dinero:
—Mañana sin falta te pagaré.
—¡Si no me pagas —dijo Mosquito indignado, tomando interiormente una decisión—, Oreja, tendremos guerra!
—¡Mañana sin falta!
Pero ni mañana, ni pasado mañana, ni tras pasado mañana... La oreja olvidó aquella ínfima deuda. ¡Un medio!, y volvió a distraerse de las realidades y exigencias mezquinas de la vida.
Una noche, Mosquito se presentó en su cuarto. Iba armado de una lanza cuya punta había estado aguzando todo el día.
—¡Mi medio! ¡Oreja, mi medio! —y la oreja sin dinero. Sin recordar la dirección de alguna beata que le debía la cerilla.
—¿Yo no se lo advertí acaso? Pues ya lo sabe: ¡la guerra está declarada! —y zumbándole en redor, enredándola en la hebra pegajosa de su estribillo, le clavaba la lanza:
—¡Mi meeeedio! ¡Meee-dio! ¡Meeeeedio!
A partir de aquel día, de cada anochecer al alba, repetía incansable el ataque. La guerra que le hacía el mosquito duró todo el verano, hasta que la oreja enloqueció de desesperación y de rabia.
Cuando creía que había matado al acreedor, implacable verdugo de su reposo, este resucitaba y se burlaba de ella con un nuevo lancetazo: «¡Meeedio!». Y no era la picada lo que la oreja temía. Lo que más la encocoraba, la daba a los diablos —y acabó con ella—, era la cantinela afilada, obstinada, enloquecedora, del mosquito que, enteramente dueño del silencio, cuanto más ahondaba la noche, atormentador, seguía reclamándole:
—¡Mi meee-dio! ¡Meeedio! ¡Meeeedio!
La tierra le presta al hombre, y este, tarde o temprano, le paga lo que le debe
Fue cuando en la tierra no había más que un solo hombre...
Junto al mar se elevaba la loma Cheché-Kalunga. Kalunga se llamaba el mar. El hombre se llamaba Yácara. La tierra se llamaba Entoto.
Cuando salía el Sol, Cheché-Kalunga veía al hombre abajo, escarbando afanosamente con sus manos en la tierra.
Un día, Cheché-Kalunga-Loma Grande le habló a Entoto:
—¿Quién es ese que veo a mis plantas, que te hiere, te revuelve, te maltrata, devora tus hijos y luego canta: «Yo soy el rey, el rey del mundo»?
Y Entoto le respondió a Cheché-Kalunga:
—Es Yácara, el enviado de Sambia.
Entonces habló el mar. Le dijo a Entoto:
—Que no te engañe Yácara: ¡nunca podrá más que yo, ni puede más que tú!
Y el hombre oyó lo que hablaron el mar, la montaña y el llano.
Se acercó al mar y le dijo:
—Soy el enviado de Sambia.
El mar le respondió furioso:
—No reconozco a ningún señor —y le escupió al rostro.
Cuando el hombre, como era su costumbre, quiso continuar abriendo agujeros y hurgando en el suelo, la tierra le preguntó:
—¿Por qué tomas lo que es mío?
—¡Soy el enviado de Sambia! —volvió a repetir el hombre. Pero esta vez la tierra se endureció y se cerró y no pudo obtener nada de ella. Entonces Yácara se volvió a Cheché-Kalunga y le pidió permiso para escalar su cima y hablarle a Sambia.
Cheché-Kalunga le dijo: «Sube», y Yácara llamó a Sambia y hablaron:
—La tierra no quiere darme nada de lo que tiene.
—Allá ella —contestó Sambia—; arreglen ese asunto entre los dos.
El hombre descendió y le dijo a la tierra:
—Sambia dice que nos pongamos de acuerdo —le pidió que le proporcionara cuanto necesitaba para vivir, y la tierra respondió:
—Bien, te daré a comer mis hijos. Ellos te alimentarán a ti y a toda tu descendencia. Veamos qué me ofreces en cambio.
—No sé —dijo Yácara—. No poseo nada. ¿Qué quieres?
—Te quiero a ti —contestó Entoto.
Yácara aceptó, obligado por el hambre que empezaba a torturarlo.
—Así será —dijo—. Mas con una condición. Me sustentarás con tus hijos día a día, y yo, al fin, te pagaré con mi cuerpo, que devorarás cuando Sambia, nuestro padre, te autorice, y sea él quien me entregue a ti al tiempo que juzgue conveniente.
Llamaron a Sambia, que halló justo el arreglo, y quedó cerrado el trato del hombre y la tierra.
Más tarde el hombre se entendió con el fuego; hizo tratos con los espíritus, con las bestias, con la montaña y el río. Jamás pudo pactar nada seguro con el mar ni con el viento.
Chéggue
Chéggue caza en el monte con su padre. Aprende a cazar. Próximo el año nuevo, le dice el padre:
—Chéggue, guarda tu flecha. En estos días nos está prohibido cazar, porque así como nosotros celebramos las fiestas del año y nos divertimos en el pueblo, los animales también celebran las suyas y se divierten en el monte.
Bajaron al pueblo. Nadie cazaba ni derramaba sangre de animal. Todos los hombres se estaban tranquilos en sus casas.
Mañana del año nuevo; Chéggue amaneció llorando. La illaré1 lo mira y le pregunta:
—¿Por qué, Chéggue, por qué sukú-sukú?2
—Porque he dejado mi flecha en el monte. Lloro por mi flecha.
Illaré va a decirle al hombre que Chéggue llora porque su flecha está en el monte.
El padre dice:
—No es el momento de ir al monte ni de tocar una flecha.
Y Chéggue sigue llorando, y Chéggue dice que no comerá hasta que recupere su flecha.
—Deja que vaya a buscarla —suplica la illaré. Chéggue, en el monte. Recoge su flecha.
Ve una gran asamblea de animales comiendo y bebiendo dengué3 caliente. Dispara la flecha, se la clava en el corazón al más viejo de todos.
Chéggue no vuelve del monte.
La illaré, con un grupo de mujeres, va a buscar a Chéggue.
(Voces de mujeres entre los árboles.)
Chéggue, ¡ay, Chéggue!
Chéggue, ¡ay, Chéggue!
Chéggue no responde. Contestan en coro los animales del monte.
Las mujeres no entienden lo que han dicho; van a buscar a los hombres. Ellos saben.
Va el padre de Chéggue, va solo.
Chéggue, ¡ay, Chéggue!
Chéggue, ¡ay, Chéggue!
Y aparecen todos los animales cantando y bailando.
Chéggue, ¡oh, Chéggue!
Tanike Chéggue nibe ún
Chéggue ono chono ire ló
Chéggue tá larroyo...
—Chéggue nos vio contentos celebrar el año nuevo. De un flechazo mató a nuestro jefe. De un flechazo en el corazón. Chéggue está muerto. Su cuerpo ahí yace en un arroyo...
—Ven —le dice el cazador a la illaré—. Chéggue está muerto en el arroyo.
El hombre lo carga, se lo lleva en hombros...
1 La madre.
2 ¿Por qué lloras?
3 Bebida hecha de maíz, que se bebe caliente.
Obbara miente y no miente
Decían que Obbara mentía.
Su palabra era tenida por engañosa; mas cada palabra de Obbara escondía una verdad profunda.
Si Obbara mentía, no dejaba sin embargo de expresar algo verdadero.
Difícil de interpretar el lenguaje de Obbara, veraz y falacioso a un mismo tiempo. Se dio en llamarle embustero: en no ir hasta el fin de su palabra por temor a extraviarse en un infinito laberinto de ilusión y realidad.
Y una vez Obbara, en el pueblo de los orishas —este es el pueblo que acaso está al fondo de la selva donde van los astros a dormir de día; al otro lado de un paredón de montes que sube hasta las nubes y cierra el mundo; o al otro lado del infinito. Más allá de la tierra, más allá de esta vida, ni en la tierra ni en el cielo; o en el cielo y en la tierra al mismo tiempo—, Obbara invitó a comer a todos los santos.
Para regalarlos cumplidamente, Obbara había asado aves y reses y viandas en tal cantidad, que los santos, glotones, saciando su voraz apetito, no pudieron engullir ni la mitad de lo que Obbara les ofrecía con tanta esplendidez.
Terminado el banquete, dijo Obbara:
—¡Ni yo ni mi mujer hemos comido! —y la cara de Obbara relucía de contento.
Los santos respondieron a una:
—¡No es verdad! —y se marcharon contrariados, comentando los embustes de Obbara, que no perdía ocasión de mentir o confundir.
Visitaron a Olofi, padre y señor de los santos: el amo distante de todo lo creado, que no visita las cabezas y que nadie ha visto.
Le dijeron:
—¡Obbara miente! ¡En un banquete opíparo, con la boca aún grasienta, nos asegura alegremente que no ha comido!
—¡Obbara solo miente! —afirman los santos mientras Olofi calla pensativo.
—Venid todos dentro de tres días; decidle a Obbara que le espero —responde el viejo de eternidad—. Quiero veros reunidos con Obbara.
Y fue entonces a sus siembras a buscar calabazas, Elégguede, de gran tamaño. Entre ellas, una muy pequeña y deslucida que luego colgó del techo de su casa.
A los tres días se presentaron los santos:
—¿Estáis todos? —preguntó Olofi.
Un instante se miraron unos a otros, y Elegguá, el más pequeño, el que abre y cierra los caminos, respondió malicioso:
—Falta Obbara...
Explicaron los santos:
—Obbara nos dijo que vendría; mas sucio y andrajoso, ¿había de presentarse Obbara en casa de Olofi? Y estaba sucio, cubierto de harapos repugnantes. Obbara no vendrá...
Un jinete vestido de blanco, en un gallardo caballo blanco, apareció a lo lejos descendiendo la cuesta de una loma.
—¡Es Obbara! —dijo el viejo señor del cielo.
—¡Ah, el mentiroso! —exclamaron los santos despechados—; ¡ved cómo siempre nos engaña!
Mas Obbara, antes de acudir a la cita de Olofi, había practicado ebbó; había purificado su cuerpo y sus ropas y hecho rogación.
Había limpiado su corazón y sus ojos.
Y a medida que Obbara, inmaculado, se allegaba, un olor de flores blancas, de azucenas, de campanas, se hacía más penetrante. Se desprendía de Obbara la claridad, la albura que es de Olofi y agrada a Olofi. Así, cuando Obbara, resplandeciente de blancura, saltó de su caballo y vino a postrarse a los pies de Olofi, este se volvió a los santos, severo, y les mostró a Obbara: su pureza fundida en su pureza.
Después, el viejo de eternidad dio una hermosa calabaza a cada uno. A cada uno según su categoría. A Obbara entregó la que no era deseable, la más pequeña, y los despidió en silencio.
Los santos emprendieron el camino de vuelta, maguados, carifruncidos. Como retornaban enfadados a sus casas, creyendo que el padre se había reído de ellos, ya lejos, Ochosi protestó en alta voz:
—¿Para esto nos ha llamado Olofi? ¿Para regalarnos una calabaza? —y con viva indignación arrojó la suya al borde del sendero.
—¡Es una burla! —asintieron los demás, e imitándole, se aligeraron despectivamente de una carga tan molesta como inútil, pues pesaba, pesaba más de lo que hubiera podido imaginarse, aquel burdo regalo de Olofi. Y Obbara..., Obbara guardó preciosamente la menguada calabaza.
Bajo la silla de su caballo llevaba unas grandes alforjas blancas, y como viera en el borde del camino el montón de calabazas que los santos habían arrojado al pasar, se dijo:
«¡No saben apreciar lo que el padre nos da con sus manos! Han desdeñado la dádiva de Olofi.»
Respetuosamente las fue recogiendo una a una y llenó con ellas sus alforjas.
En su casa, Obbara se desvistió su traje de pureza; volvió a cubrirse con sus andrajos sucios, terrosos, tomó una guataca y se marchó al campo a laborar. Porque entonces Obbara no era nada más que un labrantín, y aquel día no había qué comer en la pobre casa de Obbara. Su mujer, al ver en un rincón tantas calabazas apiladas, cuando se aproximaba la hora en que Obbara solía volver de su faena, tomó una al azar para cocerla. Apenas comenzó a picarla, halló que la calabaza estaba rellena de oro, y apresuradamente, con gran temor, volvió a colocarla entre las otras.
Llegó Obbara. Le mostró el portento, y Obbara dijo:
—No podemos disponer de ese tesoro ni podemos comer de estas calabazas.
Y Obbara durmió tranquilo.
No transcurrió mucho tiempo sin que Olofi enviara a buscar a los santos.
Solo Obbara hizo sarallelléo. Volvió a revestirse de blancura.
Solo Obbara refrescó su cabeza, limpió su corazón y sus manos.
Puro, se encaminó al lugar donde vivía el señor del fondo del cielo, llevando bajo el brazo la calabaza que Él le había dado. Y Olofi, cuando todos estuvieron reunidos, les preguntó:
—¿Qué habéis hecho de mi regalo? Ningún santo se atrevía a responderle.
—¿Y tú, Obbara?
Obbara le presentó su pequeña calabaza. Le refirió cómo había recogido las calabazas que todos despreciaron; lo que había hallado dentro de una su mujer.
—Tuyo es el oro escondido —dijo Olofi—. ¡Verdad cuanto hable tu lengua mentirosa!
La blancura de Obbara se confundía con la blancura de Olofi.
Los santos humillaron sus frentes.