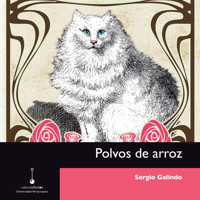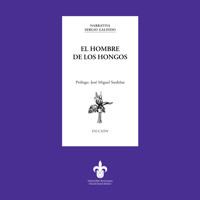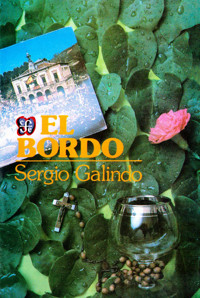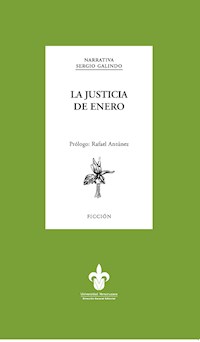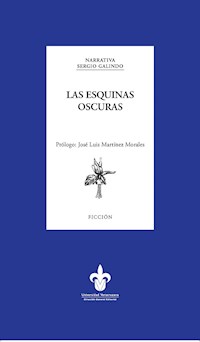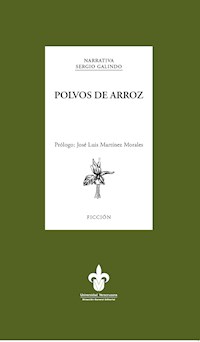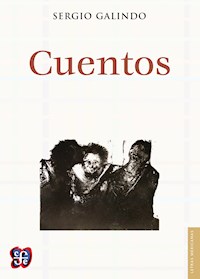
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Mexicanas
- Sprache: Spanisch
Desde sus relatos más tempranos, como "Pato", los cuentos de Sergio Galindo muestran una técnica frecuentemente impecable que sigue los cánones del cuento moderno y al mismo tiempo insinúa su propia negación. Son historias de muy diversos temas, en los que queda demostrada la maestría del autor no sólo para las novelas, en las que es un autor consagrado, sino también para el cuento. Esta edición contiene una introducción de Nedda G. de Anhalt y un cuento que se publica por vez primera: "La hacienda".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sergio Galindo nació en Xalapa en 1926 y murió en el puerto de Veracruz en 1993. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue autor de novelas, libros de cuentos y adaptaciones para teatro que le valieron ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1975, así como premios en el extranjero y en México: el Mariano Azuela en 1984, el Xavier Villaurrutia en 1986 y el José Fuentes Mares en 1987. El Fondo de Cultura Económica publicó sus novelas La justicia de enero (1959), El Bordo (1960), Los dos ángeles (1984) y Declive (1985), además del libro de cuentos ¡Oh, hermoso mundo! (1984).
LETRAS MEXICANAS
Cuentos
SERGIO GALINDO
Cuentos
Primera edición, 2004 Primera edición electrónica, 2014
Diseño de portada: R/4 Pablo RulfoViñeta: Luis Gal
D. R. © 2004, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1936-5 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Introducción, Nedda G. de Anhalt
La máquina vacía
Ana y el diablo
El trébol de cuatro hojas
¡Sirila!
Pato
El mingitorio
¡Oh, hermoso mundo!
Querido Jim
Carta de un sobrino
Retrato de Anabella
Los Tres Compases
Cena en Dorrius
Me esperan en Egipto
El juego de la verdad
Los muertos por venir
Las resurrecciones
Este laberinto de hombres
A destiempo
El esperante
Terciopelo violeta
Juego de soledades
El tío Quintín
La hacienda
Introducción
NEDDA G. DE ANHALT
De todos los retratos que podrían hacerse sobre Sergio Galindo (Xalapa, Veracruz, 2 de septiembre de 1926-Veracruz, 3 de enero de 1993) ofrezco el que tracé la noche en que lo conocí. Era un hombre delgado, de paso ágil, y cuyo pelo castaño apenas lograba disimular su frente amplia. Poseía una voz gutural, labios gruesos, impertinentes en su sensualidad y curvados ligeramente en un rasgo de audacia. De tez blanca y mejillas sonrosadas, existía en él una juventud de espíritu que desafiaba todo posible equívoco. Sus lentes le conferían un aire de intelectual —para emplear uno de los lugares comunes para ese tipo de interpretación—. Detrás del cristal, sus ojos brillaban sonrientes, pero sonreía más con la boca. Esa noche, su risa sonaba excitada. No era para menos. Por el conjunto de su obra, Sergio Galindo acababa de recibir el Premio Mariano Azuela 1984. Irradiaba alegría.
Al haber leído su obra, supe que tenía ante mí a un ser enamorado de la neblina, la infancia y los paisajes. Estaba frente a un autor hábil y elegante, aunque blasfemo, que salía airoso de todas las situaciones equívocas en la trama de sus ficciones. Observaba a un cuentista, novelista, narrador, moralista y estilista con una disciplina ante la que rigurosamente se rendía: el lenguaje.
Galindo podía estar en compañía de Poe, Flaubert, Proust, Zola, Camus, Malraux, Gallegos, Ford Madox Ford, Hernández, Arenas, entre tantos otros que él había leído. Intuí que, a pesar de tener el don de la conversación, en verdad me hallaba ante un solitario. Curiosa paradoja para el decimosexto vástago de una familia de diecisiete hijos, del matrimonio de doña Berta Márquez y don Manuel Galindo, que eligió en su escritura el tema de la soledad como una suerte de exilio espiritual voluntario, como una forma de desalineación con la familia.
Si existen tres palabras claves para una definición destinada a calificar su narrativa, éstas son: soledad, angustia y rebeldía. Todo el valor de la vida humana descansa, ante los ojos de Galindo, en esta triple conciencia. Y añado enseguida que estas tres direcciones no serían suficientes para tener una visión completa de su obra.
Sus primeros cuentos, signados por el onirismo nocturno de Edgar Allan Poe, los escribió entre los diecinueve y veintiún años y los reunió en La máquina vacía,1 el libro menos conocido de su obra. Dividido en dos partes, el volumen presenta nueve pequeños dramas desarrollados de modo impredecible. Cada ficción es un completo mundo en sí mismo, trabajado sin vacilaciones, repeticiones o tropiezos. Y si de algún modo su creatividad se movía en el nivel de lo irracional del mundo adulto, o en el nivel infantil, con amores y terrores de seres pobres o desvalidos que terminan por ser traicionados, estos preludios son en sí algo completo y virtualmente lleno de todo lo que leeríamos en su obra posterior: el dilema de las conciencias resquebrajadas experimentando culpa y expiación (“La máquina vacía” y “Treinta y dos escalones”); arrebatos de la adolescencia y el alcoholismo como escape de la angustia existencial (“El cielo sabe”); la desolación y rebeldía de una niñez que vive con un sentimiento de desamparo (“El trébol de cuatro hojas”, “¡Sirila!”, “Pato”, “Ana y el diablo”); la soledad, la comunión y las nupcias del erotismo con la muerte, con preferencia por los finales abiertos (“Cita”, “El mingitorio”).
Con el paso del tiempo, el autor decidió olvidar algunos de ellos por considerarlos “primerizos”. Por este motivo, “Cita”, “Treinta y dos escalones” y “El cielo sabe” no aparecen en esta recopilación, mas por fortuna la editorial ha recuperado un cuento corto, inédito, del autor: “La hacienda”.2
¿Hay que respetar a los escritores este tipo de veredicto? Sin duda, aunque para la crítica esto no es del todo satisfactorio. Las decisiones de un autor, a veces, no dependen tanto del rigor de la excelencia, como de caprichos y estados de ánimo. Los tres cuentos que Galindo quiso olvidar tienen la particularidad de ofrecer un bosquejo nítido del mapa de sus obsesiones. “El cielo sabe”, por dar un ejemplo, es el único cuento de La máquina vacía donde, por vez primera, Galindo hace aparecer la neblina. Y esa agua condensada entre la tierra y el cielo, de tono neutro y blanquecino, ocupará en su obra un espacio metafórico de poética unicidad. “La hacienda”, por su parte, al mismo tiempo que revela otro rasgo dominante de su imaginación poética —el gusto por diseñar jardines—, inicia un tema raramente abordado en la literatura escrita en México: la demarcación entre la infancia y el mundo adulto. Salomón Laiten en David y José Emilio Pacheco en Las batallas en el desierto han abordado el tema de la infancia, posteriormente a Sergio Galindo.
La máquina vacía fue el “principio” auspicioso de un escritor que se dedicaría de lleno a recorrer un camino literario intenso y personal. Libros posteriores como Polvos de arroz (1958), La justicia de enero (1959), El Bordo (1960), La comparsa (1964), Nudo (1970), El hombre de los hongos (1976), son testimonios de un apetito carnal imperioso por crear novelas de gran pasión, violencia y sensualidad: de auténtica vida.
Tendrían que pasar veinticuatro años para que Galindo publicara su segundo volumen de cuentos, ¡Oh, hermoso mundo!,3 y tres años más para su tercer libro de cuentos, Este laberinto de hombres.4 Seguirían sus novelas Los dos ángeles (1981) y Declive (1985). Ese mismo año publica su último libro de cuentos, Terciopelo violeta,5 y en noviembre comienza a escribir la novela Las esquinas oscuras, que dejó inconclusa. Su labor literaria es reconocida en 1986 con los premios Xavier Villaurrutia y Fuentes Mares, otorgados a su novela Otilia Rauda.
El destino inevitable de toda obra después de la muerte de su autor es la inmersión en el purgatorio del olvido. Ahora, después de navegar medio siglo por el mundo de las letras, ¿cómo perfilar la cuentística de Sergio Galindo?
“¡Oh, hermoso mundo!” es un cuento que el autor tardó veinte años en escribir. Si para el Malraux de La condición humana sus personajes son lo que hacen, para Galindo no sólo son lo que hacen, sino también lo que dicen. Y lo primero que se “dice” y reitera fragmentadamente a lo largo de la narración es una rima infantil acerca de un gato “con los pies de trapo y los ojos al revés”, que, bien escuchada, es siniestra, principio de la angustia y el miedo, a la vez que muestra una ruptura con el modelo genérico de narrar, cuando de forma imaginativa se disgrega la coherencia lógica del cuento.
Esta rima que prefigura, modela y metaforiza un tono de terror es una clave, sí, pero lo que importa es su mensaje. El agonista de Galindo es como un niño indefenso frente a una prueba que le han impuesto; se encuentra en una cárcel sin saber el motivo. Y aquí valdría la pena resaltar que en esta historia hay un punto de similitud con una experiencia personal del autor. En 1951, Sergio Galindo fue atropellado en una calle parisina. A pesar de haber sufrido heridas en el cráneo y en el cuerpo, sólo recuerda despertar en la cárcel. En efecto, en vez de haber sido llevado a un hospital como correspondía a la gravedad de sus heridas, el joven escritor fue puesto en prisión. La justicia francesa dictaminó, arbitrariamente, que el mexicano “se dejó atropellar a propósito para cobrar algún tipo de seguro”. Gracias a la gestión de la embajada mexicana en Francia, el escritor logró salir del país sin tener que pagar cargos, pero Galindo odió París.
El absurdo regido por las fuerzas imprevistas de lo grotesco había entrado de lleno en su vida. El escritor había heredado este “accidente” que cayó sobre él como una orden, un acicate y un destino. Para ficcionalizarlo basándose en su memoria creativa, Galindo escribió “¡Oh, hermoso mundo!” en un desorden calculado para una prosa escindida que hace trastocamientos bruscos y tabla rasa con el modo convencional de contar un cuento.
Se trata precisamente de expresar esa angustia interrumpiendo el hilo narrativo con interpolaciones, reiteraciones, silencios y elipsis, sin importar la irritación o el desconcierto que pueda sembrar entre los lectores. Como expliqué en otro texto,6 es casi como si el autor impidiera que la historia se contara a sí misma. Fragmentación y totalidad riñen. El cuento finaliza por ser un monumento verbal todopoderoso, cuyo título destila sarcasmo: el mundo no es hermoso; el mundo es una inmensa cárcel pública.
Influido por Freud y Jung, que se fascinaron con las fuerzas del subconsciente, Galindo creó en “¡Oh, hermoso mundo!” una ficción experimental posmoderna al aceptar el desplazamiento de una corriente de conciencia y exponer la situación de una mente individual que, paradójicamente, identifica su legado de dolor de forma universal. El protagonista, un Adán al que le han roto su paradisiaco mundo, lleva encima todo el peso del infortunio al sufrir la caída y la ascensión de un Cristo.
Entre todas las cárceles que apresan al ser humano, ¿no es el tiempo la más cruel? Octavio Paz, en Los hijos del limo,7 se refiere a los estragos del tiempo en su acelerado proceso de envejecimiento y reflexiona sobre la idea de que algún día podrían cerrarse las puertas del futuro. De ser así, reinaría un presente eterno. Esta idea “insoportable e intolerable” es justamente lo que ambicionan los protagonistas de Galindo.
La pareja de “Querido Jim” está obsesionada por evadirse de la servidumbre del tiempo, no precisamente para repudiarlo, sino para encontrar un estado intemporal que la libere del pasado y del futuro, porque el amor se consume y se marchita: está amenazado de una muerte interior llamada tiempo. Por ello, la pareja inventa un juego erótico que se ha convertido en ritual. La vida se volatiliza en una mezcla de encuentros temporales: Amsterdam, un hotel y varios bares no son tanto espacios geográficos en sí, sino momentos que el escritor detiene para fundirlos en una especie de condensación mágica.
Ahora bien, ¿qué hay en un nombre?, como preguntó Shakespeare, o ¿qué significa llamarse Jim? Llamarse Jim significa un nuevo nacimiento, distinto de los nacimientos naturales; significa ser amado y deseado; significa un misterio deliberadamente oculto por la voluntad consciente del autor, que apunta o insinúa, pero no ha querido develar. Este cuento prueba la plena consonancia de Galindo con Rimbaud: hay que reinventar el amor.
Escritor cosmopolita, pero a la vez provinciano, que distinguía sus patrias chicas (Xalapa, el puerto de Veracruz, Las Vigas), el creador de Polvos de arroz fue un observador maravilloso que conocía la compleja riqueza interior humana, como quien conoce su propia piel. En “Carta de un sobrino”, el autor se mueve como pez en el agua al abordar los temores naturales de personas de cierta clase social en Xalapa. El empleo del género epistolar en los universos familiares plenos de desavenencias es directo y acertado. “Carta de un sobrino” pone de manifiesto un gusto por la pintura, la música y una pasión por el séptimo arte, cuando por el texto pasan veloces algunas películas, salas de cine y nombres de ciertas diosas del celuloide. Pero acaso sea “Cena en Dorrius” el que refleje de manera más lograda el estilo cinematográfico de su escritura.
Si la crítica está obligada a explicar sus predilecciones, o al menos intentarlo, admito que “Cena en Dorrius” es uno de mis favoritos. Y lo es por ser un cuento extraño e inquietante que testimonia una atmósfera especialmente enrarecida. Sus creaturas son seres privados de existencia propia; no son más que visiones, ilusiones, o dependencias del “otro”, como si surgieran de un sueño, como para significar que ese extraño mundo de los sueños puede compararse al de una película cuyas imágenes se acumulan en el cristal de la contemplación. De algo tan cotidiano como espiar a otros comensales en un restaurante, Galindo logra crear un suspenso cuando lo ordinario se convierte en algo extraordinario y lo familiar se hace escalofriante.
David es un mirón y su mirada transgresora establece un juego ambiguo. Si la vida se asemeja a una proyección, ¿quiénes son los verdaderos espectadores? ¿Los que están dentro o fuera del cristal? “Cena en Dorrius” es la parábola de la soledad humana que se confronta. Su personaje se ve no como algo actual que está sucediendo sino como una acción que juzga y cuestiona su propia validez.
Y si bien el creador de El hombre de los hongos no desembocó directamente en el simbolismo, se dejó subyugar por su encanto en la medida en que la lectura de “Cena en Dorrius” y “Querido Jim” provocan la sensación de eternidad, lo cual es en buena parte la esencia del simbolismo.
Como corresponde a un verdadero cuento corto, en “La máquina vacía” la historia, o ciertas condiciones de un viaje y de un sueño, ocupan el centro, más que su personaje. Nada sabemos de él o de su pasado, y menos de su futuro; sólo conocemos su sentimiento de pérdida en el presente de un mundo que lo abruma. En “Retrato de Anabella” el recorrido va a la inversa: la protagonista se apodera de la imaginación del lector, porque sabe todo acerca de ella. Es un conocimiento en impecable interacción con la atmósfera y el tono del cuento. El primer rasgo de “Retrato de Anabella” es su concomitancia con la pintura que renueva la tradición pintoresca de un país —valga el pleonasmo— tan pintoresco como México. Junto a los colores lila y gris, el autor traza el retrato de una ex cantante de ópera y ofrece el claroscuro de su personalidad.
Cézanne alguna vez dijo que él no pintaba retratos, sino la pintura. En “Retrato de Anabella” las palabras de Galindo realizan una operación similar. Aunque Anabella esté representada con ciertos trazos de su naturaleza que el autor eligió acentuar, se diría que en ella predominan más las líneas diagonales y horizontales que las verticales. En verdad, Anabella está encerrada en un círculo encantado llamado tiempo, que ella cree infinito, porque este ser fatalmente sugestivo se cultiva en el equívoco al vivir espiritualmente en las maquinaciones que ella frecuenta y fecunda.
Al revés del resto de los personajes de este escritor, en Anabella hay una total ausencia de culpabilidad. Eso le permite no estar consciente de ciertas zonas del egoísmo. El escritor consigue en este cuento tratar con nobleza las indelicadezas de su protagonista y la nobleza de sus sobrinos con indelicadeza. “Retrato de Anabella” reafirma la condición de Sergio Galindo como creador de personajes femeninos inolvidables.
“Los Tres Compases” es un cuento ambicioso, al desplegar un pub londinense, la tumba de Dickens, el Soho de un Londres contemporáneo, así como el Zócalo y el Palacio Nacional de México, en diferentes tiempos históricos, para fundirse en un inesperado relato de amor con final abrupto. ¿Acaso el amor no está sujeto al reino de lo imprevisto?
Sergio Galindo ha tenido el talento de haber inventado tantas situaciones, atmósferas, dramas y personajes —algunos de estos últimos son tan familiares— que a veces se tiene la sensación de seguir conversando con ellos fuera del cuento. En “Me esperan en Egipto”, Rodrigo Mier es un tipo tan anodino y espiritualmente anémico que en la vida ambiciona sólo un ápice de dicha. ¿La fórmula? Un viaje para celebrar su quincuagésimo cumpleaños. Cierto, para una vida no vivida, ésta es una empresa de salvación limitada, pero Rodrigo debe construir su bienestar con lo que tiene. A Galindo, al igual que a Camus, le gustaría imaginar a sus Sísifos dichosos. Pero, ¿quién pude aspirar a la felicidad cuando el mundo está loco?
Rodrigo Mier será un hombre tranquilo, pero no podrá escapar de la violencia que lo circunda. Para aumentar esta sensación de irrealidad, el cuento se salpica de frases que como chispazos seleccionados montan sucesos de cierta realidad social y política que nos aterra. Esta técnica literaria, cercana a la pintura y a la poesía, la empleará con igual fortuna en su novela Los dos ángeles. Tiene el mérito de que no dice lo que dice pero, al revelar lo que esconde, no reduce el texto a un mero documento social.
Si en los cuentos de ¡Oh, hermoso mundo! el escritor muestra una prosa flexible pero poderosa al permitirnos observar el desarrollo de la acción desde diferentes puntos de vista; si su técnica y estructura se han vuelto más simbólicas con la sucesión de momentos intensos, elipsis, lenguaje de los colores, al no explicar porque prefiere sugerir; si los pequeños universos que recrea esconden algo insólito y ciertos personajes ocupan el aire entre lo real, lo absurdo y lo fantástico; destaco que en los cuatro relatos que conforman Este laberinto de hombres, Galindo regresa a ciertos fermentos literarios especialmente fecundos para poner en marcha sus ficciones: el sentimiento de lo mórbido, la mística de la angustia, y la cárcel.
En “Los muertos por venir”, el sonido chirriante de un choque está como elemento de ansiedad para crear de nueva cuenta el suspenso; sonido y sentido se convierten en expresión viva del horror a la muerte, mientras que el sentimiento del pecado y la culpa están presentes en “El juego de la verdad”. Esta última es una historia melodramática que tiene la particularidad de ofrecer una pista en la cita de Shakespeare, tradición literaria a la que el autor recurriría posteriormente en su novela Declive, cuando enmascara el final del libro justamente en su comienzo, con el epígrafe.
No puede negarse que, para los escritores, en general, la seducción que ejercen algunos personajes de su creación los conmina a cierto tipo de confiscaciones. Cabrera Infante, por ejemplo, extendió la vida literaria de la cantante “La Estrella” más allá de Tres tristes tigres en Ella cantaba boleros; a su vez, Vargas Llosa hizo una operación análoga con el sargento Lituma de La casa verde. Toda esta actividad literaria con su tendencia instintiva a la resurrección la ejercita Galindo precisamente en “Las resurrecciones”. Me explicaré.
Si el lector leyó previamente la novela La comparsa, en la cual Galindo manejaba más de sesenta personajes, se habrá percatado de que Clementina Pereda y su hermana Hermila se desprendieron literalmente de esa comparsa para aparecer de nueva cuenta en “Las resurrecciones”. O bien el autor las sacó del conjunto para dotarlas de una vida propia, o tal vez “Las resurrecciones” formaban parte de un capítulo de La comparsa que Galindo no incluyó. Difícil saberlo, que el lector hinque el diente en estas hipótesis y decida.
Por mi parte, y ésta es otra hipótesis que aventuro, el infortunado accidente que de joven sufrió el escritor en París, hizo que la metáfora carcelaria se convirtiera en un centro vivo de su narrativa. Nada sería más fácil que nombrar y reunir dos de sus prisiones favoritas: el amor y la familia. Ahora bien, ¿hasta qué punto el mundo que era antes una cárcel se convierte ya en un hogar?
En 1958, o tal vez en 1959, Sergio Galindo acompañó a un amigo a ver los pupitres que hacían los presos en el penal de San Carlos, en Perote. Poco después de esa visita, escribió “Este laberinto de hombres”, apuntando a dos direcciones: romanticismo y realismo: ambos se dan la mano.
Espectáculo de la palabra e imagen del desgaste y embrutecimiento en el material humano, este laberinto pinta una cárcel, revive un submundo y crea otro. El lenguaje popular de Gertrudis/Elías, “arrancado al natural” —ya que el autor cree que así debe hablar el personaje—, dramatiza el monólogo al explayar una retórica que se entrecruza con una moral refinada. Hay una necesaria elaboración artística del lenguaje popular, porque escaso sería el valor de este cuento si se quedara sólo en el regodeo costumbrista. En esta prisión nada de lo que se espera ocurre y lo que ocurre es lo que no esperábamos. El dolor del protagonista desemboca en una reflexión inesperada. No reniega de su infierno sino se reafirma en él. Galindo pareciera estar casi por completo de acuerdo con el dictum de Virgilio Piñera: el infierno es esa costumbre tan querida.
La utopía carcelaria que postula “Este laberinto de hombres” es de clara raigambre romántica: Galindo fue tan romántico como pudo ser.8 Gertrudis/Elías sufre tantas derrotas que la única salida para burlar esa fatalidad es poner toda su esperanza en un humanismo solidario: lo fraterno. A él acude como refuerzo que alumbra y destella el desastre de nuestra condición humana. ¿Qué puede haber más quimérico que apostar por un valor sentimental?
Terciopelo violeta, su libro de cuentos más conocido, recopila algunos textos de volúmenes anteriores, a la vez que ofrece cinco nuevas odiseas espirituales que finalizan por ser ritos de purificación. ¿Quién se atrevería a negar que el yo narrador de “A destiempo” y “El esperante” está realizando un peregrinaje hacia sus razones e imaginaciones? ¿Cómo refutar la inquietud que experimenta Norma Duncan cuando realiza un viaje que lleva por compañera a la propia muerte? ¿Qué clase de juegos realizan unos solitarios al dramatizar el mito de la escritura a través de un recorrido que encalle en el corazón mismo de la mentira? ¿No es el tío Quintín el pretexto para que los olvidos y los recuerdos de una familia se unan en un trayecto a través de la memoria para resolver un conflicto adulterado por el tiempo?
Eternos viajeros que, en el sentido más primario, se ven amenazados por diversos peligros, estos nuevos héroes del escritor buscan, investigan y, al hacer su examen de conciencia, juzgan, condenan y tratan de librarse de sus cadenas. Ellos sí están cercanos al viajero nocturno de “La máquina vacía” que, en el clima sonámbulo de su eterno deambular, confiesa: “Uno se encadena a todo y no se sostiene de nada”.
Si el siglo XX ha tenido un profeta, éste ha sido Kafka. Bajo el eco kafkiano de una carta a su padre, y el regreso del hijo pródigo de André Gide, se posiciona el “yo” hablante de “A destiempo”, para sentar las nuevas bases de un doble recorrido: el introspectivo y el del regreso al hogar. Sólo que este hijo pródigo se obsesiona por haber llegado tarde a casa. La interioridad es exterioridad cuando el monólogo que aspira a diálogo alza su voz en protesta por el olvido e indiferencia del padre.
El problema de la soledad humana, el libre albedrío, la rebeldía contra el acatamiento a las leyes y las convenciones sociales, así como el deseo del hijo de forjarse su propio destino brotan en estas confesiones como un torrente de angustia de noble perfil humano. Pocas figuras literarias han producido en “A destiempo” una prosa autobiográfica que se muestra en su desnudez total.
No cabe duda de que el autor de El Bordo encuentra las fuentes de su inapelable productividad en el sufrimiento y la identificación con los que sufren. “El esperante” es un hombre enfermo, marcado por la muerte, que se acompaña por una conciencia ardiente de culpa y el anhelo acuciante de salvarse. Al revés del otro hijo pródigo, el que no quiere perdón ni paz y aspira a su libertad, este esperante es como un héroe que quiere llegar a casa después de superar una tremenda prueba para tener la recompensa de una ganancia espiritual.
Pérdidas, ganancias, premios y castigos siempre para los agonistas de este escritor, porque la vida para ellos es un juego cruel. Y si de juegos y crueldades se trata, ¿es lo ficticio de un intercambio de misivas una invención dolosa? Entre los muchos juegos como el de “cadáver exquisito”, los retratos analógicos, así como “el uno en el otro” que practicaban los surrealistas en la escritura, el que Galindo postula es un juego entre el silencio y las palabras que anuda el desamor con la soledad.
“Juego de soledades” es un hábil enredo galindiano que estrecha unas “relaciones peligrosas” en lazos filiales inexistentes, cuando el hijo inventa un juego de “cartas a mamá”, no para jugarlo él, sino para que lo juegue otro. Quien acepta, trata de obtener una eficaz ganancia, a la vez que muestra una pertinencia creativa. En el proceso psíquico, dicho jugador lo arriesga todo. El tercero, que es su destinatario, se aferra al juego sin sospechar siquiera que lo está jugando. Salir del juego por un acto de voluntad se convierte en un imposible. Espejo impasible del aislamiento humano, éste es un cuento que rebasa los límites del aislamiento hasta solidificarlo en una petrificación. Para Galindo no será extraño que el lugar de la escritura, como una actividad que tradicionalmente sirve de puente unión, sea paradójicamente lo que marque la distancia. Al final, el juego se echa a perder y la muerte gana.
A la Parca suelen ataviarla de luto, o iluminan su atuendo con la blancura transparente de unas vaporosas gasas, pero ¿vestirla de terciopelo y de color violeta? Y por qué no recurrir a esa invención bizarra, pareciera decir Galindo, si la textura inherente del terciopelo es su calidad sensual, acariciante y el color violeta se relaciona con el poder y la espiritualidad.
Para el autor de La justicia de enero, la muerte es, ante todo, una aventura y reposa en cualquier sitio. ¿Cuántas veces, y sin darnos cuenta, hemos coincidido con ella? En este cuento la muerte encuentra imágenes que evocan un objetivo, una realidad concreta que sugiere otro nivel de significados en las correspondencias que establecerán palabras como avión, viaje, violeta,terciopelo, virrey, madre y amor.
Norma Duncan, otra hija pródiga que intenta retornar al hogar, se siente y se sabe mortal. ¿En dónde se agazapan los peligros? ¿En el viaje en avión, en el que le aguarda con Pedro Segundo, o en el que realiza en el interior de ella misma? “Terciopelo violeta”, otro de sus cuentos simbólicos, pertenece a la mejor estética de la ficción sobrenatural.
Si hay un escritor que merezca plenamente el calificativo de trágico es Sergio Galindo. Mas sería una insensibilidad crítica ignorar la dialéctica contradictoria que une a la tragedia con la comedia, presente en novelas como El Bordo y La comparsa. En “El tío Quintín” reaparece sonriente el rostro de la comedia. Y Galindo se muestra como un humorista desenfadado.
El humorista siempre ataca la realidad con verdades que postula como mentiras o disparates. ¿Existió el tío Quintín? Si en sus cuentos anteriores el creador de Nudo ha empleado la estética del pintor retratista, en “El tío Quintín” su estética se acerca más al juicio cáustico del caricaturista. Diríase que Galindo psicoanaliza a la sociedad mexicana a través de la figura materna, si bien a todos los personajes los ha satirizado con plena simpatía.
Alzheimer, Guillan Barré, apendicitis, cáncer y parálisis danzan gozosos por el texto con zumbona reticencia. Toda esa parodia es una distorsión cómica, que encubre la ironía más sutil y sirve para derrumbar ciertos mitos. En las familias no existen certezas morales y, en cuanto a la memoria, cabe aclarar que la de los ancianos no es mala, como suele pensarse, sino excelente. Y lo es porque la infancia atesora instantes que ofrecen claves privilegiadas, hechas para durar como el único recurso contra el desgaste de los años. La infancia, para Galindo, es indestructible. “El tío Quintín”, una sátira hiperbólica con argumento de primera, ofrece caudales de humor y mantiene fresca su lozanía, aunque gire en torno de la vejez.
Terciopelo violeta fue un libro que consolidó su posición de cuentista original. Si sus novelas fueron diademas radiantes escritas con la firme voluntad de reinar en suelo mexicano, sus cuentos acontecen en cualquier parte y atestiguan a favor de una heterodoxia que aflora por doquier. Galindo apostó por una pluralidad de obsesiones (sentimientos de vacío absoluto, de desesperación, dudas, desencanto de seres que buscan en vano en qué apoyarse) y pudo así conquistar un tipo de lector, tal vez minoritario, pero ferviente.
Estas páginas rebosantes de pasión e inteligencia ofrecen cuentos que poseen el doble interés que les confiere el valor temporal del instante en que fueron escritos aunado a la intemporalidad de uno de los valores más indiscutibles y universales de las letras hispanoamericanas.
Es bueno —es magnífico para la vida literaria— que el FCE haya resucitado su cuentística. “La literatura —como señaló Octavio Paz en La otra voz—9 no busca la inmortalidad sino la resurrección.”
Recordemos que Sergio Galindo ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua en 1975; fue distinguido con premios, homenajes, publicaciones, ensayos y estudios; ocupó diversos cargos culturales, como director de la editorial de la Universidad Veracruzana —editorial que tuvo la visión de haber sido la primera en publicar a Rosa Chacel, Blanca Varela, José de la Colina, Gabriel García Márquez, entre otros—; Galindo fue director de la La Palabra y el Hombre; asimismo, del Instituto Nacional de Bellas Artes; recibió condecoraciones en Inglaterra, Polonia y Yugoslavia.
Y, sin embargo, a pesar de lo antes mencionado, la casta de los mandarines literarios se arrogó el derecho de escatimarle el Premio Nacional de Literatura y, hasta la fecha, aún no se reeditan sus obras completas.
Si otros no han tenido que esperar tanto, ¿a qué se debe la incuria? Es evidente que a estas alturas no hace falta descubrir la posición destacada de Sergio Galindo en la República de las Letras. La permanencia de una obra literaria, como sabemos, no está sujeta a los premios obtenidos, sino a un valor intrínseco conquistado a través de la última realidad verdadera: el tiempo. Recibamos, entonces, la resurrección de los cuentos de Sergio Galindo como un signo portador del placer que provoca su lectura, y con el regocijo con que se consagra a uno de nuestros grandes escritores.
1 Sergio Galindo, La máquina vacía. Contiene nueve litografías de Francisco Salmerón Tinajero, Ediciones Fuensanta, México, 1951, 92 pp.
2 Apareció publicado en el suplemento “Sábado” que dirigía Huberto Batis en el Unomasuno.
3 Sergio Galindo, ¡Oh, hermoso mundo!, Mortiz, México, 1975, 152 pp.
4 Sergio Galindo, Este laberinto de hombres, Cuadernos del Caballo Verde, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1979, 156 pp.
5 Sergio Galindo, Terciopelo violeta, Colección Narrativa, Grijalbo, México, Barcelona, Buenos Aires, 1985, 190 pp.
6 Sergio Galindo, Juego de soledades, selección y prólogo de Nedda G. de Anhalt, epílogo de Luis Arturo Ramos, Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, México, 1999, 218 pp.
7 Octavio Paz, Los hijos del limo, Seix Barral, Barcelona, 1974, 224 pp.
8 Un análisis del movimiento romántico surgido a finales del siglo XVIII en Alemania e Inglaterra fue ya hecho con respecto al autor. Véase “Un romántico incurable”, en Nedda G. de Anhalt, Allá donde ves la neblina. Un acercamiento a la obra de Sergio Galindo,UNAM, México, 1992, 126 pp., y la 2ª edición, corregida y aumentada, de Allá donde ves la neblina, Biblioteca Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México, 2003, 220 pp.
9 Octavio Paz, La otra voz, Seix Barral, México, 1990, 142 pp.
La máquina vacía
EN ESE DÍA, como en cualquier otro, tenía poco que hacer. Habiendo perdido para él la ciudad el encanto de lo nuevo, la pisaba sin verla. Sentía, mientras daba pasos cortos con las manos en los bolsillos del impermeable, que necesitaba estar loco. Porque sentirse no es suficiente. Sí, loco. Para romper algún gran cristal de un escaparate o dar un empujón a alguien en el momento en que se acerque veloz un automóvil. Hacerlo y pensar: Bueno, es que estoy loco, no es que sea malo.
Estaba cansado de sí mismo, cansado hasta la desesperación, no hasta la muerte. Fue así que anduvo entre horas que no sintió. Se hizo noche. Entonces pensó que debía comer algo; y la mesa, el mantel, el vaso de leche, todo fue como si no hubiera sido un rato después. Porque nada se detenía dentro de él. Luego se asombraba de lo que hacía. A veces se percataba de que estaba comiendo, o bien de que sus dedos estaban abotonando sus ropas; entonces se decía: ¿por qué?, ¿para qué? O luego en la calle, de pronto, detenía su marcha, porque no tenía caso seguir moviendo los pies. Había oído decir que las gentes, que todos esos hombres que pasan junto a uno con pasos rápidos, que todos, todos, llevan al fondo de ellos mismos un resorte. Una mujer. Alguna mujer por la que hacen o deshacen su vida. ¿Qué mujer hay tras de mí? ¿Hay algo tras de mí?
Entonces era mejor estar loco. Pero ya debía tener mucho rato allí, en esa esquina, parado. Las gentes se iban cambiando. Ya eran menos. Llegaban solas, o en parejas, o en grupos, hablaban un poco, reían. Pasaba el tranvía o camión que esperaban, se iban. Miles y miles de gentes haciendo eso en miles y miles de esquinas. Y eran felices. En la otra acera, muy alto, había un enorme disco luminoso anunciando cerveza. Se prendía, se apagaba. Se fastidia uno de ver por muchos minutos tales anuncios, parece demasiado maquinal, resulta estúpido. Y sin embargo no se cansan de esperar en una esquina y actuar como un anuncio luminoso. La noche. El día.
Entonces vio cómo su mano buscaba en su bolsillo el dinero suelto hasta juntar las tres monedas con que pagó al cobrador del tranvía. Cerca estaba un lugar vacío. Se sentó. Pegado de los brazos a gente desconocida.
Rara vez viajaba en tranvía. Ese ruido que produce tiene algo aplastante para el espíritu, sobre todo de noche. Esa lentitud, ese rechinar de las ruedas, todo se va metiendo en la cabeza.
En ese momento podía dar de gritos. Es divertido espantar. Posiblemente la mujer que tenía enfrente se desmayara. Realmente nada le impedía levantarse súbitamente y proferir alaridos y carcajadas. Se sentía capaz de hacerlo.
Los anuncios luminosos habían desaparecido. La calle se hacía más oscura. Sólo en las esquinas, en las paradas, un poste con un sombrero de electricidad. Mujeres y hombres esperando. La máquina se detuvo. Miró entonces claramente el vidrio que tenía enfrente, su rostro reflejado en él. Sus ojos no acababan de perfilarse, más bien resultaban unos huecos negros.
Me veo igual que en mi sueño. Luego se fijó en una mujer gorda que ascendía al interior. Tenía un aspecto de hostilidad. Bien, para él todo lo había tenido esta tarde. Un paseo solitario en medio de tristes pensamientos, un estado de depresión y amargura, un mucho de incertidumbre. Mentalmente había reñido con todo mundo, consigo mismo. Nadie le hizo caso. Siguió andando calles aburrido de llevarse dentro de sí. Los parques no le interesaron, no se detuvo en ninguno. Las hojas se estaban yendo de las ramas, hacían en el suelo una alfombra llena de huecos. Pero él llevaba en ese momento la belleza de la vida sumida en estiércol. Y los sueños no resultaban más que inútiles abortos mentales.
Ahora, ahí sentado, encendiendo un cigarrillo, volvió a ver su imagen.
¿Pero, qué sueño? Esto me recuerda un sueño, sí, sí, ¿cómo era?, ¿qué pasaba?
Miró a su alrededor. Conocía a las gentes, a todas. No sabía quiénes eran, pero ya, otra vez, en un sueño las había tenido junto. Más como instinto que como recuerdo iba hilando, esas gentes, ese tren, esa noche. Pasaba o pasó algo torturante. Una sensación ¿de qué?… un terror. Sus dedos se enterraron en sus palmas. Hay un momento, en ciertas noches, que parece que no va nunca a haber otro día.
La cabeza le pesaba. Un sueño, una pesadilla. Se perfilaba ante sus ojos como un muñeco ridículo, angustiado. Llevaba la garganta reseca, fastidiada de nicotina.
El tranvía se detuvo. Ahora iba a subir un hombre grueso, conduciendo a un niño anormal. Lo supo antes de que se abriera la puerta y ellos entraran. Vinieron a pararse junto a él. Se estaba cansando de querer adivinar qué venía después. Y no quería ver a esa criatura que alteraba sus nervios con sus contorsiones.
Por fin se fueron. Algunas gentes en los asientos de adelante iban a bajar. Ellos ocuparon sus lugares. Había que recordar, porque ello implicaba algo importante. Aunque en forma velada quería evitarlo, huirle. Pero se sabía solo, sin huida. Apresado por todo eso que había hecho y dejado de hacer en los años que había vivido. Uno se encadena a todo y no se sostiene de nada.
Una calle siempre termina en una esquina, en una parada. Alguien espera en ella. Se pasaron varias. Corría con mayor rapidez. Nadie subía desde hacía rato. Miró a sus lados: los asientos estaban casi vacíos, tres, cinco personas. Aquel hueco que habían dejado pesaba tanto como si se hubieran muerto los que antes lo llenaban.
Entonces, precipitadamente, recordó. Era el mismo tranvía de su sueño. Iba en él —como ahora— por horas y horas. No bajaba porque no tenía a dónde ir. La máquina se fue vaciando. Él estaba hipnotizado, viendo su rostro en el vidrio. Una cara medio en bosquejo, casi sin ojos. El fondo, por el movimiento, daba la sensación de ser un vacío. Se cansó de llevar la vista fija, movió la cara. Entonces, aterrado, advirtió que no había nadie en el vehículo. Hasta el conductor había desaparecido. Se levantó y fue de un extremo a otro, lleno de angustia, buscando. Estaba solo, como siempre, como todos, pero ahora sin nadie junto. El tranvía corría, corría, nadie esperaba. No había parada. Esquinas y esquinas, cada vez más negras, más vacías. Volvió a su mismo lugar y tomó asiento. Contempló el vidrio y su cara ya no apareció en él. Dio un brinco, palpó la superficie. Nada. Estaba fría, fría. Esquinas y esquinas. Corrió a la puerta y la sacudió. Al llegar al fin de la calle la máquina se detuvo. La puerta se abrió. Quedó a su vista una calle solitaria, desconocida, y le dio miedo descender. La puerta se cerró, se siguió la marcha. Ahora paraba en cada esquina. Contemplaba desconcertado el escalón de salida, la calle. No bajaba.
Ése había sido su sueño. Muy lejano, pero lo estaba recordando como si hubiera despertado de él en ese instante. El ruido de los frenos, su chirrido, lo sacudió. Había solamente un pasajero más. Debo bajar antes que él. Pero algo lo detenía, lo sujetaba a su asiento. Pronto, muy pronto ese hombre bajaría. Lo logró. Bruscamente corrió hacia la puerta, pidiendo que le abrieran.
—¿Se le pasó su parada? —preguntó el conductor.
Él lo vio.
—No, aún no. No es mi hora. Se necesita una mujer, un resorte, usted sabe…
La cara del viejo conductor no expresó nada. Conocía a mucha gente. Viajaba de noche. Abrió la puerta.
Ana y el diablo
ANA OLVIDÓ A SU PADRE con el regalo. Tomó en su regazo al animalito acariciándolo. Afuera seguía la tempestad. Los rayos iluminaban con mayor frecuencia la oscura tarde. Ya no pensaba en los truenos. Miau, ¡qué lindo era!, y papá también.
El gatito se escurrió de su falda y dio unos pasos encima de la alfombra buscando asustado un lugar donde esconderse. Pero ella volvió a tomarlo antes de que pudiera huir.
—¿Te gusta?
—¡Mucho, papacito!
Se incorporó y fue a subirse a sus piernas sin dejar de acariciar su regalo. Él alisó sus largos rizos, tomó su pequeña carita entre sus palmas con cuidado, la besó. Los grandes ojos de Ana reían en aquella cara redonda y blanca. Un trueno produjo un ruido seco. Abrió los ojos desmesuradamente. Él creyó que iba a llorar o a dar de gritos. Miraba los rincones de la sala. Iba a decir “luz” pero un miedo más hondo la contuvo; entonces se percató de que era él quien estaba a su lado, no otra persona.
—Luz… papá… pon la luz…
—Vamos, miedosilla, vamos a ponerla.
La cargó. La niña reía otra vez. Era bonito estar entre aquellos brazos que la mecían en su marcha. Le gustaba el calor de su pecho. Prendieron la luz.
—Creo que será hora de que cenes —dijo él consultando su reloj—. Buscaremos a Eugenia para que te sirva, ¿eh?
—¡No, no! —suplicó casi con lágrimas—. Cenaré contigo. No quiero estar sola —se abrazó a él hablando rápidamente—. ¿Sí?, ceno contigo, ceno contigo, ¿sí, papacito?
Él accedió. No le gustaba aquella ansiedad con que siempre pedía las cosas. Eugenia decía que en su ausencia era peor, sobre todo en las noches. Tenía pesadillas, sus gritos despertaban a todos, salía de su alcoba con el rostro lleno de lágrimas gritando: “¡Luz, luz!” El doctor había dicho que no encontraba nada anormal en ella, que pasaría con el tiempo, pero ahí estaban los relatos de Eugenia describiendo las frecuentes crisis de nervios de la niña. Eugenia se exasperaba aún al contarlo. En la noche, ya en su cama, esperaba, esperaba, hasta que de golpe venían los gritos.
Volvieron a sentarse. Ella tenía un ligero temblor.
—Oye, Anucha, ¿de qué tienes miedo? Dime, ¿por qué gritas en la noche?
Lo miró recelosa. Sus pupilas se dilataban. ¿Miedo a qué? A la noche, a todo. Hubiera querido decirle, pero temía su enojo y temía que un día se fuera para no volver nunca, ¿y entonces qué iba a hacer? Él explicaba que la noche es una cosa bonita, ¡qué estrellas!, ¡que luna! ¡Ah, papá no sabía! Oía sus palabras con los ojos muy abiertos y como si no le viera.
Luego preguntó:
—¿Y el diablo?
—¿El diablo?
—Sí, él viene de noche.
La miró desconcertado por el aplomo con que hablaba. Sus ojos brillaban extrañamente.
—Pero, Anucha, tú nunca has visto al diablo. Dime, ¿lo has visto de veras?
—No —respondió espantada.
—Entonces, ¿cómo le tienes miedo?
—Porque allí está, en lo oscuro. Sé, papacito, yo sé que está —y miraba a los lados como si temiera su aparición. El gatito chilló por la fuerza con que ella en su nerviosidad lo apretaba.
—¡Lo lastimas! —grito él.
Ana se mortificó y dejó al animal en libertad. Luego lo miró con azoro. Pero no estaba enojado, la miraba con mucho amor. Entonces soltó una carcajada de alegría.
¿Por qué no está siempre conmigo? —pensaba—. ¿Por qué me deja sola? Pero no te dejo sola —decía—, tienes a tu tía Eugenia y a tu nana Claudia, que te quieren mucho. ¡Ah, papá no sabía! Sí estaba sola. Nana Claudia no se quedaba a dormir en su casa. Y era entonces cuando empezaban a suceder todas esas cosas, el miedo y todo eso.
El gatito vino de nuevo a ella restregándosele.
—Papá —exclamó súbitamente—, ¿puedo dormir con él?
—Si quieres.
—Sí, sí —tomó al animal y lo abrazó tiernamente. Se rió con fuerza diciéndole: tú sí eres bueno.
El gatito volvió a escaparse. Corrió hasta la puerta deteniéndose a los pies de Eugenia. Alta, triste, ella lo miraba. Ana perdió la risa. Eugenia se agachó a tomar el gato.
—¡No lo cojas! —gritó duramente la pequeña—, ¡es mío!
Sin hacer caso estiró la mano, pero el animal la rasguñó. Dio un pequeño grito y la niña rió.
—¿Lo ves, Rogelio, lo ves? ¡Es mala!
El animal corrió a esconderse. Él quiso regañarla pero la niña lo miraba con espanto tan grande, la sentía temblar tanto, que no pudo hacerlo, sólo murmuró roncamente:
— Ana, Anucha, eso es feo.
Ella quedó con la boca abierta, sorprendida de sus palabras. Luego lo abrazó y besó agradecida, y de pronto se soltó a reír.
Eugenia había insistido en que el comedor se alumbrara con velas, la electricidad la molestaba, decía que lastimaba sus ojos. A Rogelio no le gustó la idea, pero dejó que su hermana decidiera. Ahora la veía a través de un candelabro en que bailoteaban cuatro luces. El largo mantel los separaba. Ana se había levantado ya. Claudia la condujo a su habitación para acostarla. Seguía lloviendo fuertemente. En el jardín algunos árboles se habían desgajado.
El persistente golpear de la lluvia sobre los cristales de las ventanas era el único ruido que se había oído en la estancia hasta que Rogelio dijo:
—Eugenia, ¿por qué no sales nunca?
Ella lo miró con cierta desconfianza y disgusto.
—¿Quién te ha dicho?
—Todo mundo, lo sé bien.
Se puso nerviosa. Le molestaba que alguien la mirara largamente. Era como estar frente a un espejo y ella odiaba los espejos.
—Es por la casa —su voz sonó insegura—. ¡Es tan grande! Apenas puedo llevarlo todo, se me van los días.
—Pero hay criados —replicó él con seriedad—. Tú no tienes por qué echarte toda la carga. Sal, pasea, que trabajen ellos.
—¡No, no puedo!
Se puso a golpear sus dedos sobre el mantel simulando el galope de un caballo, después se quedó mirando detenidamente las velas y murmuró:
—Además, está ella, debo cuidarla.
Él no dijo nada. Seguía golpeando la mesa. Luego, inclinándose, agregó en voz baja:
—¿Sabes?, creo que heredó a mamá.
Tras esto reinó un silencio pesado. Ambos se sintieron de pronto atados a muchos amargos recuerdos. Rogelio llevó sus manos a la cabeza y las metió entre su pelo.
—¿No crees tú? —inquirió con ansiedad—. Yo la he visto en las noches, y es como ella.
—¡No! —negó él.
El reloj dio las nueve. ¿Cómo aceptarlo? Y además parecía imposible. Es que… no, Eugenia debía exagerar. Eugenia…
—Pero tú… tú debes salir, vas a enfermarte si te encierras a cuidarla… ¡y creo que no lo necesita!
—¡No!, yo no; yo estoy bien, es ella, ¡es ella! Comprende, hay que hacer algo. Es espantoso para mí ver cómo poco a poco ella se parece más y más, ¡y no podemos hacer nada! Quisiera cerrar los ojos y olvidarme de todo, ¡y no puedo! A veces me parece que veo visiones, tengo todo tan presente; esos últimos días. Primero creí que ella era completamente normal, estaba segura, segura, pero ahora…
Sus palabras fueron interrumpidas al entrar Claudia en la habitación. Su pesado cuerpo se movía con lentitud.
—La niña quiere venir a despedirse otra vez —exclamó disculpándose de haber interrumpido—. ¿La traigo?
Pero antes de que alguien respondiera ella había entrado con el gatito entre sus brazos. Corrió a la silla de su padre para que la cargara.
—¡Quiero otro beso! —lo rodeó con sus brazos—. ¿Le dijiste a tía Gena que dormiré con el gato?
Eugenia se contrarió al oír lo que decía, pero no lo demostró. Al verla recordó la frase de Rogelio: “¡Y creo que no lo necesita!” Sí, la niña parecía normal, pero, se dijo, sólo parece. Ahora hablaba animadamente con su padre contándole lo que el gatito había estado haciendo. De pronto Eugenia se sintió apartada de todos, como si fuese a un lugar donde ellos no pudieran alcanzarla. Los vio. Ellos reían y Claudia a un lado con su expresión humilde y bonachona de gente buena. Sentía que el dolor de cabeza le principiaría pronto. No puede ser, musitó, no, es la nerviosidad, había sido una tarde horrible. Truenos. La llegada de Rogelio. Estaba cansada, era necesario que ella gozara de calma todo el día, sólo así se sentía bien. Y allí estaba su hermano recomendándole salir, ¡qué tontería!, ¡como si no supiera! De pronto se aterró. ¿Saber qué? Se repitió la pregunta y luego lo miró temiendo que la hubiera estado observando, pero él sólo tenía ojos para la niña y reía con ella. Parecían normales.
Claudia se quejó de que el agua no escampaba y que tendría que pasar la noche en la casa. No quería pescar un catarro. Eugenia la oyó distraída, le indicó dónde tomar las cobijas y en qué cuarto dormir. La vio salir y entonces sintió la necesidad de moverse ella también, como si hubiera pasado mucho rato en la misma posición.
—Vamos —dijo levantándose de golpe—, te llevaré a dormir.
Fue y la quitó de los brazos de su padre. Ana súbitamente había quedado en silencio. No se opuso. Rogelio rió con ella antes de dejarla y preguntó señalando al gatito:
—¿Cómo se va a llamar?
—No sé…
Desaparecieron. Había que atravesar ocho recámaras para llegar a la que ella ocupaba. Todo estaba en penumbra. Un extraño espíritu del ahorro obligaba a Eugenia al mínimo consumo de electricidad. Ana cerró los ojos para no ver aquellas sombras que atravesaban porque a veces parecían tener vida y moverse, como si fueran monstruos de cuentos. Con los ojos cerrados sólo tenía una mancha negra que no decía nada. La tía empezó a hablarle. Decía y decía palabras con rapidez, pero Ana no quería oírla, luego eso le daba más miedo, la tía Gena decía cosas horribles, sus palabras eran como esas sombras. Cosas extrañas. Apretó a su gatito para sentirse acompañada. A pesar de su esfuerzo, iba oyendo lo que ella decía. El pecho se le oprimió. Puedo gritarle a papá, pensó. Pero ella podía enojarse y además papá parecía no comprender muchas cosas, ¿por qué hacía tantas preguntas?
—No quieres oírme, ¿eh?
Abrió los ojos. Estaban ya en su alcoba. La tía estaba enojada. No recordaba todo lo que había dicho.
—Pues acuérdate bien —amenazó ella—, ¿quieres dormir con el gato? Bueno. Tú tenías miedo del diablo y lo has llamado. ¿No sabes que el gato es la representación del diablo?… en las noches… ¡Ah, ahora te espantas!… ¡No lo sueltes! Que se quede contigo; cuando te apague la luz, cuando se acerque a ti, empezará a hacer como si roncara y entonces es que el diablo está ya contigo. ¡Ya verás!
Apagó la luz y salió rápidamente cerrando tras de sí la puerta. Poco a poco la completa oscuridad se fue diluyendo hasta quedar en penumbra el cuarto. Entonces, con los ojos desorbitados, trató de encontrar al gato que caminaba por el piso.
A veces los débiles pasos se acercaban, luego lo oía correr. Pasó mucho rato así, sentada, temblando.
De pronto a través de la puerta se filtró un poco de luz. Luego oyó claramente los pesados pasos de Claudia.
—¡Claudia, Claudia!, ¡ven!
La puerta se abrió y la sirvienta avanzó hacia ella mirándola tristemente.
—¿Qué tiene mi niña?
No podía hablar. Ese nudo que se formaba y el latir del cuarto. Tomó sus manos y las apretó fuertemente enterrándole las uñas. Claudia acarició sus cabellos y secó su sudor. Le hacía mimos. Allá, el gatito la miraba meneando la cola.
—El gato, nana Claudia —dijo por fin—, el gato es el diablo, se va a meter dentro de él y va a estar aquí conmigo.
—¡Pues me lo llevo! —exclamó con resolución.
—¡No, no! Tía Gena y papá se enojarán conmigo. Él me lo dio de regalo, se irá, nunca me traerá otra cosa —las lágrimas bajaban rápidamente de sus enormes ojos—. ¡Tengo que dormir con él!
—¡Ah! —exclamó—, ya sé. Dormirás con él y cuando empiece a ronronear le arrancas un pelo y le preguntas: “¿Estás allí, diablo?” ¡Si no responde y todavía tienes miedo le arrancas otro y vuelves a preguntarle; entonces, si el gato se aleja, es que el diablo no va a venir. Pero le arrancas con fuerza el pelo.
Después se puso a jugar con ella y a contarle viejos cuentos, pero sabía que Ana no la escuchaba y que sólo pensaba en el gatito del que no apartaba la vista. Cuando se fue la dejó más tranquila, prometiendo ir si necesitaba algo.
De nuevo en la oscuridad los lejanos ojillos del gato brillaban claramente, a veces verdes, a veces amarillos. Eran dos lucecitas que la fascinaban y que después, lentamente, fueron acercándose más y más.
Cerca del amanecer Claudia despertó sobresaltada. Al primer momento no pudo precisar los ruidos que escuchaba. Seguía la lluvia con más fuerza, pero, ¿qué era lo otro? Se oían risas estruendosas y en medio de ellas la voz de Rogelio. De pronto comprendió. Imploró a la virgen y rápidamente fue al cuarto de la niña.
Al llegar se detuvo en la puerta. Primero vio a Rogelio, con el rostro completamente pálido. Ana había dejado la cama, se veía que había salido al patio, sus ropas estaban mojadas.
Hablaba en forma incoherente y rápida.
—¡Ya tiene nombre! Ya, diablo, diablo.
Lloraba y reía a un mismo tiempo sacudiendo frenética al gato, que, muerto, columpiaba en sus manos.
—¡Ya, ya! El diablo es mi amigo, no le tengo miedo, tía Gena, ni a ti, es mi amigo.
Se había desgarrado la ropa y mordido las manos. Los arañazos de su rostro demostraban que había luchado con el animalito. Tenía una expresión que sobrecogió a Claudia, enmudeciéndola.
—¿Lo ves, lo ves? —gritó Eugenia triunfalmente—. ¡Es ella! ¡No yo!, ¡es ella la loca! ¡Es ella!
Y las risas de ambas se confundieron.
El trébol de cuatro hojas
ERA YO MUY CHICO