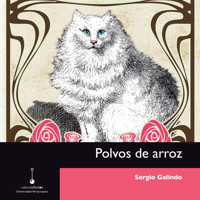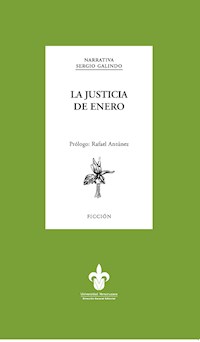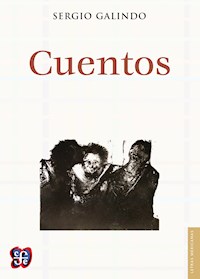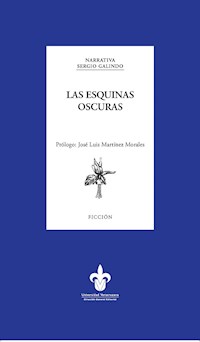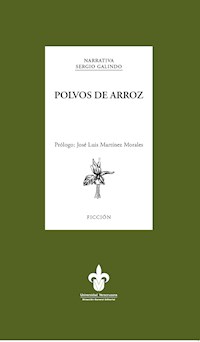2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El bordo refiere la vida de una familia de clase alta mexicana, donde los complejos personajes y la escena rural y provinciana sirven al autor para crear contrastes con la vida citadina.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR 12 EL BORDO
SERGIO GALINDO
EL BORDO
Primera edición, 1960 Segunda edición, (Colección Popular), 1960 Primera reimpresión, 1971 Segunda reimpresión, 1975 Tercera reimpresión, 1980 Cuarta reimpresión, 1980 Quinta reimpresión, 1986 Primera edición electrónica, 2014
D. R. © 1960, Fondo de Cultura Económica
D. R. © 1986, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen, tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2438-3 (ePub)
Hecho en México -
PARA ÁNGELA
1
—SÍ, UN día espléndido —dijo Lorenza y le compuso a su suegra el prendedor de perlas cultivadas que se había puesto casi al borde del cuello de su vestido de lana negra. El adorno era algo que no entraba en las costumbres de doña Teresa desde hacía siete años. Lorenza prosiguió—: Me alegro por ella; yo tuve una impresión triste el primer día, no se veía a un metro de distancia por la neblina.
—Así fue también cuando me trajo mi marido —estiró el cuello y se observó en el espejo.
—¿Lindo?
—No, con neblina. Mucha neblina —respondió doña Teresa.
Lorenza examinó la sala. Todo estaba limpio y en orden. Cuando ellas callaban había una inmovilidad tan grande en la enorme estancia que parecían dejar de existir. Lorenza descubrió que era el reloj; se había detenido a las ocho de la noche anterior, poco antes que ella y su marido fueran a dormir. Miró su reloj pulsera y dio cuerda al otro. El tic-tac se inició con pereza, contra su deseo, hasta adquirir su ritmo acostumbrado y reintegrar a la vida todo lo que había allí dentro.
—Menos mal que tú y yo estábamos acostumbradas a la niebla —dijo doña Teresa aludiendo al hecho de que las dos habían nacido en Jalapa. Se alisó las canas. Continuó—: Pero esa pobre chica está acostumbrada al sol, al calor... Qué bonitas flores. ¿Dónde las compraste?
—En el pueblo. Uno de los hombres fue por ellas.
—La iglesia estaba llena de alcatraces hoy... Pedí mucho por ellos, por que Dios los traiga con bien y los haga felices. He prometido hacer otra vez los “primeros viernes”.
—No hubiera usted prometido nada. Luego se descompone el tiempo y no puede ir.
—Iré, hija, iré.
Una vez más Lorenza se asomó a la ventana a observar el camino que iba al pueblo. Era extraño verlo así de luminoso porque durante casi todo el año la niebla cubre el pueblo de Las Vigas —una niebla húmeda y espesa que elimina la distancia del cielo y lo hace descender hasta tocar el escaso empedrado de las calles. Los alrededores —el bosque y los huertos— están habitualmente sumidos en densas tinieblas. Hay ocasiones, aun en primavera, en que el pueblo parece haber desaparecido, totalmente oculto a la vista de los automovilistas que viajan por la carretera de Jalapa a Perote. Eran raros los días luminosos en que se podía apreciar el aspecto de la villa enclavada en la montaña, y el cerco de cerros poblados de pinos.
Un abrir y cerrar de puertas quitó a Lorenza de su punto de observación.
—¿Y Gabriel? —preguntó Joaquina.
—Se está bañando —dijo Lorenza—. Estuvo en los chiqueros, dos cochinas parieron anoche, hay quince cochinitos más.
—Quince críos —repitió Joaquina haciendo rápidamente cálculos—, no está mal. Dile que los hombres no han llevado el alimento a los corrales. Que los riña, para holgazanes basta con nosotras.
Salió aprisa con rumbo a los chiqueros sin importarle su nuevo vestido de seda negra. Lorenza percibió un olor: era raro, Joaquina se había puesto perfume. Miró a su suegra, que se había sentado con las manos cruzadas. No había nada que hacer, sólo esperar, y se sentó a su lado.
—A la salida le conté al padre que Hugo regresaba hoy. ¡Le dio tanto gusto! Mañana que vaya a misa lo invitaré a comer el próximo domingo —dijo doña Teresa a su nuera.
Lorenza pensó en su hijo: ¿Dónde estará?... Lo había visto ir con una de las criadas. No tenía por qué preocuparse, era un chico dócil y tranquilo. Tenía prohibido ir al arroyo y obedecía; muchas veces había observado desde la ventana de su recámara cómo dudaba en bajar los escalones y correr a la orilla del agua, pero generalmente, al llegar al segundo escalón, regresaba, la buscaba y le pedía que lo llevara. Entonces ella aceptaba complacida y hacían juntos una larga caminata a lo largo del riachuelo, luego —jugando a escalar montañas— trepaba con él a unas piedras y ascendían a la colina por el lado más difícil. Iban al establo y a los chiqueros y descendían por el lado opuesto para salir al frente de la casa. Allí, en vez de entrar corrían a la puerta trasera para hacer primero una exploración en los gallineros. Cuando terminaban el paseo estaban helados y felices. El final era siempre frente a la chimenea, que Gabriel corría a encenderles. Ahora otra mujer iba a entrar en ese círculo familiar en que ya todo parecía exacto y completo.
Gabriel, limpio, sólido, enorme, entró en la sala.
—¿No han llegado?
—No. Dame un cigarro.
—La misa de hoy fue muy solemne. Expusieron al Santísimo.
Un sol indeciso iluminó la llegada de la nueva señora Coviella al pueblo. Hugo disminuyó la velocidad para que el automóvil no golpeara al entrar a la desviación, y Esther tuvo la primera imagen del lugar: a su derecha subían los cerros cubiertos de pasto tierno; hacia la izquierda —en forma súbita y próxima terminaba la tierra— nacía la niebla.
—Allá donde ves la neblina es El Bordo.
Enfrente el caserío, las torres de dos iglesias, y para llegar dos hileras de casas abrían la brecha. La carretera estaba bordeada de manzanos, cargados de pequeños frutos verdes, y de pinos brillantes. Hugo volvió a acelerar bruscamente y Esther lo observó con inquietud. Ahora, en esos últimos momentos que faltaban para estar en el hogar de los Coviella, hubiera querido detener la marcha del auto. Sentía nacer dentro de ella una zozobra, casi un miedo. Entraron al pueblo. Todas las casas tenían portales en las fachadas. Portales viejos, polvorientos, que en lejana época habían sido blancos, pero que a pesar de su desaseo resultaban gratos y cobijadores; había unos cuantos hombres en ellos, parados a las entradas de las tiendas de semillas y abarrotes.
—Ésa es la escuela... Ésa es la panadería... El doctor vive en la próxima esquina, a la vuelta, en la segunda casa... Ésa es la cárcel, y allí al lado el mercado.
No había tiempo para ver dónde quedaba cada cosa y Esther se concretó a asentir mudamente. Llegaron al centro. Vio la iglesia, también blanca, también polvorienta y desaseada, con un pequeño jardín al frente por el que avanzaba un grupo de mujeres enlutadas que dejaron de hablar y caminar para observarlos. Hugo saludó y pronunció cinco o seis nombres que ella no escuchó. En la esquina de la iglesia dieron vuelta, a un costado del parque donde varios campesinos charlaban; más que verlos, Esther conservó el recuerdo de un conjunto de sarapes grises y sombreros. Pensó en el parque de Cuernavaca, en su gran diferencia con este otro. Allá crecían enormes laureles de la India a cuya sombra se protegían del calor los turistas y los nativos. En este parque no había más que un débil ciprés y varios rosales, y los nativos (aquí no había turistas) tendrían que huir de él para protegerse del frío. “¿Llegaré a querer esto?” —se preguntó. Había vivido en México los seis primeros años de su vida, y en Cuernavaca los veinte siguientes, pero no sentía cariño por ninguno de los dos sitios.
—Aquí derecho llegamos al cementerio —explicó Hugo.
—Ahora tú eres el guía —dijo ella pretendiendo, sin conseguirlo, sentir nuevamente la alegría que los había acompañado durante el viaje de bodas—, pero creo que no me interesa...
Unos segundos más y el viaje habría terminado para siempre. ¿Quedaría el recuerdo de esas horas demasiado breves, plenas de dicha y descubrimientos... contactos... sonrisas... pensar lo mismo al mismo tiempo y poder reír de las mismas cosas? ¿O desaparecería como desaparece el hormigueo de la piel una vez acostumbrada a las caricias? Más que temer por el rompimiento de su unión temía el convivir con otras personas, el tener que compartir y dividirse, luchar. “Si pudiera haber una tregua”, se dijo; pero las treguas sólo existen en las batallas verdaderas —en la vida diaria no resultan más que breves subterfugios, negaciones. No puede haber tregua. No hay batalla. Sólo el deseo, el deseo de unirse ciegamente a él.
Doblaron hacia la izquierda y avanzaron lentamente sobre una calle sin empedrado donde las casas eran humildes y alegres; en las cercas de alambre que daban al frente una enredadera —en tonos del rosa al rojo—, aligeraba de esquina a esquina la miseria de las viviendas. Pasaron después un cruce en el que se unían cinco calzadas —allí los establecimientos eran cantinas— y luego siguieron más de un kilómetro por un camino solitario. Cuando ella iba a preguntar si tardarían mucho en llegar, apareció, protegida por una cerca de pinos, la propiedad de los Coviella.
—Ésa es —dijo Hugo.
Por encima de los pinos Esther vio el humo de una chimenea sobre un cielo ligeramente azul.
—Es la chimenea de la cocina...
El frente de la casa era de un solo piso, pero ya su marido le había explicado que un desnivel del terreno hacía el interior de dos. La fachada estaba cubierta por una madreselva sin flores, casi seca, cuyas ramas se entretejían caprichosamente. Sólo permanecían libres los huecos de cuatro ventanas y la puerta. Los techos descendían en diagonal, cubiertos por tejas verdes de humedad. Arriba había un pequeño mirador.
Al acercarse, los perros empezaron a ladrar.
—¿Cuántos perros tienen?
—Cuatro, si no han parido las perras últimamente.
Le gustaba aquello: el momento, la casa, los pinos, los ladridos. Siempre había soñado con un hogar así, y ser bienvenida por los perros que desde muy lejos reconocen a sus amos. Sintió que a partir de ese instante había terminado con su madre, con el hotel, con el alemán Meyer.
Antes de que Hugo estacionara el automóvil la familia salió a recibirlos. Esther correspondió a la sonrisa general. De las cuatro personas conocía a dos: su suegra y la tía Joaquina. Ellas habían ido a “pedirla” y habían regresado un mes después a la boda. Ambas con largos vestidos de brocado negro y cubiertas con enormes mantillas sevillanas que habían resultado inadecuadas para el insoportable calor que se sentía ese día en Cuernavaca. Su suegra, que tenía el color de la cera, parecía un cirio deshaciéndose. Su fragilidad resultaba más notoria al lado de Joaquina que era alta y fuerte. Las dos habían pasado ya de los cincuenta años, pero Joaquina lucía joven y había sido más bella que su cuñada; conservaba aún la lozanía y el sonrosado color de sus mejillas era casi el mismo que treinta años atrás, recién llegada al país, de una aldea de Asturias. Durante la boda la tía la había mirado fijamente, como si hubiera pretendido descubrir lo que Esther era, sabía, pensaba... Ese día, después de la ceremonia religiosa, se acercó a darle un abrazo y sin que nadie lo advirtiera le entregó un billete de mil pesos. “Por si Hugo se queda sin dinero —le dijo—. Es tuyo.” Esther quedó tan sorprendida que no supo decir que no. Y Joaquina tenía razón, los últimos gastos del viaje se pagaron con aquellos mil pesos que fueron recibidos por Hugo con una gran carcajada.
—A estos dos no los conoces —dijo Hugo y señaló a su hermano y cuñada—. Es Gabriel... Es Lorenza.
Abrazó a todos y saludó con una inclinación de cabeza a las criadas y a unos campesinos que también habían acudido a conocerla. Los perros la olfatearon unos segundos y luego se dedicaron a dar vueltas alrededor de Hugo —cuatro hermosos dálmatas, alegres, bruscos—. Doña Teresa ordenó a un campesino que los encerrara.
—¿No son bravos?
—Sólo en la noche —dijo Joaquina.
—Entra —dijeron al mismo tiempo su suegra y Lorenza.
En la sala, sobre una mesa de caoba tallada, había coñac, jerez, y un plato con aceitunas negras. A través de los vidrios de la ventana vio a Hugo hablar con los campesinos. Eran cuatro, macizos, oscuros, y miraban a su marido con afecto. Hugo, al hablarle de ellos, siempre decía: Los hombres. Le tiró el sombrero a uno de ellos y entró a la casa corriendo. Se detuvo en la puerta de la sala.
—¿Y Eusebio?
—Aquí...
Esther vio al dueño de la voz: un niño con el mismo pelo castaño de los Coviella, pero con rasgos muy distintos. Enormes ojos en una carita triste y emotiva. “¡Qué lindo!”, pensó.
—Ven, saluda a tu tía Esther.
—No —respondió el chico y echó a correr perseguido por su tío.
Esther contempló a su concuña.
—Su hijo, tu hijo, es muy bonito.
—Gracias —respondió Lorenza, satisfecha.
Hugo regresó a sentarse junto a ella y le dijo que por lo pronto Eusebio no deseaba conocerla. Gabriel se acercó a ofrecerles una copa. Esther lo miró con cuidado y decidió que la diferencia física entre él y su marido era mínima. Paladeó el jerez con deleite y respondió a una broma de su cuñado. Recorrió con los ojos la sala: era un lugar tranquilo, íntimo. La chimenea estaba llena de leños. Se imaginó cómo serían las noches, los días, que la esperaban: ¿cómo? Vio a su nueva familia, pensó en la mesa de hotel en que comía diariamente con Hans Meyer y su madre. “Querida: Te pregunta Hans si prefieres otro platillo. Deberías comer mejor. Haz un poco de ejercicio para tener apetito.” “Nado todos los días, antes de que ustedes despierten.” Regresó al presente: Hugo contaba lo contable del viaje de bodas. Rieron. La charla se hizo general y a ella no le fue chocante responder a las preguntas que le hacían.
—...Pues, mamá, no sé... Tal vez algún día venga a vernos. Ella tiene mucho trabajo en el hotel, Cuernavaca está lleno de turistas todo el año.
—¿Y tú trabajabas con ella?
—Realmente no. No hacía nada. Al principio sí, cuando iniciamos el negocio, pero después...
—Aquí sí tendrás que trabajar —interrumpió Joaquina.
—Desde luego, además será muy bueno para mí hacer algo.
Por un momento —y un poco por el agradable efecto que el jerez había efectuado en ella—, estuvo a punto de agregar algo más, de contarles todo, más aún de lo que había dicho a Hugo, pero... Pero era prematuro (curioso que una sola copa de jerez le hubiera hecho ese efecto; sin duda los nervios, el tener que resultar grata, cordial); mejor que ellos no supieran. Sin embargo lo difícil no era que supieran o dejaran de saber algo, lo difícil era contar ese algo; ¿qué era exactamente? Una vida —su vida—, cualquier vida podía contarse de mil maneras, opuestas y verídicas. Todo dependía de un indeterminado punto de observación que a ratos parecía decisivo y a ratos incongruente y falso. Hablar de sí misma era hablar de su madre (¿la entiendo?), de Hans Meyer, del hotel, de los inútilmente intensos tonos de las bugambilias que veía desde su ventana diariamente, de los turistas, y, finalmente, de Hugo.
—Prefiero coñac —le dijo a Gabriel cuando iba a llenar su copa otra vez.
—¿Fumas? —preguntó Lorenza ofreciéndole.
—No.
—¿Sabes cocinar? —preguntó su suegra.
Esther sonrió. El tono no había sido ofensivo en lo absoluto, pero la pregunta no dejaba de traerle escenas. Ella (o su madre), en la enorme cocina del hotel, preguntando a la recién llegada: “¿Sabes cocinar?” Siempre decían que sí, pero ninguna sabía hacerlo. Por eso Tino el cocinero oficial, a regañadientes pero muy complacido, seguía decidiendo qué se hacía ese día en el hotel.
—Sí —respondió.
—Me alegro. Algún día probaremos un delicioso platillo tuyo —dijo Gabriel que pareció haber adivinado su pensamiento, y agregó: —Lorenza es especialista en repostería: pasteles, galletas, flanes, cualquier dulce.
—Y a él no le gusta ningún dulce —dijo Lorenza riendo.
—Mañana probaremos tu cocina —dijo la tía y dio un sorbo a su jerez.
—Espero que les guste —respondió Esther.
—Y si no les gusta los mandas al demonio, y que siga cocinando mamá —dijo Hugo y le dio un beso—. ¡Salud! Por los recién casados, por que tengan muchos hijos, por que nos saquemos la lotería. Una de un millón.
—Por que os dé Dios un hijo —dijo Joaquina—, que el millón lo podéis hacer trabajando.
—Ni con un millón de trabajos —exclamó Gabriel—. Salud.
—Ven.
Ella se levantó. Un escalofrío la recorrió al retirarse de las llamas. Le puso las manos en los hombros y lo detuvo un breve instante más cerca del calor.
Él buscó sus labios —ya habían aprendido, y cada vez parecía mejor—. Sí, la sala era cobijadora e íntima. Un dulce silencio quebrado a ratos por el crepitar de los leños. Afuera una noche solitaria, sin el rumor de personas y cosas. Se restregó contra las mejillas de él, en su mandíbula, donde empezaba otra vez a brotar la barba.
—Ven...
Avanzaron abrazados, a oscuras, los pocos pasos que los separaban de su alcoba. Dentro, para su sorpresa, había otro fuego.
—Quién... —murmuró ella un poco mareada por el coñac y sus besos—. ¿A qué hora?
—Yo... Cuando te dejé. Para nosotros no hace tanto frío, pero tú debes sentirlo.
—No —respondió, otra vez sobre sus labios.
Hugo la retiró, tomó su cara entre sus toscas manos y dijo:
—¿Te gustó?
Pero Esther no sabía a qué se refería exactamente. ¿El beso, el día, su familia? Para no equivocarse dijo que sí. Además, en el fondo era “sí” a todo. Cerró los ojos, se dejó acariciar sintiendo a sus espaldas el calor de los leños. Por encima del hombro de Hugo podía ver la recámara. Su marido era encantador, sabía ser tierno, considerado. Había puesto su camisón de este lado —el cercano a la chimenea—, para que ella tuviera más calor. Vagamente pensó Esther en el primer camisón blanco que había usado la noche de bodas, en la mutua torpeza, en su voz ronca cuando le había dicho: “Eres la primera virgen...” Los leños crepitaron. Por primera vez en su vida había tomado ella más copas de la cuenta, pero Hugo había insistido. Ellos dos, con Lorenza y Gabriel, se habían quedado más tiempo frente a la chimenea, charlando, riendo, bebiendo. ¡El mundo me hace tan feliz, tan, tan, tan feliz! Volvió a cerrar los ojos y volvió a abrirlos. Súbitamente se puso helada.
—Mira lo que hay allí.
Su corazón empezó a brincar con un ritmo especial que parecía decirle algo.
Hugo buscó. No veía nada. La habitación estaba en penumbra. Prendió rápidamente la luz de arriba y corrió hacia su buró buscando.
—¿Qué?
—La pistola: Allí.
La primera reacción de él fue de indignación, pero la vio pálida, temblorosa, y soltó a reír.
—¿Esto?
—Sí. Déjala. ¡No la toques! ¿Quién la puso allí?
—Es la mía. Cada uno tiene una en su cuarto. Vivimos en el campo...
La explicación era definitiva, pero no contundente. Esther no dejó de insistir en su desaparición hasta que él la guardó en el ropero.
Una hora después él dormía. Esther se separó de su abrazo sin retirarse de su cuerpo, y contempló las brasas. Solamente un leño seguía ardiendo. De cuando en cuando llegaba hasta su rostro un calor brevemente intenso. Estaba cansada y el sueño la vencía, pero llegaba, atropellada, otra imagen del día: el pequeño Eusebio corriendo delante de ellos, de la mano de Lorenza. Veía otra vez los muros exteriores de la casa que daban hacia el arroyo. Unas gruesas paredes que más parecían el costado de una iglesia por su antigüedad y solidez. Luego sentía otra vez dentro de la suya la mano de Hugo, sosteniéndola para que pudiera ascender la colina. Y veía de nuevo el paisaje de allá arriba, olía los pinos, sentía el aire helado correr sobre su cuerpo. Al salir de la casa Joaquina la había detenido para darle un grueso chal. “Usa esto. Hace frío allá fuera. No os alejéis mucho.” Extraña su solicitud después de la aclaración que había hecho a mitad de la comida: “Espero que Hugo te habrá explicado, claramente, que aquí todos trabajamos, o cuando menos todos debíamos hacerlo. La tierra y los animales son nuestro trabajo, nuestra vida, y es obvio que solamente al ojo del amo engorda el caballo —y luego, incluyendo a Gabriel y Lorenza—: Os digo una cosa, no sabéis lo que es trabajar en serio; lo que es tener que levantarse a las cinco de la mañana, o antes, para salir a las labores del campo. Y no un campo como éste que es pródigo y donde tenemos gente que trabaje. No. Ser los campesinos, eso, no lo sabéis. Aquí sois los dueños y todo resulta demasiado fácil para vosotros. No sabréis nunca lo que es trabajar realmente. Nunca.” Se había hecho un silencio tras de sus palabras que Gabriel no dejó crecer: “Después del café te llevaremos a conocer los alrededores.” Un bostezo de Lorenza y luego la voz de doña Teresa: “El domingo invitaré al padre para que lo conozcas.” En la colina estaban los chiqueros y un pequeño establo. Gabriel le explicó que el resto del ganado se hallaba a un kilómetro, en el potrero donde también tenían establos y un cuidador. Le presentaron a los cuatro hombres, que estaban bebiendo —celebrando la fiesta, el casamiento—. “Éste es Alejandro, Francisco, Lucio y Cristóbal.” Mucho gusto a todos y les había extendido la mano a cada uno. Pasearon más de una hora. El frío empezó a crecer. La tarde era gris, húmeda. De una carrera volvieron todos a la casa. Fatigada y riendo Esther se detuvo a la entrada. Hugo la tomó en brazos. “Arreglaré aquí —pensó ella viendo la madreselva de la fachada—. Podaré y luego sembraré al frente. Puede ser un jardín muy bonito.” Al regreso la chimenea de la sala estaba encendida. Joaquina los esperaba...
Oyó que los perros ladraban. El fuego se iba apagando. Algunas de las últimas, pequeñas llamas, recorrían como la lengüeta de una víbora, el tronco negro y desaparecían en una estrecha columna de humo. Esther sintió frío y se pegó más al cuerpo de su marido; se habían acostado desnudos y eso le daba una sensación de protección y felicidad.
2
UN GATO gris brincó a la empalizada, hizo sorprendentes equilibrios y luego avanzó sin tropiezo hasta tocar con su hocico el cuerpo de Gabriel, quien se volvió para hacerle una caricia.
—Habrá que separarlos —exclamó disgustado.
Arrojó el cigarro sobre la tierra y de un salto quedó junto a Cristóbal.
Tres escalones había para llegar a la parte más alta de la barda de los chiqueros. Cristóbal lo precedió y se dejó caer en el interior. Gabriel, erguido, con las manos en la cintura contempló: la cochina corrió al extremo más distante y empezó a emitir gruñidos amenazadores. Cristóbal tomó los dos cadáveres. En el otro extremo, bajo un pequeño techo de lámina de asbesto, los hermanos de los muertos —indiferentes al crimen y al peligro— dormían. Una menuda lluvia empezó a caer. Tras una imperceptible repugnancia Gabriel estiró la mano y Cristóbal le pasó los cuerpos. Su mano era enorme; en una sola cupieron los dos, uno sobre otro —lo que quedaba de ellos—. Pero lo venció la repugnancia y los arrojó. El gato brincó ágilmente. Se acercó con cautela, olfateando. Gabriel restregó su mano sucia en la tela del pantalón.
—Dame los otros.
—Van.
Gabriel los fue pasando, de dos en dos, al otro chiquero donde la otra recién parida los observaba intrigada, sorprendida. Su azoro no tenía límites y gruñía exigiendo explicaciones. Los recién llegados buscaron debajo de ella.
—No le van a alcanzar las chichis —dijo Cristóbal dejando caer al último—. Son muchos para una sola nana.
—Hay que lavar bien aquí; apesta.
Vio cómo Cristóbal, con el pie y la mano, se ponía a limpiar el suelo del chiquero sin ninguna repugnancia. Cristóbal era el más joven de los hombres, tenía un cuerpo duro y musculoso. Por su aspecto de boxeador, Hugo le ponía continuos motes que luego eran repetidos por sus tres compañeros y a veces por todo el pueblo. Vivía en amasiato con una mujer mayor que él a la que le entregaba su salario cada sábado. A Gabriel le gustaba la obediencia y el respeto que los hombres le tenían porque era un sentimiento más nacido del afecto que del temor. Lo conocían desde chico y lo tuteaban, pero desde siete años atrás —a raíz de la muerte de don Eusebio—, todos lo habían aceptado como patrón y no habían vuelto a jugarle bromas como lo hacían antes. Esperaba que ahora hicieran lo mismo con Hugo, aunque, de seguro, su hermano no iba a dejar de hacerles bromas. Gabriel pensó con agrado en Esther. Indiscutiblemente era más hermosa Lorenza, pero Esther tenía una gracia muy especial, algo que dependía de la facilidad de su sonrisa y de las luces que cruzaban sus ojos antes de hablar. Anoche habían pasado un buen rato. Tal vez habían bebido más de la cuenta.
Fue al establo, a la llave de agua. Sabía que los hombres se codeaban porque él se lavaba veinte veces al día. La sangre que le había resbalado a la muñeca le hizo recordar el día del nacimiento de Eusebio. Habían planeado que nacería en Jalapa, en la casa de la tía abuela de Lorenza, pero llegó antes de tiempo y tuvo que nacer allí. Lorenza había demostrado tener más valor del que todos suponían. Nadie la oyó gritar. Los ojos se le agrandaban y su rostro palidecía y enrojecía alternativamente. Cuando iba a brotar de ella el grito último, el del dolor decisivo, se desmayó. El doctor le pasó el niño a él y Gabriel lo tomó atontado, sin verlo, sin preocuparse por su sexo, atento sólo a ella, a su pecho que lentamente volvió a subir y bajar. Tuvo que gritarle Joaquina “¡Dámelo! ¡Despierta!”, para que él se diera cuenta de que entre sus dedos estaba su hijo: “¡Niño —exclamó doña Teresa—, es niño!” “Ella está bien ahora”, dijo el doctor. Entonces Gabriel abandonó el cuarto, extenuado por una felicidad llena de lágrimas. Lorenza le pidió después detalles que él había visto pero que no podía contar. Era inenarrable para él, se había olvidado de todo el dolor, de todo el horror, igual que la parturienta. Ese día, al chocar la copa con los hombres, Francisco, riendo le señaló: “Hoy ni te limpiastes las manos.” “Es mi hijo”, pensó él.
Eusebio tenía ahora tres años. Era más Landero que Coviella; nunca sería campesino. Unos años más de ahorros y podrían volver a vivir en Jalapa. Con Hugo casado, y viviendo allí. (Hoy Hugo se había levantado por primera vez en su vida a las seis de la mañana, y se había ido al potrero a entregar la leche.) Gabriel dejaba de tener el único problema que le impedía pensar en abandonar Las Vigas. Ya no dejaría solas a su madre y a Joaquina. Hugo —lo sabía bien—, amaba este lugar, esta tierra, permanecería siempre allí. Él no. Deseaba vivir en la ciudad, construir edificios de departamentos y vivir de las rentas. Tenía treinta años, antes de los cuarenta esperaba estar bien establecido en Jalapa; y más adelante hacer un viaje a Europa. Nunca le había interesado bastante conocer Villaviciosa, la tierra de su padre, pero Lorenza lo había convencido de que un viaje a Asturias era un buen pretexto para ir a conocer Italia. Lo haremos, pensó, un día los llevaré.
La lluvia había cesado y por la claridad del cielo podía esperarse que no volvería más. Estaban en junio; dentro de un rato, por unas cuantas horas sería luminoso el paisaje; se precisarían en el horizonte con nitidez los cerros y las tierras del ejido. Encendió un cigarro. El gato mordisqueaba los restos.
—¡Schttt! Deja eso a los perros.
Cristóbal corrió a espantarlo y el gato huyó con una velocidad de flecha hacia la casa, por un camino sólo practicable para él; camino que había descubierto en sus constantes fugas para librarse de los perros. Gabriel siguió su evasión con una sonrisa, hasta perderlo tras unos rosales. Miró su reloj. Aún no daban las ocho y la primera labor —revisar corrales, el establo y los chiqueros— había terminado con la ayuda de su hermano. Aún no tenía ganas de desayunar.
—Voy a cortar leña —dijo Cristóbal.
Él se quedó de pie al borde de la colina viendo cómo la casa salía poco a poco de su envoltura de niebla. Imaginó a Lorenza dormida aún en la plácida tibieza de la alcoba.
Desde lejos vio a Esther ascender la colina cuidadosamente.
—¿Y Hugo?
—Fue al potrero.
—No me despertó. Buenos días.
—Buenos. ¿Eres madrugadora?
—En Cuernavaca sí, todos los días a las seis. Pero hoy el cuarto estaba muy oscuro y dormí más de la cuenta.
—Es temprano. Lorenza y tía Joaquina todavía duermen.
—Eusebio ya estaba de pie, pero aún no quiere ser mi amigo. Se negó a acompañarme.
—Te querrá pronto.
—¿Y tu mamá?
—¿Eh?... En misa. En el pueblo.
Los hachazos de Cristóbal rompieron el silencio oportunamente. Como si el ruido fuera una consigna secreta echaron a caminar uno al lado del otro hacia el establo.
—¿Cuál de los hombres vive allí?
Señaló la pequeña construcción que se hallaba pegada al establo.
—Alejandro, el más viejo.
Siguieron sin detenerse por una vereda que conducía hacia el bosque como si desde la noche anterior hubieran planeado que a esa hora darían un paseo. Bajo los pinos el suelo era resbaloso, desde allí vieron a Cristóbal inclinado sobre los troncos. Gabriel la condujo hasta un lugar que parecía una alberca por las dimensiones y profundidad. La bordearon para descender por un camino que ella no conocía. En el trayecto Gabriel empezó a contarle cómo había sido su primer viaje a Las Vigas —a los once años— y cuán enorme, interminable, le había parecido no sólo el paisaje sino la misma casa.
Hugo y él jugaban a perderse llenos de alegría suponiendo que, efectivamente, estaban perdidos y pronto empezarían todos los mayores a buscarlos de un lado a otro sin hallarlos hasta ese último momento alegre y previsto por ellos.
Esther rió.
—¿No jugabas tú a cosas así? —preguntó él.
—Sí —asintió rápidamente—. Me encantaba perderme en el hotel, tomaba la llave maestra y me metía en un cuarto vacío. Me ponía detrás de un ropero, o iba al baño, y esperaba que mamá llegara llena de llanto a encontrarme. Siempre me descubrió con bastante rapidez. Pero un día me di cuenta de que jamás me encontró, había sido un verdadero accidente su aparición en el cuarto elegido y de no mediar la necesidad de alquilar a alguien ese sitio no hubiera llegado jamás a buscarme.
De pronto se detuvo: ¿Por qué había contado eso? Nadie le había pedido intimidades; se trataba simplemente de compartir recuerdos inocentes con su cuñado. Tuvo la desagradable convicción de que había hablado de más y calló. Pero Gabriel no pareció entender nada; como si perteneciera únicamente a ese mundo exacto, lógico y simple de los pinos, el frío, la naturaleza. Caminaban ahora por una pequeña cañada y ella tenía que avanzar con lentitud debido a lo resbaloso del piso —curiosamente no estaba húmedo, como si las copas de los pinos hubieran formado un perfecto techo a prueba de lluvias.
Gabriel volvió a hablar: un día habían atravesado las tierras del ejido, habían corrido y corrido hasta que, verdaderamente, estuvieron perdidos... Fueron a dar muy lejos, y un carbonero, en su burro, los trajo de regreso.
Otro silencio cayó sobre ellos, pero esta vez ella pudo aprovecharlo.
—¿Y tu padre? ¿Cómo era tu padre? Hugo me ha hablado poco de él.
Gabriel no respondió pronto, meditó y decidió que no era necesario decir nada que no fuera verdad, tarde o temprano alguien contaría a Esther cómo había sido don Eusebio.
—Un hombre indeciso, irresponsable. De ojos azules. Muy bueno, pero incapaz para este mundo. Nos adoraba. Quería a todo el mundo y creo que todos lo querían mucho. Bebía mucho, también.
Esther se sonrojó.
—Mi papá era bueno también. Nada notable, un hombre común y corriente; un ingeniero que trabaja, construye y le deja a su familia algún dinero. Se enfermó en un viaje a Chiapas. Algo le picó. Después le vino gangrena y luego se dio un tiro. Mamá nunca me contó lo del tiro, pero yo lo sé...
Se miraron. Gabriel comprendió que era desagradable decir lo que habían dicho, pero habían sido desagradables para agradarse. Sí, quería a su cuñada.
La casa estaba ahora a la vista. Esther se sorprendió, no esperaba llegar al frente, pensaba que saldrían a espaldas. Siguieron caminando. Por fin, él lo dijo.
—¿Quieres mucho a Hugo?
Ella esperaba algo, sabía que una cierta pregunta debía hacerse, pero no esperaba ésa.
—Sí —respondió enfáticamente, sintiéndose insultada.
Él percibió su indignación, vio su rostro enrojecer.
—No —explicó—, es que... Hugo necesita mucho cariño. Mucho.
Su turbación la equilibró.
—Lo sé, Gabriel. Creo que lo sé.
3
“¡CLARO