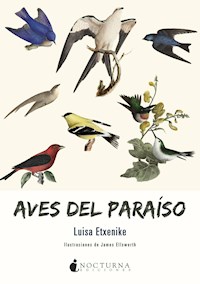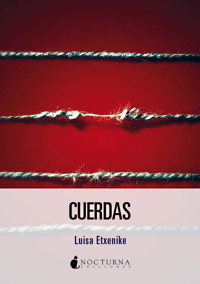
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Jon, un adolescente donostiarra, necesita escapar de un modelo de masculinidad que impacta brutalmente en él, haciendo que sienta su propio cuerpo «como una trampa». Ángela, una prostituta de mediana edad, necesita escapar del encierro de un cuarto cuyas ventanas ha cegado para que «en la realidad desaparezca el fuera». Y Paulo, un lutier de Oporto, necesita escapar de los fantasmas de su gran historia de amor. En la novela, los tres se cruzarán y, como las cuerdas de una guitarra, empezarán a afinarse juntos. Y de esa melodía compartida surgirán posibilidades que cambiarán definitivamente la partitura de sus vidas. Cuerdas introduce a unos personajes atrapados en un entramado opresivo del que, sin embargo, poco a poco irán liberándose. La nueva novela de la premiada autora Luisa Etxenike presenta una historia tan emocionante como esperanzadora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
© de la obra: Luisa Etxenike, 2025
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Medea, 4. 28037 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: mayo de 2025
ISBN: 979-13-87690-03-8
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
A Alejandra Lecea Maguregui
CUERDAS
I
Y tú vas, incluso con las manos atadas, a los peligros.
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN
Su padre le dice al taxista cuál es el barrio adonde van, pero no le da la dirección exacta y luego le va indicando: «Coge la siguiente a la derecha, sigue por aquí, sube por allá»… hasta que llegan a un punto y le dice: «En el siguiente semáforo nos vamos a bajar». Y se bajan y cruzan las vías y caminan hacia ese lugar innombrable sin hablar; pero no es silencio lo que hay entre ellos, es como una cola que ya está seca y que lo que quiere es despegar, no unir las piezas donde la han untado.
Llegan delante de una villa de varias plantas. Hay una verja completamente abierta y después, una zona de aparcamiento con varios coches. En la fachada se ve un rótulo que en letra pequeña pone HOTEL; pero este lugar no es un hotel.
Entran y su padre le dice, como si él también fuera un taxista: «Sigue por ese pasillo, luego a la derecha y subes las escaleras. Es la única puerta que no tiene número. Aunque esté cerrada, entras y punto».
La puerta está cerrada, así que llama con los nudillos. No oye nada, pero, después de esperar un rato, al final la abre y entra al roce de un aire espeso que parece que no se va a poder respirar. Si hay ventanas en esta habitación, están todas tapadas por las telas que cubren las paredes. La luz es igual que el aire, espesa y pobre, porque la única lámpara que hay en su mesilla tiene también un pañuelo encima.
Las mujeres que ha visto al entrar en el local son jóvenes, pero ella no. Tendrá unos cincuenta años, más o menos como mi madre, piensa sin querer, pero luego no le importa pensarlo porque no tiene que importarle. Está tumbada en la cama, vestida con una bata fina, de color azul claro, atada blandamente con un cinturón. Tenía los ojos cerrados y no los ha abierto ni cuando él ha entrado en el cuarto ni cuando ha avanzado unos pasos para acercarse a la cama. Solo se suelta el cinturón de la bata, se la abre un poco y le dice:
—No sé cómo hacen con las demás. Pero ya te habrán dicho cuánto y que mi dinero se me da a mí. Déjalo ahí.
Ha señalado con la cabeza la otra mesilla, que está vacía, y él pone ahí los billetes que le ha dado su padre. Quedan arrugados porque los ha llevado de cualquier manera en el bolsillo y siente vergüenza por dejarlos así, pero no se atreve a alisarlos.
Ella no se mueve y él no sabe qué hacer. Se ve que por debajo de la bata no lleva nada, pero tampoco se atreve a decirle que se la quite porque necesita verla desnuda.
Así pasa esa primera vez. Ella con los ojos cerrados. Él con los suyos fijos en la abertura de la bata, por donde se distingue el pubis completamente depilado. Y la línea plana del esternón, que empieza a subir, como una llanura se va haciendo colina, hacia el pecho izquierdo. Y la piel, que es blanca pero oscura a la vez. Como si perteneciera a dos mujeres distintas. O a la misma mujer vista con luz y sin luz al mismo tiempo. Y se acuerda del forro de un cuaderno de clase de cuando su madre era pequeña y que encontró un día, mientras escondía otra cosa, en el trastero de su casa. Era un forro de una transparencia aceitosa que no parecía de plástico, sino de piel humana.
No ha abierto los ojos ni una sola vez. Parece dormida, pero está muy despierta y seguramente atenta a un reloj que él no puede ver, porque de repente dice:
—Tienes que marcharte. Ya ha pasado la hora.
Y es verdad. Ha transcurrido todo el tiempo que su padre ha pagado. Para que él empiece, «de una vez, a volverte un hombre».
Ya está en el pasillo y, mientras cierra con mucho cuidado la puerta de su cuarto, se atreve a decirle:
—Necesito saber.
Pero ella no dice nada.
Algo en su interior le empuja a salir de este lugar corriendo. Pero otra parte de él le sujeta y le hace avanzar despacio, fijándose en todo, porque sabe que tiene que volver para que ella le enseñe; y quiere ser capaz de hacerlo sin su padre.
Le sorprende que la puerta de la calle se abra fácilmente. Y enseguida se avergüenza de esa sorpresa, que significa que había aceptado no pensar que esta casa finge ser un hotel para disimular que es una forma de cárcel.
Y, sin embargo, tiene que volver.
Cruza la zona de aparcamiento, donde hay más coches que a la llegada, y luego la verja fingidamente abierta de par en par.
No le preocupa que su padre siga dentro del club ni que, cuando acabe lo suyo, se ponga a esperarle o a buscarle de mal humor. O a averiguar lo que ha pasado en el cuarto de esa mujer.
En el aire hay un olor dulce. Viene de las flores que cuelgan de los tilos como pendientes. Le parece un buen presagio. Pero enseguida se arrepiente también de su alegría. Como si la alegría en ese lugar fuera otro rótulo mal colgado, pero esta vez en él.
Ya ha anochecido, pero sigue en el puerto. Tiene que esperar a que sea más tarde para subir y meterse en el monte. Aunque todavía no sabe si hoy, por fin, se decidirá a hacerlo.
La marea está alta y quiere llevarse a los barcos. Pero ellos están amarrados al muelle y no le hacen caso.
Solo los barcos sin viaje son generosos, hospitalarios. Y se balancean como promesas, suavemente; faldas de barco… de un lado para otro, vaporosas como frases que aún no tienen el final escrito. Que todavía pueden componer «sí, eso es posible…»; «sí, eso también podrás conseguirlo, espera, aprende…».
Sin embargo, cuando zarpan, todo cambia. A los barcos se les afila el gesto, como a rostros duros, inflexibles, que no prometen nada, solo imponen un rumbo y un puerto de llegada. «Hacia allí tienes que ir…» ordenan con frases que ya están completas: «hacia allí y punto; ese es tu destino».
Y orientan hacia ese destino su proa, la hacen sobresalir como la nuez de un hombre en medio del cuello.
Él no quiere zarpar hacia allí, de ninguna manera. Hoy tampoco va a subir al monte.
Da vueltas entre calles, desordenadamente, para hacer tiempo y llegar a casa lo más tarde posible.
Prefiere los escaparates ahora que no los iluminan; la ropa un poco a oscuras parece pertenecerle a la vida de verdad y no a la venta.
Le gustaría poder comprarse ese fular de seda rosa, blanca y azul que acaba de ver en una tienda. La tela era tan fina que parecían colores de una nube. Se lo pondría en la cabeza y luego atado al cuello por detrás. Como las mujeres que van en moto o en descapotables en las películas antiguas. Se cubren el pelo y la garganta solo para no despeinarse o coger frío. Porque las mujeres no tienen nuez.
Esa mujer del club ha permanecido todo el tiempo con los ojos cerrados, pero mirando hacia arriba como si lo que quisiera ver estuviera en el techo; pero eso no es posible, porque allí no había nada. Solo una lámpara fea e inútil, además, porque le faltaban las bombillas.
Pero ella —no le ha preguntado su nombre; ¿hay que hacerlo en esas situaciones?— no ha dejado de mirar hacia arriba con los ojos cerrados; tal vez lo que quería entonces era solo alejar su cara lo más posible de lo que había en la habitación. Apartarse de él también lo máximo posible.
Y levantaba la barbilla para mirar mejor al techo, y en esa postura un poco forzada se veía muy bien su cuello, perfectamente liso.
Porque las mujeres no tienen nuez, ese pico de águila saliendo de la garganta.
Entra en casa por el jardín. Están todas las luces apagadas, menos la del despacho de su padre. Mientras avanza hacia la puerta, esa luz se apaga y se encienden las del salón. No va a poder no hablar con él.
—¿Cómo te ha ido en el club?
—Bien.
—¿Bien, bien?
—Sí.
—¿Con penetración?
—Sí. Me gustaría volver con ella.
Si su padre se convirtiera en un asesino, mataría con cuchillo. Una puñalada tras otra hasta acabar con su víctima. Habla igual. Diálogos de arma blanca; una réplica tras otra para herir a alguien, a quien sea, presente o ausente.
—Chicas allí hay a patadas. Y de tu edad. Para que te vayas entrenando para la vida; para ser un hombre normal.
—Sí, pero por lo menos las primeras veces…
La voz le tiembla como si fueran manos, pero eso a su padre no le conmueve.
—Chicas jóvenes, que es lo que le gusta a todo el mundo.
—Las primeras veces me gustaría ir con ella.
—Allá tú. De todas formas, no sé cómo la mantienen en el club, a su edad. Tendrá talentos ocultos. Para desvirgarte a ti le habrán hecho falta.
Está claro que nadie le ha dicho nada de lo que ha pasado en ese cuarto.
—Quiero volver allí. ¿Cómo se hace?
—Te presentas y punto.
—¿Por quién pregunto? ¿Cómo se llama ella?
—Dice que Linda, pero, como te puedes imaginar, miente. Una puta no dirá nunca una verdad.
«¿Desde cuándo te interesa a ti la verdad?» tiene ganas de preguntarle a su padre, pero se contiene. Para que no le dé una bofetada y sobre todo para no parecerse a él. Diálogos desarmados.
—¿Y el dinero?
—Te iré dejando en tu cuarto.
—Gracias. Buenas noches.
Va a la cocina; tiene hambre. Seguro que Emi le ha dejado una bandeja con algo de cena.
Le gustaba más la cocina de la casa de cuando eran niños. Era más pequeña, pero tenía unas ventanas enormes que daban a un patio tan abierto que era igual que la calle… Y aquella tarde entraba tanta luz que parecía que el suelo de la cocina hubiera desaparecido y todo flotara.
Y, como desde el aire, Emi rebuscaba en un gran bol de cerezas que había en el centro de la mesa. Y elegía las que estaban sujetas del rabillo de tres en tres, para hacerle a su hermana Silvia unos pendientes. Le había colgado ya el izquierdo y enseguida encontró el derecho. Y él se sentó con ellas y le pidió:
—A mí también, Emi.
Y ella se puso a buscar y encontró uno y se lo puso, y le estaba diciendo: «Si no hay otro de tres, te pongo de dos, que también son muy bonitos» cuando llegó su padre y le gritó desde la puerta:
—Emilia, a Jon no. No mariconees más a este crío, que bastante trae ya de serie.
Emi le quitó el pendiente, le arrancó una de las cerezas y se la metió en la boca.
—Están muy dulces, pero ojo con el hueso —dijo.
Y mientras él se la comía con cuidado de no tragárselo, Silvia se puso a llorar, como si con cuatro años se pudiera entender lo que había pasado; y los pendientes se le soltaron, y uno cayó sobre la mesa y el otro al suelo, que ya había vuelto a ponerse en su sitio.
La naturaleza también se equivoca; eso puede decírselo a la doctora. Y que ve muchos documentales de la vida salvaje porque los animales no ocultan nada y se dejan mirar. Y por eso sabe que los pájaros pequeños alimentan al cuco aunque luego se vuelva el asesino de sus propios hijos. Pollos de tamaño verdadero a los que nadie protege.
Y también las ballenas se confunden de ruta y, en vez de en alta mar, acaban en la orilla de una playa, donde no cubre. En un charco sin sitio suficiente para nadar. Un charco como un cuerpo imposible para la vida.
Aunque eso no tendrá que decírselo a la doctora porque ella ya lo sabe. Es una especialista. Aparecían otros nombres en las páginas de internet que ha mirado, pero la ha elegido a ella porque no tiene la consulta ni cerca ni lejos, a una hora y media más o menos de autobús y metro. Y nadie tiene que saber aún que va a verla. Aunque tampoco podría decírselo a nadie. A lo mejor algún día a Emi o a la mujer del club.
Desde el autobús no se ve el mar, pero el mar está dentro de sus pensamientos y tiene más verdad que estos coches y estas fábricas y estos caseríos que pasan velozmente delante de sus ojos.
Y el mar le lleva otra vez hasta la ballena. Era muy pequeño y miraba a la línea del horizonte porque no quería mirarla a ella, atascada en la arena. Aquel cuerpo gigante, hecho de carne inservible. No entendía aún la muerte porque era muy niño, ni tenía aún las palabras para distinguir la compasión por ella de su propio miedo. Pero el error del cuerpo sí era capaz de comprenderlo. Y pensaba que eso mismo estaría pensando la ballena, encerrada en una carne que se había confundido, llevándola hasta aquella trampa.
Trampa es una palabra de niño; su sentido se aprende muy pronto, en los juegos, en la pesca con «táctica» de cangrejos entre las rocas; en los regalos de Navidad que cambias durante un rato, cuando nadie mira. Eso podría decírselo a la doctora, pero no será necesario, porque ella ya lo sabe; el cuerpo convertido en una trampa.
No reconoce a la doctora de la página de internet; parece más joven y el peinado también es distinto. Pero tiene una voz ligera y cálida, como si solo fuera de aliento, y le da confianza. Se sienta en la butaquita que ella le indica.
—Ahora no —responde cuando ella le pide algunos datos para completar la ficha—, la próxima vez.
—De acuerdo.
Y ella tapa la estilográfica con la que iba a empezar a escribir y la posa suavemente sobre el escritorio. Él quiere esa suavidad, por eso ha venido a la consulta.
—Y dije por teléfono que me llamo Mikel. Pero no es cierto.
Se quedan en silencio. A la doctora no tiene que explicarle que el cuerpo es una trampa, porque ella ya lo sabe, es una especialista. Pero más allá de eso no sabe qué decir. Le pasa igual que con la mujer del club, no sabe cómo acercarse. Y la doctora tampoco le ayuda. Solo le mira. Y él empieza a inquietarse, le ha costado reunir el dinero para la consulta y no quiere que se le pase la hora sin que nada suceda, como en el club. Y además el cuerpo es una trampa móvil, puede estrecharse más y más, y asfixiarte.
Esa ballena no pudo volver al mar. Murió en la playa y se la llevaron unas grúas. Él no lo vio; se lo contó Iker, que sí podía mirar aquellas cosas. «Una grúa para la cabeza y otra para la cola —dijo—; grúas enormes, como las que usan en las obras de los edificios…». Una ballena arrastrada por el aire hasta un pudridero. Eso su hermano no lo dijo, pero él lo supo. Sin palabras, como saben los niños, pero lo supo. Como sabe desde hace tiempo que una grúa le ha cogido y le está levantando. Y entonces le dice a la doctora lo que seguramente ella ya sabe de sobra:
—El miedo es una trampa.
—¿De qué tienes miedo?
—Voy a cumplir dieciocho y no he hecho nada de lo que pone en internet que hay que hacer para cambiar. Ningún tratamiento de hormonas y eso… Y a lo mejor es demasiado tarde.
—No es tarde. De alguna manera, nunca lo es. Pero eso no es lo más importante ahora. ¿Sabe alguien que has venido a verme?
—No.
—¿Has hablado con alguien de esto? ¿De cómo te sientes?
—No.
—Pues eso es lo más importante ahora. Este camino no puedes hacerlo solo. Necesitas apoyo, aliados en tu entorno y profesionales que te acompañen.
—Por eso he venido.
—Yo no basto.
—No tengo a nadie más.
Ha vuelto a coger la pluma, pero él no puede ver lo que está escribiendo.
—¿Lo has intentado? ¿Algún amigo? ¿Hermanos?
—Mi hermana me quiere, pero es pequeña. Mi hermano es mayor que yo y me quiere, pero también quiere parecerse a nuestro padre, que con él es distinto.
—¿Cómo es contigo?
«Una grúa que me lleva a pudrirme» podría contestarle, pero hablar así sería también, de alguna manera, parecerse a él. Así que solo responde:
—Él no podría acompañarme en esto.
—¿Y tu madre?
—Ella tampoco.
No sabe en qué momento ni por qué razón precisa su madre dejó de atenderle. Le ha seguido alimentando desde entonces, como a uno de esos pollos pequeños de la nidada del cuco, sin otro horizonte que el de la expulsión definitiva. ¿Duele más el abandono si viene de la madre? ¿Distinguen los pollos cuándo es el padre o la madre quien les mete el gusano en la boca? No tiene las respuestas; lo único que sabe es que solo le asusta su padre.
—¿Y amigos?
—Tengo amigos, pero para lo de fuera.
—Sin confidencias íntimas.
—Eso es.
Ella arranca entonces la hojita en la que estaba escribiendo y se la entrega:
—No puedes estar solo en esto. Te he apuntado unos teléfonos a los que puedes llamar. Y te aconsejo que llames. Te atenderán personas preparadas para ayudarte. Te he anotado también mi móvil personal.
—Gracias.
—Es fundamental que entiendas que no puedes hacer este camino solo. Ni empezarlo ni seguirlo. Lo más importante ahora es que encuentres apoyo, de todo tipo. Llama. Creo que por hoy es suficiente.
Dobla la hojita y se la guarda en el bolsillo; y saca el dinero que también ha traído bien doblado. Se lo tiende a la doctora.
—No sé tu nombre, así que no puedo cobrarte. Guarda el dinero y llámame cuando quieras verme.
—Gracias.
Bilbao es una ciudad más grande que San Sebastián y la consulta está en un barrio mucho más «vivo» que los que él conoce. La gente es variada.
Su madre tiene muchos pañuelos y no se dará cuenta si le coge uno de los que están más abajo en el cajón.
Y va a ponérselo así, como esta chica con la que se acaba de cruzar, para que le cubra el cuello y una parte del pecho. Y se pondrá una camisa larga y floja. Y si le hace falta, se volverá a afeitar. Y vendrá aquí de nuevo en el bus, para pasear tranquilamente por estas calles; y nadie se dará cuenta, a nadie le extrañará si se pone color en los labios.
Y si vuelve a la consulta de la doctora, lo hará vestido así para hablarle de una inquietud de la que hoy no ha sabido hablarle, porque no sabe hablarla bien ni siquiera consigo mismo.
Su padre le ha dejado bastante más dinero en la mesilla. Sabe que no es para recompensarle por sus buenas notas en los exámenes finales, sino para que vuelva a ese «club» y «multiplique y varíe los servicios» con mujeres jóvenes.
Pero ahora ya conoce el camino y hace solo el mismo recorrido que la primera vez y toca a la misma puerta que está cerrada; y espera. Y luego, como tampoco hay respuesta, entra a lo que podría parecer la misma escena, pero va a ser distinta.
Hoy las sábanas son amarillas y ella parece tumbada en otro lugar, lejos, sobre arena. Además, tiene los ojos abiertos. Y él deja los billetes bien doblados en la mesilla. Y esos cambios por fuera le cambian también por dentro y se atreve a decirle que le gustaría verla sin la bata.
No se la quita del todo, pero se la abre entera y lo que él siente es una emoción que le da ganas de llorar. Porque es el primer cuerpo femenino real, fuera de las pantallas, que ha visto desnudo; y se imagina viviendo en su interior; sus pensamientos, sus sentimientos, sus cinco sentidos haciéndose desde ahí dentro.
Pero no llora; solo dice:
—He venido a aprender.
Y ella con un gesto de la cabeza señala hacia una parte del cuarto donde hay una silla y una puerta estrecha, y responde porque no le ha entendido:
—Ve quitándote la ropa.
Su voz le parece también hoy de arena. Palabras que se reblandecen enseguida en el aire. Y a él le gustaría habitar esa voz de mujer, que sus cuerdas vocales se acortaran por abajo y se alargaran por arriba hasta las notas más estrechas y delicadas.
—No es eso lo que quiero.
Y tampoco le ha entendido esta vez, porque cierra los ojos para decirle:
—Si no es sexo, ¿qué es? ¿No serás otro de esos jóvenes que pretenden cosas raras?
—Lo que quiero es aprender a ser una mujer.
Entonces ella se ríe. Una risa fuerte pero no insultante. Una risa que él siente que no le aleja de él, sino que de alguna manera le acerca. Ha abierto los ojos y, por primera vez, le mira a la cara.
—Tu padre te manda aquí a hacerte un hombre y tú lo que quieres es hacerte una mujer. Tiene gracia.
Sí tiene gracia, y él también se ríe un poco, pensando que su padre no le ha contado a nadie la verdad; que a su padre le acobarda hablar de lo que le sucede a su hijo.
—¿Y cómo piensas aprender?
—Mirando con atención, y acariciando si es posible, y haciendo preguntas.
—Pues tendrá que ser otro día, porque ya se te ha pasado la hora.
—¿Cómo lo sabe? No veo ningún reloj.
—El reloj está en mi cabeza, como todo.
Vuelve temprano a casa, no quiere encontrarse a solas con su padre otra vez. Cena algo rápido en la cocina y se encierra en su cuarto con la excusa de que tiene que estudiar para la Selectividad.
Su padre llega tarde, como casi siempre. Oye el sonido tambaleante de la puerta del garaje al abrirse y cerrarse.
Teme que entre en su cuarto a interrogarle otra vez, pero no lo hace. Y se queda dormido, recordando la risa de la mujer, tratando en su cabeza de imitarla.
Tal vez su madre se ha dado cuenta de que le falta uno de los pañuelos de seda y ya se lo ha contado a su padre, que se lo ha dicho también a Iker, porque el ambiente en la comida es más tirante de lo habitual. Una goma empalidecida ya por donde va a romperse. Y, sin embargo, comen en silencio sin más compañía que la de los pasos de Emi entrando y saliendo con las fuentes.
Sabe que no es verdad, que el aire huele a la comida y un poco al perfume de su madre y a algo que se ha debido de poner en el pelo. Esos son los olores verdaderos, y este olor rasposo que percibe, como a nube de tormenta eléctrica, es una invención de su miedo. Y trata de concentrarse en la comida rica que ha preparado Emi y en el esmalte de uñas gris claro que se ha puesto su madre, y a lo mejor es eso lo que huele así… Pero la invención es más fuerte que la realidad, y la temida tormenta estalla.
Y no es por el pañuelo, sino por lo que le ha comentado a su padre un conocido que ha creído verle en una perfumería, comprando maquillaje: «Así que ya tiene novia tu hijo pequeño».
—Con toda la sorna del mundo —añade su padre a gritos.
Y no le pregunta si es cierto, solo le ordena que vaya a su habitación y traiga lo que sea que ha comprado. Y él no le miente cuando le contesta que no tiene nada en la habitación. Hace tiempo que sus cosas íntimas las mete en una bolsa que Emi le guarda, sin preguntar, en su cuarto.
Y entonces su padre le pide a Iker, sin gritar, que vaya al cuarto de su hermano y registre. Porque a Iker su padre le pide las cosas como se piden las cosas los hombres entre ellos. A las mujeres, en cambio, no les pide las cosas. De ellas las cosas las coge.