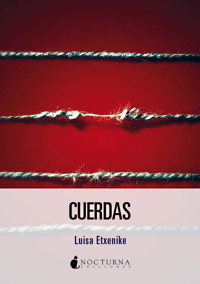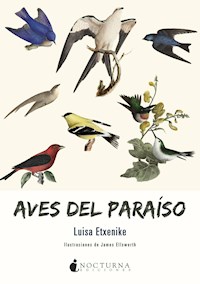6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Hay quien emigra por necesidad económica o por persecución o por miedo, o por un horror que te entra de vivir en un país donde se consiente que pasen ciertas cosas. Antes de conocer a Elías, yo podía haber emigrado por varias de esas razones». Manuela se ha marchado de Colombia con su hijo, que inexplicablemente lleva un año sin pronunciar palabra. Ahora trabaja en casa de Irene, quien tras quedarse ciega por un accidente intenta cada día nadar sola en el mar pese al peligro de no ver el oleaje, porque «no quiere la vida ya, solo la lucha». Poco a poco, a medida que ambas mujeres vayan hablando, saldrán a la luz los sucesos que cambiaron la vida de los tres con inesperadas consecuencias. Luisa Etxenike, autora de Aves del paraíso, presenta aquí con gran agudeza a unos personajes que se enfrentan al desarraigo de un pasado tan crudo como enigmático, para darse la oportunidad de una nueva vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
© de la obra: Luisa Etxenike, 2022
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: julio de 2022
ISBN:978-84-18440-76-2
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
A la memoria de Inés Paternina y Pablo Aranda
CRUZAR EL AGUA
El cordón
Sabe que ha anochecido y que a esa hora no habrá nadie en la playa. Se aparta de la barandilla, atraviesa la arena y se mete vestida en el mar. Bastarán unos pocos pasos, ha consultado la tabla de mareas.
Avanza lentamente. Uno, dos, tres.
El agua le llega ya a la altura del pecho, pero aún no siente el tirón. Un paso más. Entonces empieza a notar la resistencia de la correa y se sumerge, inclinándose hacia adelante, como en una inmersión verdadera.
Siempre nadaba con los ojos cerrados. Elegía un punto en el agua, muy lejos de la orilla, e iba hacia allí, sin necesidad de mirar, guiada por la confianza en sus movimientos. Brazadas rectas, precisas como puntadas. Nadar como coser en los innumerables tejidos del mar. Según la hora del día o la estación del año o el ímpetu de la marea, el agua era un lino maleable, un tafetán crujiente, una lana arisca o cálida… Alcanzaba su meta, sin mirar; luego elegía otro punto, aún más lejano. Y llegaba hasta allí, con los ojos cerrados, apoyada en la exactitud de sus movimientos y en su «formidable» sentido de la orientación. Así lo definían sus amigas. «Irene se orienta en la vida como un hombre», decían también entre risas. Y ahora, ¿cómo se orienta Irene por la vida? ¿Y dónde están las risas a su alrededor? ¿Y esas mujeres son amigas de quién?
Sin saber qué la impulsa, saca la cabeza del agua para seguir respirando. Una inspiración profunda, como si le importara. Vuelve a hundirse. Bajo el agua permanece lo más quieta posible. No quiere hacer ningún gesto que recuerde a aquellos: brazos y piernas fiables, cuerpo de brújula. Alcanzaba su meta, cada vez, sin necesidad de mirar.
Pone ahora la mano en la hebilla del cinturón. Bastan los dedos para deshacer la atadura. Los animales cortan el cordón de los recién nacidos con los dientes. Pero es para que vivan. Libera la correa de la púa… Pero no sigue. Necesita más aire e, incomprensiblemente, vuelve a sacar la cabeza del agua, y respira.
Y se levanta y devuelve la correa a la hebilla y la aprieta. Y se gira para sujetar bien el cordón y tensarlo.
Y así, agarrada a esa tensión como a un pasamanos, sale del mar, atraviesa la playa, alcanza la barandilla del paseo donde ha atado el segundo cinturón, lo libera; recoge el bastón e inicia el camino de vuelta a casa.
Hoy tampoco se ha soltado para irse mar adentro. No entiende por qué, no sabe qué la saca del agua. Pero tiene que ser la rabia, una emoción altiva que no deja morir.
Contar
A la señora le gusta que le cuente historias. Se lo pidió desde el principio.
—Tráeme la calle, Manuela —le dijo—, cuéntamela.
Ahora ya no tiene que pedírselo. Manuela va de un cuarto a otro, haciendo los trabajos de casa, pero a cada rato vuelve al salón para irle contando: sucesos, cosas prácticas, los trámites para esto y para lo otro, las compras, los planes de los fines de semana; y retratos también de las personas que va conociendo. Pero de Andoni aún no le ha hablado.
A la señora le gustan las descripciones con muchos detalles. Quiere que le cuente con precisión cómo es todo el mundo, pero le basta con saber lo de fuera, no pregunta indiscreciones; le basta con el físico y la ropa que llevan. La ropa le importa mucho.
A Manuela contar le gusta. Le parece que contar, mientras hace las tareas domésticas, le da más importancia a su trabajo, y otra categoría; lo eleva de lo puramente manual. Y que eso es como un adelanto de las profesiones que va a tener en el futuro. No sabe aún cuáles, solo que serán distintas a trabajar simplemente con las manos. Cada historia que cuenta es como un paso que la acerca a ese día en que su profesión será una mezcla de trabajo con las manos y con el pensamiento.
Pero también le gusta contar por otra razón. Contar la ayuda a verse mejor por dentro. Porque para contar hay que ordenar las cosas, colocar delante lo que tiene más sentido, y arrinconar lo que no vale tanto, lo que ya no tiene que valer. Contar es como hacerse la limpieza por dentro, poniendo aquí, guardando allá, tirando algunas cosas definitivamente. Contar es ponerse una asistenta por dentro que lo deja todo limpio y como es debido, piensa Manuela, y eso la hace sonreír. A lo mejor se lo va a decir con esas mismas palabras a las compañeras del grupo del relato del viaje. Contar hace bien.
Y además, a la señora la ayuda. «Tráeme la calle, Manuela». Tal vez a ella también le sirve para guardar por dentro lo que tiene valor y tirar lo inútil o dañino; aunque lo dañino le parezca ahora imposible de tirar. Pero algún día podrá. Y Manuela quiere ayudarla, y por eso, poco a poco, su relato se ha ido volviendo más atrevido, más profundo. Ha metido en él la mudez de Juan Camilo, por ejemplo.
—Desde que dejamos Colombia no ha dicho una palabra. El mismo día que nos marchamos, el niño dejó de hablar. Mi familia, que está toda allí, cree que es por nostalgia. Que le falta todo aquello. La gente de aquí también lo piensa. Creen que no habla porque quiere volver. Pero yo no lo creo.
—¿Qué crees tú?
—No sé, pero nostalgia no. Juan Camilo es demasiado curioso para eso.
Irene quiere preguntarle cómo la curiosidad cura de la nostalgia, pero Manuela ya se ha ido a seguir con los trabajos de la casa. Siempre es igual, Manuela no se está quieta; entra y sale del salón varias veces. Irene imagina que hace lo mismo en el resto de las habitaciones, y le gusta esa manera de trabajar, como a saltos, que imprime un ritmo vivo, imprevisible a su relato. Solo hay vida en lo imprevisible, porque solo ahí hay libertad; lo que se sabe de antemano encadena. Pero eso quiere quitárselo de la cabeza y espera impaciente a que vuelva Manuela y siga con su historia. Manuela es una artista de la reanudación, piensa Irene, y por eso sería una excelente costurera. Interrumpe su relato cuando sale del salón y lo recupera, cuando vuelve a entrar, exactamente donde lo había dejado.
—Demasiado curioso para vivir hacia atrás. Así que esa mudez no viene de la nostalgia. Además, llamamos a la abuela y a Elías a menudo.
—¿Entonces?
—Lo que yo creo es que Juan Camilo sigue como metido aún en el avión, suspendido sobre algo que todavía es nada, que no es tierra firme. Como si no hubiera encontrado aún la manera de aterrizar aquí y de ponerse a andar en nuestra nueva vida. Pero ya la encontrará. No le empujo, actúo con él como si no pasara nada. Me aguanto la impaciencia que me da el que ande todo el día escribiendo en la pizarrita. No quiero que vea mi preocupación. De todas maneras, la doctora me ha dicho que no es nada orgánico, que la garganta, los oídos y todo eso lo tiene bien; y que a veces les pasa a los niños emigrantes; que se arreglará solo, de repente. Aunque Juan Camilo está tardando mucho, cerca de un año ya. Con el psicólogo dibuja, pero a mí los dibujos que hace con él no me gustan, por eso no los cuelgo en el cuarto. Me dan intranquilidad esos dibujos de animales gordos, deformados, y de personas raquíticas y como vacías. Yo hago que todo parezca normal para darle confianza. Confianza es lo que se necesita para aterrizar…
Pero vuelve a marcharse. Irene oye cómo abre la puerta corredera que da a la terraza y sale.
La voz escondida
No hablar es mejor. Así la gente no le hace preguntas. Antes, cuando no le conocían sí le preguntaban, ahora ya no. Casi todo el mundo ha dejado, poco a poco, de dirigirse a él. Es mejor. Así no hay que prepararse para mentir. Mentir está mal, se lo han enseñado. También Elías le dijo muchas veces que mentir era malo. Entonces tiene que pensar que aquel hombre nunca le mintió, que lo que le decía era siempre verdadero.
Su madre le cuenta a todo el mundo que él saca buenas notas en el colegio. La gente le suele contestar, como si lo dudara:
—¿Puede un niño sacar buenas notas sin hablar? ¿Cómo es posible? ¿Y los ejercicios?
Pero eso también es verdad. Un niño no necesita la voz para sacar buenas notas. Él hace todos los deberes por escrito; presenta más trabajos escritos que sus compañeros de clase. Escribe todo el tiempo. Escribir es igual que tener voz, porque la voz está hecha sobre todo de palabras.
Aunque la voz también se forma con gritos, risa y el ruido del llanto. Desde que está en esta ciudad tampoco ha reído ni llorado. A veces tiene miedo de que se le olvide todo eso; no las palabras que se pueden poner por escrito, sino lo otro. Tiene miedo de no saber más tarde, algún día, poner la voz para el llanto o la risa; no volver a oír esos sonidos con su propia voz.
Le asusta eso, pero tiene que callarse, esconder la voz, porque no quiere mentir. Mentir es malo, también Elías se lo enseñó. Y la verdad no puede decirla. Callar una parte de algo no es lo mismo que mentir. Pero eso él no sabría hacerlo; si le hicieran algunas preguntas, él no sabría callar esa parte, no sabría cómo defender el silencio de esa parte dentro de su voz. Por eso prefiere el silencio completo, todo en silencio.
Decir solo la mitad de algo tampoco es mentir. Por eso sabe que su madre no miente, que cuando no le dijo aquello no mintió. Pero él no lo conseguiría.
En la consulta del psicólogo siempre piensa en los otros niños, porque al médico le importa mucho cómo se lleva con los demás.
—Bien —escribe en la pizarra.
Y luego tiene que escribir muchas veces «no», porque el doctor siempre le pregunta, de muchas maneras diferentes, si sus compañeros de clase le hacen daño. Cada vez que viene a la consulta, le pregunta de muchas maneras distintas si alguien le hace daño.
Y él vuelve a negar en la pizarra, porque sabe que el doctor le está preguntando por un daño de ahora, y no es mentir.
Siempre le pregunta también por el miedo. No le pide que le cuente sus miedos, sino que le hable del miedo «en general».
Él podría escribir, en general, sobre ese temor a olvidar cómo se ríe o se llora con sonido. Pero no lo hace; no quiere hablarle al médico de esas cosas. Ni de que los otros niños lloran y ríen sin problema. Los oye cada día en el patio del colegio mientras juegan.
A su madre sus amigos no le preguntan si un niño puede jugar sin sonidos. Pero sí puede.
Que juega con sus compañeros también se lo ha escrito al psicólogo muchas veces en la pizarra…, sí, sí, sí. O ha respondido asintiendo con la cabeza…, sí, sí, sí. Cada vez que viene a la consulta le pregunta de muchas maneras distintas si juega en el colegio o en el parque.
—Se puede jugar en silencio —escribe en su pizarra.
Y el médico anota algo en su cuaderno. Y luego mira en su dirección, pero no a él. La mirada le pasa rozando y se va más lejos. Hacia un punto que Juan Camilo no alcanza a ver. Y además el niño piensa que ese punto no está en la habitación, sino fuera y a una gran distancia. Como si el médico estuviera soltando los ojos, liberándolos… Como cuando se mira al cielo o al mar.
El engaño
Irene no se siente mal por engañar a Manuela; al contrario, le parece justo. Engañar un poco a otro, ahora que no puede engañarse a sí misma.
Por eso, siempre que vuelve del mar, entra por el taller para dejar allí el arnés que ha fabricado ella misma, y que Manuela no lo encuentre. Además, Manuela no sabe nada de este taller de costura, oculto ahora, inservible, en esta construcción que separa de la casa un patio enorme.
Tampoco necesita los ojos para orientarse aquí; conoce el espacio al detalle; lo diseñó ella misma: a un lado la vivienda, al otro el taller, y en medio el patio como una pasarela. Porque eso iba a ser, un escenario para sus desfiles de moda. Tenía grandes planes para ese patio. Antes tenía planes para todo. Las modelos moviéndose entre unos invitados, también móviles, que se desplazarían de aquí para allá. Como en la calle. Como en la vida.
No necesita mirar para guiarse. Sabe que a dos pasos, a la derecha, junto a la puerta, está el interruptor que acciona la cubierta del patio.
—Un techo corredizo para poder usar el patio todo el año —le pidió al arquitecto—. Y transparente. Para aprovechar al máximo la luz natural.
El lujo de la luz natural, su arrogancia. Ahora le bastaría cualquier luz humillada: una linterna barata, una bombilla sucia, la vulgar llama de un mechero. Y se conformaría con aprovecharla al mínimo: una esquirla, una espina de luz. Una hebra a la que aferrarse para imaginarle una puerta al laberinto.
Ahora que no puede engañarse a sí misma le gusta engañar a Manuela, dejarle creer que se mete en el mar sin ataduras, que nada libremente durante un buen rato, y después encuentra, por sus propios medios, el camino de vuelta. Manuela cree que vence el peligro cada vez y la admira por eso.
—Qué valentía —dice—, y qué talento. ¿Cómo lo hace?
—No es tan difícil —responde Irene, imitando los rasgos de una desenvoltura que aún puede recordar—, solo hay que mantener la postura y medir los pasos.
—¿Y dentro del agua?
—Lo mismo, Manuela. Hay que respetar el dibujo del movimiento y la amplitud de la brazada. A la ida, contra la ola. A la vuelta, a favor. El mar siempre te devuelve a la orilla.
—¿Y por qué vestida? Qué lástima, estas prendas son tan buenas…
También le miente. No le dice que un ciego siempre está desnudo.
—Puedo encontrar a oscuras la barandilla del paseo. Pero no sé si sería capaz de localizar el bulto de la ropa en la arena.
Y Manuela, sin objeción, lo acepta. Seguramente porque es fácil asociar la sinceridad a la derrota.
—Claro —dice—; claro.
No hay sitio para la admiración en este arnés primitivo que ahora pone a secar, extendiéndolo sobre una de las mesas largas del taller. Dos cinturones unidos por una tira larga de loneta que ha cosido ella misma con una aguja grande, de toldero. Varios metros de cinta, con presillas colocadas a diferente altura para que los pasos puedan adaptarse a la amplitud de la marea que calcula, antes de cada salida, con la tabla.
Abandona el taller. Cruza el patio. Entra en su casa, como cada vez que vuelve del mar, por la terraza. Allí se desviste y deja la ropa mojada en el rincón de siempre, para que Manuela la encuentre enseguida.
La caja fuerte
Manuela siempre deja la terraza para lo último, por la ropa mojada. No quiere encontrársela desde el principio y tener que trabajar el resto del tiempo con esa preocupación dándole vueltas en la cabeza. Prefiere hacer las tareas con la mente entretenida con la esperanza de que ese día la ropa no esté, de que se haya terminado de una vez la locura de meterse en el mar e irse a nadar lejos, en su estado, y sola.