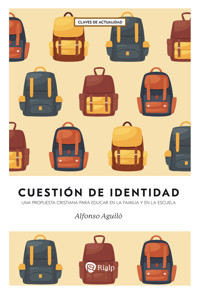
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Bildung
- Serie: Claves
- Sprache: Spanisch
Una escuela o una familia que desea educar con sentido cristiano es, en sí, una comunidad creativa y abierta. Su fe se hace cultura, y arraiga en escenarios muy diversos. La escuela no puede tener un horizonte autorreferencial, ni tratar solo de ser una buena escuela, ni siquiera la mejor. No puede vivir para su propia autopreservación, sino para responder con valentía a los desafíos del presente y del futuro. Debe tener el coraje de salir de sí misma y comprometerse con la construcción de un mundo mejor. Este libro se dirige a todo aquel que, para educar, desee inspirarse en los grandes principios de convivencia que la fe cristiana ha traído a nuestra civilización.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALFONSO AGUILÓ
CUESTIÓN DE IDENTIDAD
Una propuesta cristiana para educar en la familia y la escuela
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2025 byAlfonso Aguiló
© 2025 by EDICIONES RIALP, S.A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-7044-7
ISBN (edición digital): 978-84-321-7045-4
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-7046-1
ISNI: 0000 0001 0725 313X
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
Prólogo
I. Protagonistas de la propia identidad
Con lo que hacemos, ponemos en escena lo que somos
Llegar a conocer a fondo lo que realmente pensamos
La identidad no es un límite, sino un impulso a nuestra transformación
Un nuevo escenario en la transmisión del conocimiento
¿Necesitan ayuda o necesitan autonomía?
La disciplina y el desarrollo de la libertad
Esfuerzo diario por mejorar
Una inspiración decisiva
II. Educar no es adoctrinar
Educar no es que piensen como nosotros
Valores, modelos y comportamientos
Impulsar el discernimiento personal
¿Imponer a otros nuestros valores o criterios morales?
¿Inculcar principios morales mejora la capacidad de juzgar razonadamente?
En guardia frente a nuevas formas de adoctrinamiento social
Educar en la virtud… y en el sentido
¿Otros con menos fe pueden tener más rectitud?
¿Modelos humanos antes que maestros?
El buen y el mal ejemplo
La importancia de la literatura
III. Humanismo cristiano y educación
El terreno común del humanismo cristiano
¿Identidad cristiana… o laicidad en la escuela?
Una fe que hace cultura
Un Pacto Educativo Global
Identidad en una cultura del diálogo
¿Religión en la escuela?
Identidad cristiana en la dirección de la escuela
El discurso público sobre la identidad
Valores en tensión y valores en sintonía con la sensibilidad mayoritaria
Novedad del Evangelio ante las ideologías dominantes
Cuidado del medioambiente
La escuela y la inmigración
Las patologías del poder
La verdadera brecha tecnológica
¿Nivel académico versus identidad cristiana?
Una propuesta abierta, no un combate
La obligación de ser valientes
La identidad cristiana como fuerza inspiradora en la historia de la educación
IV. Valores cristianos y educación del carácter
El poder oculto de la amabilidad
El ejercicio de la autoridad
Generar comunidad y capacidad de encuentro personal
Educación y frustración
Personas con tacto, que conocen bien el corazón humano
Unir el deber y el querer
Vocación personal y vida emocional
La realidad de la muerte
Postureo, transparencia y reflexión sobre la identidad
Valorar el buen consejo, de donde venga
Misericordia y humanización
V. Dimensión espiritual
La práctica de la fe y los sacramentos
No es un código de obligaciones y prohibiciones
Hablar con claridad, pero sin herir
No cerrar la boca a nadie, ni hablar solo para afines o convencidos
Transmitir la fe asumiendo que somos minoritarios
En tierra de nadie, en tierra de todos
Buscar un espacio común
¿Una escuela multi-carisma?
Siempre se ha hecho así…
Una narrativa positiva, conciliadora, razonadora, no recriminante
Una comunidad humana unida en torno a una misión de servicio
La fuerza del testimonio personal
¿Hay futuro?
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Notas
PRÓLOGO
Hablar de identidad en la escuela católica es hablar de una herencia que no se impone, sino que se transmite; de una pertenencia que no encierra, sino que abre horizontes; de una convicción que no adiestra, sino que educa en la libertad. Sin embargo, en tiempos de cambios vertiginosos, la identidad parece a menudo una cuestión incómoda, un ancla que algunos consideran obstáculo para avanzar. La tentación de diluirla en discursos genéricos o de encerrarla en una defensa reactiva siempre está presente. Pero una identidad que renuncia a interrogarse está condenada a la irrelevancia, y una que se cierra sobre sí misma se convierte en un estéril ejercicio de nostalgia. En palabras del autor: «Si no nos ocupamos de reflexionar sobre nuestra identidad, tendremos la identidad que el contexto nos imponga».
En este nuevo libro, Cuestión de identidad, Alfonso Aguiló vuelve a alejarnos de la comodidad de las respuestas fáciles, y nos plantea con rigor y profundidad un tema esencial: ¿cómo se vive y se transmite hoy la identidad en la escuela católica? Más aún, ¿qué significa esa identidad en un mundo donde lo educativo está cada vez más polarizado, en una sociedad donde la fe se ve desplazada al ámbito de lo privado y en un contexto donde la escuela cristiana debe justificar su propia existencia ante modelos educativos que presumen de neutralidad?
Una identidad que se interroga
La identidad no es una estructura rígida ni un refugio inmutable. Se construye en diálogo con la realidad, en la tensión entre la fidelidad a su origen y la necesidad de responder a nuevos desafíos. No hay identidad sin memoria, sin raíces, sin una historia que nos precede y nos explica. Pero tampoco hay identidad sin proyección de futuro, sin creatividad, sin capacidad de leer los signos de los tiempos, porque «la escuela católica es una historia de creatividad».
En este sentido, la escuela de ideario cristiano no puede contentarse con repetir fórmulas del pasado ni con preservar su legado como quien cuida un museo. Su identidad no está en la simple conservación de unas formas, sino en la autenticidad de su misión. Y esa misión exige algo más que transmitir contenidos: requiere educar en la libertad y en la responsabilidad, formar personas capaces de sostener un pensamiento propio en un mundo que premia el conformismo, enseñando a habitar con sentido la complejidad del presente.
Una identidad que se encarna
La identidad tampoco se reduce a un ideario, ni a un conjunto de normas y valores abstractos. Se expresa, sobre todo, en la mirada con la que educa, en la pedagogía que propone, en la manera en que las comunidades educativas viven y transparentan el Evangelio. Una identidad encarnada es aquella que no solo enseña, sino que testimonia. Que no solo habla de justicia, sino que la practica. Que no solo proclama el amor, sino que lo hace experiencia cotidiana en todos los espacios educativos.
En una época de creciente fragmentación, donde la educación se concibe a menudo como una cuestión técnica y no como un proceso humanizador, la escuela cristiana tiene el desafío de seguir ofreciendo una propuesta integral. No se trata solo de transmitir conocimientos, sino de educar en una visión del mundo que reconozca la dignidad de la persona, que enseñe a vivir en comunidad, que forme ciudadanos capaces de comprometerse con la construcción de una sociedad más justa.
Una identidad que dialoga
En una sociedad plural, la identidad católica no puede entenderse como una barrera frente a los otros, sino como una contribución específica al bien común. No puede limitarse a defenderse de un entorno hostil, sino que debe aprender a dialogar con él, a ofrecer respuestas con humildad y valentía. Como señala el autor, en línea con el papa Francisco, la escuela cristiana no es un búnker protector, sino un espacio de encuentro donde se aprende a pensar, a discernir, a convivir con la diferencia sin renunciar a la verdad.
Este diálogo exige claridad y coherencia. No se trata de diluir el mensaje para hacerlo aceptable, sino de proponerlo con autenticidad y convicción. La escuela católica no puede perder de vista su misión evangelizadora, pero tampoco puede caer en la tentación de imponer su visión. Su tarea no es adoctrinar, sino formar personas que puedan encontrar sentido en la propuesta cristiana, que sean capaces de interrogarse, de cuestionar, de descubrir la fe como un camino de búsqueda y no como un corsé impuesto desde fuera.
Educar con propósito
La cuestión de la identidad no es un debate teórico, sino una urgencia práctica. En un mundo donde la superficialidad y el pragmatismo amenazan con vaciar de contenido la educación, la escuela cristiana está llamada a ser un espacio de profundidad y de sentido. Como repite Alfonso Aguiló a lo largo del libro, educar no es solo transmitir valores, sino ofrecer una propuesta de vida con propósito. Porque lo que realmente deja huella en los alumnos no es solo lo que se dice, sino el horizonte de sentido que se les ayuda a descubrir.
Cuestión de identidad no es un libro complaciente ni conformista. Nos interpela, nos invita a la reflexión y, sobre todo, nos llama a la acción. En sus páginas encontramos un análisis lúcido y comprometido sobre el papel de la escuela católica en la actualidad, una propuesta que no se resigna a la irrelevancia ni a la autocomplacencia, sino que busca caminos, desde «su estilo propio, su propósito y su misión», para seguir siendo luz en medio de la complejidad de nuestro tiempo.
Porque cuidar la identidad no es encerrarse en lo propio ni replegarse en la autodefensa. Es, antes que nada, asumir con responsabilidad la vocación de ser, en el mundo educativo, testigos de una esperanza que se siembra cada día en el aula, en el diálogo, en la vida compartida. Es atreverse a seguir educando con autenticidad, con coraje, con fe. No podemos menos que agradecer a Alfonso Aguiló su voz didáctica, cargada de profetismo, que cuestiona, impulsa y, sobre todo, anima.
Fr. Pedro José Huerta Nuño, osst
Secretario General de Escuelas Católicas de España
I. PROTAGONISTAS DE LA PROPIA IDENTIDAD
Con lo que hacemos, ponemos en escena lo que somos
Identidad es ser reconocido. Cuando alguien se encuentra con nosotros, nos reconoce. Aunque haya pasado tiempo. Aunque estemos vestidos de distinta forma. Aunque estemos en otras circunstancias. Nos reconocen. Y les reconocemos. Y cuando vamos a un sitio que ha perdido su identidad…, se puede decir que no lo reconocemos.
La identidad es algo que se mantiene a lo largo de toda la vida, que se asienta en lo más profundo de nuestro ser, que nos hace significativos. Y la identidad no es contraria al cambio, ni a la creatividad, ni a la evolución o el crecimiento personal. John H. Newman decía que muchas veces hay que cambiar precisamente para continuar siendo uno mismo. Porque se mantiene nuestra identidad y nuestra misión, pero cambia nuestro entorno, y por eso, para responder a los retos de los cambios que plantea el transcurso del tiempo, también tenemos que cambiar nosotros. Eso no significa que todo cambio vaya a ser fiel a la propia identidad, y por eso con frecuencia nos preguntamos qué debemos mantener en nuestra vida y qué debemos cambiar, porque necesitamos saber qué cosas pertenecen a nuestra identidad y qué otras cosas son, en cambio, circunstanciales o transitorias, o incluso discordantes con nuestra identidad.
Por otro lado, la identidad es lo que somos… pero se manifiesta en lo que decimos y en lo que hacemos, y en lo que no decimos o no hacemos. Con todo eso, con las decisiones que tomamos, vamos poniendo en escena aquello que somos, vamos desarrollando nuestra identidad, vamos generando (o no) una unidad y una coherencia de vida.
Según lo que hagamos, construiremos nuestra propia identidad o simplemente iremos reflejando la de otros, mimetizándonos frente a lo que nos rodea. Según sea la calidad de nuestra reflexión sobre esta gran pregunta vital, tendremos una identidad propia… o tendremos en gran medida una identidad prestada. Y según acertemos más o menos en este discernimiento, seremos más protagonistas en el desarrollo de nuestra propia identidad… o nos quedaremos más en observadores (o incluso en víctimas) de cómo esa identidad se va formando en nosotros por simple reflejo irreflexivo de nuestro entorno.
Llegar a conocer a fondo lo que realmente pensamos
La mayoría de las opiniones que tenemos (y que a su vez suelen condicionar bastante nuestras decisiones) son opiniones prestadas, ideas que hemos escuchado a otros, que nos han sonado bien, respuestas que hemos considerado apropiadas a nuestro patrimonio cultural, o coherentes con nuestros colectivos de pertenencia, y eso nos ha hecho asumir esas ideas sin demasiada reflexión. Quizá no hemos tenido tiempo o interés en contrastar mucho esas opiniones, ni en examinarlas con un mayor sentido crítico. No las hemos sometido a debate con quienes tienen una convicción diferente y, por tanto, son opiniones que no sabemos si son nuestras o si son unas ideas que simplemente hemos asumido.
En cambio, cuando nos acostumbramos a cuestionar nuestras propias opiniones, y las contrastamos con otras diferentes, y nos mostramos abiertos a mejorar nuestra percepción sobre esos determinados asuntos, entonces nuestras opiniones van madurando, se van matizando, se van precisando, y a veces incluso pueden cambiar rotundamente. Todos tenemos experiencia de eso, y si tenemos demasiado poca experiencia de cambiar de opinión, entonces… quizá deberíamos preocuparnos un poco.
Las ideas verdaderamente propias suelen nacer al leer o escuchar ideas de otros. Cuando leemos y escuchamos fuentes diversas, y somos capaces de someter a debate nuestras ideas, y lo hacemos con apertura y ponderación, vamos vislumbrando poco a poco cuál es nuestra verdadera opinión sobre cada uno de esos temas. Y podría decirse que hasta entonces no sabíamos bien cuál era nuestra opinión, porque, simplemente, no habíamos pensado demasiado sobre eso.
Y es importante que las opiniones sean propias…, pero también es importante que sean acertadas. Igual que, por ejemplo, para elegir pareja es importante decidirlo por uno mismo con libertad, pero también es importante acertar en esa elección.
Para profundizar en nuestras propias opiniones, y que sean acertadas, es importante habituarse a reconocer la complejidad de las cosas. Quizá por ejemplo tenemos tendencia a simplificar las opiniones de otros para así refutarlas fácilmente. Pero si analizamos los asuntos con honestidad, enseguida vemos que no suele haber respuestas sencillas para problemas complejos. Los argumentos y las razones de los demás siempre tienen una lógica que nos debe interesar, tanto para entenderles mejor a ellos y a sus opiniones, como para fundamentar mejor las nuestras, o incluso para corregirlas. Por eso es tan recomendable tratar con personas de más cultura o inteligencia que nosotros, de modo que después de hablar con ellas terminemos insatisfechos de nuestras propias explicaciones, y con la idea de que tenemos que profundizar más.
Así, a medida que profundizamos en nuestros pensamientos, vamos construyendo opiniones cada vez más verdaderamente propias. Y según avanzamos en ese proceso, que dura toda la vida, avanzamos en la construcción de nuestra propia identidad, y logramos vivir una vida más nuestra, más personal, menos sujeta a estereotipos ajenos.
Eso es lo propio de cualquier persona que busque ser ella misma: que busque siempre lo mejor y lo más verdadero, que se resista a lo que podríamos llamar la «domesticación mediática» de las opiniones, esa servidumbre masiva que impide la elaboración interior de las propias convicciones en contraste correctivo con las ajenas. Cuando falta del hábito y el gusto por cultivar la propia opinión (mediante la conversación, la lectura y la instrucción) surge con facilidad ese opresivo tribalismo que llamamos polarización y que consiste en una ideología sectaria y cerril que invade tantos espacios de la vida común1.
Esa permanente búsqueda debe ser algo natural en la familia y la escuela de inspiración cristiana. Porque todos tenemos una identidad que descubrir y que construir, porque si no nos ocupamos de reflexionar sobre nuestra identidad, tendremos la identidad que el contexto nos imponga. Y no se trata de buscar una originalidad en cada cosa que decimos o hacemos. Debe ser una búsqueda natural, sin caer en el mimetismo, pero tampoco en el otro extremo de la constante singularidad. Hay que observar qué sucede en nuestro entorno, y valorarlo, pero sin ampararnos demasiado en lo que hacen los demás, y tampoco estar siempre buscando cómo hacer algo diferente.
Todo esto es importante tanto para las personas como para las instituciones. Es preciso construir un relato propio de lo que somos y de lo que queremos ser. Una narrativa personal que salga un poco de las respuestas de serie, de las ideas previsibles, de las frases hechas, del vocabulario prefabricado o de los tópicos de siempre. Llegar a ser uno mismo no es una tarea sencilla ni obvia, pero es una tarea decisiva, apasionante, que nos llevará toda la vida.
La identidad no es un límite, sino un impulso a nuestra transformación
Los procesos de innovación o de renovación, tanto en las personas como en las organizaciones, nacen de una lectura atenta del presente y, al tiempo, de una lectura igualmente atenta de nuestras raíces, porque no hay vivencia auténtica de la identidad sin una conexión con nuestra tradición y nuestra historia.
La identidad no debe verse como algo que nos limita, o que nos lleva a ser un poco conservadores. La identidad no puede percibirse como un problema, sino como la clave de la solución.
Por eso resulta interesante acudir a la historia de la educación y observar, por ejemplo, cómo fue al principio la percepción de la identidad cristiana de la escuela. La escuela cristiana, como institución, nació a partir de la reflexión de personas urgidas por las necesidades más profundas de la realidad de su momento histórico particular. Esa realidad de entonces demandaba de la escuela transmitir una visión cristiana de la vida. Respondía a una necesidad que no siempre era claramente percibida por los propios interesados o por la propia cultura del momento. Las diversas tradiciones escolares cristianas irrumpieron con fuerza en la sociedad porque supieron descubrir las insuficiencias más profundas de cada época. Hicieron escuelas diferentes a las que había hasta entonces, y tuvieron una extraordinaria acogida porque nacieron con un profundo sentido de servicio, de misión y de ayuda.
La escuela debe tener ese espíritu de entendimiento, de afecto, de acogida, de misericordia. No puede ser arrogante. Por eso la reflexión sobre la identidad de la escuela debe comenzar examinando cómo es nuestra mirada. Una mirada que responda a una observación cuidadosa del presente, no a una simple réplica o repetición de lo que hacen o hicieron otros.
La escuela de nuestro tiempo está en un claro proceso de transformación, en gran parte impulsada por los rápidos cambios sociales. Estamos urgidos por una fuerte demanda de adaptación e innovación, y nuestro gran reto es que los cambios que provocamos o que asumimos encuentren su arraigo y su sentido en nuestra identidad. Que no nos alejen de ella, sino que reciban de ella su mejor inspiración.
Podemos decir que la identidad de una escuela, su ideario, es un punto de partida, una invitación desde la que cada uno recorre su propio camino. Es un resumen del aporte honesto y plural que la institución se plantea hacer a la sociedad. Una síntesis que ayuda a definir la relación entre las personas. Una fuente de valor de la institución para que todos puedan sumar en una tarea conjunta de servicio. Un elemento clarificador que establece con transparencia los valores corporativos, que configura expectativas, que ofrece una orientación sobre cómo se van a afrontar las situaciones, cómo se desea movilizar a todos en una misión común en la que todos participan, cada uno con su personalidad propia.
El ideario es necesario para sostener la identidad en el transcurso del tiempo. No es un límite, sino una invitación. Es un faro que amplía la visión, no un freno que nos limita. Es inspirador. Es una luz que muestra lo que la institución desea realizar. Tiene que ser idealista en su formulación y realista en su aplicación. Es dinámico, porque no es solo un punto de llegada sino una visión de todo un recorrido en permanente desarrollo.
Un nuevo escenario en la transmisión del conocimiento
Estamos viviendo tiempos de cambio, que transforman la sociedad, las instituciones, el modo en que interactuamos entre nosotros, el modo de educar. Cambian los medios, cambian las personas a las que nos dirigimos, cambia la cultura, la sensibilidad, los intereses, las motivaciones.
Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, lo habitual era que el principal acceso de los alumnos al conocimiento fuera a través de sus profesores y sus libros de texto, salvo quizá en los primeros cursos de la escuela en que podían acudir a la sabiduría de sus padres o de alguna enciclopedia. Hace tiempo que las cosas ya no son así. Resulta muy sencillo encontrar en los buscadores, o en la inteligencia artificial, explicaciones a cualquier asunto, tutoriales que detallan cómo hacer cualquier cosa, opiniones diferentes que apoyan o cuestionan lo que dice el profesor o el libro de texto. Y cada día surgen nuevos modelos de aprendizaje, nuevas plataformas o canales con infinidad de contenidos y nuevos modelos de gestión del saber.
Y a la misma velocidad, y con la misma facilidad y extensión con que se difunde todo ese gran flujo de información, se difunde también la desinformación, las fake news, el adoctrinamiento, los bulos y la tergiversación de la realidad.
Cuanta más información se recibe, más importante resulta la capacidad de analizarla críticamente, de contextualizar y valorar con rigor esa información, porque, de lo contrario, toda esa gran capacidad de acceder a ella puede malograrse por una igualmente grande capacidad de ser engañados o manipulados.
Y hay otro efecto más. Ante la facilidad para acceder a cantidades ingentes de conocimiento, se puede perder el interés por aprenderlo. O incluso, ante tantas opiniones contrapuestas, se puede perder el interés por saber qué tienen esas ideas de cierto o de falso, y caer en un relativismo demoledor.
Todo eso no significa que el papel del educador esté en declive. Quizá estamos precisamente ante lo contrario. Ahora le corresponde un papel mucho más propio y más genuino, una tarea de mayor alcance. Porque en el camino del aprendizaje, lo más relevante es la pasión por seguir aprendiendo siempre, la capacidad de pensar con rigor y analizar críticamente las cosas, y ahí el contacto humano es decisivo para buscar con optimismo nuevas ideas y nuevas soluciones.
Para todo eso, es vital la dinámica de la familia y del aula, pues la interacción que ahí se produce está muy vinculada al aprendizaje. Es preciso generar estrategias que movilicen la atención. Es decisivo que los alumnos sepan analizar, contrastar, contextualizar, crear. Que lo que aprendan les aporte valor y les haga mejores y más comprometidos. Ayudarles a pensar, en cada momento o situación, que caben soluciones diferentes, y que es esencial que busquemos las mejores.
El profesor debe realizar toda una tarea de personalización, tanto al adaptarse a la clase que tiene delante como al particularizar la atención a cada uno de sus alumnos. Esto tiene una conexión inmediata con la identidad cristiana, que nos invita a ver a cada persona como portadora de una especial dignidad, propia de alguien creado por Dios. Esa visión cristiana refuerza la atención personal, que no es sólo una atención individualizada, sino que exige mostrar una consideración especial con cada uno. Exige adaptarse a la diversidad de ambientes, de personas, de estilos de aprendizaje, a las nuevas sensibilidades y a las nuevas metodologías y tecnologías. La mejor innovación es la que impulsa a cada uno (siguiendo la parábola evangélica) a hacer rendir sus propios talentos.
Siempre ha habido cambios a lo largo de la historia. Cuenta uno de los Diálogos de Platón que en Egipto hubo un dios que se llamaba Teut, que inventó los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, el ajedrez… y también la escritura. Teut se presentaba ante el rey y le hablaba de lo que había inventado, y de lo conveniente que era extenderlo entre los egipcios. El rey le preguntaba por la utilidad de cada invención, y la aprobaba o rechazaba, dando sus razones en cada caso. Cuando hablaron del invento de la escritura, Teut explicó: «Esta invención hará a los egipcios más sabios; es un gran remedio contra la dificultad de retener en la memoria». El rey admitió lo ingenioso del invento, pero puso una objeción: «La escritura les hará menospreciar la memoria y, fiados en el auxilio de lo escrito, abandonarán el esmero en conservar los recuerdos. Y cuando vean que pueden aprender muchas cosas sin maestros, se tendrán ya por sabios, y en su mayor parte no serán más que ignorantes, y falsos sabios insoportables en el manejo de la vida».
Este antiguo relato muestra que nadie dudaba entonces, ni ahora, de que la invención de la escritura fuera un enorme avance. Pero Platón tenía miedo de que el fácil acceso a la lectura disminuyera el interés por tratar en directo con los maestros, con la gente sabia. Y quizá hoy tendría miedo, por ejemplo, de que el fácil acceso a la información disminuya el interés por acercarnos con profundidad a una lectura y una reflexión meditada y sabia. Por eso Tamus advertía a Teut sobre cuál es el verdadero problema: la arrogancia de creerse ya sabios y no acudir a la gente sabia. Quizá hoy nos advertiría sobre la arrogancia de creer que sabemos mucho cuando quizá aún hemos reflexionado bastante poco. Quizá necesitamos ejercitarnos más en la razón, en una lectura más reposada, en una conversación más profunda, en una mirada más atenta, en el esfuerzo por formarnos una opinión más propia y llegar a un pensamiento más riguroso y mejor fundamentado.
¿Necesitan ayuda o necesitan autonomía?
El señor de las moscas es una magnífica novela de William Golding. Cuenta la historia de un grupo de chicos ingleses que son los únicos supervivientes de un accidente aéreo. Se ven obligados a organizar su vida ellos solos en una pequeña isla desierta, sin ayuda de ningún adulto. Agrupados en torno a dos jefes, Ralph y Jack, pronto comprueban que convivir no es tarea sencilla. Aparecen los primeros conflictos, difíciles de resolver en aquella situación, y finalmente estalla la violencia, que desemboca en una guerra abierta entre ellos.
La historia de la difícil convivencia de estos jóvenes náufragos está salpicada de multitud detalles que muestran la importancia fundamental de ese aprendizaje y esos valores que la humanidad ha acumulado durante siglos y que transmite de una generación a otra mediante la educación. Frente a otras visiones más ingenuas sobre la bondad de los niños, Golding muestra la maldad que anida en el corazón humano, y apunta la necesidad de un rescate que ha de venirle desde fuera. Sin ayuda, sin formación, el ser humano se encuentra muy indefenso ante el empuje de sus malas inclinaciones. Es cierto que busca por naturaleza el bien, pero también es cierto que esa naturaleza está herida y que necesita muchos cuidados para funcionar correctamente.
Cualquier persona con un poco de experiencia de la vida sabe lo que es la maldad humana, ha visto ya muchas veces su feo rostro de inhumanidad. Golding desenmascara la simpleza roussoniana de la bondad natural del niño y su progresiva degradación por la maldad de la sociedad y de la cultura. Y cuestiona también el racionalismo arrogante del siglo xix, que hizo a muchos confiar en que el progreso científico y económico traería consigo un progreso moral igual de veloz. Los que creían haber dado con la fórmula definitiva de la eficacia y el bienestar, pronto vieron que aquel optimismo era precipitado, que ese progreso no significa que las personas se entiendan mejor entre ellas, ni que haya más respeto mutuo, ni que vivan en paz. Y es que, en definitiva, por mucho avance económico o científico o social que se alcance, nunca será fácil educar moralmente a nadie.
La historia muestra numerosos testimonios bien elocuentes de hasta dónde puede llegar la maldad humana. Ni siquiera en sus noches más negras podía intuir hasta qué punto iba a degradarse y envilecerse. Pero quizá tampoco sabía cuánta fuerza permanece escondida en su interior, para vencer peligros y superar pruebas. Toda persona, para ser buena, o para mantenerse en el bien, necesita ayuda. Es cierto que al final la propia libertad es quien tiene la última palabra, pero sería ingenuo minusvalorar la influencia enorme que tiene la formación. Por eso, educar bien a los hijos en la familia, a los alumnos en la escuela o la universidad, o cualquier otra tarea relacionada con la formación de las nuevas generaciones, debería considerarse como uno de los empeños de más trascendencia y responsabilidad en cualquier sociedad inteligente que piense seriamente en su futuro.
Transmitir el progreso científico o económico es relativamente fácil, pero transmitir los progresos morales siempre será difícil, pues requieren su asimilación personal y su empleo práctico. Como decía Leonardo Polo, sin hábitos no hay educación, sólo se ilustra. Es imprescindible el empeño personal por adquirir esos hábitos. Y eso resultará costoso siempre, a toda persona y en cualquier lugar o época. Es un progreso personal que nos lleva la vida entera y del que depende en gran parte nuestro acierto en el vivir.
La mejora personal siempre supone un esfuerzo personal. No basta con acompañar la espontaneidad infantil o juvenil. Hace falta mucha ayuda para desarrollar todos esos deseos, hábitos y actitudes que hacen cada vez más humanas a las personas y así, a su vez, humanizan la sociedad. Esta novela de Golding nos pone frente a toda la maldad que puede despertarse en el interior de un niño. Nos impresiona la crueldad con que pueden llegar a resolver sus conflictos. Nos hace ver lo necesaria que es la educación en la apertura al encuentro con los otros. Porque, si cuidamos de lo nuestro, o lo de los nuestros, pero nos desentendemos o incluso maltratamos a los demás, esas dinámicas egoístas nos conducen hacia un mundo lleno de conflictos y completamente inhabitable.
La paz social depende precisamente del convencimiento de que no basta con pensar en el bien propio, o de la propia familia, o del propio grupo, sino que tenemos que ser capaces de entender que nos ha sido encomendado el bien de todos. Nuestra aportación al bien común puede ser pequeña o grande, pero es siempre importante. Las relaciones personales forman un entramado que configura la experiencia feliz de nuestro vivir en sociedad. Y esa preocupación por lo común es una garantía de convivencia colaborativa. Y ese entorno pacífico es precisamente lo que preserva nuestras bondades propias y las de los nuestros.
La disciplina y el desarrollo de la libertad
José Antonio Marina explica cómo «la madre enseña al niño a dirigir su atención. Muy pronto sigue sus indicaciones con la mirada. Después, le anima a buscar objetos, a juegos compartidos, en los que, cuando el niño se cansa, la madre retoma su atención, para enseñarle así la perseverancia en la acción. Más tarde, mediante la palabra, comienza a dar órdenes a su hijo, que el niño aprende a obedecer. Posteriormente, el niño comenzará a darse órdenes a sí mismo. Está poniendo los cimientos de la voluntad»2.
Hay numerosos estudios que hablan de cómo el niño va adquiriendo las funciones ejecutivas durante los primeros años de vida. El niño aprende a autocontrolarse obedeciendo primero las órdenes de sus cuidadores. Después, mediante el desarrollo del habla interior, aprende a darse órdenes a sí mismo. Por eso necesita que le pongan límites, que le enseñan a distinguir lo que es bueno para él de lo que simplemente le apetece o le atrae.
Ha habido también autores, sobre todo en el pasado, que insistían en que no hay que imponer nada a los niños, porque sería hacer violencia a su libertad de vivir. Pero los malos efectos de una educación permisiva son demasiado evidentes. Cada vez parece más claro que el niño necesita cariño y ternura, pero también disciplina, esencial para crecer en autocontrol. Se saben amados cuando los padres se interesan por ellos y establecen normas de modo coherente y razonable, mediante una disciplina que busca el aprendizaje, no imposiciones autoritarias. Lo mismo sucede en la escuela, donde es habitual que valoren más a los profesores que son exigentes y saben organizar sus clases de modo claro, resuelto y seguro.
Obedeciendo, el niño aprende a obrar según normas que están por encima de sus impulsos. De ese modo, poco a poco, desarrolla hábitos que le ayudan a superar la dictadura de sus estímulos espontáneos. Eso le humaniza cada vez más, porque, entre el estímulo primario y su respuesta, aparece por medio el desarrollo de la libertad humana. Y esa capacidad de decidir cómo reaccionamos es quizá lo que más nos distancia del mundo animal. Nos permite valorar en nuestra conciencia las incitaciones o apremios que percibimos, y con ello decidir cómo debemos responder ante ellos. Con la disciplina inicial, el niño va obedeciendo la voz de otro y, por ese camino, aprende después a obedecer a su propia voz interior. Así se acostumbra a dialogar consigo mismo y establecer poco a poco su propia disciplina, regida por los valores que va asumiendo y que le ayudarán a configurar su conciencia de un modo propio y personal. Una vida cada vez más libre de las respuestas primarias… y de las adicciones.
Los ciudadanos romanos que no podían pagar sus deudas quedaban reducidos a servidumbre como adictus, es decir, como personas que seguían siendo nominalmente libres pero sojuzgadas a su acreedor. Se entiende que el idioma haya desplazado el uso del término adicto hacia quienes han desarrollado una dependencia que reduce su autonomía. Todos sabemos que, si una persona no avanza lo suficiente en su propia maduración, se convertirá en una persona tiranizada por sus propios impulsos, esclava de ellos. Quedará a merced de sus adicciones. Y a merced también de quienes sepan manejarlo induciendo aquellos estímulos ante los que se muestra débil.
Dominar los propios impulsos permite a la persona dirigirse hacia lo que no le atrae o no le apetece, cuando comprende que le conviene hacer eso, para el propio bien o de otros. Por eso, aprender a vencerse en pequeñas cuestiones, en las que entendemos que debemos imponernos a nuestras apetencias del momento, es una forma de crecer como personas, de hacernos más dueños de nosotros mismos, porque comprendemos que es un modo de dirigir con más libertad la propia vida. Todo eso nos hace vivir una vida más nuestra, una vida que no es una respuesta semiautomática a lo que el entorno nos solicita o nos reclama. No puede imaginarse una vida humana sin asumir el dolor que siempre supone la renuncia a determinadas apetencias. Quien no es capaz de aceptar ese dolor, «rechaza la única purificación que nos convierte en adultos»3.
Todo esto es decisivo en la educación en la familia y la escuela. Transmitir un ambiente de aprecio por la exigencia, el trabajo, la generosidad y la contención, todo eso es básico porque impulsa a las personas hacia una templanza que las hace más lúcidas, más aptas para entender las realidades del espíritu. Todos sabemos que para prestar atención a la generosidad hay que bajar un poco la música interior del egoísmo. Se trata de algo imprescindible para desarrollar la capacidad de asumir cosas difíciles y prepararse para las complejidades de la vida. El egoísmo es un gran lastre y es muy contraproducente. Por eso hemos de detectarlo y liberarnos de él, para así aflorar la versión más amable, generosa y valiente de vosotros mismos, y buscarlo como si no hubiera nada más importante.
Son grandes cuestiones humanas, que estaban ya muy estructuradas en el mundo clásico, y que son experiencias comunes de cómo podemos vivir a la altura de nuestra dignidad humana. En algunos aspectos, quizá a veces son cuestiones «contraintuitivas», pues la templanza puede parecer difícil de entender en una sociedad desarrollada, que se afana en atender todos los deseos de las personas, pero también vemos que, en muchos ámbitos humanos, la templanza se entiende cada vez mejor, como por ejemplo a la hora de evitar las adicciones, o si pensamos en la necesidad del ejercicio físico o de someterse a una dieta para tener una buena figura o mejorar la salud.
A veces parece que hacer las cosas porque nos apetece es más digno que hacerlas porque es nuestro deber. Sin embargo, el concepto de deber es imprescindible para formar el carácter y para organizar la propia conducta conforme a un proyecto y unos valores, para disponer de un contrapeso frente a los impulsos o deseos primarios. Cada uno necesita saber cuáles son sus deberes, pero también necesita haber aprendido a ser capaz de obedecerse a sí mismo, para no vivir a remolque de sus apetencias.
Todos entendemos que, si centramos nuestra atención en lo material, en las propias apetencias, trataremos con menos consideración a las personas. Cuando falta disciplina en nuestra vida, y estamos absorbidos por los propios impulsos primarios, nos deslizamos entonces más fácilmente en una pendiente de antojos y dependencias que incitan al consumismo y perturban el equilibrio emocional. Cuando los niños o los adolescentes no han aprendido a dominar esos impulsos básicos, no terminan de alcanzar nunca la madurez de la vida adulta. Se produce un curioso fenómeno por el que los adolescentes parecen niños y los adultos parecen adolescentes. Por eso, la templanza resulta cada vez más necesaria, aunque, como decimos, pueda parecer a primera vista una propuesta contraintuitiva en una sociedad desarrollada.
La falta de laboriosidad y de constancia suele tener sus raíces en la falta de templanza desde los primeros años. La templanza, además, tiene una clara conexión con la capacidad de pensar en los demás, lo cual es un elemento decisivo para la identidad cristiana de una persona, una escuela o una familia. El mensaje cristiano es también en esto una enorme ayuda para salir del egocentrismo infantil y centrar la vida en los demás. Nuestra época sufre una cierta deriva individualista en la educación de los niños, a quienes se les ha hecho creerse un poco el ombligo del mundo, en contra de lo que debe ser una de las grandes tareas de la escuela: enseñar a cada alumno a superar su propio punto de vista en favor de la comprensión del mundo, de los demás y del bien común. Los niños vienen de casa sintiéndose demasiado especiales, acostumbrados a encontrar todo preparado para ellos, todo el camino hecho, y eso les limita mucho para transitar luego por el camino de las dificultades de la vida real.
Por eso, quizá uno de los fenómenos más significativos y preocupantes de nuestra época es la prolongación de la infancia. Esa infantilización se observa en el predominio de los sentimientos sobre la razón, así como en la fragilidad que se da por supuesta en los niños y jóvenes, en vez de presuponer la madurez propia de cada edad. Esa fragilidad proyectada les arrastra a umbrales cada vez más bajos de tolerancia a la tensión o la frustración. Es una actitud infantilizada que en muchos casos se fomenta, porque si tratas a los alumnos o a los hijos como demasiado vulnerables y frágiles, terminan por percibirse y por ser así, y con ello se impide el fortalecimiento que se adquiere de modo natural en el contraste con las dificultades y contingencias del mundo real. Esa narrativa hiperprotectora de la vulnerabilidad genera abundantes problemas psicológicos y sobre todo invita a manifestar síntomas de sufrimiento psicológico sobre cuestiones ordinarias que podrían superarse con normalidad.
Esfuerzo diario por mejorar
Hace casi veinticinco siglos, Aristóteles recomendaba una serie de directrices para la educación moral de los niños, pues de otro modo, decía, acaban convirtiéndose en seres rebeldes e incivilizados. Comparaba esa educación ética con el entrenamiento físico, y explicaba que igual que nos hacemos fuertes o diestros al ejercitarnos en cosas que requieren fuerza y destreza, también nos hacemos buenos al realizar acciones buenas.
Y hay otro paso más. Habituarse a un buen comportamiento nos hace ser buenos, y entonces, además, estamos en mejores condiciones de entender las ventajas y las razones de la bondad moral. Ese buen obrar moral sirve de entrenamiento para lograr el control sobre las inercias y malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos hace así más libres y capaces.
Como ha señalado Christina Hoff Sommers4, estos principios morales fueron incuestionables durante siglos a lo largo de la historia de Occidente, hasta la entrada en escena del filósofo y pedagogo ilustrado Jean-Jacques Rousseau: «Cuando me imagino —escribía el pensador francés— a un niño de diez o doce años, sano, fuerte y bien desarrollado, sólo nacen en mí pensamientos agradables. Lo veo brillante, vehemente, vigoroso, despreocupado, absorto en el presente, regocijándose en su vitalidad. El único hábito que se le debería permitir adquirir es el no contraer ninguno, prepararlo para el reinado de la libertad y ejercicio de sus posibilidades…».
Rousseau consideraba la naturaleza del niño originariamente buena y libre de culpa. La educación debía proporcionar terreno donde florecer su innata buena naturaleza. La moral no debía venir de códigos externos ni ser impuesta socialmente, porque eso sería un asalto a su derecho a desarrollarse libremente. Bastaba con motivarle a poner en acción sus sentimientos generosos, para así sacar a flote su auténtica y benevolente naturaleza: «Un niño no puede jamás ser acusado de maldad, porque la mala acción depende de la mala intención y eso él no lo tendrá nunca».
Es cierto que las ideas de Rousseau contribuyeron a humanizar la educación en una época de excesiva rigidez y dureza, pero él mismo se quedaría asombrado de la permisividad que impera en nuestros días, debida en gran parte al enorme peso que sus ideas han tenido en la pedagogía actual.
¿Quién tenía razón, Aristóteles o Rousseau? La experiencia histórica y el sentido común se inclinan a favor de Aristóteles, pero es Rousseau quien más ha influido en el pensamiento de quienes dominan las modernas escuelas de educación. El progresismo educativo que heredó su pensamiento ha rehuido con frecuencia la importancia de cuestiones sencillas y fundamentales como el esfuerzo, la práctica repetida de actos buenos o la formación del carácter. El estilo ordenado y tradicional, con su exigencia continuada y su insistencia en las calificaciones, ha sido denigrado como vieja y agobiante moralidad. Celebrando la creatividad e innata bondad de los niños, se ha descuidado la responsabilidad ancestral de someterlos a disciplina, de entrenarlos en la práctica del bien y de acostumbrarlos a manejarse con responsabilidad.





























