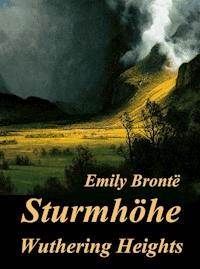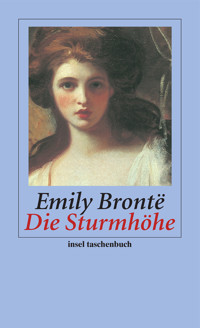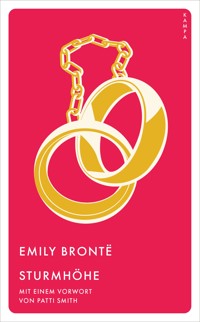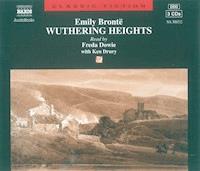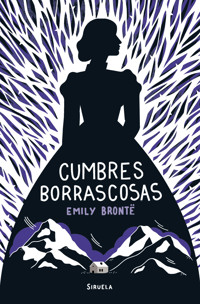
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«Cuando se habla de literatura inmortal, el lector no puede sino pensar en Cumbres Borrascosas».Del prólogo de Alejandro Gándara Lockwood, el nuevo inquilino de la Granja de los Tordos, situada en los inhóspitos páramos de Yorkshire, se ve forzado a buscar refugio una noche en Cumbres Borrascosas, el hogar de su casero. Allí descubrirá unos turbulentos hechos acaecidos años atrás: la abrasadora pasión entre el joven expósito Heathcliff y Catherine Earnshaw, y la consecuente traición de esta. Dado que la amargura y la venganza de Heathcliff revierten directamente en la siguiente generación, sus herederos no tendrán más remedio que luchar por huir de su tormentoso legado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Prólogo
Nota a la traducción
Cumbres borrascosas
Créditos
Notas
Prólogo
Somos Heathcliff y todo lo demás
Cumbres Borrascosas es una novela sobre la que suelen correr rumores: es un folletón, es un melodrama decimonónico, es la enfermedad del amor romántico… Y sobre la que cuelgan las etiquetas correspondientes, sin mayores reparos. Es posiblemente una consecuencia derivada más de las versiones cinematográficas en las que ha sido regla exaltar la pasión entre Catherine y Heathcliff llevándola más allá de la vida, y borrando la urdimbre y los contornos en los que esa pasión se sitúa que de una lectura estrictamente literaria.
Ciertamente la trama, el encadenamiento de la acción, gira sobre esa relación y es ella la que da pie a todo lo demás. Pero no hay que confundir la trama con el argumento o tema, porque éste es muy superior y mucho más amplio que los sucesos que afectan a los dos protagonistas enamorados. De hecho, no estamos ante una visión psicológica del asunto, sino ante una visión panorámica, una cosmovisión en la que el amor es una fuerza más en un mundo regido por fuerzas desatadas, sin origen y sin control, que se despliegan a la vez sobre la naturaleza, la sociedad y los individuos. Y hasta el punto de que afirmar que Cumbres Borrascosas es una novela de amor resulta un pobre esquematismo.
Sólo con el juego de narradores que se trae este relato bastaría para indicar la complejidad de sus pretensiones. El principal es un narrador identificado en la figura de un forastero (urbano) que se deja caer por los páramos con la intención de encontrar un poco de sosiego y que va a darse de bruces con un Heathcliff ya amargado y resentido, sin otra perspectiva que la de envenenar las vidas de los que están cerca. Del recién llegado acabamos sabiendo que en realidad es el espejo inverso del protagonista: un ser medroso, incapaz de enfrentarse al compromiso y al que ha puesto en fuga la simple posibilidad de comenzar una relación con una señorita con la que se ha cruzado unas cuantas veces. Tan blando personaje habrá de contarnos una historia de pasión y locura, en la que el tejido de afectos, rencores y puntos de vista sobre los acontecimientos es una maraña en la que además abundan las zonas de sombra.
Se diría, sin temor a equivocarse mucho, que es un narrador del todo inadecuado, tanto por sus escasos conocimientos de los entresijos del alma humana, no digamos del alma retorcida de los sufrientes, como por sus escasos conocimientos de lo que parece dispuesto a contar. Entonces, ¿qué hace ahí? ¿No es más que un recurso a falta de otros mejores, una ocurrencia bastante convencional, por otro lado?
Pero al principio, aunque lo sospeche, el lector no sabe nada de esto, desconoce el grado de miseria y de epifanía al que podrá llegar una galería de personajes que va tomando forma y deformándose a medida que la información y la contrainformación avance. En cambio, cuando el relato se encuentre en mitad de la tormenta, azotado furiosamente por los antagonismos, caerá en la cuenta de que ese narrador blando e incompetente cumple una función gloriosa: la de observar con ojos deslumbrados y sin prejuicios morales (al menos esa clase de prejuicios que rondan los páramos y la vida rural de la época y del sitio) una devastación humana absoluta al tiempo que un canto a esa misma existencia, en la que el dolor y el amor, el éxtasis y la putrefacción, la pureza y el resentimiento se mezclan como las manifestaciones de un meteoro. Bien, es lo que se llama un narrador especular, un espejo que es fiel reflejo de lo que ponen delante de él, y donde su pulida falta de relieves permite que nos hagamos una idea confiable de la materia que se proyecta (tanto más pulido y fiel cuanto más arduo y enrevesado es lo que muestra).
Dado que el sujeto/narrador en cuestión carece de información de primera mano sobre lo que quiere contarnos y dado que tampoco parece muy capaz de conseguirla a base de propia iniciativa (segunda incompetencia), observamos cómo no le queda más remedio que servirse de alguien que sepa. Y así se nos presenta la señora Dean, que es la que de verdad domina los oscuros materiales de los páramos, a veces como testigo directo y otras como depositaria de las confesiones de los implicados. En algún momento, y comprobada la competencia de cada cual, el lector ha de preguntarse por qué no lo cuenta todo y directamente la señora Dean, qué necesidad hay de que las cosas tengan que ser filtradas por el narrador flojo. Parte de la respuesta ha sido dada más arriba (deslumbramiento y ausencia de prejuicio). La otra parte tiene que ver con lo que la novela aspira a contar, y ello no es una determinada peripecia amorosa, cargada de episodios singulares (aunque lo singular del amor es lo comunes que son todos sus episodios), sino a qué otros asuntos remite esa fuerza poderosa, de qué modo es constitutiva del mundo o, mejor, de qué modo el mundo la constituye. Y para eso no bastan los episodios ni la peripecia, ni los protagonistas, ni su amor, ni su desenlace. Para eso hay que comenzar en la perplejidad, sumergirse en la confusión y desafiar al caos. El único que está dotado para ello es precisamente ese narrador que considerábamos blando, para el que la existencia humana es un laberinto y para quien el universo es un escaparate de amenazas. Como Parménides, si queremos entender, es necesario viajar a la oscuridad del Hades: pero viajar desde la luz mortal, y sin tener miedo. Y lo curioso de nuestro narrador principal (especular) es que no tiene miedo a meterse ahí, o lo tiene y aún así persiste. Blando, pero al fin y al cabo valiente. Quiere enterarse: ¿qué le queda, si no? ¿Qué nos queda si ni siquiera nos enteramos de qué está hecho nuestro miedo?
Él ordena la historia, la confabula, dispone la claridad y las sombras…, mientras la señora Dean le entrega los suministros para que eso sea posible. Un narrador especular y otro secundario, aunque fundamental… A medida que progresamos en el texto la sospecha o la incomodidad es creciente acerca de un asunto, a saber: si Lockwood, ese forastero empeñado en conocer, está ofreciendo las palabras de la señora Dean o las suyas. ¿Hasta dónde debemos creerle? ¿Hasta dónde se escucha a la señora Dean y hasta dónde a Lockwood en cada una de las afirmaciones y cada uno de los secretos? El lector vivirá esa tensión subrepticia con el mismo estado de ánimo en que soportará las otras tensiones entre lo verdadero y lo falso, lo cierto y lo incierto, el amor y sus invenciones, fatalidades y mentiras consentidas…, entre el amor y todo lo demás.
Y es que la pasión está mirada desde muy arriba, desde una especie de ojo cósmico que en vez de engrandecerla la disminuye al mezclarla con las otras fuerzas de la existencia. Sigue ahí, desde luego, jactanciosa como una dueña de almas, pero zarandeada por otras pasiones y por otras violencias. Tanto es así que, en el comienzo de la narración, lo que nos encontramos son ya las consecuencias de ese amor que al parecer fue tan grande convertido en miseria y rencor: Heathcliff se halla en pleno despliegue de su venganza, destilando su mal, su impotencia y su tétrico desdén sobre las segundas generaciones de los páramos, que reproducen a las primeras con una simetría que pregona por adelantado la tragedia. Es decir, en el arranque no se habla de amor, sino de resentimiento, un resentimiento tan fuerte como el amor que lo precedió, pero con una extraordinaria capacidad de expansión. Y de hecho, en este segundo movimiento de la novela, que ocupa tanto como el de la relación entre Catherine y Heathcliff, uno puede preguntarse justificadamente si toda la historia no girará en realidad sobre la potencia destructiva del corazón humano más que sobre los afectos y su desbordamiento romántico. Desde luego, en el relato pesan por igual.
Pero ya hemos dicho que la psicología y lo estrictamente humano están convenientemente diluidos, o al menos relativizados, en un conjunto mayor en el que hay otras cosas que destacan. Es el caso de la naturaleza fisica que da título a la novela, cuya presencia e intervenciones son de tal magnitud y significado que da lugar a lo que se conoce como correlato objetivo, es decir, junto al de los personajes con alma hay un relato que debe ser leído paralelamente y que corresponde a un protagonista objetivo (de objeto), que también está contando lo suyo. Los páramos no son un paisaje ni un escenario aunque también lo sean: son, sobre todo, personajes del drama que aportan su particular carácter y sus conflictos. Se trata de una naturaleza semoviente, cambiante, en busca siempre de forma, cuyo rostro se modifica a cada paso y donde los protagonistas con alma, los seres vivos, tan pronto como se introducen, se pierden. Es el territorio en el que lo humano se anega, en contacto con una dimensión que le supera de principio a fin y donde late la amenaza de su desaparición. El mundo humano, sus conflictos, pasiones e intereses quedan reducidos a la mezquindad de sus verdaderas proporciones cuando entran en pugna con las auténticas fuerzas del todo. El ejercicio literario de la autora es aquí muy consciente, arrancando la semántica de la psicología y del espíritu mortal del campo de descripción de los objetos naturales, que tienen sus propias leyes y, por tanto, su lenguaje.
Otra fuerza que cruza el relato, sin un aparente protagonismo, pero con una eficiencia fuera de duda, es ese espacio exterior al ambiente centrípeto y angustiado en el que viven los personajes de estas cumbres, y en el que puede sentirse la presencia lejana, aunque intensa, de la ciudad, de las nuevas urbes que comienzan a despuntar en la revolución industrial y que ya están cambiando la fisonomía de la ciudad antigua tanto como carcomiendo la vida comunitaria del campo, que se resiente. De la ciudad llega Heathcliff en brazos de su padre adoptivo. Y de ella regresa también años más tarde, enriquecido y dispuesto a sacudir las jerarquías en su propio beneficio. Ambos episodios son oscuros. Ni el padre adoptivo dará explicaciones suficientes para que se conozcan los motivos de su acción, lo que podría alentar sospechas y sugerencias de vario tipo, ni el propio Heathcliff se mostrará nunca convincente acerca de los procedimientos que siguió para salir de pobre. Lo que resulta evidente es que el viaje a la ciudad o a las ciudades, el tránsito al espacio extraño es profundamente alterador. Cuanto se trae de allí tiene una extraordinaria capacidad de agitación, acaso porque la vida de los páramos se pretende inmóvil, sujeta a reglas que sin embargo no resisten el mínimo contacto con lo ajeno. Más aún cuando la nueva urbe, en la retina del lector de la época, está dotándose de una extraordinaria potencia transfiguradora y disolviendo a toda prisa los antiguos lazos que envolvían a la comunidad cognoscible, limitada y de papeles asignados por la tradición e incluso por la Historia.
En sordina, Cumbres Borrascosas hace sentir el latido de esa otra forma de existencia que sobreviene y que ya se ha presentado a las puertas de una sociedad que, tanto en lo civil como en lo moral, tiene los días contados. El derrumbe humano, la falta de grandeza que se van apoderando de los personajes y de las relaciones entre los personajes de la novela, así como el hastío y la indiferencia hacia la tierra, en lo físico y en lo simbólico, son una silenciosa metáfora de la evidencia de que hay un mundo que se acaba. Y toda caída y todo fracaso concluyen siempre, como escribió Benet, en un combate por la razón. Las tensiones y las contradicciones morales de estas almas implacables que tratan de sobrevivir a una destrucción que en parte ellas mismas han provocado, conforman otra de las grandes fuerzas del relato. Moral y vida, una vida que ha tomado rumbo desconocido, fuera y dentro del paisaje reconocible, luchan también apasionadamente dentro y fuera de los individuos.
En fin, que aunque la narración mantenga las apariencias casi canónicas de una historia de amor, en realidad se nos está describiendo un sistema de fuerzas: de fuerzas que luchan unas con otras, pero también de fuerzas que luchan dentro de sí. La Naturaleza pugna con el universo humano, pero también con el caos y en busca de un orden superior y de una divinidad que no llega; la sociedad debate con la Naturaleza y con los individuos, pero sus entrañas se revuelven de moral nueva y vieja, de antagónicos sentimientos de clase, de rivalidad extrema entre lo urbano y lo rural; los individuos tratan de sobrevivir en medio de todo ello, pero a la vez agitados por deseos contradictorios (en el que no falta el de destruirse y el de inmolarse a causa del propio deseo), por sentimientos de conquista y de renuncia, por aspiraciones al placer tan intensas como la propensión al dolor… Es decir, Cumbres Borrascosas.
He aquí, pues, una de las obras mayores de todos los tiempos, escrita además con esas palabras destinadas a pesar en el corazón humano y en el de la vida, y tan afiladas que atraviesan limpiamente las épocas y nos alcanzan como si hubieran sido escritas para nosotros, ayer mismo.
Cuando se habla de literatura inmortal, esa expresión manoseada hasta la bajeza e igualmente manipulable, el lector no puede dejar de pensar en este libro, porque nunca esa expresión se ha hecho tan exacta y tan radiante como cuando uno abre sus páginas.
Alejandro Gándara
Nota a la traducción
De todos es sabida la dificultad que entraña enfrentarse a obras que, como en ésta, no son las palabras lo que se traduce sino más bien un espíritu y una atmósfera absolutamente personales, obras que, como decía Charlotte Brontë, la hermana de Emily, han sido «talladas en un taller natural, con herramientas sencillas y materiales del lugar».
Ante todo he intentado preservar, por encima de la obsesión de que el texto adquiera el formato castellano (extensión de los párrafos que influyen en el ritmo y el movimiento sintáctico, ese oído interior que tiene que tener toda prosa), el espíritu de rusticidad y la atmósfera electrizante de que está impregnado. Decía también Charlotte y ésta es una opinión que comparto al cien por cien que esta novela es «agreste, árida y nudosa como la raíz del brezo». Por ello, y porque esta rusticidad me parece uno de los mayores méritos de Cumbres Borrascosas, he respetado la extensión de los párrafos tal y como aparece en el original, cosa que va en contra del criterio utilizado en casi todas las versiones castellanas. De todos es sabido que el idioma inglés, frente al español, es mucho más directo y sentencioso, menos barroco (fiel reflejo del carácter típicamente inglés, y aquí estamos ante personajes que no tienen pelos en la lengua), y es extraño que se pierda en alambicados párrafos, divagaciones y digresiones que no encuentran su fin.
Mi decisión de no juntar párrafos, de dejar a la vista el «nudo de la raíz del brezo», naturalmente, arrastra consigo su mayor o menor porción de fracaso (tal vez algunos puedan argumentar que el ritmo en castellano se trunca un poco...); pero había que correr el riesgo, y me atrevería a decir que ésta es la mayor novedad de la presente versión.
Y es que esta porción de fracaso siempre existe a la hora de traducir. En el caso de esta obra hay algo que es absolutamente imposible de reflejar: el acento de la zona de Yorkshire (zona al noroeste de Inglaterra de donde procedían las hermanas Brontë y que se aprecia muy bien en películas como Full Monty o Little Voice) del personaje del criado Joseph, cuyos matices (esa sorna taciturna y seca) no tienen equivalente en castellano e inevitablemente se pierden. Es como si alguien pretendiera encontrar un equivalente en otro idioma al acento andaluz, o al acento murciano.
Tarea también compleja ha sido la de seguir el formalismo que se dispensan entre sí los personajes. Como todos sabemos, en el idioma inglés no existe la diferencia entre el «tú» y el «usted», aunque sí hay otros indicativos que nos ayudan (el que un personaje se dirija a otro por el nombre de pila o el apellido, por ejemplo). A medida que iba avanzando en la traducción, me iba encontrando con que el propio tono de los diálogos me pedía saltar del «tú» al «usted» de una manera un tanto caótica e indiscriminada. Mi primer pensamiento fue el de unificar. Luego me di cuenta de que este vaivén en el trato (áspero y respetuoso en una misma página) entre los personajes también formaba parte del espíritu de la novela. Porque he de confesar que lo que más me llamó la atención la primera vez que leí Cumbres Borrascosas, y lo que aún hoy, después de conocerme el texto casi de memoria, me sigue dejando perpleja, es la crudeza y el desprecio que se dispensan los personajes entre sí, esa violenta explosión de las pasiones que todo lo envuelve.
Por último, mencionar también que sobre todo al comienzo de la novela, y puesto que se está hablando de tres generaciones y personajes que además están emparentados (hay dos matrimonios entre primos), resulta un poco difícil enterarse de quién es quién. Por ello, y para comodidad del lector, adjuntamos un árbol genealógico.
Cristina Sánchez-Andrade
Árbol genealógico
CUMBRES BORRASCOSAS
Capítulo I
1801. Acabo de regresar de una visita al casero... el vecino solitario con quien voy a tener que vérmelas durante un tiempo. Éste es un paraje realmente hermoso. No creo que hubiera podido dar con un lugar tan alejado del mundanal ruido en toda Inglaterra. El edén perfecto para misántropos, y el señor Heathcliff y yo somos la pareja ideal para compartir la desolación. ¡Un tipo formidable! Lo que seguramente nunca imaginó es el regocijo que experimentó mi corazón cuando, al acercarme a caballo, contemplé que sus ojos negros se replegaban con aprensión bajo las cejas, y cómo luego sus dedos se hundían aún más en su chaleco, refugiándose allí con una recelosa determinación al anunciarle mi nombre.
¿El señor Heathcliff? pregunté.
Asintió con la cabeza.
Soy el señor Lockwood, su nuevo inquilino, señor. He querido venir a visitarle en cuanto he llegado para decirle que espero no haberle causado molestias con mi insistencia en solicitar el alquiler de la Granja de los Tordos; ayer oí que albergaba usted alguna duda...
La Granja de los Tordos es mía, señor interrumpió él esbozando una mueca de disgusto, y si puedo evitarlo, no permitiré que nadie me cause molestia alguna. ¡Pase!
Masculló aquel «pase» entre dientes, como si estuviese diciendo «váyase al cuerno». Incluso la cancela contra la que se apoyaba parecía hacer oídos sordos a la invitación; y creo que esa circunstancia fue precisamente la que me animó a aceptarla: sentía interés en conocer a aquel hombre que parecía exageradamente más reservado que yo.
Sólo cuando advirtió que el pecho de mi caballo empujaba con decisión la cancela, alargó su mano para abrir. A continuación, con ceño hosco, me condujo por el empedrado voceando al entrar en el patio:
¡Joseph, llévate el caballo del señor Lockwood y sube el vino!
«He aquí todo el servicio doméstico de esta casa», pensé al oír la doble orden. «No me extraña que la hierba crezca entre las lajas y que las vacas sean las encargadas de recortar los arbustos.»
Joseph era un anciano, o mejor dicho un viejo, tal vez un viejo muy reviejo, aunque robusto y nervudo.
¡Que el Señor nos asista! prorrumpió (y aquello era más un rebuzno malhumorado que otra cosa) mientras se hacía cargo de mi caballo. Me escrutaba con tanta acritud que me dio por pensar, de modo caritativo, en lo mucho que iba a costarle aquel día hacer la digestión, y que su piadosa jaculatoria nada tenía que ver con mi intempestiva visita.
Cumbres Borrascosas es el nombre de la morada del señor Heathcliff. «Borrascosas» es un significativo adjetivo local que hace referencia a la perturbación atmosférica a la que se expone la región en época de tormentas. En contrapartida, jamás les faltará ahí arriba una perfecta ventilación. Uno intuye el poderío del viento norte soplando sobre los contornos en el vaivén desmesurado de unos pobres abetos desmedrados al fondo de la casa, así como en una hilera de espinos esmirriados que estiran sus ramas en la misma dirección, como mendigando la luz del sol. Menos mal que el arquitecto tuvo la precaución de construir una casa recia: las angostas ventanas están profundamente insertadas en la pared, y las esquinas defendidas por enormes contrafuertes de piedra.
Antes de traspasar el umbral me detuve unos instantes. Pude admirar la profusión de grotesca decoración cincelada en toda la fachada, pero sobre todo como ornato de la puerta principal. Sobre ella, en torno a un amasijo de grifos en ruinas y niños impúdicos, divisé la fecha «1500» y el nombre «Hareton Earnshaw». De haber sido por mí, habría hecho algún comentario y hasta me habría interesado brevemente por la historia del lugar, pero la actitud del propietario en la puerta me decía que entrara rápidamente o que me fuera de inmediato. En todo caso, no tenía ganas de acrecentar su impaciencia precisamente en el momento de estar a punto de inspeccionar el interior.
Un escalón nos condujo a la salita de estar, sin que hubiera un vestíbulo o pasillo introductorio: en esta región suele recibir el nombre de «la casa». Consta generalmente de cocina y sala, pero creo que en Cumbres Borrascosas la cocina quedaba relegada a otra estancia, porque me pareció que del fondo salía un cotorreo y un repicar de utensilios de cocina; además no había señal alguna de que sobre el fuego se asara, hirviera o cocinara nada. Tampoco refulgían las sartenes de cobre o los pucheros de estaño. En cambio, en una de las paredes del fondo sí se reflejaban espléndidamente la luz y el calor que emitía una inmensa vajilla metálica, entreverada de jarras y copas de plata amontonadas en filas y hasta el techo en un vasto aparador de roble. El techo no había sido revocado nunca, de modo que exhibía su estructura ante las miradas curiosas, excepto donde quedaba oculto por un bastidor de madera cargado con tortas de avena, cecina de vaca, de oveja y jamones. Sobre la chimenea reposaban varias escopetas desparejadas y viejas, así como un par de pistolas de arzón. A modo de decoración había tres botes de latón pintados de manera chillona y dispuestos sobre la cornisa. El suelo era de piedra blanca caliza; las sillas, pintadas de verde, tenían un respaldo alto, con un diseño anticuado: una o dos, más pesadas, relucían negrísimas en la sombra. En un arco bajo el aparador dormitaba una enorme perra perdiguera del color del hígado, rodeada por una camada de cachorritos que chillaban; otros perros bullían por escondrijos y rincones.
De haber pertenecido a un vulgar granjero del Norte con semblante huraño y robusto, vestido con calzones y polainas, el aposento y mobiliario no habrían tenido nada de particular. Este individuo, sentado en su butaca con la jarra de cerveza espumeante sobre una mesa redonda, se puede encontrar en cualquier sitio de estas lomas a cinco o seis millas a la redonda, siempre y cuando uno se presente a la hora adecuada después de comer. Pero ocurre que el señor Heathcliff ofrece un contraste muy particular con su morada y con su estilo de vida. Su tez lora le confiere un aspecto agitanado, aunque su indumentaria y sus modales sean los de un caballero, es decir, todo lo caballero que puede ser un hombre de campo: tal vez un tanto descuidado, pero sin que su desaliño llame la atención gracias a su porte erguido y atractivo. Es, además, un tipo de alma encallecida, al que algunos podrían achacar en el carácter una prestancia soterrada, aunque hay algo que me dice que no se trata de eso. Estoy convencido de que esta reserva se debe a su reticencia a la hora de exhibir los sentimientos, más concretamente a las manifestaciones de cariño. Amará y odiará con igual secreto, y considerará una impertinencia ser, a su vez, amado y odiado. Pero estoy yendo demasiado lejos, le estoy dotando de mis propias cualidades alocadamente. El señor Heathcliff debe de tener razones muy distintas a las mías a la hora de retirar la mano cuando se encuentra con un posible amigo. Digamos simplemente que mi espíritu es un tanto peculiar. Mi querida madre solía decirme que nunca tendría un hogar acogedor, y hasta el pasado verano no quedó demostrado que era indigno de tenerlo.
Cuando disfrutaba de un mes de buen tiempo a orillas del mar, di con la criatura más fascinante de la tierra, una auténtica diosa, por lo menos para mí, en tanto le era indiferente. Nunca le declaré mi amor1, al menos verbalmente; aunque, si es verdad que las miradas hablan, cualquier idiota habría podido advertir que estaba absolutamente embobado. Por fin ella se dio cuenta y me correspondió con la mirada más dulce que se pueda imaginar. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Me da vergüenza confesarlo: replegarme fríamente sobre mí mismo, como un caracol, mientras que a cada mirada de ella me iba alejando cada vez más. Finalmente, la pobrecita empezó a dudar de sus propios sentidos y, abrumada por la supuesta confusión, persuadió a su madre de que se fueran.
Debido a estos cambios bruscos en mi disposición me he granjeado fama de hombre deliberadamente frío, aunque yo sea el único que pueda juzgar lo inmerecida que es.
Me senté en el extremo opuesto de la chimenea al que se dirigía mi casero, guardando silencio durante un rato mientras intentaba acariciar a la perra, que se había alejado de su camada para acercarse a hurtadillas a mis piernas, el labio encrespado y los colmillos blancos al aire, babeando del gusto ante la dentellada que me iba a lanzar.
Mi caricia provocó un gañido largo y gutural.
Es mejor que deje usted a la perra en paz gruñó el señor Heathcliff casi al unísono, en tanto que le propinaba un puntapié para corroborar sus palabras. No es una perrita de compañía y por tanto no está acostumbrada a que la mimen.
Entonces, dirigiéndose hacia una puerta trasera, volvió a gritar:
¡Joseph!
Joseph rezongó confusamente desde las profundidades de la bodega, pero no hizo ademán de subir; por lo que su señor se sumergió en su búsqueda, dejándome cara a cara con la perra bruta, así como con un par de perros pastores lúgubres y greñudos que compartían con ella la celosa vigilancia sobre todos mis movimientos.
Como no tenía la menor intención de tomar contacto con sus colmillos, permanecí inmóvil en mi puesto. Pero imaginando que no entenderían los insultos tácitos, opté con desatino por rebajarme a hacer guiños y gestos al trío, cosa que irritó a la dama, que de repente desplegó toda su furia y se abalanzó sobre mis rodillas. Conseguí arrancármela de encima e interpuse la mesa como parapeto. Pero esto hizo que toda la jauría se alterara. Media docena de cuadrúpedos de todo pelaje surgió de los más recónditos rincones para arrejuntarse en un mismo punto. De pronto sentí cómo mis tobillos y los faldones de mi levita eran objeto de ataque; y mientras me defendía como podía de los combatientes más voluminosos con el atizador, me vi obligado a pedir ayuda en alto para que alguien en la casa restableciera la paz.
El señor Heathcliff y su hombre remontaron la escalera del sótano con una flema irritante. No creo que se movieran ni un segundo más rápido de lo habitual, a pesar de que la estancia era ahora un campo de batalla.
Menos mal que alguien más dispuesto salió de la cocina; se trataba de una mujer lozana con los faldones arremangados, brazos desnudos y mejillas arreboladas, que se nos interpuso blandiendo una sartén. De hecho, ésa fue el arma que esgrimió, junto con su lengua, hasta el punto de que la tormenta se aplacó como por ensalmo. Se quedó sola en el centro, el pecho alborotado como un mar después de un huracán, cuando su señor entró en escena.
¿Qué diablos está ocurriendo? preguntó él, lanzándome una mirada que a duras penas podía tolerarse después de su inhóspita acogida.
¡Eso digo yo!, ¡diablos! refunfuñé. Porque ni una piara de cerdos endemoniados habría albergado peores intenciones que esos animales suyos, señor. Es como si se le ocurriera a usted dejar a un extraño con una manada de tigres.
No incordian a las personas que no tocan nada colocó la botella frente a mí y la mesa en su sitio. Los perros cumplen su función de guardianes. ¿Quiere un vaso de vino?
No, gracias.
Pero no le han mordido, ¿verdad?
Si así hubiera sido, ya me habría ocupado yo de dejar mi marca en el perro correspondiente.
El gesto de Heathcliff se relajó con una mueca.
Venga, hombre dijo, no se sulfure, señor Lockwood. Ea, beba un poco de vino. Vienen tan pocos huéspedes a mi casa que tengo que confesar que ni yo ni mis perros sabemos cómo recibirlos. ¡A su salud, señor!
Me incliné y acepté sus excusas, pues empecé a darme cuenta de que era absurdo permanecer sentado lamentándome por la descortesía de un puñado de perros. Además, estaba poco dispuesto a ofrecerle a aquel tipo más entretenimiento a mi costa, pues, a la vista estaba, ahora él se encontraba de buen humor.
Probablemente movido por las prudentes consideraciones acerca de lo descabellado de ofender a un buen inquilino, suavizó un poco su lacónico estilo de sincopar pronombres y verbos auxiliares; introdujo lo que supuso sería un tema de interés para mí, un discurso sobre las ventajas y desventajas de mi actual emplazamiento de retiro.
Me pareció muy inteligente en los temas que tratamos; de modo que antes de emprender el regreso a casa ya estaba dispuesto a volver a visitarle al día siguiente.
Evidentemente, él no deseaba volver a verme. A pesar de todo me pasaré por allí. Es increíble lo sociable que me siento en comparación con él.
Capítulo II
Ayer por la tarde se echó encima la niebla y el frío. Tenía la intención de pasar la tarde junto al fuego de mi despacho, en lugar de andar abriéndome camino entre brezales y barro en dirección a Cumbres Borrascosas.
Cuando acabé de comer (suelo hacerlo entre las doce y la una, pues el ama de llaves, una señorona que venía junto con el mobiliario de la casa, como si fuera una prolongación de la misma, no puede o no quiere entender que a mí me gusta ser servido a las cinco), subí las escaleras con aquella indolente intención, pero al entrar en mi habitación atisbé a una doncella arrodillada, rodeada de cepillos y cubos de carbón, provocando una polvareda de mil demonios al intentar apagar las llamas con montones de cenizas. Semejante espectáculo me hizo salir por piernas; cogí el sombrero y, después de una caminata de cuatro millas, llegué a la cancela del jardín de Heathcliff justo a tiempo de escapar de los primeros copos afelpados de una nevada.
En esa loma desolada la tierra era una costra de escarcha negra y el aire me hacía castañetear los dientes. Como no pude retirar la cadena, salté por encima de la cancela y eché a correr por el empedrado flanqueado por destartalados arbustos de grosella; golpeé la puerta en vano con el fin de que me dejaran entrar, hasta que comenzaron a arderme los nudillos y los perros arrancaron a ladrar.
¡Malditos! musité. ¡Os mereceríais desolación perpetua, por groseros e inhospitalarios! Ni a mí mismo se me ocurriría dejar las puertas cerradas durante el día. Ah, pero me importa un rábano. ¡Ya que estoy..., voy a entrar!
Tomada esa resolución, empuñé la aldaba y la sacudí con vehemencia. La cara avinagrada de Joseph asomó a través del óculo del granero.
¿Pero qué es lo que quiere usted? El amo está abajo en el corral. Vaya hasta el final del granero si es que quiere hablar con él.
¿Es que no hay nadie que pueda abrirme la puerta? voceé.
Sólo está la señorita; y no le abrirá aunque siga usted metiendo bulla hasta la noche.
¿Y qué problema hay en anunciarle mi nombre, si se puede saber, Joseph?
¡Ni lo sueñe! Yo no quiero meterme en líos refunfuñó moviendo la cabeza de un lado a otro, y se esfumó.
Empezaban a caer gruesos copos de nieve. Agarré el picaporte para hacer un nuevo intento cuando, en el patio de atrás, surgió un joven sin abrigo con una azada al hombro. Me gritó que le siguiera, y después de atravesar un lavadero y un espacio adoquinado con una carbonera, una bomba de agua y un palomar, por fin llegamos a la estancia caliente y acogedora en la que se me había recibido la primera vez.
Un fuego inmenso hacía saltar deliciosos destellos de carbón, turba y madera: y junto a la mesa, dispuesta para una abundante cena, se reveló ante mis complacidos ojos la «señorita», persona de cuya existencia no había tenido noticia con anterioridad2.
Hice una reverencia y esperé a que me invitara a sentarme. Ella me escrutó, la espalda apoyada en el asiento, inmóvil y muda.
¡Menudo tiempecito! dije. Me temo, señora Heathcliff, que la puerta va a tener que pagar las consecuencias de la atención despreocupada de sus sirvientes. Me ha costado sudor y lágrimas que me oyeran.
Siguió sin abrir la boca. La miré, y me devolvió la mirada. De cualquier forma, mantuvo los ojos fijos en mí de manera fría e insolente, y esto me resultó sobremanera bochornoso y desagradable.
Siéntese dijo el joven bruscamente. Ahora viene él.
Obedecí; luego carraspeé y llamé a la perversa Juno, que en esta segunda visita había decidido mover la punta de su cola en señal de que me había reconocido.
Bonito animal proseguí. ¿Tiene usted intención de desprenderse de los cachorros, señora?
No son míos dijo la atractiva dueña de la casa en un tono aún más repelente que el que podría haber empleado el propio Heathcliff.
Ah, ya..., sus favoritos están ahí... proseguí yo, girándome hacia un oscuro almohadón sobre el que pululaba algo parecido a unos gatos.
Pues menuda elección si así fuera apostilló ella, desdeñosa.
Para colmo de males, se trataba de un montón de conejos muertos; carraspeé de nuevo y me acerqué al hogar, repitiendo mi comentario sobre lo desapacible que estaba la tarde.
Pues no haber salido dijo ella poniéndose de pie y alcanzando dos de los tarros pintados de la repisa de la chimenea.
Hasta ese momento había estado a contraluz; pero ahora tenía una visión clara y completa de su fisonomía y gestos. Era esbelta, y a primera vista apenas acababa de salir de la adolescencia: un cuerpo bien contorneado y la carita más exquisita que había visto en mi vida, de facciones limpias y tez sonrosada. Sobre su delicado cuello brotaba una cascada de tirabuzones que parecían de oro, y si su expresión hubiera sido más agradable, sus ojos habrían resultado irresistibles. Afortunadamente para mi corazón vulnerable, el único sentimiento que evidenciaban oscilaba entre el desdén y una suerte de desesperación especialmente chocante en aquel rostro.
Como los tarros no le quedaban a mano, hice ademán de ayudarla; pero se volvió hacia mí con la airada expresión de un pobre al que alguien pretende ayudar en la labor de contar sus monedas de oro.
No necesito su ayuda me increpó. Puedo alcanzarlos yo sola.
Perdone usted me apresuré a decir.
¿Le han invitado a una taza de té? preguntó, atándose un delantal sobre su impecable vestido negro, y quedándose de pie con una cucharada de hojas que había sacado del bote.
Me encantaría tomar una taza contesté.
¿Pero le han invitado? repitió.
No dije esbozando una media sonrisa. Usted es la persona indicada para hacerlo.
Devolvió el té al bote, cuchara incluida. A continuación volvió a tomar asiento con el ceño fruncido, e hizo un puchero con los labios como una niña a punto de llorar.
A todo esto, el joven se había arrojado sobre los hombros un abrigo francamente andrajoso y, alzándose frente al fuego, comenzó a mirarme con el rabillo del ojo, como si entre nosotros se interpusiera una suerte de enemistad mortal todavía sin vengar. Empecé a dudar de si se trataba de un criado o no; su manera de vestir y hablar eran rudas, desprovistas de la evidente superioridad que se observaba en el señor y la señora Heathcliff; sus rulos hirsutos hervían en una maraña castaña, las patillas le poblaban la cara ocultando las mejillas y tenía las manos curtidas como las de un vulgar labrador. Aun así, su talante era el de un hombre desenvuelto, en cierto modo altanero, y no mostraba la menor diligencia a la hora de atender a la señora de la casa.
Como carecía de pruebas concluyentes acerca de su condición, resolví dejar de fijarme en su curiosa conducta, y cinco minutos más tarde la llegada de Heathcliff me sacó, en cierta medida, de la incómoda situación.
Pues como ve, señor, he cumplido mi promesa exclamé, esforzándome en mostrarme alegre; y me temo que, debido al tiempo, tendré que permanecer aquí una media hora, si es que usted puede darme cobijo durante ese rato.
¿Media hora? dijo, sacudiéndose los copos blancos de la ropa. ¿Acaso no reparó en la magnitud de la tormenta a la hora de salir de paseo? ¿No sabe usted que se arriesga a perderse en las marismas? Incluso la gente que conoce estos páramos se pierde a menudo en días como éste, y le aseguro que de momento no hay posibilidad de que el tiempo cambie.
Tal vez podría usted cederme a alguno de sus mozos; me haría de guía y luego podría quedarse a dormir en la Granja hasta mañana. ¿Podría ser?
No, no podría ser.
¡Ah, bueno! En ese caso, tendré que apañármelas yo mismo.
De su boca salió un gruñido bronco.
¿Vas a hacer el té? preguntó el del abrigo andrajoso, apartando de mí su mirada feroz para dirigirla hacia la joven.
¿Él va a tomar? preguntó ella, dirigiéndose a Heathcliff.
Tú prepáralo y punto fue la respuesta, pronunciada de un modo tan bestial que me hizo retemblar. El tono de sus palabras traslucía una genuina naturaleza malévola. Ya no me parecía adecuado llamar a Heathcliff «tipo formidable».
Una vez se terminaron los preparativos, me invitó a sentarme junto a él.
Ahora, señor, acerque su silla dijo. Y todos, incluido el palurdo, se arracimaron en torno a la mesa. Mientras comíamos, flotaba un austero silencio.
Pensé que, si era cierto que yo había sido el causante de la nube, era mi deber hacer un esfuerzo por dispersarla. No podía ser que se sentasen a la mesa siempre con ese talante sombrío y mohíno, y en todo caso era imposible que, por muy malhumorados que fueran, mantuvieran a diario aquel talante.
Es extraño... comencé en el intervalo de la primera taza de té y la segunda que me sirvieron, es extraño hasta qué punto la costumbre puede moldear nuestros gustos e ideas; a muchos les sería imposible concebir que una vida de completo exilio como la suya pueda ser feliz, señor Heathcliff; y sin embargo, me atrevería a decir que, rodeado de su familia y con su amable señora presidiendo su hogar y corazón...
¡Mi amable señora! interrumpió él, con una mueca casi diabólica. ¿Dónde está, mi amable señora?
Me refiero a la señora Heathcliff, su esposa.
Ah, ya. Lo que usted sugiere es que su espíritu, aun cuando su cuerpo nos haya abandonado, ha tomado la forma de ángel de la guarda que se dedica a proteger los destinos de Cumbres Borrascosas. ¿Es así?
Al darme cuenta de mi metedura de pata, intenté enmendarla. La verdad es que podría haberme percatado de que había una gran diferencia de edad entre los dos para ser marido y mujer. Uno rondaba los cuarenta, un periodo de serenidad intelectual en el que los hombres raramente abrigan la ilusión de que las muchachas se casen con ellos por amor. Ese sueño se reserva al solaz de la edad decrépita. La otra no tendría ni diecisiete.
A continuación, una idea estalló en mi mente: «El pelagatos sentado a mi lado, que bebe té de un cuenco y que come el pan sin haberse lavado las manos, podría ser su marido. Heathcliff hijo, por supuesto. Y ésta es la consecuencia de haberse enterrado en vida: ella se ha arrojado en brazos de ese palurdo, ignorando que existen tipos mejores. ¡Qué lástima! Y yo tengo que tener cuidado de que, por culpa mía, no se arrepienta de su elección».
Esta última reflexión podría resultar un tanto vanidosa, pero es que mi vecino me había llamado la atención por lo repulsivo que era. En cambio, por experiencia, sabía que yo mismo podía resultar pasablemente atractivo.
La señora Heathcliff es mi nuera dijo Heathcliff, corroborando mis reflexiones. Según hablaba se volvió hacia ella lanzándole una mirada muy especial, una mirada de odio, a menos que tuviese un conjunto de músculos faciales tan perversos que fuesen incapaces de interpretar el lenguaje de su corazón, como ocurre con el resto de las personas.
Ah, claro, ya veo; usted es el agraciado poseedor de esta preciosa hadita puntualicé volviéndome hacia mi vecino.
Esto empeoró aún más las cosas. El joven se puso como la grana y apretó el puño como para lanzarse en un ataque premeditado. Pero a continuación se avino; calmó su tormenta interior mascullando una serie de insultos dirigidos a mi persona, mientras yo hacía oídos sordos.
¡No da usted pie con bola! puntualizó mi anfitrión. Ninguno de los dos tenemos el privilegio de poseer a la preciosa hadita; su marido murió. Dije que era mi nuera y, por tanto, debió de haberse casado con mi hijo.
Y este joven es...
¡No es mi hijo, entérese de una vez!3
Heathcliff volvió a sonreír, como si atribuirle la paternidad de aquel oso fuera una broma demasiado pesada.
Me llamo Hareton Earnshaw gruñó el otro, y le aconsejo que me respete.
En ningún momento le he perdido el respeto fue mi respuesta, riéndome para mis adentros de la dignidad con la que se anunciaba a sí mismo.
Fijó la vista en mí durante más tiempo de lo que yo pude mantener la mía en él, por miedo a que me entraran ganas de propinarle un tirón de orejas o que mi risa se hiciera audible. Comencé a sentirme mal en ese círculo familiar. Prevalecía sobre el bienestar físico una atmósfera espiritual sombría, por lo que decidí andarme con pies de plomo antes de aventurarme por tercera vez bajo aquel techo.
Una vez concluida la tarea de comer (nadie hizo el menor esfuerzo por dar conversación), me acerqué a la ventana para otear el tiempo.
La visión no podía ser más desoladora: la noche oscura cerniéndose prematuramente, y cielo y montes se confundían en una cellisca sofocante.
No creo que pueda volver a casa ahora sin un guía no pude por menos de exclamar. Los caminos estarán sepultados; y en el caso de que no lo estuvieran, apenas podré distinguir nada a un metro de distancia.
Hareton, lleva a esa docena de ovejas al cobertizo. Acabarán por cubrirse si se dejan en el redil toda la noche, y pon un tablón en la puerta dijo el señor Heathcliff.
¿Qué puedo hacer? proseguí yo, cada vez más irritado.
No hubo respuesta a mi pregunta; y, mirando a mi alrededor, tan sólo vi a Joseph trayendo un cubo con gachas para los perros y a la señora Heathcliff inclinándose hacia el fuego, entreteniéndose en quemar un manojo de cerillas que se habían caído de la repisa de la chimenea al devolver el bote del té a su sitio.
Joseph, una vez depositado el cubo en el suelo, esparció una mirada torva por la habitación; soltó con tono quejumbroso:
Me pregunto cómo puede quedarse ahí como un pasmarote cuando todos se han ido fuera. Pero no sirve de nada seguir hablando porque es usted una inútil y se irá al infierno en derechura, tal y como ocurrió con su madre.
Por un momento imaginé que este elocuente discurso se dirigía a mí; y como ya estaba bastante enfurecido, corrí hacia el viejo sinvergüenza con intención de sacarle de la estancia a puntapiés.
Sin embargo, la señora Heathcliff se me adelantó con la respuesta:
¡Viejo asqueroso! respondió. ¿Acaso no tienes miedo de que el diablo te lleve con vida cuando mencionas su nombre? Deja de provocarme, te lo advierto, o pediré como favor especial que te saque de aquí. Cállate y mira siguió diciendo mientras sacaba un libro grande y oscuro de un estante. Te voy a demostrar los progresos que he hecho en magia negra. Pronto seré capaz de poner en claro todo lo que está sucediendo últimamente por aquí. ¿O acaso te crees que la vaca roja se murió por casualidad y que tu reumatismo es el resultado de la providencia divina?
¡Bruja, más que bruja! jadeó el viejo. Que el Señor nos libre del mal.
¡No, réprobo, descastado! Vete o te haré mucho daño de verdad. Os he moldeado a todos con cera y barro; y el primero que franquee los límites que yo fije, pues… ¡No voy a decir lo que haré, oh, no! Pero ya veréis. Vete, y ten cuidadito porque te estoy vigilando.
La bruja alumbró sus preciosos ojos con una burla maligna, y Joseph, temblando de pavor, se apresuró a salir profiriendo rezos y jaculatorias entremezclados con un «bruja, más que bruja».
Pensé que la conducta de ella respondía a una suerte de broma macabra; y ahora que habíamos quedado a solas, me propuse que se interesara por mi problema.
Señora Heathcliff le dije muy serio, tiene que perdonarme por las molestias, pero estoy seguro de que con esa carita no puede usted evitar ser buena. Haga el favor de indicarme algún punto en el camino gracias al cual pueda guiarme, tengo la misma idea de cómo volver que la que usted pueda tener de ir a Londres.
Coja el mismo camino que tomó a la ida contestó ella, retrepándose en su asiento con una vela y el gran libro abierto frente a ella. Es un consejo breve, pero el mejor que le puedo dar.
Entonces, si oye que me han encontrado muerto en una ciénaga o en una cuneta llena de nieve, ¿no le susurrará la conciencia que, en parte, ha sido por su culpa?
¿Y por qué iba a ser así? Yo no puedo hacerle de guía. No me dejarían ir ni hasta el final de la valla del jardín.
Usted..., oh, no, me daría verdadera lástima tener que pedirle que cruce el umbral por mí en una noche como ésta grité. Yo lo que quiero es que me indique el camino, no que me haga de acompañante. O, si no, que persuada usted al señor Heathcliff para que me proporcione un guía.
¿Quién? Los únicos habitantes de esta casa son él mismo, Earnshaw, Zillah, Joseph y yo. ¿A quién prefiere?
¿Es que no hay criados en la finca?
No; ya le he dicho todas las personas que hay en la casa.
Entonces, no me queda más remedio que quedarme.
Pues eso lo arregla usted con su anfitrión. Yo no tengo nada que decir.
¡Espero que esto sea un escarmiento para usted! gritó la voz severa de Heathcliff desde la entrada de la cocina. Y en lo que respecta a quedarse aquí, no tengo habitaciones para los invitados; si se queda deberá compartir cama con Hareton o Joseph.
Puedo dormir en una butaca de esta habitación contesté.
¡Ni hablar! Un extraño es un extraño, sea pobre o rico, y no permitiré que nadie esté aquí cuando yo no estoy vigilando dijo el muy grosero.
Con su insulto, mi paciencia llegó a su límite. Prorrumpí en expresiones de disgusto, y lo empujé para abrirme paso hacia el patio, chocando con Earnshaw en mi apresuramiento. Estaba tan oscuro que no podía dar con la salida. Mientras deambulaba de un lado a otro, fui testigo de otra muestra más del trato que esa gente se dispensaba entre sí.
Al principio el joven parecía mostrarse amable conmigo.
Iré con él hasta el parque dijo.
Irás con él al infierno exclamó su amo, o cual fuera la relación entre los dos. ¿Y quién va a cuidar de los caballos, eh?
No hay comparación entre la vida de un hombre y el que una tarde unos caballos no reciban los cuidados de siempre. Alguien tiene que ir murmuró la señora Heathcliff, haciendo gala de una amabilidad que jamás habría sospechado en ella.
Porque tú lo digas... replicó Hareton. Más te vale que cierres el pico si es que tienes algún interés por él.
Pues entonces espero que su fantasma te persiga; ¡y espero que el señor Heathcliff no vuelva a tener otro inquilino hasta que la Granja sea una ruina! respondió con aspereza.
Escuche, escuche refunfuñó Joseph, a quien yo había estado observando. ¡Los está maldiciendo!
Se sentó, aguzando el oído y ordeñando a las vacas bajo la luz de una lámpara. Se la arranqué sin más ceremonias, y gritando que se la devolvería mañana, corrí hacia el portillo más cercano.
¡Señor, señor, está robando la lámpara! gritó el anciano al tiempo que me perseguía. ¡Eh, Gnasher! ¡Perros! ¡Eh, Lobo, agarradlo, agarradlo!
Al abrir el portillo, dos monstruos peludos se me lanzaron al cuello, tirándome al suelo y apagando la luz del farol. Una carcajada compartida por Heathcliff y Hareton colmó mi rabia y mi humillación.
Afortunadamente, las bestias parecían más interesadas en darme la pata, bostezar y menear las colas que en devorarme vivo. Pero como no tenían la menor intención de levantarse, me vi forzado a permanecer tirado en el suelo hasta que sus malévolos dueños tuvieron a bien rescatarme. Entonces, sin el sombrero y temblando de ira, ordené a los malditos que me dejaran salir, advirtiéndoles que si me dejaban ahí un minuto más iban a vérselas conmigo. Solté varias amenazas incoherentes a modo de venganza que recordaban a las del rey Lear por su extraña e intensa virulencia.
Preso de agitación, comencé a sangrar por la nariz, y el señor Heathcliff aún tuvo el descaro de reírse, con lo que me vi obligado a amonestarle de nuevo. No acierto a imaginar en qué habría acabado todo aquello de no haber intervenido una persona aún más civilizada que yo y menos absurda que mi anfitrión. Se trataba de Zillah, la fornida ama de llaves, que finalmente se acercó a preguntar por qué peleábamos. Pensó que alguno de los hombres me había puesto las manos encima, pero como no se atrevía a atacar a su señor, arremetió con toda la violencia de su artillería verbal contra el malandrín más joven.
Muy bien, señor Earnshaw gritó. Me pregunto qué será lo siguiente... ¿Acaso vamos a empezar a matar a la gente en la mismísima escalera de la puerta? Ya veo que jamás me adaptaré a esta casa; pero mira a este pobre hombre, está casi sin resuello. ¡A callar todo el mundo!, no puede usted irse así, venga para adentro que le cure. A ver, estese quieto.
Con estas palabras, sin más, me lanzó un jarro de agua helada por el cuello y me arrastró hasta la cocina. El señor Heathcliff me siguió mientras su alegría momentánea expiraba rápidamente para dejar paso a su habitual mal humor.
Me sentía verdaderamente mal, zarandeado y débil, y por tanto, obligado a aceptar alojamiento bajo su techo. Heathcliff ordenó a Zillah que me sirviera una copa de coñac. Ella seguía lamentándose de mi estado, y después de haber obedecido las órdenes de su amo, me acompañó a la cama.
Capítulo III
Mientras me precedía escalera arriba, me recomendó que escondiera la vela y que no hiciera ruido, ya que su amo tenía una extraña relación con la habitación en donde ella me pensaba instalar. Por lo visto, no le gustaba que nadie se alojara allí.
Quise saber el motivo.
Contestó que lo desconocía; sólo llevaba viviendo allí uno o dos años, y se comportaban de una manera tan rara que a estas alturas no podía permitirse el lujo de cuestionarse nada.
Demasiado aturdido para empezar a curiosear, cerré la puerta y busqué la cama. Todo el mobiliario consistía en una silla, un armario y un gran bargueño de roble con una celosía en la parte superior que recordaba las ventanas de los carruajes.
Me acerqué a aquel mamotreto para echar un vistazo dentro. Entonces me di cuenta de que se trataba de un lecho de estilo muy antiguo, diseñado de tal modo que obviara la necesidad de que cada miembro de la familia tuviera su propia habitación. De hecho formaba un pequeño gabinete, y el antepecho de la ventana que cerraba uno de los lados hacía de mesa.
Descorrí los tableros laterales, me introduje con la vela y volví a correrlos hasta que me sentí a salvo de la vigilancia de Heathcliff y todos los demás.
En una esquina del alféizar sobre el que deposité mi vela había unos cuantos libros polvorientos apilados. Además, alguien había rayado algo sobre la pintura. Estas inscripciones no eran más que un nombre repetido con diversos caracteres, grandes y pequeños: Catherine Earnshaw, decía aquí, y más allá: Catherine Heathcliff, y de nuevo: Catherine Linton.
Sumido en una insípida languidez, apoyé la cabeza contra la ventana sin dejar de deletrear Catherine Earnshaw-Heathcliff-Linton, hasta que se me cerraron los ojos; no había descansado ni cinco minutos cuando unas letras blancas, vívidas como espectros, comenzaron a bullir en la oscuridad, irradiando destellos que cuajaban el aire de Catherines. Me levanté con intención de disipar tan llamativo nombre, y entonces descubrí que el pabilo de la vela se había reclinado sobre uno de los antiguos volúmenes, perfumando la estancia con un aroma a cuero quemado.
Lo apagué; y sintiéndome francamente mal por causa del frío y de una náusea persistente, me incorporé y abrí el tomo chamuscado sobre mis rodillas. Se trataba de una Biblia impresa en letra pequeña que apestaba a humedad. Una guarda tenía la inscripción: «El libro de Catherine Earnshaw», así como una fecha de un cuarto de siglo atrás.
Lo cerré y tomé otro, y luego otro, hasta haber examinado todos. La biblioteca de Catherine era selecta y el deterioro de los libros indicaba que habían sido muy utilizados, aunque la mayoría de forma no demasiado ortodoxa; apenas había un capítulo que hubiese escapado a los comentarios hechos en tinta al menos eso parecían, efectivamente, comentarios que cubrían todos los márgenes libres en la hoja impresa.
Algunas eran frases sueltas; otras conformaban un diario llevado con asiduidad, emborronado por lo que parecía una mano infantil. Encabezando una de las páginas en blanco (cuyo hallazgo debió de suponer un tesoro para ella) había una excelente caricatura de mi amigo Joseph. Era algo rudimentaria, pero los trazos tenían una gran fuerza expresiva.
Me sentí terriblemente atraído por la desconocida Catherine, por lo que comencé a descifrar los borrosos jeroglíficos.
¡Qué domingo más horroroso! decía el párrafo siguiente. Ojalá estuviera mi padre. Hindley es detestable como sustituto y su conducta hacia Heathcliff es atroz. H. y yo nos vamos a rebelar, y ya dimos el primer paso esta tarde.
Ha estado diluviando todo el día; como no pudimos ir a misa, Joseph se vio obligado a montar un servicio religioso en la buhardilla; y mientras Hindley y su esposa se refocilaban al amor de un fuego acogedor en el piso de abajo haciendo todo menos leer sus biblias, de eso no me cabe la menor duda, Heathcliff, yo y el desgraciado mozo de labranza tuvimos que coger nuestros libros de oraciones y subir a la buhardilla, donde, dispuestos en fila sobre un saco de maíz, gimiendo y tiritando, rogamos para que Joseph también tiritara con el fin de que, también por su propio bien, nos dispensara un sermón corto. ¡Qué ilusa! El servicio duró exactamente tres horas; y mi hermano, al vernos bajar, aún tuvo la cara de exclamar:
Pero ¿ya está?
Los domingos por la noche nos permitían jugar con tal de que no hiciéramos demasiado ruido; pero ahora una simple risita tonta es suficiente para que nos manden al rincón.
Os olvidáis de que aquí tenéis un amo dice el tirano. ¡Machacaré al primero que me saque de quicio! Insisto en que guardéis absoluta seriedad y silencio total. ¿Has sido tú, niñato? Frances, querida, dale un buen tirón de pelo cuando pases por delante; le estoy oyendo chascar los dedos.
Frances le tiró del pelo de manera salvaje, y luego fue a sentarse en las rodillas de su esposo; y ahí estaban, como dos críos, besándose y soltándose memeces, una verborrea ridícula de la que cualquiera debería avergonzarse.
Nos acomodamos todo lo bien que pudimos bajo el arco del vestidor. Justo acababa de atar nuestros delantales y de colgarlos a modo de cortina cuando llegó Joseph, que venía de hacer un recado en el establo. De un tirón arrancó los delantales, me soltó una bofetada y graznó:
¡Acabamos de dar sepultura al amo, aún tenéis en los oídos la voz del Evangelio y tenéis la desfachatez de meteros aquí! ¡Vergüenza debería daros! ¡Niños condenados! Ea, sentaos bien, que lo que sobran son los libros buenos para entretenerse. ¡Sentaos y poneos a pensar en vuestras almas!4
Una vez dicho esto nos hizo sentarnos de forma que un tenue rayo del fuego de la chimenea nos iluminara el texto del libraco que nos arrojó encima.
No podía soportar ese trato. Agarré mi mugriento volumen por una de las tapas y lo arrojé a la perrera, jurando que aborrecía los buenos libros.
Heathcliff dio un puntapié al suyo en la misma dirección.
Entonces se armó la de Dios.
¡Amo Hindley! chilló nuestro improvisado capellán. ¡Amo, venga aquí! La señorita Cathy ha destrozado las tapas de El yelmo de salvación y Heathcliff ha pisoteado el primer tomo de El ancho camino de la perdición. Es una verdadera pena que les consienta usted estas cosas. El señor ya les habría castigado. Pero ahora él no está.
Hindley salió precipitadamente de su paraíso junto a la chimenea y, cogiendo a uno por el cuello y a otro por el brazo, nos arrastró hasta la antecocina. Cuando llegamos allí, Joseph comenzó a vocear que nos atraparía el «Viejo Nick»5, tan cierto como que estábamos vivos; y con este pensamiento reconfortante, cada uno buscó su propio escondrijo para esperar la llegada.
Así que alcancé este libro y un tintero de la estantería y entreabrí la puerta para que entrara algo de luz. Llevo escribiendo veinte minutos pero mi compañero está impaciente y sugiere que nos apropiemos de la capa de la lechera y que, cobijados bajo ella, hagamos una escapada hacia los páramos. No es mala idea. Además, si al viejo avinagrado se le ocurre entrar, pensará que su profecía se ha cumplido. La verdad es que, bajo la lluvia, es imposible sentir más frío y humedad que en este sitio.
Supongo que Catherine llegó a poner en marcha su proyecto, ya que la siguiente frase trataba de otro tema. Y lo hacía en tono lastimero:
¡Nunca imaginé que Hindley pudiera hacerme llorar tanto! escribía. Me duele tanto la cabeza que no puedo ni apoyarla en la almohada. Pero hay algo que me duele aún más. ¡Pobre Heathcliff! Hindley dice que es un vagabundo y no le deja ni sentarse ni comer con nosotros; y dice que no debemos jugar juntos, y amenaza con echarle de la casa si quebranta sus órdenes.
Se ha dedicado a censurar a nuestro padre (pero ¿cómo se atreve?) por tratar a H. con demasiada liberalidad; y jura que lo pondrá en el sitio que le corresponde.