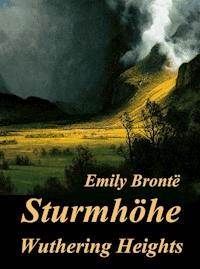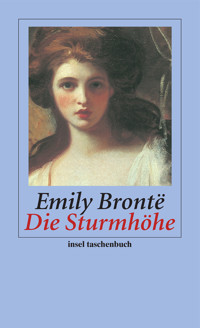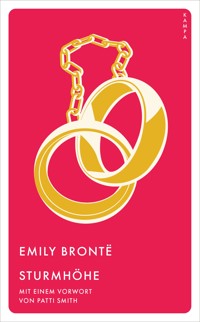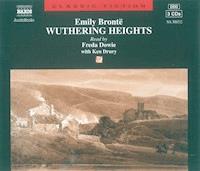Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Editoras
- Sprache: Spanisch
Tras los muros de Cumbres borrascosas, los vivos deben saldar deudas pendientes con los muertos que habitan sus sombras. En un páramo azotado por el viento, la llegada de un niño abandonado desencadena una historia de amor y destrucción con la que cargarán varias generaciones. Catherine encuentra en Heathcliff su parte salvaje, pero claudica ante el deber ser, y él elige el rencor y el odio para tomar lo que cree que le fue negado. Esta es una historia tan oscura como hipnótica, en la que la unión de estas dos almas atraviesa los límites de la realidad y la venganza tiene su propia voz. Una sola novela bastó para inmortalizarla: Emily Brontë muestra que la naturaleza humana es tan salvaje como los páramos que describe"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tras los muros de Cumbres borrascosas, los vivos deben saldar deudas pendientes con los muertos que habitan sus sombras.
En un páramo azotado por el viento, la llegada de un niño abandonado desencadena una historia de amor y destrucción con la que cargarán varias generaciones. Catherine encuentra en Heathcliff su parte salvaje, pero claudica ante el deber ser, y él elige el rencor y el odio para tomar lo que cree que le fue negado. Esta es una historia tan oscura como hipnótica, en la que la unión de estas dos almas atraviesa los límites de la realidad y la venganza tiene su propia voz.
Una sola novela bastó para inmortalizarla: Emily Brontë muestra que la naturaleza humana es tan salvaje como los páramos que describe
I
Volví hace unos instantes de visitar a mi casero y sospecho que ese solitario vecino me dará más de un motivo para inquietarme. En este bello país, que ninguna persona antisociable hubiera podido encontrar más agradable en toda Inglaterra, el señor Heathcliff y yo habríamos hecho una pareja ideal de amigos. Ese hombre me resultó extraordinario, pero al parecer no se dio cuenta de ello. Por el contrario, hundió los dedos con más profundidad en los bolsillos de su chaleco y puso los ojos en blanco cuando me oyó pronunciar mi nombre y preguntarle:
–¿El señor Heathcliff? –él asintió con la cabeza.
–Soy Lockwood, su nuevo inquilino. Lo visito para decirle que confío que mi insistencia en alquilar la Granja de los Tordos no le habrá molestado.
–Puesto que la casa es mía –respondió apartándose de mí–, no hubiera permitido que nadie me molestara sobre ella, si así se me antojaba. Pase.
Dijo entre dientes aquel “pase”, como si quisiera mandarme al diablo. Ni tocó siquiera la puerta en confirmación de lo que decía, lo que bastó para que yo decidiera entrar, interesado por aquel sujeto, al parecer más reservado que yo.
Como mi caballo empujaba la barrera de la valla, él soltó la cadena de la puerta y me precedió, de mala gana, hacia el patio, donde dijo a gritos:
–¡Joseph! ¡Llévate el caballo de este señor y tráenos vino!
Puesto que ambas órdenes se dirigían a un solo criado, juzgué que toda la servidumbre se reducía a él. Por eso, no me extrañó ver entre las baldosas del patio la hierba crecida y los setos sin recortar, solo mordisqueadas sus hojas por el ganado.
Joseph, un hombre entrado en años, aunque sano y fuerte, murmuró un contrariado: “¡Válgame Dios!”, mientras se llevaba al caballo. Me miró con tanta dureza que preferí suponer que imploraba el socorro divino para digerir bien la comida y no con motivo de mi presencia.
La casa donde vivía el señor Heathcliff se llamaba “Cumbres borrascosas”. Tal nombre expresaba muy bien los rigores que allí desencadenaba el viento cuando había tempestad. Sin duda, ventilación no faltaba. A juzgar por la inclinación de unos pinos cercanos y el hecho de que los matorrales se doblaban en un solo sentido, como si imploraran al sol, se advertía lo mucho que azotaba el aire. El edificio era sólido, de espesos muros, según podía apreciarse por lo hondo de las ventanas, y estaba protegido por grandes postes de piedra.
Me detuve un momento para admirar los ornamentos de la fachada. Sobre la puerta, una inscripción decía: “Hareton Earnshaw, 1500”. Aves de presa de formas extrañas y niños en posturas lascivas enmarcaban la inscripción. Aunque me hubiera gustado comentar todo aquello con el rudo dueño de la casa, no quise aumentar su impaciencia que evidenciaba mientras me miraba desde la puerta, como instándome a que entrara de una vez o me marchara.
Por un pasillo llegamos al salón principal, que en la región llaman siempre la casa, y al que no preceden otras habitaciones. Esa sala suele abarcar comedor y cocina, pero en Cumbres borrascosas la cocina no estaba ahí. Mejor dicho, no vi signos de que en el enorme lugar se cocinara nada, aunque en las profundidades de la casa se percibía un rumor de utensilios.
De las paredes no pendían cazuelas ni trastes de cocina. En un rincón se encontraba un aparador de roble con grandes pilas de platos, entre los que se veían jarras y tazas de plata. Encima del aparador había pastelillos de avena y piernas curadas de vaca, cerdo y carnero. Sobre la chimenea colgaban escopetas viejas, de cañones oxidados, y unas pistolas de arzón. En la repisa, se veían tres tarros de colores vivos. El suelo era de piedra lisa y blanca. Había sillas antiguas, pintadas de verde, con altos respaldos. Bajo el aparador, vi a una perra rodeada de sus cachorros, y pude distinguir a otros perros en los rincones.
Todo parecía muy propio de la casa de alguno de los campesinos de la región, gente recia, tosca, con calzón corto y polainas. Salas de ese tipo y hombres sentados en ellas ante un jarro de cerveza espumeante abundan en el país, pero Heathcliff contrastaba mucho con el ambiente. Por lo moreno, parecía un gitano, pero tenía los modales y la ropa de un caballero. Aunque estaba arreglado con algún descuido, su figura era erguida y gallarda.
Pensaba que posiblemente muchos lo considerarían soberbio y grosero, pero me parecía que no era ninguna de esas cosas. Por instinto, imaginé que su reserva provenía del deseo de ocultar sus sentimientos. Debía saber disimular sus odios y simpatías y juzgar impertinente a quien se permitiera manifestarle los suyos.
Es probable que me aventurara mucho al atribuir a mi casero mi propio carácter. Quizá el señor Heathcliff rehusaba su mano a personas desconocidas por motivos muy diversos, distintos a los míos. Tal vez mi carácter sea único. Mi madre solía decirme que nunca tendría un hogar feliz y el verano pasado actué de un modo que pareció darle la razón. Mientras pasaba un mes en la playa, conocí a una mujer bellísima, realmente una diosa. Aunque no le dirigí palabra alguna, es cierto que los ojos hablan y los míos debían delatar mi locura por ella. La joven lo notó y me correspondió con la mirada más dulce que podría esperarse. Pero ¿qué hice yo? Declaro con vergüenza que retrocedí. Me hundí en mí mismo como un caracol en su concha y cada mirada de la joven me hacía alejarme más, hasta que ella, sin duda desconcertada por mi actitud y suponiendo haberse equivocado, persuadió a su madre para que se marcharan.
Esos cambios tan bruscos me han dado fama de cruel, pero solo yo mismo sé cuánto error hay en ese juicio.
Heathcliff y yo nos sentamos en silencio ante la chimenea. La perra, separándose de sus cachorros, se acercó a mí, frunciendo el hocico y enseñando sus blancos dientes. Cuando quise acariciarla, emitió un gruñido.
–Déjela –dijo Heathcliff también con un gruñido, haciéndole coro a la perra, y le dio una patada–. No está acostumbrada a las caricias ni se la tiene para eso.
Incorporándose, fue hacia una puerta lateral y gritó:
–¡Joseph!
Joseph masculló algo en el fondo de la bodega, pero no apareció. En vista de ello, su amo fue a buscarle. Me quedé solo con la perra y con otros dos mastines que vigilaban atentamente todos mis movimientos. Permanecí quieto, temeroso de sus colmillos, pero pensé que la mímica no les molestaría y les hice unas cuantas muecas.
Fue una ocurrencia muy desafortunada, porque la señora perra, ofendida sin duda por alguno de mis gestos, se lanzó sobre mis pantalones. La ahuyenté y de inmediato fui a refugiarme detrás de la mesa, lo que puso en acción a todo el ejército canino.
Media docena de demonios en cuatro patas salieron de todos los rincones y se precipitaron al centro de la sala. Mis talones y los faldones de mi levita fueron los más atacados. Quise defenderme con el atizador del fuego, pero no bastó y tuve que pedir auxilio a gritos.
Heathcliff y Joseph subieron con exasperante lentitud. La sala era un infierno de ladridos y gritos, pero ellos no aceleraron el paso en lo más mínimo. Por suerte, una robusta criada de la cocina acudió más deprisa: arremangadas las faldas, rojas las mejillas por la cercanía del fogón, desnudos los brazos y en la mano un sartén, dio una serie de golpes acompañados con ásperas palabras, que al final disiparon la tempestad como por acto de magia. Al entrar Heathcliff, en medio de la estancia solo estaba conmigo ella, agitada como el océano tras un huracán.
–¿Qué diablos ocurre? –preguntó mi casero con un tono que juzgué intolerable tras tan inhospitalario acontecimiento.
–Verdaderamente, de diablos se trata –respondí–. Los cerdos endemoniados de los Evangelios no debían encerrar más espíritus malos que sus perros, señor Heathcliff. Dejar a un extraño entre ellos es igual que dejarle entre un rebaño de tigres.
–Nunca se meten con quien no les incomoda –dijo él–. La misión de los perros es vigilar. ¿Un vaso de vino?
–No, gracias.
–¿Lo mordieron?
–Si lo hubieran hecho, lo habría podido constatar usted por lo que yo habría hecho al que me mordiera.
–Bueno, bueno –repuso Heathcliff, con una mueca–. Está usted agitado, señor Lockwood, beba un poco de vino. En esta casa suele haber tan pocos invitados que, lo confieso, ni mis perros ni yo sabemos cómo recibirlos. ¡A su salud!
Comprendiendo que sería absurdo enfurecerme por la agresión de unos perros feroces, me calmé y correspondí al brindis. Además, se me figuró que mi casero se burlaba de mí y no quise darle más razones. En cuanto a él, pensando probablemente que sería una locura tratar tan mal a un buen inquilino, se mostró algo menos callado y empezó a charlar de las ventajas e inconvenientes de la casa que me había arrendado, lo que sin duda supuso que sería interesante para mí. Sin embargo, me pareció que hablaba con buen criterio y le dije que repetiría mi visita al día siguiente. Aun cuando él no mostrara ningún entusiasmo al oírlo, he decidido volver. Me resulta increíble lo sociable que soy en comparación con mi casero.
II
Ayer por la tarde hizo frío y niebla. Al principio dudé entre quedarme en casa, junto al fuego, o dirigirme, a través de cenagales y páramos, a Cumbres borrascosas.
Pero después de comer (advirtiendo que como de una a dos, ya que el ama de llaves, a la que acepté al alquilar la casa como si fuera parte de ella, no comprende, o no quiere comprender, que deseo comer a las cinco), al subir a mi cuarto, hallé a una criada arrodillada ante la chimenea, luchando en apagar las llamas con nubes de ceniza con las que levantaba una polvareda infernal. Semejante espectáculo me desanimó. Tomé el sombrero y tras una caminata de seis kilómetros llegué a casa de Heathcliff en el preciso instante en que comenzaban a caer los primeros copos de un chubasco de aguanieve.
El suelo de aquellas solitarias alturas se encontraba cubierto de una capa de escarcha ennegrecida y el viento helado estremecía todos mis miembros. Al ver que mis esfuerzos para levantar la cadena que cerraba la puerta de la verja eran vanos, salté la valla, avancé por el camino bordeado de matas de grosellas, y golpeé con los nudillos la puerta de la casa hasta que me dolieron y los perros ladraron.
“Su terrible inhospitalidad merecía ser castigada, ¡despreciables! –pensé–. Lo menos que se puede hacer es tener abiertas las puertas durante el día. Pero no me importa. ¡Entraré!”.
Tomada esta decisión, sacudí con fuerza la aldaba. El rostro antipático de Joseph apareció en una ventana del granero.
–¿Qué quiere usted? –preguntó–. El amo está en el corral. Dé la vuelta por la esquina del establo si quiere hablarle.
–¿No hay quien abra la puerta?
–Nadie más que la señorita, y ella no le abriría aunque estuviera llamando hasta la noche. Sería inútil.
–¿Por qué? ¿No puede usted decirle que soy yo?
–¿Yo? ¡No! ¿Qué tengo yo que ver con eso? –replicó mientras se retiraba.
Empezaba a caer una espesa nevada. Yo empuñaba la aldaba para volver a llamar, cuando un joven sin abrigo y llevando al hombro una horca de labranza apareció y me dijo que lo siguiera. Después de atravesar un lavadero y un patio embaldosado en el que había un pozo y un palomar, llegamos finalmente a la habitación en la que el día anterior me habían recibido. Un inmenso fuego de carbón y leña la caldeaba y, al lado de la mesa, en la que estaba servida una abundante comida, tuve la satisfacción de ver a la señorita, persona de cuya existencia no había tenido noticia alguna. Hice una reverencia y permanecí en pie, esperando a que me invitara a sentarme. Ella me miró, inmóvil, y no pronunció una sola palabra.
–¡Qué terrible clima! –comenté–. Lamento, señora Heathcliff, que la puerta haya sufrido las consecuencias de la negligencia de sus criados. Me ha costado un trabajo tremendo hacerme escuchar.
No movió los labios. La miré fijamente y me vio con otra mirada tan fría, que resultaba incómoda y desagradable.
–Siéntese –dijo con brusquedad el joven que me había introducido a la habitación–. Heathcliff vendrá enseguida.
Obedecí, carraspeé y llamé a Juno, la malvada perra, que esta vez se dignó a mover la cola en señal de que me reconocía.
–¡Hermoso animal! –añadí–. ¿Piensa usted regalar a los cachorros, señora?
–No son míos –dijo la amable joven con un tono aún más antipático que el que hubiera empleado el propio Heathcliff.
–Entonces, ¿sus favoritos son aquellos? –continué, volviendo la mirada hacia lo que me pareció un cojín con gatos.
–Serían unos favoritos bastante extraños –contestó la joven con desdén.
Desgraciadamente, los supuestos gatos eran, en realidad, un montón de conejos muertos. Volví a carraspear, me aproximé al fuego y repetí mis comentarios sobre lo desagradable de la tarde.
–No debía usted haber salido –dijo ella, mientras se incorporaba y trataba de alcanzar dos de los tarros pintados que había en la chimenea.
A la claridad de las llamas, pude distinguir por completo su figura que antes había estado protegida de la luz. Era muy esbelta y, al parecer, apenas había salido de la adolescencia. Estaba admirablemente formada y poseía el rostro más exquisito que hubiera contemplado jamás. Tenía las facciones muy finas, la tez muy blanca, dorados rizos que caían sobre su delicado cuello, y unos ojos que hubieran sido irresistibles de haber mostrado una expresión agradable. Por fortuna para mi sensible corazón, aquella mirada no manifestaba en aquel momento más que desdén y una especie de desesperación, que resultaba increíble en unos ojos tan hermosos.
Como los tarros estaban fuera de su alcance, intenté ayudarla, pero se volvió hacia mí con la airada expresión de un avaro a quien alguien pretendiera auxiliarle a contar su oro.
–No necesito su ayuda –dijo–. Yo puedo tomarlos sola.
–Lo siento –me apresuré a contestar.
–¿Está usted invitado a tomar el té? –me preguntó. Se puso un delantal sobre el vestido y se sentó. Sostenía en la mano una cucharada de hojas de té que había sacado del tarro.
–Tomaré una taza con mucho gusto –respondí.
–¿Está usted invitado? –insistió.
–No –dije, sonriendo a medias–, pero nadie más indicado que usted para invitarme.
Echó el té, con cuchara y todo, en el tarro, volvió a sentarse, frunció el entrecejo y apretó los labios, como un niño a punto de llorar.
Mientras tanto, el joven se había puesto un andrajoso abrigo y en aquel momento me miró como si entre nosotros hubiera un resentimiento mortal. Empecé a dudar si era un criado o no. Hablaba y vestía con tosquedad, sin ninguno de los detalles que Heathcliff presentaba de pertenecer a una clase superior. Su cabellera castaña estaba desarreglada, su bigote crecía descuidadamente y sus manos eran tan rugosas como las de un campesino. Pero, con todo, ni sus ademanes ni el modo de tratar a la señora eran los de un criado. Al no tener claridad al respecto, preferí no conjeturar nada sobre él. Cinco minutos después, la llegada de Heathcliff alivió un tanto la incómoda situación en la que me encontraba.
–Como ve, he cumplido mi promesa –dije con acento fingidamente alegre– y temo que el mal clima me haga permanecer aquí media hora, si quiere usted albergarme durante ese tiempo…
–¿Media hora? –repuso, mientras se sacudía los blancos copos que le cubrían la ropa–. ¡Me asombra que haya elegido usted pasear durante una nevada! ¿Acaso no sabe que corre el peligro de perderse en los pantanos? Hasta quienes los conocen se extravían a veces. Y le aseguro que no es probable que el clima mejore.
–Quizá uno de sus criados pudiera servirme de guía. Se quedaría en la Granja hasta mañana. ¿Puede proporcionarme uno?
–No, no me es posible.
–Pues entonces habré de confiar en mis propios medios…
–Mmm…
–¿Harás el té o no? –preguntó el joven del abrigo haraposo, separando su mirada de mí para dirigirla a la mujer.
–¿Le servimos a ese señor? –preguntó ella a Heathcliff.
–Termina de una vez, ¿quieres? –respondió él con tal brusquedad que me sobresaltó. Había hablado de una forma que delataba una naturaleza auténticamente perversa. Desde aquel momento ya no sentí empatía por aquel hombre.
Cuando el té estuvo preparado, Heathcliff dijo:
–Acerque su silla, señor Lockwood.
Todos nos sentamos a la mesa, incluso el vulgar joven. Un silencio absoluto reinó mientras comíamos.
Me pareció que, puesto que yo era el responsable de aquella pesada atmósfera, debía ser también quien la disipara. Esa actitud tan sombría que mostraban no debía ser su modo habitual de comportarse. Por lo tanto, comenté:
–Es curioso qué ideas tan equivocadas solemos hacernos a veces sobre los otros. Muchos no podrían imaginarse que fuera feliz una persona que llevara una vida tan apartada del mundo como la suya, señor Heathcliff. Y, sin embargo, usted es dichoso, rodeado de su familia, con su amable esposa que, como un ángel, reina en su casa y en su corazón…
–¿Mi amable esposa? –interrumpió con una sonrisa casi diabólica–. ¿Y dónde está mi amable esposa, señor?
–Hablo de la señora Heathcliff –contesté.
–¡Ah, ya! Quiere usted decir que su espíritu, después de desaparecido su cuerpo, se ha convertido en mi ángel de la guarda y custodia Cumbres borrascosas. ¿No es eso?
Al comprender que había cometido un error, intenté corregirlo. Debía haberme dado cuenta de la gran diferencia de edad entre los dos, antes de suponer como algo seguro que fuera su esposa. Él contaba con alrededor de cuarenta años. A esa edad, en la que el vigor mental se mantiene por completo, rara vez se alberga la ilusión de que las muchachas se casen con nosotros por amor. Semejante sueño está reservado a la vejez. En cuanto a la joven, no parecía tener arriba de diecisiete años.
De pronto, como un relámpago, surgió en mí esta idea: “La desagradable persona a mi lado, que bebe el té y come el pan con sus sucias manos, es tal vez su marido. Estas son las consecuencias de vivir lejos del mundo: ella ha debido casarse con este patán creyendo que no hay otros que valgan más que él. Es lamentable. Y yo debo procurar que, por culpa mía, no vaya a arrepentirse de su elección”.
Semejante reflexión podría parecer vanidosa, pero era sincera. Mi vecino de mesa presentaba un aspecto casi repulsivo, mientras que me constaba por experiencia que yo era pasablemente atractivo.
–Esta joven es mi nuera –dijo Heathcliff, confirmando mis suposiciones. Y, al decirlo, la miró con expresión de odio.
–Entonces, el feliz dueño de la hermosa hada es usted –comenté, volviéndome hacia el joven.
Con esto, mis palabras acabaron de poner las cosas mal. El joven apretó los puños, con evidente intención de atacarme. Sin embargo, se contuvo y desahogó su ira en una brutal maldición que me concernía, pero de la que no me di por aludido.
–No ha tenido suerte con sus conjeturas –dijo Heathcliff–. Ninguno de los dos tenemos el privilegio de ser dueños de la buena hada a quien usted se refiere. Su esposo ha muerto. Y, puesto que he dicho que era mi nuera, debe ser que estaba casada con mi hijo.
–De modo que este joven es…
–¿Mi hijo? Desde luego que no.
Y Heathcliff sonrió, como si fuera una locura atribuirle la paternidad de aquel joven.
–Mi nombre es Hareton Earnshaw –gruñó el otro– y le aconsejo que lo pronuncie con el máximo respeto.
–Creo haberlo respetado –respondí, mientras me reía para mis adentros de la dignidad con que había hecho su presentación aquel extraño sujeto.
Él me miró durante tanto tiempo y con tal fijeza, que me hizo experimentar deseos de abofetearle o de echarme a reír en su cara.
Comenzaba a sentirme muy a disgusto en aquel agradable círculo familiar. Tan ingrato ambiente neutralizaba el confortable calor que físicamente me rodeaba, por lo que resolví no volver por tercera vez.
Concluida la comida, y en vista de que nadie pronunciaba una palabra, me acerqué a la ventana para ver cómo estaba el clima. El espectáculo era muy desagradable: la noche caía con premura y torbellinos de viento y nieve barrían el paisaje.
–Creo que sin alguien que me guíe, no podré volver a casa –exclamé, incapaz de contenerme–. Los caminos deben estar borrados por la nieve, y aunque no lo estuvieran, es imposible ver a lo lejos.
–Hareton –dijo Heathcliff–, lleva las ovejas a la entrada del granero y pon un madero delante. Si pasan la noche en el corral, amanecerán cubiertas de nieve.
–¿Cómo me las arreglaré? –continué, sintiendo que mi irritación iba en aumento.
Pero nadie contestó mi pregunta. Paseé la mirada a mi alrededor y no vi más que a Joseph, quien traía comida para los perros, y a la señora Heathcliff que, inclinada sobre el fuego, se entretenía quemando un paquete de fósforos que habían caído de la repisa de la chimenea al volver a poner el tarro de té en su sitio. Joseph, después de vaciar el recipiente en que traía la comida de los animales, dijo con tosquedad:
–Me asombra que se quede ahí sin hacer nada cuando los demás se han ido… Pero con usted no valen palabras. Nunca se corregirá de sus malas costumbres, y acabará yéndose al infierno de cabeza, como su madre.
Creí que aquel comentario iba dirigido a mí, y me adelanté hacia el viejo bribón con el firme propósito de pegarle y obligarlo a que se callara, pero la señora Heathcliff se me adelantó:
–¡Viejo hipócrita! ¿No temes que el diablo te lleve cuando pronuncias su nombre? Te advierto, no me provoques o se lo pediré al demonio como especial favor. ¡Y basta! Mira –agregó, sacando un libro de un estante–: cada vez progreso más en la magia negra. Muy pronto seré maestra en la ciencia oculta. Y, para que sepas, la vaca roja no murió por casualidad, y tu reumatismo no es una prueba de la bondad de la Providencia…
–¡Cállese, malvada! –gritó el viejo–. ¡Dios nos libre de todo mal!
–¡Estás condenado, maldito! Sal de aquí si no quieres que te ocurra algo verdaderamente malo. Voy a modelar muñecos de barro o de cera que los reproduzcan a todos, y al primero que se extralimite… ya verán lo que le haré… Se acordará de mí… Vete… ¡Que te estoy mirando!
La pequeña bruja puso tal expresión de malignidad en sus ojos, que Joseph salió precipitadamente, rezando y temblando, mientras murmuraba:
–¡Malvada, malvada!
Supuse que la joven había querido gastarle al viejo una terrible broma, por lo que, en cuanto nos quedamos solos, quise interesarla en mi problema.
–Señora Heathcliff –dije con seriedad–, perdone que la moleste. Una mujer con una cara como la suya tiene que ser buena. Indíqueme alguna señal, algún lindero que me oriente hacia el camino de vuelta. Tengo la misma idea de por dónde se va a mi casa como la que usted pueda tener para ir a Londres.
–Regrese por el mismo camino que vino –me contestó, sentándose en una silla y poniendo ante sí un libro y una vela–. El consejo es muy simple, pero no puedo darle otro mejor.
–En ese caso, si mañana le dicen que me hallaron muerto en una ciénaga o en una zanja llena de nieve, ¿no le remorderá la conciencia?
–¿Por qué habría de remorderme? No puedo acompañarlo. Ellos no me dejarían ni siquiera ir hasta la verja.
–¡Oh! No le pediría por nada del mundo que saliera a ayudarme en una noche como esta. No le pido que me enseñe el camino, sino que me lo indique de palabra o bien, que convenza al señor Heathcliff de que me proporcione un guía.
–¿Un guía? En la casa no estamos más que él, Hareton, Zillah, Joseph y yo. ¿A quién elige usted?
–¿No hay criados en la granja?
–No hay más gente que la que le digo.
–Entonces, me veré obligado a quedarme hasta mañana.
–Eso es cosa de usted y de Heathcliff. Yo no tengo nada que ver con eso.
–Espero que esto le sirva de lección para hacerlo desistir de dar paseos –gritó la voz de Heathcliff desde la cocina–. Yo no tengo habitaciones para los visitantes. Si se queda, tendrá que dormir con Hareton o con Joseph en la misma cama.
–Puedo dormir aquí, en una silla –repuse.
–¡Oh, no! Un desconocido, rico o pobre, es siempre un desconocido. No permitiré que nadie esté en el lugar cuando yo no estoy aquí –dijo el miserable.
Mi paciencia llegó a su límite. Me precipité hacia el patio, expresando disgusto, y al salir tropecé con Earnshaw. Estaba tan oscuro que no podía ver la salida. Mientras trataba de encontrarla, pude conocer un poco más el modo que tenían de tratarse entre sí los miembros de la familia. Al principio, parecía que el joven estaba dispuesto a ayudarme, porque les dijo:
–Lo acompañaré hasta el cercado.
–Lo acompañarás al infierno –exclamó su pariente, señor o lo que fuera–. ¿Quién va a cuidar entonces de los caballos?
–La vida de un hombre vale más que el cuidado de los caballos… –dijo la señora Heathcliff con más amabilidad de la que esperaba–. Es necesario que vaya alguien…
–Pero no lo haré por orden tuya –se apresuró a responder Hareton–. Mejor es que te calles.
–Bueno, pues entonces, ¡así el espíritu de ese hombre te persiga hasta tu muerte, y así el señor Heathcliff no encuentre otro inquilino para su Granja hasta que esta se caiga a pedazos! –dijo ella con malignidad.
–¡Está echando maldiciones! –murmuró Joseph, hacia quien yo me dirigía en aquel momento.
El viejo, sentado, ordeñaba las vacas a la luz de una linterna. Se la quité y, diciéndole que se la devolvería al día siguiente, me precipité hacia una de las puertas.
–¡Señor, señor, me ha robado la linterna! –gritó el viejo corriendo detrás de mí–. ¡Gruñón, Lobo! ¡Atáquenlo!
En el instante en que abría la puertecilla a la que me había dirigido, dos monstruos peludos se me arrojaron, haciéndome caer. La luz se apagó. Las carcajadas de Heathcliff y Hareton hicieron que mi humillación y mi ira llegaran al extremo.
Por fortuna, los animales se contentaban con estirar las patas, bostezar y mover las colas. Pero no me permitían levantarme, por lo que permanecí en el suelo hasta que a sus terribles dueños se les antojó. Cuando estuve de pie, les exigí a aquellos miserables que me dejaran salir, haciéndoles responsables de lo que sucediera si no me atendían y lanzándoles amenazas que en su desordenada violencia evocaban las del Rey Lear.
Mi exaltación provocó que me sangrara la nariz de manera abundante. Heathcliff seguía riéndose y yo gritando. No sé cómo hubiera terminado todo aquello de no haber intervenido una persona más sensata que yo y más bondadosa que Heathcliff. Zillah, la robusta ama de llaves, apareció para ver lo que sucedía. Suponiendo que alguien me había agredido, y sin atreverse a regañar a su amo, dirigió su artillería verbal contra el joven sinvergüenza.
–No comprendo, señor Earnshaw –exclamó–, qué resentimientos tiene usted contra este hombre. ¿Va usted a asesinar a las gentes en la propia puerta de su casa? ¡Nunca estaré a gusto aquí! ¡Pobre muchacho! Está a punto de ahogarse. ¡Shhh, shhh! No puede irse usted en ese estado. Venga conmigo, voy a curarlo. Tranquilo, tranquilo…
Con estas palabras, me vertió sobre la nuca un recipiente lleno de agua helada y me llevó a la cocina. El señor Heathcliff, vuelto a su habitual estado de mal humor después de sus explosivas carcajadas, nos siguió.
Como consecuencia de todo lo sucedido, me sentía enfermo, mareado y débil, por lo que me vi obligado a aceptar alojamiento entre aquellos muros. Heathcliff mandó a Zillah a que me diera una copa de brandy y entró en una habitación interior. Ella, después de traerme la bebida, que me reanimó mucho, me condujo a un dormitorio.
III
Mientras la sirvienta me guiaba por las escaleras, me aconsejó que no hiciera ruido, porque su amo tenía ideas extrañas acerca del cuarto donde iba a instalarme y no le agradaba que nadie durmiera en él. Le pregunté los motivos, pero me contestó que solo llevaba en la casa dos años y que había visto tantas cosas raras, que ya no le daban ganas de curiosear más.
Demasiado desconcertado para sentir curiosidad, cerré la puerta con llave y busqué la cama con la mirada. Los muebles se reducían a una percha, una silla y una enorme caja de roble, con aberturas laterales que parecían ventanillas. Me aproximé a tan extraño mueble y me percaté de que se trataba de una especie de cama antigua, sin duda destinada a suplir la falta de una habitación separada para cada miembro de la familia. De hecho, formaba en sí una pequeña habitación y el alféizar de la ventana, contra cuya pared estaba arrimada la cama, servía de mesa.
Deslicé una de las tablas laterales, entré llevando la luz, cerré y sentí la impresión de que estaba a salvo de la vigilancia de Heathcliff o de cualquier otro de los habitantes de la casa.
La repisa del alféizar, en donde coloqué la vela, tenía varios libros polvorientos apilados en una esquina, y la pared estaba cubierta de escritos que habían sido trazados raspando la pintura. Aquellos escritos se reducían a un nombre: “Catherine Earnshaw”, repetido una vez y otra en letras de toda clase de tamaños. Pero el apellido variaba. En vez de “Catherine Earnshaw”, se leía en algunos sitios “Catherine Heathcliff” o “Catherine Linton”.
Sintiéndome muy cansado, apoyé la cabeza contra la ventana y empecé a murmurar: “Catherine Earnshaw-Heathcliff-Linton…”, hasta que se me cerraron los ojos. No habían pasado ni cinco minutos, cuando creí ver un resplandor de letras blancas en la oscuridad, como vívidos espectros. El aire parecía haberse llenado de “Catherines”. Me incorporé, esperando alejar así aquel nombre que acudía a mi mente como un intruso. Entonces vi que el pabilo de la vela estaba sobre uno de los viejos libros, cuya cubierta empezaba a chamuscarse y saturaba el ambiente de un fuerte olor a piel de becerro quemada.
Me apresuré a apagarla y me senté. Sentía frío y un ligero mareo. Tomé el libro dañado y lo abrí sobre mis rodillas. Era una vieja Biblia, que olía terriblemente a humedad, y en una de sus hojas sueltas leí: “Este libro es de Catherine Earnshaw”, y una fecha de hacía veinticinco años. Cerré el volumen, y tomé otro y luego varios más, hasta revisarlos todos.
La biblioteca de Catherine era selecta, y su deterioro demostraba que los tomos habían sido muy usados, aunque no siempre para los fines propios de un libro. Los márgenes blancos de cada hoja estaban cubiertos de escritos a mano, algunos de los cuales constituían sentencias aisladas. Otros eran, al parecer, retazos de un diario garabateado con una letra infantil. Encabezando una página en blanco, descubrí, no sin regocijo, una magnífica caricatura de Joseph, diseñada burdamente, pero con enérgicos trazos. Sentí un vivo interés por aquella desconocida Catherine, por lo que enseguida me puse a tratar de descifrar los jeroglíficos de su letra.
“¡Un domingo horrible! –decía uno de los párrafos–. ¡Cuánto daría porque papá volviera…! Hindley es un sustituto detestable y se porta horrible con Heathcliff. H. y yo vamos a rebelarnos: esta tarde comenzamos a hacerlo.
”Todo el día estuvo lloviendo a cántaros. No pudimos ir a la iglesia, así que Joseph nos reunió en el desván. Mientras Hindley y su mujer permanecían abajo sentados junto al fuego –estoy segura de que haciendo de todo menos leer sus Biblias– a Heathcliff, a mí y al infeliz criado de la granja nos ordenaron que tomáramos nuestros libros de oraciones y subiéramos. Nos hicieron sentar en un saco de trigo, y Joseph inició su sermón, que yo esperaba que resumiera a causa del frío que se sentía allí. Pero mi esperanza resultó fallida. El sermón duró exactamente tres horas y, aún así, mi hermano, al vernos bajar, tuvo el descaro de decir: ‘¿Cómo, han terminado tan pronto?’. Durante las tardes de los domingos solíamos tener permiso para jugar, siempre que no hiciéramos mucho ruido, pero ahora cualquier pequeñez, una simple risa, es motivo para que nos castiguen en un rincón oscuro.
”–Se olvidan de que aquí hay un amo –suele decir el tirano–. Al primero que me saque de quicio, le aplasto. Quiero seriedad y silencio absolutos. ¡Eh, muchacho! ¿Has sido tú? Querida Frances: tírale de los pelos. Lo oí chasquear los dedos. Frances le tiró del pelo con todas sus fuerzas y luego se sentó en las rodillas de su esposo. Los dos empezaron a hacer niñerías, besándose y diciéndose estupideces. Entonces nosotros nos acomodamos, como Dios nos dio a entender, en el hueco que forma el aparador. Colgué nuestros delantales ante nosotros como si fueran una cortina, pero apenas lo había hecho, cuando llegó Joseph, deshizo mi obra, y dándome un manotazo, dijo:
”–Con el amo recién enterrado, el domingo aún sin acabar, y las palabras del Evangelio resonando todavía en sus oídos, ¡ustedes se atreven a andar jugando! ¿No les da vergüenza? Siéntense, niños malos, y lean libros piadosos que los ayuden a pensar en la salvación de sus almas.
”Mientras nos hablaba, nos tiró sobre las rodillas unos viejos libros y nos obligó a sentarnos de manera que un rayo de la luz de la chimenea nos alumbrara en nuestra lectura. No pude soportar aquella tarea. Tomé el mugriento libro y lo arrojé donde estaban los perros, diciendo que odiaba los libros piadosos. Heathcliff hizo lo mismo con el suyo, y entonces sí que se armó un alboroto.
”–¡Señor Hindley, mire! –gritó Joseph–. La señorita Cathy rompió las tapas de La armadura de la salvación, y Heathcliff golpeó con el pie la primera parte de El camino de perdición. No es posible dejarles seguir así. ¡Oh! El difunto señor les hubiera dado lo que se merecen. ¡Pero cómo nos hace falta!
”Hindley se lanzó sobre nosotros, nos tomó a uno por el cuello y a otro por el brazo, y nos echó a la cocina. Allí, Joseph nos aseguró que el diablo vendría a buscarnos con toda certeza y nos obligó a sentarnos en distintos lugares, donde tuvimos que permanecer, separados, esperando su llegada.
”Yo tomé este libro y un tintero de un estante, entreabrí la puerta principal para dejar entrar algo de luz y he pasado el rato escribiendo por veinte minutos, pero mi compañero está impaciente. Me propuso apoderarnos del delantal de la criada y, tapándonos con él, ir a dar una vuelta por los pantanos. ¡Qué buena idea! Así, si viene ese malvado viejo, creerá que su amenaza del diablo se ha cumplido. Entretanto, nosotros estaremos fuera, y creo que no peor que aquí, a pesar del viento y de la lluvia”.
Supongo que Catherine cumplió su propósito, porque la siguiente frase cambiaba de tema y tenía un tono de lamentación.
“¡Qué poco imaginaba yo que Hindley llegaría a hacerme llorar tanto! Me duele la cabeza a tal punto que no puedo ni ponerla sobre la almohada, y aún así no consigo dejar de llorar. ¡Pobre Heathcliff! Hindley le llama vagabundo y ya no lo deja comer con nosotros, ni siquiera sentarse a nuestro lado. Dice que no volveremos a jugar juntos y lo amenaza con echarlo de casa si le desobedece. Hasta ha culpado a papá (¿cómo se ha atrevido?) por haber tratado a Heathcliff tan generosamente, y jura que volverá a ponerlo en el lugar que le corresponde”.
Comencé a sentirme somnoliento, mis ojos iban de las anotaciones escritas a mano al texto impreso. Vi un título grabado en rojo con adornos, que decía: “Setenta veces siete y el primero de los Setenta y uno. Sermón predicado por el reverendo padre Jabez Branderham en la iglesia de Gimmerden Sough”. Medio consciente, mientras intentaba adivinar qué diría el reverendo pastor sobre el tema, me quedé dormido.
Pero la mala calidad del té y la destemplanza que tenía me hicieron pasar una noche horrible. Soñé que ya era de mañana y que regresaba a mi casa guiado por Joseph. El camino estaba cubierto de nieve. Cada vez que yo daba un tropezón, él me amonestaba por no haber llevado un báculo de peregrino, afirmándome que sin este nunca conseguiría regresar a mi casa y enseñándome jactanciosamente un grueso garrote que él consideraba, al parecer, un báculo. Al principio, me parecía absurdo que me fuera necesaria semejante cosa para entrar en casa. Pero de improviso una nueva idea me cruzó por la mente. No íbamos a casa, sino que nos dirigíamos a escuchar el sermón del padre Branderham sobre las “Setenta veces siete”, en cuyo acto no sé si Joseph, el predicador o yo debíamos ser públicamente acusados y excomulgados.
Llegamos a la iglesia, aquella que, en mis paseos, he visto dos o tres veces. Se encuentra en una hondonada entre dos colinas junto a un pantano, cuyo fango, según la opinión popular, tiene la propiedad de embalsamar a los cadáveres. Hasta ahora, el tejado de la iglesia se ha conservado intacto, pero hay pocos clérigos que quieran encargarse de aquel lugar, ya que el sueldo es solo de veinte libras anuales y la rectoral consiste únicamente en dos habitaciones, sin vislumbre alguno, por ende, de que los fieles contribuyan a las necesidades de su pastor ni con la adición de un solo centavo.
Sin embargo, en mi sueño, Jabez tenía una congregación numerosa y atenta. Él predicaba un sermón dividido en cuatrocientas noventa partes, cada una dedicada a un pecado distinto. Lo que no puedo decir es de dónde había sacado el reverendo tantos pecados. Eran, por supuesto, transgresiones de lo más extravagantes, que nunca me hubiera imaginado antes.
¡Ay, qué pesadilla! Me caía de sueño, bostezaba, cabeceaba y volvía en mí. Me pellizcaba, me frotaba los párpados, me levantaba y me volvía a sentar, y a veces le daba un codazo a Joseph para preguntarle cuándo iba a acabar aquel sermón. Pero estaba condenado a escucharlo todo. Cuando por fin llegó al “primero de los setenta y uno”, me invadió la repentina idea de levantarme y denunciar a Jabez Branderham como el cometedor del pecado imperdonable: “Padre –exclamé–, sentado entre estas cuatro paredes he soportado y perdonado las cuatrocientas noventa partes de su sermón. Setenta veces siete tomé el sombrero para marcharme y setenta veces siete, de forma ridícula, me ha obligado usted a volverme a sentar. Una vez más es demasiado. Hermanos de martirio: ¡duro contra él! ¡Arrástrenle y despedácenle en partículas tan pequeñas que no vuelvan a encontrarse ni indicios de su existencia!”.
“Tú eres el Hombre –gritó Jabez, tras una solemne pausa–: Setenta veces siete te he visto hacer gestos y bostezar. Setenta veces siete consulté mi conciencia y encontré que todo ello merecía perdón. Pero el primer pecado de los setenta y uno ha sido cometido ahora, y esto es imperdonable. Hermanos: ejecutar en él lo que está escrito. ¡Honor a todos los santos!”.
Emitida esta orden, los concurrentes levantaron sus báculos de peregrino y se arrojaron sobre mí. Al verme desarmado, comencé a forcejear con Joseph, mi atacante más cercano y feroz, para arrebatarle su garrote. En la confluencia de la multitud, se cruzaron muchos palos, y algunos golpes destinados a mí cayeron sobre otras cabezas. Todos se apaleaban unos a otros y la iglesia retumbaba con los golpes. Branderham asestaba fuertes puñetazos en el borde del púlpito, y tan vehementes fueron, que acabaron por despertarme. Comprobé que lo que había incitado tal tumulto era la rama de un abeto, agitada por el viento, que pegaba contra los cristales de la ventana. Volví a dormirme, pero soñé cosas todavía más desagradables.
Recordé que descansaba en una caja de madera y que el viento y las ramas de un árbol golpeaban la ventana. Tanto me molestaba el ruido que, en sueños, me levanté y traté de abrir el postigo. No lo conseguí, porque el gancho estaba soldado, y entonces rompí el cristal de un puñetazo y saqué la mano para quitar la molesta rama. Sin embargo, en lugar de esta, sentí el contacto de una pequeña mano helada. Me invadió un intenso terror. Quise retirar el brazo, pero la mano me aferraba mientras una voz sumamente melancólica insistía:
–¡Déjame entrar, déjame entrar!
–¿Quién eres? –pregunté, intentando soltarme.
–Catherine Linton –contestó, temblorosa–. Me perdí en los pantanos y ahora vuelvo a casa.
No sé por qué me acordaba del apellido Linton, si había leído veinte veces más el de Earnshaw. Mientras hablaba, pude distinguir, apenas, el rostro de una niña a través de la ventana. El horror me hizo actuar con crueldad. Al no lograr desasirme de ella, tiré de su muñeca sobre el cristal roto y la froté de un lado a otro hasta que la sangre brotó y empapó las sábanas. Pero ella seguía gimiendo: “¡Déjame entrar!”, sin soltarme, casi enloqueciéndome de miedo.
–¿Cómo voy a dejarte entrar –dije, por fin– si no me sueltas la mano?
El fantasma aflojó la presión. Rápidamente, metí la mano por el hueco del vidrio roto, amontoné contra él una pila de libros, y me tapé los oídos para no escuchar el doloroso lamento. Pasé así unos quince minutos, pero en cuanto volvía a prestar atención, percibía la misma súplica.
–¡Vete! –grité–. ¡No te abriré, aunque me lo ruegues por veinte años!
–Veinte años han pasado –murmuró–. Veinte años han pasado desde que fui abandonada.
Y empujó levemente desde fuera. El montón de libros se tambaleaba. Intenté moverme, pero mis músculos se encontraban como paralizados, así que grité enloquecido de terror.
Para mi sorpresa, descubrí que el grito no era producto de mi imaginación. Con gran turbación, sentí que unos pasos se acercaban a la puerta de la alcoba. Alguien la abrió de manera vigorosa y una luz se filtró por las pequeñas aberturas de la cama. Me quedé sentado ahí, sudoroso, estremecido aún de miedo. Quien había entrado murmuró, como si hablara solo: “Por fin”, y luego dijo en el tono de quien no espera recibir respuesta:
–¿Hay alguien ahí?
Reconocí la voz de Heathcliff. Comprendiendo que era necesario revelarle mi presencia, ya que, si no, buscaría y acabaría encontrándome, descorrí las tablas de la cama. Tardaré mucho en poder olvidar lo que mi acto produjo en él.
Heathcliff se encontraba en la puerta. Llevaba la ropa de dormir, sostenía una vela en la mano y su cara estaba tan blanca como la pared. El ruido de las tablas al descorrerse le causó el efecto de una corriente eléctrica. La vela se deslizó de entre sus dedos, y su desconcierto era tal, que le costó mucho trabajo recogerla.
–Soy Lockwood –dije, intentando ahorrarle la humillación de seguir mostrando su cobardía–. He gritado sin darme cuenta mientras soñaba. Lamento haberlo molestado.
–¡Que Dios lo maldiga, señor Lockwood! ¡Váyase al…! –dijo desconcertado–. ¿Quién lo ha traído a esta habitación? –continuó, clavándose las uñas en las palmas y rechinando los dientes–. ¿Quién lo trajo aquí? Dígamelo, para echarle de la casa inmediatamente.
–Su criada Zillah –contesté, abandonando la cama y vistiéndome lo más rápido posible–. Haga con ella lo que le plazca, porque lo tiene bien merecido. Supongo que, a costa mía, quiso demostrar que este lugar en efecto está embrujado. Y le aseguro que, en realidad, está poblado de fantasmas y apariciones. Hace usted bien en tenerlo cerrado. Nadie le agradecerá dormir en esta habitación.
–¿Qué quiere usted decir y qué está haciendo? –replicó Heathcliff–. Acuéstese y pase la noche aquí, ya que está en este cuarto; pero, en nombre de Dios, no repita el escándalo de antes. Nada podría justificarlo, a no ser que lo estuvieran desollando vivo.
–Si ese pequeño demonio hubiera entrado por la ventana, le aseguro que me hubiera estrangulado –le respondí–. No me siento con ganas de soportar más persecuciones de sus antepasados. El reverendo Jabez Branderham, ¿no sería tal vez pariente suyo del lado materno? Y en cuanto a Catherine Earnshaw, o Linton, o como se llamara, ¡semejante alma malvada debía de ser! Según me dijo, ha andado vagando por la tierra durante veinte años, lo que sin duda es un castigo justo de sus maldades…
Apenas pronuncié estas palabras, recordé que el apellido de Heathcliff estaba vinculado en el libro al de Catherine, detalle que se me había olvidado hasta ese instante. Me avergoncé por mi imprudencia, pero, como si no me diera cuenta de haberla cometido, continué:
–El caso es que las primeras horas de la noche estuve… –iba a decir “hojeando esos grandes libros”, pero me corregí, y continué–: repitiendo el nombre que hay escrito en esa ventana, para ver si me dormía.
–¿Cómo se atreve a hablarme de este modo estando en mi casa? –masculló Heathcliff–. ¡Se ha vuelto loco al hablarme así!
Se golpeó la frente lleno de rabia. Yo no sabía si ofenderme o seguir explicándome, pero lo vi tan profundamente afectado que sentí compasión por él. Proseguí contándole mi sueño, asegurándole que nunca antes había oído el nombre de Catherine Linton, pero que, al leerlo repetidamente, parecía haberse corporeizado cuando me quedé dormido.
Mientras me explicaba, Heathcliff fue retrocediendo poco a poco hacia la cama hasta quedar casi oculto detrás de ella. Por su respiración entrecortada, me pareció que luchaba en reprimir sus emociones. Fingí no darme cuenta, continué vistiéndome, y dije:
–No son todavía las tres. Yo creía que al menos serían las seis. El tiempo aquí se hace interminable. Seguramente solo debían ser las ocho cuando nos acostamos.
–En invierno nos retiramos siempre a las nueve y nos levantamos a las cuatro –replicó mi casero, reprimiendo un gemido y limpiándose una lágrima, según conjeturé por un ademán que hizo con el brazo–. Acuéstese –añadió–, ya que si baja tan temprano no hará más que estorbar. Por mi parte, sus gritos han mandado al diablo mi sueño.
–Para mí también –contesté–. Bajaré al patio y pasearé por él hasta que amanezca, y después me iré. No volveré a repetir semejante intromisión. La muestra de hoy me ha quitado las ganas de buscar amigos, ni en el campo ni en la ciudad. Un hombre sensato debe tener bastante compañía consigo mismo.
–¡Magnífica compañía! –murmuró Heathcliff–. Tome la vela y vaya adonde quiera. Me reuniré con usted enseguida. Pero no salga al patio, los perros están sueltos. Ni al salón principal porque Juno está allí vigilando. De modo que tiene que limitarse a andar por los pasillos y las escaleras. No obstante, váyase. Yo me reuniré con usted en dos minutos.
Obedecí y me alejé de la habitación todo lo que pude, pero como no sabía a dónde iban a parar los estrechos pasillos, me detuve. Entonces, presencié una conducta extraña de parte de Heathcliff, tratándose de un hombre al parecer tan práctico. Se subió a la cama y de un tirón abrió la ventana, mientras estallaba en un desbordado llanto.
–¡Oh, Catherine! –decía–, ¡ven! Te lo imploro una vez más. ¡Oh, amada de mi corazón, ven, ven al fin!
Pero el fantasma, con el capricho propio de los espectros, no se dignó a aparecer. En cambio, solo el viento y la nieve entraron por la ventana y extinguieron la luz.
Había tanta angustia en aquel dolor que acompañaba su delirio, que me retiré. Me reproché haberlo escuchado y estaba molesto de haberle relatado mi pesadilla, pues le había afectado de tal manera, aunque no entendía por qué. Bajé con cautela al piso de abajo y entré a la cocina, donde un rescoldo de fuego me permitió encender de nuevo la vela. No se veía ser viviente, excepto un gato que salió de entre las cenizas y me saludó con un quejumbroso maullido.
Dos bancos semicirculares estaban arrimados junto al fuego. Me tendí en uno de ellos y el gato se instaló en el otro. Ya empezábamos a dormirnos ambos cuando un intruso invadió nuestro refugio. Era Joseph, que bajaba arrastrando los pies por una escalera de madera que debía conducir a su desván. Lanzó una mirada siniestra a la llama que yo había encendido, expulsó al gato de su lugar, se apoderó de él, y comenzó a rellenar con tabaco una pipa de casi siete centímetros. Debía considerar mi presencia en su santuario una insolencia tal que no merecía ni comentarios siquiera.
En absoluto silencio, se acercó la pipa a la boca, se cruzó de brazos y empezó a fumar. No interrumpí su placer. Él, después de aspirar la última bocanada, se levantó, suspiró, y se fue tan solemnemente como había llegado.
Sonaron cerca de mí unas pisadas más ligeras. Apenas iba a abrir la boca para saludar, la cerré de nuevo al oír que Hareton Earnshaw estaba orando en voz baja, con una serie de maldiciones dirigidas contra cada objeto que tocaba, mientras buscaba en un rincón una pala o azadón para quitar la nieve. Me miró, dilatando sus fosas nasales, y tanto se le ocurrió saludarme a mí como al gato que me hacía compañía. Comprendiendo que estaba disponiéndose a salir, abandoné mi duro lecho y me apuré en seguirlo. Él lo notó y con el mango del azadón me señaló una puerta que comunicaba con el salón principal.
Las mujeres ya estaban en él. Zillah atizaba el fuego con un fuelle enorme, y la señora Heathcliff, arrodillada ante la lumbre, leía un libro al resplandor de las llamas. Su mano estaba puesta entre el fuego y sus ojos. Permanecía tan absorta en la lectura, que solo interrumpía de vez en cuando para reprender a la cocinera cuando la cubría con las chispas o para apartar a alguno de los perros que a veces la rozaban con el hocico. Me sorprendió ver también allí a Heathcliff, de pie junto al fuego. Al parecer, estaba terminando una escena violenta con la pobre Zillah, la cual, de cuando en cuando, suspendía su tarea y suspiraba.
–En cuanto a ti, miserable… –y Heathcliff pronunció una terrible palabra, dirigiéndose a su nuera–, ya veo que continúas con tus odiosas mañas de siempre. Los demás trabajan para ganarse el pan y tú únicamente vives de mi caridad. ¡Tira esa porquería y haz algo útil! ¡Vas a pagarme la desgracia de estar viéndote siempre…! ¿Me oyes, maldita bruta?
–Dejaré mi “porquería” porque usted puede obligarme si me niego –respondió la joven cerrando el libro y tirándolo sobre una silla–. Aunque se le encienda la boca injuriándome, ¡no haré nada más, excepto lo que a mí me plazca!
Heathcliff alzó la mano, pero su interlocutora, probando que estaba acostumbrada a aquellas escenas, dio un salto fuera de su alcance. Contrariado por tal episodio, me aproximé al fuego fingiendo no haberlos visto y ellos tuvieron el decoro de disimular. Heathcliff, para no caer en la tentación de golpear a su nuera, se metió las manos en los bolsillos. La mujer se retiró a un rincón y mientras estuve allí permaneció callada como una estatua. Pero yo no me quedé mucho tiempo. Renuncié a la invitación de acompañarlos a desayunar. Al primer resplandor del amanecer, aproveché para salir al aire libre, ahora despejado, inmóvil y frío como el hielo.
Heathcliff me llamó mientras yo cruzaba el jardín y se ofreció a acompañarme a través de los pantanos. Hizo bien, porque todo el camino era un océano blanco y ondulante, que ocultaba las desigualdades del terreno. El recuerdo que guardaba del suelo no correspondía en nada a lo que ahora veíamos: los hoyos estaban llenos de nieve y los montones de piedras (reliquias del trabajo de las canteras) que bordeaban el camino habían desaparecido bajo la bóveda.
El día anterior había distinguido una sucesión de piedras erguidas a lo largo del camino, blanqueadas con cal, que servían de referencia en la oscuridad y también cuando las nevadas hacían confundir la tierra segura del camino con movedizos pantanos. Pero, salvo algún punto sucio que asomaba aquí o allá, toda huella de su existencia había desaparecido. Mi acompañante tuvo que advertirme varias veces que me desviara a la derecha o a la izquierda, cuando yo creía seguir con exactitud los giros del camino.
Hablamos muy poco. A la entrada del cercado de la Granja, Heathcliff se detuvo, me dijo que suponía que ya no me extraviaría, y con una simple inclinación de cabeza nos despedimos. En la portería no había nadie. Recorrer los tres kilómetros que me quedaban por andar me costó dos horas, dadas las muchas veces que erré el camino, extraviándome en la arboleda y hundiéndome en la nieve hasta la cintura. Era mediodía cuando llegué a la casa.
El ama de llaves y sus ayudantes acudieron con alborozo a recibirme, asegurándome que me daban por muerto y que pensaban ir a buscar mi cadáver entre la nieve. Les pedí que se calmaran, puesto que al fin había regresado. Subí con dificultad la escalera y entré en mi habitación. Estaba entumecido hasta los huesos. Después de ponerme ropa seca, paseé por la estancia treinta o cuarenta minutos para entrar en calor. Luego me instalé en el estudio, débil como un gatito: casi demasiado como para disfrutar del buen fuego y el reconfortante café que el ama de llaves me había preparado.
IV
El ser humano es verdaderamente caprichoso. Yo, que había resuelto mantenerme al margen de todo trato social y agradecía mi buena estrella haber venido a parar a un sitio donde mis propósitos podían cumplirse. Yo, desdichado de mí, después de luchar hasta el anochecer contra el aburrimiento y la soledad, terminé por rendirme. Con el pretexto de conocer detalles relativos a mi alojamiento, pedí a la señora Dean, cuando me trajo la cena, que se sentara un momento para entablar con ella una plática que me animara o me acabara de aburrir.
–Usted vive aquí desde hace mucho tiempo –empecé–. Me dijo que dieciséis años, ¿no?
–Dieciocho, señor. Llegué cuando la señora se casó, para atenderla. Después de que murió, el amo me dejó de ama de llaves.
–Ya veo.
Hubo una pausa. Parecía no ser muy platicadora, salvo de sus propios asuntos, y esos difícilmente podían interesarme. Pero, al cabo de algunos instantes, exclamó poniendo las manos sobre las rodillas, mientras una expresión meditativa se pintaba en su rostro:
–¡Ah, cómo han cambiado los tiempos desde entonces!
–Claro –dije–. Supongo que ha visto muchos cambios…
–Y muchas tristezas.
“¡Oh, dirigiré la conversación hacia la familia de mi casero! –pensé–. Me gustaría saber la historia de aquella bonita viuda, averiguar si es de la región o, como es más probable, una extraña a la que los hoscos habitantes no reconocen como de los suyos”. Y con esta intención, pregunté a la señora Dean si conocía los motivos por los cuales Heathcliff alquilaba la Granja de los Tordos, reservándose una residencia mucho peor.
–¿Acaso no es bastante rico? –interrogué.
–¡Rico, señor! –respondió–. Es lo bastante rico para vivir en una casa aún mejor que esta, pero es… muy ahorrativo… En cuanto ha oído hablar de un buen inquilino para la Granja, no ha querido desaprovechar la oportunidad de hacerse de unos cientos más. ¡Es tan extraño que la gente sea tan codiciosa estando sola en el mundo!
–¿No tuvo un hijo?
–Sí, pero murió.
–Y la señora Heathcliff, aquella muchacha, ¿es la viuda?
–Sí.
–¿De dónde es?
–¡Es la hija de mi difunto amo…! De soltera se llamaba Catherine Linton. Yo la crie. Me hubiera gustado que el señor Heathcliff viniera a vivir aquí, para estar juntas otra vez.
–¿Catherine Linton? –exclamé asombrado. Luego, al reflexionar, comprendí que no podía ser la Catherine Linton de la habitación en que dormí–. ¿Así que quien habitaba antes esta casa se llamaba Linton?
–Sí, señor.
–¿Y quién es ese tal Hareton Earnshaw que vive con Heathcliff? ¿Son parientes?
–Hareton es sobrino de la difunta Catherine Linton.
–¿Primo de la joven, entonces?
–Sí. El marido de ella era también primo suyo. Uno por parte de la madre, otro por parte del padre. Heathcliff estuvo casado con la hermana del señor Linton.
–En la puerta principal de Cumbres borrascosas vi una inscripción que decía: “Hareton Earnshaw, 1500”. Supongo que se trata de una familia antigua…
–Muy antigua, señor. Hareton es su último descendiente, y Catherine la última de nosotros… Quiero decir, de los Linton… ¿Ha estado usted en Cumbres borrascosas? Perdone la curiosidad, pero quisiera saber cómo ha visto a la señora.
–La señora Heathcliff me pareció muy bonita, pero sinceramente creo que no es muy feliz.
–Oh, Dios mío, ¡no es de extrañar! Y ¿qué opina usted del amo?
–Me parece un hombre bastante rudo, señora Dean. ¿No es ese su carácter?
–Es áspero como el filo de una sierra y duro como el pedernal. Mientras menos se involucre con él, mejor.