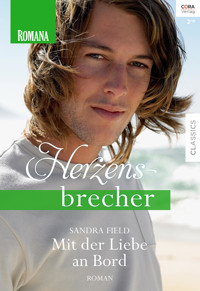2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Un romance apasionado... ¡para tener un hijo! Cuando el millonario Cal Freeman invitó a la joven viuda Joanna Strassen a que se fuera de vacaciones con él, ella aceptó sabiendo que lo que él quería era un romance... ¿Acaso no era aquella la oportunidad perfecta para engendrar el hijo que tanto deseaba? Joanna tuvo que confesarlo todo porque era incapaz de seguir adelante con tan extravagante plan. Sin embargo, Cal opinaba que no era una mala idea... de hecho se atrevió a dar un paso más sugiriendo un matrimonio de conveniencia. Pero Joanna quería un bebé, no un marido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Sandra Field
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Cumbres de pasión, n.º 1385 - septiembre 2015
Título original: Pregnancy of Convenience
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6854-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
CAL FREEMAN puso el limpiaparabrisas al máximo y redujo a primera. No sirvió de nada; la nieve lo envolvía en un mundo blanco en el que, de vez en cuando, veía los altos postes que señalizaban los bordes de la estrecha carretera.
Pensó, irónicamente, que la visibilidad era mejor en la cresta nordeste del Everest. Nunca habría esperado un frío así en el sur de Manitoba, aunque fuera enero, pero su amigo Stephen le había aconsejado que fuera precavido al ir a visitar a los Strassen, cuya casa estaba a varios kilómetros del pueblo más cercano.
Esa escalada al Everest había sido uno de los puntos culminantes de su vida. El esfuerzo físico, el helado viento del norte, la decisión de llegar a la cima sin oxígeno... De repente, Cal volvió a la realidad y pisó el freno; le había parecido ver un vehículo en el arcén. El manto de nieve dificultaba la visión. Redujo la velocidad al mínimo y pegó los ojos al parabrisas. Quizá hubiera sido un espejismo. Stephen y él se habían quedado levantados hasta muy tarde, poniéndose al día sobre lo acontecido en los últimos cuatro años, y habían bebido una buena cantidad de vino de Burdeos.
Volvió a ver una forma angular en el arcén, con el capó pegado al poste de teléfono. Se detuvo y activó las luces de alarma, aunque dudaba que apareciera algún coche en medio de aquel temporal. Se puso la capucha de la parka y los guantes. No esperaba encontrar a nadie dentro del vehículo, pero quería comprobarlo.
Cuando salió del coche, la ventisca lo azotó con fuerza. Sabía, por la radio, que había peligro de congelación de la piel tras más de dos minutos de exposición al aire. Pero estaba acostumbrado. Pegó la barbilla al pecho y atravesó las rodadas de hielo de la carretera, cojeando levemente por una antigua lesión de rodilla.
El vehículo era un coche blanco y pequeño; una mala elección. Si el coche hubiera caído a la cuneta, nadie lo habría visto. Le dio un vuelco el corazón al comprobar que había alguien sobre el volante. No sabía si hombre o mujer.
Olvidándose de su rodilla, corrió hacia el coche. El motor estaba apagado y se preguntó cuánto tiempo hacía que el coche se había salido de la carretera. Frotó el parabrisas con el guante; dentro había una mujer, sin gorro y, aparentemente, inconsciente. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con pestillo. Golpeó el cristal, gritando con fuerza, pero la mujer no se movió.
Cal regresó a su coche y sacó una pala del maletero, con la que golpeó la ventana trasera del automóvil accidentado. Al tercer golpe la rompió. Rápidamente, levantó el pestillo de la puerta del conductor y la abrió. Agarró a la mujer por la cintura y la alzó en brazos, apoyando su rostro contra el hombro. Volvió a su vehículo, la colocó en el asiento delantero y le puso el cinturón de seguridad. Después, corrió al otro coche y recogió un maletín que había en el asiento. A su regreso al todoterreno, puso la calefacción al máximo, se quitó la parka y la echó sobre la mujer. Entonces la miró.
La tormenta, el frío, el ruido de la calefacción, todo desapareció. A Cal se le aceleró el corazón; nunca había visto una mujer tan bella. Tenía la piel suave como la seda, el pelo negro azulado y brillante, y rasgos perfectos, desde la curva de su boca a los marcados pómulos y las cejas delicadamente arqueadas.
La deseó, inmediata e inequívocamente. Cal tragó con fuerza, intentando recuperar la cordura. Tenía un chichón en la frente; probablemente se había golpeado contra el parabrisas cuando el coche chocó con el poste. Su rostro estaba blanco como la nieve, tenía la piel fría y respiraba con agitación. Debía estar loco para considerarla la mujer más bella que había visto nunca. Además, no creía en el amor a primera vista, era un concepto ridículo. Se preguntó por qué la mano con la que había tocado su mejilla ardía como el fuego.
Lanzó una exclamación de impaciencia, estaba a tan solo cinco kilómetros de la casa de los Strassen. Lo mejor que podía hacer era llevarla allí. Cuanto antes estuviera en una casa con calefacción y recuperara la conciencia, mejor. Tenía la impresión de que solo estaba conmocionada y, también, muerta de frío.
Arrancó, metió la primera y salió a la carretera. Había esperado llegar a casa de los Strassen mucho antes y quizá estuvieran preocupados por él; el objetivo de su visita no era agradable.
Estaba anocheciendo y eso empeoraba la visibilidad. Gran parte de la nieve procedía de los campos, levantada por el viento; no había más que una hilera de árboles. Siempre había tenido respeto por las alturas, pero en el futuro también respetaría la llanura.
Admitió para sí que prefería pensar en el tiempo a pensar en la mujer. Probablemente estaba casada con un granjero y tenía un montón de niños de pelo negro como las alas de un cuervo. Pensó que tendría que haber comprobado si llevaba alianza. En realidad eso daba igual; los Strassen sabrían su nombre, harían las llamadas necesarias y desaparecería de su vida tan precipitadamente como había entrado.
Había conocido a muchas mujeres bellas en su vida; incluso había estado casado durante nueve años. Por eso se preguntó por qué la pureza del perfil de una desconocida y la elegancia de su estructura ósea lo afectaba como si, en vez de treinta y seis años, tuviera los trece que tenía su hija.
Maldijo entre dientes, esforzándose por ver los postes de la carretera. Había recorrido catorce kilómetros desde que dejó la autopista; si las indicaciones de los Strassen eran correctas, solo faltaba un kilómetro. Se preguntó cómo sería la pareja de ancianos cuyo único hijo, Gustave, un alpinista como él, había muerto en el Annapurna tres meses antes.
Cal iba a entregarles el equipo de escalada y los pocos efectos personales que Gustave llevaba consigo en su última expedición. Una misión caritativa que le agradaría concluir lo antes posible. Su plan original había sido volver a la ciudad esa misma noche, pero el temporal lo cambiaba todo: tendría que dormir allí. No le agradaba la idea, puesto que no había conocido a Gustave Strassen en persona.
Vio unas luces entre la nieve; debía de ser la casa de los Strassen. Cuatro minutos después estaba junto a la puerta. Sin apagar el motor, subió los escalones de la entrada de dos en dos y llamó al timbre. La puerta se abrió inmediatamente; un hombre grueso con barba entrecana lo saludó efusivamente.
–Entre, entre. Debe de ser el señor Freeman, ¿no lleva abrigo?
–Cal Freeman –dijo Cal–. Señor Strassen, traigo a una mujer cuyo coche se ha salido de la carretera. Se golpeó la cabeza y necesita atención inmediata.
–¿Una mujer? –el hombre dio un paso atrás.
–Una joven –replicó Cal, sorprendido e impaciente–. Estaba sola y acabó en la cuneta. Iré a por ella.
–Pero nosotros...
Cal, sin escuchar, volvió al coche. Intentando mantener a la mujer tapada, la sacó cuidadosamente y cerró la puerta con la rodilla. El viento le quitó la capucha y, durante un segundo, vio las largas pestañas, oscuras como el hollín, agitarse; ella entreabrió los labios.
–Está bien –la tranquilizó–, ya está a salvo, no se preocupe –dijo, subiendo la escalera. Dieter Strassen seguía con la puerta abierta, pero ya no sonreía.
–Esa mujer no es bienvenida en mi casa –dijo, con un fuerte acento.
–¿Qué ha dicho? –Cal entró y cerró la puerta con la espalda.
–¡Sáquela de aquí! No quiero volver a verla –gritó una voz detrás de Dieter–. Nunca más, ¿me oye?
Cal adivinó que debía ser Maria Strassen, esposa de Dieter y madre de Gustave. Baja y delgada como un poste, llevaba el pelo cano recogido en un moño, lleno de horquillas. Estiró la palma de una mano hacia Cal, como si quisiera empujarlo a la ventisca de nuevo. A él y a su carga.
–Mire –dijo Cal–, no sé lo que ocurre, pero esta mujer necesita ayuda. Tiene una conmoción y está helada. Necesita comida caliente y una cama. ¿No pueden ofrecerle eso?
–Sería mejor que hubiera muerto –dijo Dieter, con una amargura que asombró a Cal.
–Como nuestro hijo –añadió Maria–. Nuestro adorado Gustave.
–¿Dónde está la casa más próxima? –preguntó Cal.
–A seis kilómetros –replicó Dieter.
–Sabe que no puedo ir tan lejos –afirmó Cal con rotundidad–. No con esta tormenta. No sé quién es esta mujer ni qué ha hecho para que la odien, pero...
–Si la odiamos, señor Freeman, es con razón –dijo Dieter con dignidad–. Deje eso a juicio nuestro.
–Se casó con nuestro Gustave –dijo María con voz gélida–. Se casó con el y lo destruyó.
Cal la miró boquiabierto, encajando las piezas en su lugar. Recordó lo sucedido en un campamento alpino, en la cara sur del Mont Blanc, cuatro semanas antes.
Hacía calor para diciembre y Cal estaba descalzo, disfrutando de la hierba húmeda tras un arduo día de escalada; había estado probando unas botas para un amigo que diseñaba calzado alpino. Un guía que acompañaba a un grupo de alemanes se acercó y se presentó como Franz Staebel.
–A Gustave siempre le gustaba descalzarse después de una escalada... ¿Conociste a Gustave Strassen?
–Por extraño que parezca, no –contestó Cal–. Nuestros caminos se cruzaron muchas veces, pero no llegamos a conocernos. Lamenté mucho su muerte.
–Era un escalador excelente. De los mejores. Una desgracia –Franz hizo una mueca y clavó un punzón en el hielo con ferocidad–. Una desgracia innecesaria.
–¿Por qué dices eso? –Cal apoyó la espalda en el tronco de un árbol.
–Su esposa –explicó Franz, sacando el punzón del hielo de un tirón–. Su esposa, Joanna. Estaba embarazada y él se enteró el día antes de la escalada. Había muchas posibilidades de que el niño no fuera suyo. Lo engañaba, llevaba años haciéndolo.
–¿Por qué seguía con ella? –preguntó Cal.
–Tendrías que haberla visto. Bella como pocas mujeres. Y con un cuerpo... Gustave era humano –Franz dio una patada a la hierba–. Esa mañana estaba pensando en Joanna y en el bebé cuando intentó subir al Annapurna por la ruta 3. Murió en el intento.
–Lo lamento –dijo Cal. Sabía demasiado bien que las distracciones eran fatales en las montañas; podían llevar a un hombre a la muerte–. No había oído hablar de su mujer.
–Además, ella controlaba el dinero. Una mujer rica que permitía que Gustave utilizara equipo de segunda, y que lo obligaba a buscar patrocinadores para sus escaladas. Mal asunto. Terrible. Ese hombre sufrió mucho.
–¿De dónde era?
–Del centro de Canadá –Franz soltó una risa–. De las praderas. Ni una montaña a la vista. Sus padres aún viven allí.
–Tengo un buen amigo en Winnipeg –comentó Cal–. Lo conozco desde hace años.
–¿En serio? –Franz se enderezó–. ¿Te interesaría visitar a tu amigo y de paso hacerle un último favor a un alpinista que se merecía mejor destino?
–¿Qué quieres decir?
–Tengo el equipo de Gustave en Zermatt. Iba a enviárselo a sus padres por correo. Pero sería mucho mejor que se lo entregara un alpinista en persona.
–La verdad es que tengo una semana libre a principios de año... después de dejar a mi hija en el internado, aquí en Suiza –comentó Cal–. Sería fantástico ver de nuevo a Stephen y a su esposa.
–Sería un gran consuelo para los Strassen. Deben tener roto el corazón. La esposa de Gustave no perdió el tiempo después de su muerte, se deshizo del bebé. Podría haber sido de Gustave, era una posibilidad... en cuyo caso se deshizo del nieto de los Strassen, el último vínculo con su hijo muerto –escupió en la hierba–. Maldigo el día en que Gustave se casó con esa mujer. No le causó más que dolor.
–¿Señor Freeman? –dijo Dieter Strassen.
Cal volvió al presente de golpe y se enfrentó a la poca grata noticia de que la mujer que estaba entre sus brazos era la causa directa de la muerte de un buen hombre y del profundo dolor de sus padres.
–Lo siento –murmuró, intentando recuperarse. No había razón para sentirse desilusionado; media hora antes ni siquiera conocía a esa mujer, con la que no había intercambiado ni una palabra–. Señor Strassen –dijo–, veo que mi llegada los aflige a usted y a su esposa, y lo lamento. Pero no veo otra salida. No puedo dejarla tirada en la nieve, a pesar de todo.
–¿Conoce la historia? –preguntó Dieter.
–Franz Staebel, el guía que tenía el equipo de su hijo, me habló de su esposa hace un mes.
–Gustave estimaba mucho a Franz –Dieter se volvió hacia su esposa–. Maria, la pondremos en el dormitorio de atrás, es la única opción. Se irá por la mañana.
–Alguien tendrá que ocuparse de ella –dijo Maria con voz dura.
–Yo lo haré –afirmó Cal.
–Eso sería lo mejor –aceptó Dieter con alivio evidente–. Le enseñaré la habitación, Maria calentará algo de sopa. Estamos siendo muy malos anfitriones, señor Freeman –inclinó la cabeza–. Bienvenido a nuestra casa.
–Gracias –dijo Cal, sonriendo a Maria.
–Esa mujer se marchará de aquí por la mañana –aseveró ella, fría como el hielo–, y no volverá nunca.
–Ah,–el cerebro de Cal, adormecido desde que había encontrado a la belleza de pelo negro en la cuneta, por fin entendió–. ¿Acababa de estar aquí?
–Tuvo la audacia de traernos el reloj de plata de Gustave y su álbum de fotos de familia. Como si fuésemos a aceptarla, a perdonarle todo lo que ha hecho.
–Maria –advirtió Dieter.
–Nuestro nieto –dijo Maria con voz trémula–, incluso destruyó a nuestro nieto. Abortó.
–Según Gustave, podía no ser hijo suyo –dijo Dieter, mesándose el cabello canoso–. Gustave nos puso un mensaje por radio el día de su muerte, señor Freeman. Sobre el embarazo y sus dudas; quería divorciarse de ella –miró con desdén a la mujer que Cal tenía en brazos–. Pero sabía que eso impediría que tuviéramos contacto con un niño que podía ser de nuestra sangre.
–Nos lo quitó todo –exclamó Maria.
–Bueno, déjalo –dijo su marido–. Estoy seguro de que el señor Freeman querrá comer cuando la acomode.
–Por favor, llámeme Cal... y sí, me encantaría tomar algo de sopa –aceptó Cal con una sonrisa.
Maria fue a la cocina. Dieter condujo a Cal por un largo pasillo hacia un anexo posterior. Los muebles eran escasos y todo estaba ordenado e impoluto. El dormitorio de atrás no era una excepción y estaba helado.
–Disculpa a mi mujer, Cal –pidió Dieter–. Siente mucha amargura. Dejaré que te instales. Cuando estés listo, ven al comedor.
–Cuando se despierte, necesitará comer algo caliente –comentó Cal, tendiendo a Joanna Strassen sobre la cama doble.
–Yo me ocuparé de eso. Y te mostraré tu dormitorio, en la parte principal de la casa.
–Creo que será mejor que me quede aquí y vigile a su nuera –dijo Cal con desgana, sabiendo que si no lo hacía él, no lo haría nadie–. Después de un golpe en la cabeza, es conveniente una vigilancia de doce horas.
–Como quieras –replicó Dieter. Lanzó una mirada tan hostil a la mujer inconsciente que, incluso sabiendo la historia, Cal se quedo helado–. Hay ropa de cama en el armario y el sofá se convierte en cama –continuó Dieter–. Te veré dentro de un rato.
En cuanto la puerta se cerró, Cal se puso en acción. Corrió las cortinas, subió el termostato y encendió fuego en la estufa de leña. Cuando las llamas chisporrotearon, se volvió hacia la mujer.
Joanna Strassen, la viuda de Gustave. Por lo que decían, una mujer infiel y poco generosa que, aparentemente, había destruido a su propio hijo.
Pero nada de eso hacía que pareciera menos bella.
Capítulo 2
CAL SE pasó las manos por los pantalones de pana y se acercó a la cama. Puso la palma de la mano en la mejilla de Joanna para comprobar su temperatura, intentando mostrarse indiferente ante la suavidad satinada de su piel. Le quitó los guantes y apretó los dedos helados entre los suyos. Notó que no llevaba anillos y que sus dedos eran largos y finos. Lo sorprendió que no llevara joyas. Había conocido a muchas mujeres y, al ser un hombre rico y sin compromiso, dedicaba bastante energía a mantenerlas alejadas; la mayoría iban cargadas de diamantes. ¿Por qué no lo estaba la adinerada viuda Joanna Strassen?
Ella movió la cabeza en la almohada y sus pestañas se agitaron. Agarró el borde de la parka con la mano izquierda y se la subió hasta la barbilla. Después, soltó un gemido de dolor y se estremeció.
Cal, sofocando una oleada de compasión, le quitó las prácticas botas, sin tacón y baratas; no eran de cuero. Eso, como la ausencia de joyas, lo sorprendió. Llevaba medias negras y un suéter azul marino. Su figura era tan atractiva como su rostro. Al ver que tiritaba, la metió en la cama y la arropó.
La habitación se había caldeado mucho y Cal se quitó el grueso jersey de lana. Al verse reflejado en el espejo, se pasó los dedos por el desordenado cabello castaño oscuro. Nunca había entendido por qué atraía a las mujeres. No tenía en cuenta el bello color gris de sus ojos, la fuerza de su barbilla y su mandíbula, los angulosos planos de sus pómulos y aquel aire de independencia que para muchas mujeres suponía un reto. No le había gustado nada el comentario de su hija Lenny, justo antes de Navidad, cuando intentaba evitar las atenciones de una divorciada del vecindario.
–¿No entiendes por qué te persiguen las mujeres? ¡Por favor, papá! Estás muy bueno. Todo un macho. Deberías oír lo que dicen las chicas de mi clase sobre ti.
–Oh, no. Nada de eso.
–Además eres inteligente, rico, encantador cuando quieres, rico y un alpinista famoso. ¿Dije ya que eres rico? –Lenny puso los ojos en blanco–. Está claro.
–En lo de rico tienes razón –había replicado él–. Olvida todo lo demás.
Lenny se había echado a reír y le había pedido que la ayudara con los deberes de geometría. Cal quería a su hija más que a nadie en el mundo... más de lo que había querido a su esposa durante los últimos años de su matrimonio. Pero nunca lo admitiría ante Lenny.
Sabía que debía casarse y formar un hogar para Lenny, que necesitaba la presencia de una mujer en su vida. Pero ni le apetecía ni había conocido a nadie que le provocara el más mínimo deseo de embarcarse en un segundo matrimonio.
Sus viajes dificultaban las cosas. Durante los últimos años había limitado sus expediciones alpinas, pero también viajaba por motivos de negocios. Cal había multiplicado el dinero heredado de su padre invirtiendo con astucia; había comprado una correduría de bolsa internacional y una prestigiosa cadena de salones de subastas de antigüedades y arte, con sedes en Europa y Nueva York. Aunque la tecnología informática era una gran ayuda, su presencia personal seguía siendo muy importante. Esa era otra de las razones por las que Lenny estaba interna en un colegio suizo.
La mujer de la cama gimió nuevamente. Cal volvió al presente, echó un tronco al fuego y miró la cama. A pesar de las mantas, Joanna Strassen seguía tiritando. Lentamente, Cal alzó las mantas y se tumbó a su lado. La rodeó con los brazos y la atrajo hacia sí.
Encajaba con él perfectamente. Tenía la mejilla apoyada en su cuello, cosquilleándolo con su aliento; sentía su temblor y su pecho subir y bajar contra sus costillas. El cuerpo de Cal respondió inmediatamente. Con independencia de lo que hubiera hecho, la deseaba.
Apretó los dientes y pensó en los glaciares del Everest, pero no sirvió de nada. Maldiciéndose, intentó imaginar que ella era un alpinista que sufría de hipotermia y que él se limitaba a hacer lo médicamente correcto. Tampoco sirvió.
Su piel olía dulce; su cabello, recogido en una gruesa trenza, brillaba a la luz del fuego; cada uno de los escalofríos de su frágil cuerpo lo recorría a él también. Supuso que el problema era que hacía mucho tiempo que no estaba con una mujer. Demasiado tiempo. Eso era algo que tendría que rectificar, y era la mejor época, cuando Lenny estaba en Suiza, en el colegio.
Había una rubia en Manhattan, a la que había conocido en un baile de caridad; había insistido en darle su número de teléfono y debía tenerlo en algún sitio. Pero ni siquiera recordaba su nombre.
También estaba Alesha en París, Jasmine en Boston, Rosemary en Londres y Helga en Zurich. Había salido con todas ellas, pero no se había acostado con ninguna.
Joanna Strassen se removió entre sus brazos y Cal apartó las caderas de su cuerpo, preguntándose si iba a dejar de tiritar; cuanto antes saliera de esa cama, mejor. De repente, Joanna se estremeció de arriba abajo, sus ojos se abrieron aterrorizados y, con una fuerza que asombró a Cal, lo empujó lejos de sí.
–¡No! –gritó–. ¡No lo haré...! –volvió a estremecerse y lo miró fijamente.
Cal la vio tragar saliva y observó con admiración su esfuerzo por controlar el terror. Se preguntó si temía que Gustave hubiera vuelto de la tumba a vengarse, y su admiración desapareció.
–No eres Gustave... Oh, Dios, creí que eras Gustave –alzó la voz con pánico–. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy?
–No –la calmó Cal–. No soy Gustave. Él ha muerto, ¿lo recuerdas?
–Por favor... ¿dónde estoy? –sus ojos, color zafiro, volvieron a teñirse de terror. Se apartó de él y, al echar la cabeza hacia atrás, soltó un grito de dolor–. Yo no entiendo qué...
Era comprensible que Gustave Strassen hubiera vuelto con su infiel esposa una y otra vez. Si era guapa estando inconsciente, lo era aún más con los ojos abiertos, enormes y vulnerables, y el rostro lleno de emoción.
–Tuviste un accidente. Estás en casa de Dieter y Maria Strassen –dijo él con una brutalidad que lo avergonzó. Ella se puso rígida, se llevó las manos a la cara y cerró los ojos.
–No –susurró–, dime que no es verdad.
–Es verdad. ¿Dónde iba a llevarte si no? Ellos, por cierto, no se alegraron más que tú.
–Me odian –dijo ella, y sus ojos azules brillaron por las lágrimas–. ¡No quiero estar aquí! Nunca más.
–No me extraña que te odien –dijo Cal con calma, pensando que, o era una gran actriz, o todo lo que le habían contado sobre su carácter era mentira. Pero dudaba que Gustave, Franz, Deiter y Maria se equivocaran.
–¿Quién eres tú? –se apartó un poco más de él, esforzándose por ocultar una mueca de dolor.
–¿El destino? –preguntó él arqueando una ceja.
–Deja de jugar conmigo –suplicó ella, con las pestañas brillantes por las lágrimas sin derramar–. Por favor... no entiendo lo que ha ocurrido, tienes que contármelo.
–Soy el tipo que pasó por la carretera después de que te estrellaras contra un poste de teléfono. Deberías estar dándome las gracias. Con el coche apagado, te hubieras congelado en poco tiempo.
–El coche... –ella frunció el ceño–. Ahora me acuerdo, monté en el coche y salí de aquí. Nevaba y hacía viento, pero las carreteras son rectas, así que supuse que no tendría problemas.
–No fue lo más inteligente que podías hacer.
–¡No podía quedarme! Ellos querían que me marchase, casi me echaron de la casa. Pero una vez en la carretera, no veía nada y de repente apareció el poste... lo último que recuerdo fue que apagué el motor porque temía que el coche se incendiara.
–Una tontería más que añadir al resto.
–Así que te hablaron de mí –comentó ella quedamente–. Y los creíste.
–¿Hay alguna razón para no creerlos? –exigió Cal que, para su consternación, deseaba que la hubiera.
–Oh, Dios... –musitó ella. Tenía un aspecto tan abatido, que Cal salió de la cama.