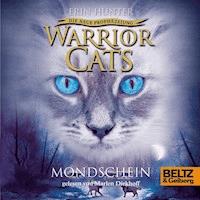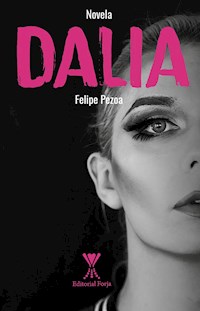
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Forja
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
El nombre "Dalia", junto a unos labios estampados en un papel y una extraña fotografía en que Beto, el protagonista de este intenso relato, cree descubrir a un personaje vagamente familiar, bastan para lanzar a personaje y lector en una afanosa búsqueda, la que solo entregará resultados una vez que ambos hayan atravesado un espeso mar de misterio. El enigma que rodea a un padre lejano tras su muerte, obliga a Beto a un periplo que lo hundirá gradualmente en una especie de Hades urbano, en el que una serie de personajes víctimas de la explotación sexual entregan su desgarrador testimonio desde algún círculo del infierno. En esta primera novela de Felipe Pezoa, el ansia del establecimiento de la verdad que signa el andar del protagonista llevará a este último a padecer agresiones físicas y a arriesgar la vida. Sin embargo, el misterio de Dalia parece justificar cualquier precio. Editorial Forja.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DaliaAutor: Felipe Pezoa Editorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago-Chile. Fonos: 56-224153230, [email protected] Primera edición: noviembre, 2021. Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados. Diseño y diagramación: Sergio Cruz Edición electrónica: Sergio Cruz
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Registro de Propiedad Intelectual: N°2021-A-8855 ISBN: Nº 9789563385472 eISBN: Nº 9789563385489
I
–Beto, el papá se murió.
Al otro lado de la línea, una voz sollozante me comunicaba la noticia.
–¿El papá?
–Mi papá, nuestro papá. ¿Tienes otro padre acaso?
La molestia de Andrea era evidente. Por mi parte continuaba reparando en un detalle: EL papá. No creo haberla escuchado referirse a él de esa forma en los años que vivimos juntos. “MI papá” era la expresión habitual, correcta a todo efecto. No existía UN papá como figura unitaria. El pronombre posesivo “MI” dejaba entrever la verdadera naturaleza de su figura: una construcción individual, nada intersubjetiva. Para Andrea, “MI papá” implicaba su visión particular y sesgada de Antonio Fernandes, “NUESTRO padre” (aquí el pronombre posesivo “NUESTRO” es utilizado únicamente para dar cuenta del lazo de consanguineidad que compartimos tanto mi hermana como yo con el sujeto ya individualizado). “MI papá” para ella era la figura de un hombre bonachón, siempre dispuesto a ayudarla, de carácter explosivo, desprendido, dado a la risa fácil, quien día a día la llamaba para preguntarle por ella y por sus hijos. Era ese el hombre que había partido de este mundo una noche de sábado.
–Ya le avisé a Carolina. Está destrozada.
Para Carolina la expresión “MI papá” resultaba también atingente, pero con una diferencia.
–¡Mi papito!, ¡mi papito! –se la oyó chillar cuando se enteró de noticia. En este caso, en la expresión no tan solo encontramos el pronombre posesivo “MI”, sino que, además, observamos el sufijo apreciativo “ito”. Papito. En la realidad de una hija menor, “Papito” era aquella figura que, magnánima, casi mitológica, sostenía todos los aspectos de su existencia. Sospecho que fue al único hombre que amó, el único capaz de estar con ella incluso en las circunstancias más funestas (las que definirían casi la totalidad de su vida adulta). En definitiva, era gracias a su existencia que disponía de recursos para un pasar relativamente cómodo, incluso siendo una mujer cesante con tres hijos a cuestas (de dos hombres diferentes, a los que nunca amó). Su pesar se debía a saberse indefensa, lanzada a la vida –o la muerte– sin el apoyo material y afectivo del único hombre al que pudo mirar a los ojos sin la seña del engaño o de la mentira. Su dolor y su pena se sostenían no en el depósito ausente, o en la llamada que ya nunca le harán, sino en recuerdos: su imagen y a la de SU papito compartiendo un plato de tallarines, en una bandeja dispuesta para tales efectos. La imagen de SU papito ayudándola a vestirse. SU papito organizándole los apoteósicos cumpleaños tan comentados en nuestro barrio. En fin, una serie de imágenes románticas y caóticas que me dejó caer más tarde por teléfono a modo de un reflujo gastrointestinal, mientras yo escuchaba sin prestar mayor atención, ojeando un menú impreso en un papel rectangular de un local de comida china.
Para mí fue primero padre, “MI papá”, en aquella infancia lejana donde compartíamos cortes de pelo, visitas al estadio, y uno que otro peloteo en el patio de nuestra casa. Luego, cuando el hombre se hizo carne, sencillamente comencé a llamarlo por su nombre. Aún recuerdo el enojo de Andrea cuando se dio cuenta de que lo llamaba “Antonio”. “Lo tratas como si fuera alguien de la calle”. En el mundo de los afectos familiares, al menos en el mundo interior reducido y leve de mi hermana, llamar a los progenitores por el nombre de pila equivalía a quitarles su dignidad, a tratarlos como personas corrientes. Intenté explicarle que habiendo sido bautizado como “Antonio” y no como “papá” (mi papá, mi papito, el papá, etc.), y habiendo sido llamado de esa forma durante gran parte de su vida, no estaba negando su individualidad, sino que exaltándola. Le hubiera dicho también que estaba haciendo aparecer al hombre detrás de la máscara, al actor detrás del personaje, pero difícilmente me hubiera entendido (vuelvo a insistir, su corto y angosto mundo se limitaba por aquel entonces a un par de amigas con las que hablaba por teléfono durante horas, a la imagen y figura de su cantante favorito, un ídolo pop de la época, y a mis primas del sur, a quienes, sin lugar a duda, consideró sus hermanas de una manera más profunda que a mí). Toñó entonces fue la solución. Un diminutivo casi siempre expresa afecto por el ser humano al cual nos referimos. Y para que no me acusaran de apático, decidí introducirle una innovación personal. Así, Antonio Fernandes pasó a ser, con un desplazamiento acentual tan antojadizo como medido, “Toño”.
La llamada de Andrea no fue casual, ni tampoco un gesto en la búsqueda de contención o apoyo (luego de hablar, a lo sumo, un par de veces por año, no resultaba lógico acudir a mí por motivos afectivos). La llamada era una exhortación evidente para que me hiciera cargo de todo lo que venía. Y lo que venía implicaba los trámites pre y posmortuorios.
–Eres el único capaz de hacerlo.
Este dictamen remitía a una segunda lectura bastante sencilla de advertir: era el único capaz de hacerme cargo económicamente de todo lo que implicaba enterrar a un ser humano. Morir es fácil: es, digamos, un gesto inútil, un gesto que se hace sin que tenga un objetivo o resultado aparente. No es la ausencia de gestos como pensarán muchos. Las personas al morir suelen realizar todo tipo de movimientos involuntarios, predominando aquellos donde se tensan completamente las extremidades para luego distenderlas de manera definitiva. Según mi abuela, ese gesto es el que realiza el agonizante cuerpo para dejar escapar al alma. En realidad, es un gesto mediante el cual se deja escapar algo más que el alma –en forma de fluidos de distinta consistencia. Es un gesto que lleva hacia la nada. Lleva a la quietud total. Para los cristianos, morir es el gesto que da paso a la vida ultraterrena, al encuentro con Dios, con nuestros familiares fallecidos, incluso con aquellas mascotas con las que pasamos tardes enteras durante nuestra infancia. Para los no creyentes –para el Toñó–, tras la muerte solo se cierne el vacío. Es ese el vacío al cual buscó acostumbrarse en sus últimos días, limitando las comunicaciones con mis hermanas a tan poco como una vez cada dos meses. Conmigo no importaba: llevábamos años teniendo una conversación preconfigurada, una que ensayábamos sagradamente una vez al mes (por lo general, el primer lunes de cada mes).
–Toñó.
–Hijo.
–¿Cómo estás?
–Bien, ¿y tú?
–Todo bien. ¿Y tú?
–Bien, gracias.
Lo que venía era un parloteo disonante, antojadizo, sin hilo conductor aparente, sobre cosas que a ninguno de los dos nos importaban, pero que fingíamos escuchar con interés, intercalando alguna pregunta de vez en cuando para no hacer notar nuestro aburrimiento. Lo de su enfermedad lo supe por mis hermanas –el mínimo guiño de relevancia significaba un veto absoluto (de parte suya y mía) sobre el tema en cuestión–, y recibí la noticia sin mayor sorpresa, mientras lavaba el último plato de la pila que suelo acumular durante la semana. Sospechaba –es más, estaba casi seguro– que años de alcoholismo no serían en vano, y que tarde o temprano su cuerpo lo resentiría fatalmente. Él también lo sabía. En mi infancia lo escuché en reiteradas ocasiones decir que no esperaba vivir hasta más allá de los 70 años. Eran afirmaciones que espetaba estando absolutamente borracho. Solía realizarlas luego de salir de la ducha y antes de acostarse. Siempre que estaba borracho y debía dormir se bañaba, incluso sabiendo que volvería ducharse a la mañana siguiente. Supongo que, pese a todo, tenía algo de consideración por sí mismo y por mi madre. Muchas veces también lo vi echándose perfume, en un gesto inútil de preparación, quizá, para el viaje onírico del que esperaba no despertar. Nunca dije una sola palabra sobre esta rutina. Nunca, salvo una vez.
–¿Por qué te bañas y echas perfume si mañana vas a volverte a bañar?
–Por si me muero esta noche.
No murió esa noche, ni ninguna de las otras en las cuales realizó esta reiterativa afirmación. Tuvieron que pasar años de conflictos, discusiones, separaciones, reuniones a medias, decepciones, problemas de todo tipo; la vida, en resumen, para que, finalmente, falleciera.
Supe de su cirrosis hepática solo un mes antes de que muriera. Hablamos unos días después de enterarme de su situación, pero ni él ni yo tuvimos el ánimo de cambiar nuestro guion. Ahora ya no está ni estará. No puedo decir que lo extrañaré. Su presencia en mi vida adulta –e imagino que de la mía en la suya– no es más que una anécdota, un deber ser propio de nuestra cultura, donde hijos y padres deben mantener contacto y alternar el rol de cuidador a través de los años. Nunca tuve interés en hacerme cargo de tal cosa. Al terminar la Universidad me independicé de inmediato, y limité el contacto con mis padres al mínimo. Por supuesto, hubo una férrea resistencia de mis hermanas. Intentaron, de manera insistente, que recapacitara sobre mi conducta. Y fue así como ese distanciamiento se extendió también a ellas y a sus familias. Mi madre incluso buscó apelar al chantaje emocional, lo que hizo aún más tedioso el proceso de distanciarme de ella. Con el paso del tiempo, todos entendimos nuestra nueva situación, nuestros nuevos espacios. Por cortesía, continuaban invitándome a cumpleaños, bautizos, matrimonios, primeras comuniones, funerales, a los cuales nunca asistí. Luego de un par de años las invitaciones cesaron y se configuró el estatus quo deseado. El único que jamás puso reparo fue el Toñó; no le importaba. El único gesto que tuvo cuando partí del hogar familiar fue regalarme algunos libros que había rescatado de su oficina antes de que quebrara la empresa en la que trabajara. Toñó nunca fue un buen lector, y supongo que vio en esa ocasión la posibilidad de deshacerse de algunas cajas que se hacían polvo en el patio de nuestra casa. En general los ejemplares no eran dignos de rescate, salvo La peste, de Albert Camus, Matar a los viejos, de Carlos Droguett, y La manzana de Adán, de Paz Errázuriz. Los dos primeros ya los había leído, pero los releí un par de semanas después de habérmelos entregado. El último apenas lo tomé en cuenta. De él rescataba su impecable estado: portada y solapas intactas, encuadernación encolada y cosida.
Desde mi independencia vivo como viven todos: respirando, bebiendo, comiendo, defecando y eyaculando en un bucle infinito, a intervalos irregulares (evidentemente, las cuatro primeras actividades las debo realizar casi a diario. La quinta depende del momento: una vez por semana, a veces por mes, a veces cada 2,4, 6 u 8 meses). Nunca pensé en una familia propia (esposa, hijos, mascotas); me bastaba con la que tuve durante 23 años. De ahí en más me conformaba con vivir dos períodos extras de igual extensión más para sentir que había tenido algo cercano a una vida.
Encargarme de los trámites mortuorios de mis padres era una tarea prevista. Al recibir la llamada de Andrea, y luego de reflexionar en torno a la idea de “El papá” (es decir, aquel gesto inútil que buscaba que compartiésemos una existencia que, como ya dije, nunca fue unitaria ni uniforme), asumí el rol que la ocasión ameritaba. Correspondería primero ir a su casa, donde yacía aún muerto, y hablar con la mujer que hacía el aseo dos veces por semana, quien lo había encontrado tirado en el sillón. Luego debería seguir a su cuerpo al servicio médico legal y esperar el informe tanatológico correspondiente (el que, en su caso, y debido a la preexistencia de una enfermedad terminal, iba a tardar solo un par de horas). Después, y mientras realizaran la autopsia de rigor que confirmara la causa de muerte que todos conocíamos (paro cardíaco ocurrido tras falla hepática), realizaría los trámites en alguna funeraria, donde tendría que dar datos sobre su estatura, peso, cotizar féretros (pino, lenga, luma), carroza, y otros. También debía asegurar una buena capilla donde, según el rito católico acostumbrado (para católicos y no católicos), sería velado por dos noches. Durante los días correlativos a esas noches debía realizar dos actividades: ir a algún cementerio, cotizar una bóveda o nicho, pagar por uno de ellos, así como el servicio deseado (asientos, toldo, tipo de lápida, motivo de la misma, etc.), e ir a alguna iglesia, conversar con un sacerdote, solicitar una misa de réquiem, y realizar un “aporte” específico por el servicio (en general no había tarifas prefijadas, aunque sí un “pago” acostumbrado).
Todos los pasos (exceptuando el primero) fueron realizados según lo previsto, y el cuerpo del Toñó fue inhumado en la sepultura dispuesta, que debería cancelar en diez cuotas iguales. Entre medio, palabras de aliento, moralina de distinto calibre, palmoteos de espalda, llantos, frases hechas; lo de siempre. No hay muerto malo, dicen por estas tierras.
Al final del proceso, no me quedó más que un cansancio a cuestas (como se sabe, el tiempo que transcurre entre el fallecimiento de una persona y su entierro se duerme poco y se come mal) y un bien raíz: una bóveda que difícilmente ocuparía o transaría, pero que ahorraba trabajo en el caso de que alguien más la necesitara.
Quedaban algunos trámites pendientes para los días posteriores. Sin lugar a dudas, el más importante de ellos era la repartición de bienes. Y decir “repartición” de bienes es una mera formalidad para quienes sabíamos que el occiso contaba con poco más de lo que llevaba a cuestas el día de su muerte. De su cuenta corriente logré rescatar 200 mil pesos, los cuales fueron repartidos según el mandato legal: la mitad para su viuda (aunque no se hubieran dirigido la palabra por más de quince años, y llevaran al menos cinco separados de hecho, mi madre continuaba siendo legalmente su cónyuge al momento del deceso) y la otra mitad se la repartieron entre mis hermanas. No realicé observación alguna respecto al monto del que, por derecho, pude haber dispuesto. Solo me asaltó un vago sentimiento de decepción, genérico por lo demás, al no recibir siquiera una promesa de ayuda futura ante los gastos incurridos. Debí fingir sorpresa, indignación; haber montado una perorata en torno a la posición a la que se me empujó en un momento tan lamentable como el vivido. Hubiera sido una farsa. Ni el momento vivido ni las acciones de los involucrados resultaban sorpresivas para mí, ni mucho menos lamentables.
Lo que la vida en familia me enseñó –y que se constituye, paradójicamente, como el único cambio perceptible a lo largo de 23 años de vida en común– es la fuerza de la continuidad, en la forma concreta y definida de lo inmutable. La crianza y la educación son el sustento de este continuo, la que puede ser expresada en positivo (como aceptación) o en negativo (como rechazo), como si se tratase de un diagrama de flujo. Las ilimitadas posibilidades que nos ofrece la vida en boca de aquellas personas que nos forman durante estos años (familia y escuela), se ven limitadas en la práctica a unas pocas variables y a un número aún menor de decisiones posibles. Alejarme no fue una elección extrema, una ruptura, una tangente siquiera, sino el opuesto a la elección tomada por mis dos hermanas (mantener el contacto directo y frecuente con el Toñó), y apenas una variación de la decisión tomada por mi madre (mientras yo me alejé en solitario, ella lo hizo con una nueva pareja). Este sistema, binario y recursivo, no ofrece posibilidades reales de cambio, sino solo unas cuantas delgadas líneas parales por las cuales transitar.
Resuelto el dilema pecuniario bancario, quedaba pendiente el asunto de los bienes muebles. Nuevamente debí asumir un rol activo, una suerte de ejecutor testamentario si se quiere. “Me dolería ver sus cosas”, “me partiría el alma sentir su aroma”. Razones más, razones menos, lo cierto es que no había mucho más donde escarbar. Si, por ejemplo, el Toñó hubiera mantenido en una caja fuerte, en un libro desfondado, debajo del colchón, en una bóveda secreta, enterrado en avenida Matta y fijado en un mapa con una letra “X”, títulos de propiedad, bonos estatales, o cualquier otro instrumento fiduciario, ningún recuerdo meloso, ninguna caricia ausente, hubieran sido limitantes para lanzarse de cabeza, como mocas frotándose las manos encima de un trozo de mierda, sobre dichos papeles. La realidad no daba espacio para cuentos infantiles, y el hecho de que Andrea y Carolina lo hubieran visitado tres meses antes de su muerte demostraba que no encontraría nada de valor cuando fuera a vaciar ese departamento, el cual, por cierto, tampoco le pertenecía.
El día en que falleció no hizo falta que entrara a su departamento. Al llegar ya se encontraba en el pasillo de su piso, dentro del saco gris que le serviría como mortaja temporal. La mujer que hacía el aseo ya se había retirado. Al ir por segunda vez, entré con la llave que el conserje guardaba para emergencias. El departamento era exactamente lo que imaginé las pocas veces que especulé sobre este espacio: un lugar demasiado amplio para que viviera un hombre solo y enfermo. Estaba conformado por tres dormitorios, dos baños, un living-comedor, una cocina, y su respectiva logia. En el living comedor encontré, pegada hacia la pared, una mesa para ocho comensales con solo dos sillas en sus extremos más angostos. No me extrañaría que algún conocido le haya donado este juego de comedor incompleto. En el sector del living, el mismo juego compuesto por un sillón de dos cuerpos y dos sitiales que había en nuestra antigua casa, desfondados, percudidos, descosidos, como si provinieran de un basural. En la cocina, un refrigerador de frío directo, con el congelador completamente cubierto de hielo. En el sector de la comida, sobresalían un par de aderezos (mostaza y salsa de ajo), dos tomates, una zanahoria, y algo de perejil con hojas café. Esperé encontrar latas de cervezas, botellas de vinos o de otros licores. No los encontré. He ahí una curiosidad del Toñó: sin importar lo consumido, sin importar la borrachera, siempre antes de irse a dormir botaba todos los envases que hubiera utilizado. Si era necesario, sacaba la basura a las tres de la madrugada. Quizás por este hecho me llevó tanto tiempo percatarme de su más que evidente alcoholismo. En la logia, una lavadora que, pese sus años (era la misma que había en mi antigua casa), funcionaba a la perfección. Lo pude comprobar por un sello pegado por un servicio técnico, en el cual advertían de un cambio de motor y una mantención general realizada apenas seis meses antes de su muerte. El baño secundario no tenía nada más que el lavamanos, el inodoro, la tina y la ducha; el equipamiento normal asignado a este espacio. No había rastros de champú, jabón, papel higiénico, ni nada que pudiera evidenciar su uso en el último tiempo. Tampoco vi cortina de baño alguna. En su lugar, una delgada capa de polvo cubría cada uno de los rincones. Los dos dormitorios secundarios tenían exactamente la misma forma y tamaño, y contenían elementos casi idénticos: cajas de zapatos, archivadores, alguna que otra camisa vieja, corbatas raídas, trajes de dos piezas pasados de moda, zapatos sin taco, restos de talco, envases de perfume, y toda clase de basura que el Toñó debió haber pensado que le serviría (guardar los frascos de perfume no me pareció tan descabellado. En nuestro antiguo barrio solía pasar un hombre, de tanto en tanto, comprando frascos de perfumes de marcas de lujo y pagaba una suma considerable por cada uno de ellos. Lo suyo era la falsificación y un envase elegante y bien ornamentado siempre ayudaba a vender el producto, más allá de la sospecha que pudiera generar un precio risible o la falta de boletas o garantías).
Quedaba solamente su pieza. No esperaba nada diferente, nada especial respecto de lo que vi en el resto del departamento. Al abrir la puerta, lo primero que percibí fue un olor. Un inconfundible olor. Era un olor de perfume que lo impregnaba todo, desde el techo hasta la alfombra. No era su perfume, el de los envases ornamentados que solía venderle a aquel estafador que pasaba por nuestro barrio; era un perfume de mujer. Un perfume mezcla de almizcle, manzana, canela, y otra serie de esencias que difícilmente podría definir. No solo el olor: la pieza entera me golpeó al entrar. La cama era tamaño King (1.80 de ancho x 2 de largo), cubierta por un plumón blanco. La base de la cama se encontraba dividida, propio del estilo europeo. El respaldo, según pude corroborar más tarde, correspondía a un diseño Luis XIV, con sus ampulosos recovecos y textura acolchada. Dos veladores Bolig flanqueaban la cama. En una esquina de la pieza (recién entonces pude darme cuenta de su considerable tamaño) yacía una pequeña mesa redonda de fierro fundido y de diseño barroco, acompañada de dos sillas de las mismas características.
Tardé en salir de mi estupor. Dos veces atenacé los dedos (el pulgar por un lado y el índice y el medio por otro) y me apreté los ojos (el izquierdo con los dedos medio e índice y el derecho con el pulgar) esperado que al terminar ese ejercicio apareciera la imagen que esperaba: la cama destartalada y sin hacer; las sábanas sucias, desgastadas, transparentes por el uso; un único velador de melamina, la mesa abatible y el televisor pequeño. Repetí el gesto varias veces, pero la imagen esperada no aparecía; en su lugar la primera imagen, esa fastuosa fantasmagoría, continuaba completándose: cortinas de seda rojas con su correspondiente cenefa; visillo transparente, casi sin uso; como abrazaderas de cortina, dos cordeles dorados, probablemente tejidos a mano; las paredes forradas con un papel tapiz que mostraba pequeñas flores blancas; de muro a muro, un cubre piso color beige arena; dos bajadas de cama de lana roja. Esta no podía ser la habitación del Toñó. El diseño distaba de ser de mi gusto, pero advertía en él una cierta sofisticación; había esmero, aunque resultaba algo anacrónico a la vista (casi como un set de teleseries). Nada de eso lo reflexioné allí, parado, pasmado, casi catatónico. En cambio, solo atiné a quitarme los zapatos y recorrer esa habitación. Cada detalle, cada espacio parecía haber sido escogido por una misma mano. Dentro de ese recargado caos existía, no obstante, una cierta coherencia, un sello. Un repentino sopor se coló a través de mi cuerpo. Comenzó en los ojos y rápidamente copó cada uno de los rincones de mi sistema nervioso central. El cansancio de los días precedentes no había sido en vano. Llevaba más de una semana durmiendo poco, a veces nada, preocupado por salir rápido de lo que consideraba un mero trámite. Bastó solo un golpe, un uppercut que me rozara el mentón, para que el incipiente cansancio se transformase en un desfallecimiento pleno. Con la poca energía que conservaba, caminé unos pasos y me recosté sobre la cama. Se sentía nueva, blanda, pero a la vez firme. Mientras perdía la poca conciencia que me quedaba, pude percatarme de que las almohadas eran de pluma, probablemente de pecho de ganso. Mi cabeza pareció descansar sin la menor tensión posada sobre ellas. Lo último que vi fue el techo. El techo al menos era blanco, con textura rugosa, como cualquier otro techo de una vivienda de clase media.
No sé cuánto habré dormido. Para calcularlo de manera certera hubiera necesitado saber a qué hora llegué. Desde la penumbra, solo logré percibir el techo. En aquel trance entre el sueño y la vigilia, me vi en mi propia cama, mirando mi propio techo. Al levantar la cabeza vería la puerta por la izquierda, y en frente el mueble que contenía mis libros, algunos discos, y los pocos adornos que había adquirido en el único viaje que había realizado fuera del país. Mecánicamente, extendí la mano hacia mi costado izquierdo en búsqueda del interruptor de la lámpara. Tanteé el velador entero sin hallar en él la pequeña estructura plástica que lo contenía. Continué persistiendo en este gesto inútil. Pudieron haber sido diez o quince segundos, o tal vez diez o quince minutos. Moviendo la mano hacia la pared di con algo que no debió estar ahí: un objeto redondo. Una perilla. La hice girar hacia la derecha. Nada. Más bien intenté hacerlo, pero había llegado a un tope que impedía que siguiera girando en esa dirección. Luego la hice girar hacia la izquierda, y lentamente la luz comenzó a aparecer. Primero, como un tenue resplandor, luego, como un deslumbramiento para mis ojos ya acostumbrados a la penumbra. Al sentarme en la cama, caí en cuenta de que continuaba donde me había desplomado. La luz provenía no de una lámpara, sino de dos apliqué Beverly Egló situados a los costados de la habitación. El manto viscoso que me impedía pensar con claridad se disipó finalmente, y pude recapitular todo hasta ese momento. El Toñó había muerto, y yo me encontraba ahora en la que se suponía era su habitación, pero que, claramente era algo más. O de alguien más. En todo esto había una mano ajena y desconocida. Una mano de mujer, de mujer mayor. No podía descartar que el Toñó hubiera deseado compartir lo que le quedaba de vida con alguien. Si ese fuera el caso, ¿por qué no estaba con él cuando murió? ¿Lo abandonó deliberadamente? ¿Obtuvo algo a cambio? Nada de esto parecía tener sentido. Que yo no lo supiera era probable, hasta plausible. Que no lo supieran mis hermanas, resultaba impensable. Si algo ocurrió con él debió ser en el tiempo transcurrido entre las últimas visitas de mis hermanas y su fallecimiento. Tres meses aproximadamente. Y que un hombre enfermo pudiera conocer a una mujer en tan poco tiempo, llevarla a vivir con él y alterar por completo su habitación, escapaba de toda lógica.
No sé cuánto tiempo estuve en aquella habitación. Para cuando miré por la ventana no vi movimiento alguno, y la ausencia de ruido circundante indicaba que, probablemente, fuese de madrugada. Salí del edificio a tomar aire. Esa bocanada fresca, proveniente de los estratos costeros que dificultosamente se asoman por la zona de Maipú, logró despejar en algo mi mente. Por más extraño que un hecho se nos presente, siempre hay una explicación. A veces simple, a veces compleja, pero una explicación que pone fin hasta al más exótico de los sucesos. No me correspondía a mí buscarla. El Toñó había muerto, y lo que fue su vida escapa de mi interés. Si al final de sus días conoció a alguien y quiso redecorar un espacio común, o si mirando una película de los años 50 quiso adornar su habitación y recargarla hasta transformarla en una suerte de caricatura barroca, estaba en su pleno derecho. El impacto que en mí generó no debió ser más que el shock motivo de la extrañeza. Una vez asimilado, solo era cuestión de integrarlo como un hecho curioso, anecdótico. Cuando el momento llegase, podría incluso hablar de esto con algún amigo en algún bar de los que suelo frecuentar. Elucubraríamos libremente sobre aquel extraño suceso, como quien comenta la película de la noche anterior donde se ha percatado de que el protagonista, un pastor de cabras en las montañas de Crimea, portaba un Rolex plateado que se asomaba entre sus ropas, en un claro error de continuidad.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)