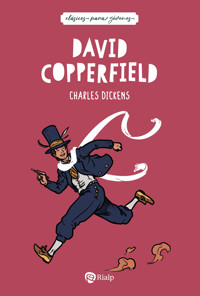
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
David es un joven que se enfrenta a grandes desafíos desde su niñez. Pierde a su padre antes de nacer y, tras la muerte de su madre, queda bajo el cuidado de su cruel padrastro, Mr. Murdstone. A pesar de las adversidades, David encuentra apoyo en su tía Betsey y en amigos leales como Mr. Micawber o Peggotty. David Copperfeld, la novela más autobiográfca de Charles Dickens, es un viaje fascinante a otra época; presenta la lucha contra la injusticia, la superación y el crecimiento personal a través de los ojos de un joven valiente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Copperfield
Charles Dickens
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2024 de la edición adaptada por Antonio C. Gavaldá
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid.
www.rialp.com
© Ilustraciones de Guillermo Altarriba
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6863-5
ISBN (edición digital): 978-84-321-6864-2
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6865-9
ISNI: 0000 0001 0725 313X
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
PRIMERA PARTE
I. Mi nacimiento
II. El caballero de las patillas
III. La pequeña Emilia
IV. Los hermanos Murdstone
V. El Instituto Salem
VI. El señor Creakle
VII. Una agradable visita
VIII. Pequeñas vacaciones
IX. La muerte de mi madre
X. Nuevos caminos
XI. Los Micawber
XII. La marcha
XIII. La señorita de Trotwood
XIV. El señor Dick
SEGUNDA PARTE
I. El abogado Wickfield
II. El nuevo colegio
III. De nuevo, los Micawber
IV. Otra vez con Peggoty
V. Hablando con Steerforth
VI. El señor Spenlow
VII. Revelaciones
VIII. Dora
IX. Encuentro inesperado
X. La carta
XI. La muerte de Barkis
XII. La excursión
XIII. Revés de fortuna
XIV. Buenos propósitos
TERCERA PARTE
I. Las desgracias nunca vienen solas
II. La pera no está madura
III. Las tías de Dora
IV. La boda
V. El hogar
VI. Alegrías y tristezas
VII. Heep, desenmascarado
VIII. La muerte de Dora
IX. Todo solucionado
X. El naufragio
XI. Vuelve la esperanza
XII. Empieza una nueva vida
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
PRIMERA PARTE
Nacimiento. Primeros recuerdos. La familia Peggoty. Mi madre se casa en segundas nupcias. Los Murdstone me tratan con severidad. El Instituto Salem. Alegrías y desventuras. Muere mi madre. Me pongo a trabajar. La extraña familia Micawber. Huida accidentada. Me quedo con tía Betsey. Empieza una nueva vida.
I. MI NACIMIENTO
¿Debo ser yo el protagonista de mi propia historia, o acaso este papel está reservado a otro? De momento lo ignoro; más adelante ya se verá. Empecemos por el principio… Nací (tal como me lo contaron) un viernes a medianoche. Todos se dieron cuenta de que el reloj daba su primera campanada en el mismo instante de venir yo al mundo.
Nací en Blunderstone, condado de Suffolk, seis meses después de la muerte de mi padre. Esto me produjo siempre una sensación extraña: el autor de mis días no pudo verme, y todos mis recuerdos se asocian con una blanca losa de su tumba en el cementerio. No podía olvidar a mi padre abandonado, solo, en las tinieblas de la noche, mientras nuestra salita bien caldeada e iluminada estaba cerrada para él.
Una tía de mi padre y, por tanto, tía abuela mía, era el personaje más importante de la familia y como verán tendrá un gran papel en mi historia. Mi padre había sido el sobrino predilecto de tía Betsey hasta el día que se casó con mi madre. La señorita Betsey se opuso a la boda porque decía que mi madre era «una muñeca de cera». Lo gracioso del caso es que ni siquiera la conocía, pero le bastaba saber que solo tenía veinte años. Por eso, mi padre y tía Betsey no volvieron a verse. Débil de salud, mi padre murió un año después, es decir, seis meses antes de que yo viniera al mundo.
Así estaban las cosas en la tarde de ese día de marzo, al que yo llamo memorable viernes, y pido perdón por ello. Mi madre estaba sentada al lado del fuego, triste y desolada, y pensaba en ella y en el que iba a nacer. De pronto observó a través de la ventana a una mujer que se acercaba hacia la casa por el jardín. En seguida mi madre creyó que era la señorita Betsey, aunque no la conocía personalmente; pero mi padre le había hablado mucho de ella. Fue tal la impresión causada por esta visita que yo siempre pensé que a la señorita Betsey debo el haber nacido aquel viernes.
—¿Es usted la señora de David Copperfield? —preguntó la recién llegada.
—En efecto —contestó tímidamente mi madre.
—Yo soy la señorita Trotwood —afirmó la visitante—. Espero que sabrá quién soy.
—Así es —contestó mi madre todavía con asombro.
Momentos después, ambas mujeres entraron en el salón y se sentaron cerca de la estufa. Entonces mi madre se puso a llorar.
—¡No, no! ¡No llore! ¡Vamos, vamos! —exclamó la señorita Betsey sin el menor asomo de dulzura, más bien con voz impaciente e irritada.
Mi madre pudo por fin reprimir las lágrimas.
—Quítese el sombrero, hija mía, para que pueda verla bien —dijo la señorita Betsey.
Mi madre no supo negarse, pero se sacó su gorro con tanta prisa que se desataron sus cabellos.
—¡Dios mío! ¡Pero si solo es una niña! —exclamó la visitante. Más que un cumplido parecía un reproche; mi madre debió de entenderlo así y se disculpó por su inexperiencia como viuda y como madre.
—¿Cuál es el motivo de que esta casa se llame Las cornejas? —preguntó la señorita Betsey, interrumpiendo las excusas de mi madre.
—David le dio este nombre cuando compró la casa; creyó que sobre los árboles había muchos cuervos, pero yo no he visto ninguno —contestó mi madre.
—¡Qué disparate! ¡Llamar a una casa Las cornejas cuando no existe ni una! ¡Solo podía hacerlo él!
—¿No habrá venido para hablar mal de mi difunto marido? —preguntó mi madre con voz temblorosa. Mi tía no hizo caso y siguió preguntando:
—¿Cómo se llama su sirvienta? —y al decir esto tiró tranquilamente del cordón de la campanilla.
—Peggoty—balbució mi madre.
—¿Cómo ha dicho? ¡Peggoty! ¡Qué nombre para una cristiana!
—No es nombre; es apellido —contestó mi madre—. Mi esposo la llamaba así porque su nombre de bautismo es igual al mío.
En aquel momento entraba Peggoty.
—La señora está algo indispuesta, Peggoty. Traiga un poco de té y no pierda tiempo.
Una vez se hubo marchado la sirvienta a cumplir la orden, se reanudó la conversación.
—No dudo de que usted tendrá una nena. ¡Bueno, hija mía! Cuando nazca esta niña…
—Quizá sea varón —se atrevió a insinuar mi madre.
—He dicho que será niña —afirmó la señorita Betsy—. ¡No me contradiga! Desde el momento de su nacimiento, exijo que la niña sea puesta bajo mi protección. Seré su madrina y usted le dará el nombre de Betsey Trotwood Copperfield. Yo me encargaré de su educación. ¡Sí, yo!
Mi madre callaba. Estaba demasiado turbada para poder oponerse a las palabras de mi tía. Al cabo de un momento, esta inquirió en el mismo tono de siempre, duro y autoritario:
—¿Fue bueno con usted? ¿David la hizo feliz?
—Sí, mucho —contestó mi madre—. Copperfield era más que bueno conmigo.
—Eso quiere decir que la mimaba mucho.
—Quizá sí. Ahora comprendo lo sola que estoy en el mundo —y mi madre volvió a llorar.
—No haga eso; le puede perjudicar a usted y a mi ahijada.
Mi madre se calmó y hubo un silencio. Luego la señorita Betsey volvió a preguntar:
—Creo que David se había asegurado una renta anual. ¿Qué ha hecho por usted?
—Mi marido fue tan bueno conmigo que me aseguró el derecho de reintegro sobre una parte de esa renta.
—¿A cuánto asciende?
—A ciento cincuenta libras —respondió mi madre.
—Peor podría haber sido —dijo la señorita Betsey.
Mi madre no pudo contener los sollozos. Peggoty, que entraba en aquel momento con el té sobre una bandeja, se dio cuenta que su ama se encontraba mal; se apresuró a acompañarla a la cama y luego llamó a su sobrino Cam Peggoty, que desde hacía unos días estaba en la casa sin que mi madre lo supiese.
—¡Anda! ¡De prisa! ¡Ve a llamar al médico!
Cam Peggoty cumplió la orden de su tía, y, poco después, el médico empezó su trabajo. Todo se realizó a la perfección y el galeno felicitó a la señorita Betsey creyendo, como era lógico, que era de la familia.
—¿Cómo está la niña? —preguntó la señorita Betsey.
El doctor Chillip inclinó la cabeza sobre el hombro algo más de lo acostumbrado y miró a mi tía.
—¿Cómo está la niña?
—Señora —dijo entonces el doctor Chillip—, no es una niña. Es un varón.
Mi tía no pronunció una palabra más; tomó el sombrero por las cintas, hizo con él un ademán de amenaza en dirección de la cabeza del doctor, se lo puso atravesado en la propia, salió y no volvió más.
Yo estaba en mi cama y mi madre en su lecho. Y la señorita Betsey Trotwood Copperfield, la sobrinita que mi tía había estado esperando hasta después de la medianoche, quedó en los oscuros limbos, en esas regiones de ensueño y de sombras vagas, en esa formidable región de la cual acababa yo de llegar y hacia la que se dirigen todos los viajeros de esta vida.
II. EL CABALLERO DE LAS PATILLAS
Los primeros objetos que veo perfilarse en este momento son mi madre y Peggoty. ¿Qué otra cosa más recuerdo? De entre la niebla surge nuestra casa con todos los rincones y detalles. En la planta baja está la cocina de Peggoty que da sobre un patio interior; en medio de ese patio, sobre una pértiga, un palomar, un palomar sin palomas; a un costado, una gran casilla para perros, sin ningún perro; después, una nube de volátiles, que me parecen enormes, yendo y viniendo con aspecto amenazador y salvaje. Aquí hay un largo corredor, entre la cocina de Peggoty y la puerta de la calle; sobre el corredor se abre un pequeño cuarto para repuestos. Además había dos salas: una pequeña y otra más grande que la anterior, pero menos confortable. Peggoty me había contado que después del entierro de mi padre la sala se había llenado de gente, vestida de negro, que participó en la ceremonia acompañando al féretro.
Una tarde Peggoty y yo estábamos sentados cerca del fuego; mi madre había ido a pasar la tarde en casa de unos vecinos. Yo había estado leyendo un capítulo sobre los cocodrilos, aunque dudo que Peggoty se hubiera enterado de algo. De pronto le pregunté:
—¿Estuviste alguna vez casada, Peggoty?
—Pero ¿qué dices, niño? —replicó—.
—¿Eres una mujer bonita, no?
—¡Yo, bonita, Davy! ¿Por qué hablas así?
—No lo sé —contesté—, pero ¿es posible casarse con más de una persona a la vez?
—¡Claro que no! —exclamó Peggoty.
—Pero si te casas con una persona y esta se muere, entonces puedes casarte con otra, ¿no es verdad?
—Si uno quiere sí; es cuestión de conceptos.
—¿Qué opinas tú? —insistí.
Peggoty dejó de mirarme y después de vacilar un poco dijo:
—No puedo opinar, Davy; nunca estuve casada y espero que nunca lo estaré.
—¿Estás enojada, Peggoty? —pregunté al darme cuenta que había quedado como triste y pensativa. No, no estaba enfadada conmigo, pues abrió de repente los brazos, me atrajo hacia ella y me besó repetidas veces en mi cabecita rizada.
—¡Vamos! Sigue leyéndome eso de los corcordilos.
Obedecí y seguí con mi interrumpida lectura; cuando terminaba el capítulo dedicado a los cocodrilos e iba a pasar al de los caimanes llamaron a la puerta. Acudimos en seguida; era mi madre, cada vez más bonita, que regresaba con un caballero de negras patillas, a quien reconocí porque nos había acompañado el domingo anterior, desde la iglesia hasta casa.
Mi madre se inclinó en el umbral para tomarme en brazos y besarme. El hombre intentó hacerme una caricia, pero yo la esquivé; no le tenía ninguna simpatía; además tuve celos al ver que su mano tocaba a mi madre; intenté alejarle como pude.
—¡Davy! —dijo mi madre en tono de reproche.
—Querido niño —agregó el hombre—; no puedo guardarte rencor por la devoción a tu madre.
Mi madre se ruborizó intensamente y me reprendió con dulzura. Luego dio las gracias al caballero por la molestia que se había tomado al acompañarla.
Por su parte, el caballero tomó la mano enguantada de mi madre y se la llevó a los labios.
—Saludémonos ahora, mi pequeño amigo —dijo el hombre.
—Buenas noches.
—¡Bien! Ahora, un apretón de manos.
Mi mano derecha estaba apoyada en la de mi madre; le di la izquierda con toda intención.
—¡No es la buena mano, Davy! —observó riendo el caballero.
Mi madre quería que le diese la mano derecha, pero yo no accedí y el caballero se conformó finalmente en estrechar mi mano izquierda.
Una vez el caballero se hubo marchado, nos reunimos en el salón. Mi madre estaba muy alegre aquel día y lo demostraba canturreando sentada en una silla.
—Espero, señora, que haya pasado una buena tarde —dijo Peggoty.
—Sí, gracias; he pasado una tarde muy agradable.
—Quizá no habría sido del gusto del señor Copperfield, que Dios tenga en su gloria…
—Pero ¿qué dice usted? ¿Cómo se atreve a ofenderme? Me pregunto si todavía soy una niña o si estuve casada alguna vez.
—Sí, lo estuvo, señora. Dios lo sabe —contestó Peggoty.
—Entonces ¿cómo se atreve usted? ¿Por qué quiere hacerme aún más desdichada? Sabe muy bien que no tengo ni una amiga…
—Razón de más para ser más reservada —contestó Peggoty.
—¿Es que puedo impedir que los demás sean educados y atentos conmigo? ¿Tendré que desfigurarme para que nadie hable conmigo? ¿Es esto lo que quiere, Peggoty? —agregó mi madre llorando y acercándose a mi sillón para acariciarme—. ¡Ah, hijito mío! ¡Mi pobre Davy! ¿Cómo puede usted insinuar que no quiero a este tesoro, a esta criatura adorable?
—Nadie ha dicho semejante cosa —replicó Peggoty, que empezaba a sentirse conmovida.
—¡Usted lo dijo o quiso decirlo! —afirmó mi madre llorando siempre—; pero mi nenito querido sabe que yo le quiero. ¿Soy una mala mamá, Davy? Dime, ¿soy una mamaíta egoísta y mala?
Aquí nos pusimos a llorar los tres, y yo más fuerte que nadie. Después que lloramos y sollozamos bastante nos fuimos a acostar. No había cerrado del todo los ojos cuando de nuevo me puse a llorar; me desperté y pude ver que mi madre estaba sentada al lado de mi cama; me tomó en sus brazos y esta vez me quedé dormido como un tronco hasta la mañana siguiente.
Poco a poco me fui acostumbrando a ver al caballero de las patillas, aunque no por ello dejé de sentir celos ni de parecerme antipática su presencia. Eran sentimientos puramente instintivos.
Algún tiempo después, Peggoty me asombró al hacerme la siguiente propuesta:
—¿Te gustaría pasar quince días conmigo en casa de mi hermano, en Yarmouth? Sería una magnífica excursión…
—¿Y mamá? ¿Qué hará mientras estemos lejos? Ella no puede vivir sola…
—¡Ah, claro! Tú no estabas enterado…
—¿De qué? ¿Qué es lo que pasa? —pregunté, receloso.
—La señora de Grayper ha invitado a tu mamá a pasar quince días con ella.
—Si es así, y mamá está conforme, iré contigo —dije, y quedé impaciente por conocer la opinión de mamá sobre el viaje. Pero mamá no hizo la menor objeción y el viaje fue decidido esa misma noche.
Ahora estaba muy contento de ir en compañía de Peggoty. ¡Qué lejos estaba de sospechar lo que sucedería durante mi ausencia!
Mi madre se despidió de mí tiernamente con abrazos, besos y lágrimas. Cuando el coche que nos llevaba arrancó vi a mi madre agitando la mano en señal de despedida; de pronto apareció el señor Murdstone, el caballero de las patillas, y me pareció que le regañaba por mostrarse tan efusiva; Peggoty, que miraba como yo, participó de mi desagrado, y lo noté perfectamente cuando se dio vuelta hacia mí con un gesto de concentrado despecho. No pude por menos que lamentar aquella intrusión.
Por un momento desconfié de Peggoty y pensé si ella tenía la misión de hacerme extraviar como el niño del cuento. Entonces se me ocurrió que acaso podría encontrar mi camino gracias a los botones que dejaría caer de trecho en trecho.
III. LA PEQUEÑA EMILIA
Tardamos mucho en llegar a Yarmouth, pues el caballo que tiraba del coche era el más tardo del mundo, y el cochero, por su parte, tan perezoso como el animal, y su única conversación era silbar. Al mirar la inmensa playa no pude dejar de asombrarme por el hecho de que pudiese existir un lugar tan llano; no me gustó.
Cuando entramos en la calle principal y sentimos el olor a pescado, a viejas estopas, a pez y a brea, cuando vimos ir y venir a los marineros, y a los coches traqueteando sobre el adoquinado, comprendí que había sido injusto con una ciudad tan llena de vida y de movimiento. Se lo dije a Peggoty, quien oyó con placer las expresiones de mi asombro y me aseguró que Yarmouth era la ciudad más bella del mundo.
—¡Allí está mi sobrino Cam! Nos espera…
En efecto, el zagal nos esperaba en la puerta del albergue y preguntó qué tal estaba, como si fuese un viejo amigo suyo. No había vuelto a mi casa desde la noche en que nací; pero nuestra intimidad hizo rápidos progresos mientras nos dirigíamos hacia la casa. Era un joven muy agradable.
Cam me llevaba sobre sus hombros, teniendo debajo del brazo un pequeño cofre que pertenecía a nuestro equipaje; Peggoty llevaba otro cofrecito. Después de mucho caminar llegamos a la playa que a mí me había parecido tan monótona.
—He aquí nuestra casa, niño Davy —dijo Cam.
Yo miré en todas direcciones, pero no vi ninguna casa. Solo estaba una gran embarcación negra, una especie de viejo navío, con un caño de hierro de donde salía un humo denso, como de una chimenea.
—¿No será eso que tiene la forma de un barco? —pregunté, entre curioso y asombrado.
—Eso mismo, niño Davy —contestó Cam.
Si se hubiese tratado del palacio de Aladino o de cualquier otra maravillosa vivienda de Las mil y una noches creo que habría quedado menos encantado que ante la idea novelesca de vivir allí. Tenía una deliciosa puerta en un costado del casco, un techo y pequeñas ventanas; su mayor encanto consistía en que era un verdadero navío. En el interior todo era limpio y agradable.
Me acompañaron a mi habitación, un cuartito blanqueado con cal, con una pequeña ventana; la camita tenía el espacio suficiente para que uno pudiera acostarse. Lo que más me impresionó fue el olor a pescado.
Nos recibió una mujer muy amable, que ya nos había saludado desde lejos, durante el camino. La acompañaba una niña que tenía un collar de conchitas azules alrededor del cuello.
Almorzamos muy bien y comimos entre otras cosas pescado hervido con patata. En esto entró un hombre cuyo aspecto denotaba buen humor. Era el hermano de Peggoty que se informó de mi salud y la de mi mamá. Agregó que se sentiría feliz si yo pasaba quince días en su casa. Tomamos el té, y luego se cerraron puertas y ventanas por temor a la neblina de la noche.
Yo creía estar en el retiro más delicioso; era encantador sentir el mugido del viento sobre el mar, contemplar el fuego en la chimenea y pensar que no había otra casa cerca de la nuestra.
La pequeña Emilia estaba sentada a mi lado; Peggoty y la otra mujer hacían labor; Cam se entretenía con una baraja y el señor Peggoty fumaba en su pipa.
—Señor Peggoty, ¿ha dado usted a su hijo Cam este nombre porque viven en una especie de Arca? —pregunté.
—No, no he sido yo, sino su padre, mi hermano José —respondió después de unos momentos, en los que pareció pensar la contestación adecuada.
—No lo sabía. Creí que Cam era hijo suyo. ¿Y su hermano José?
—Murió ahogado —contestó el señor Peggoty.
—Entonces la pequeña Emilia es hija suya, ¿no?
—Es hija de mi cuñado Tom.
—¿Y su cuñado Tom?
—Murió también ahogado —contestó de nuevo el señor Peggoty.
Mi curiosidad no tenía límites.
—¿No tiene usted hijos, señor Peggoty?
—No, soy soltero.
—¿Y quién es esa señora? —pregunté, indicando a la mujer que llevaba un delantal blanco.
—Es la señora de Gummidge.
Peggoty intervino entonces con un gesto tan significativo que comprendí en seguida que no debía hacer más preguntas. Ya en mi camarote, cuando me ayudaba a acostarme, Peggoty me explicó que a su hermano no le agradaba confesar sus actos de generosidad: había adoptado a Cam, a Emilia y a la señora de Gummidge. Los tres, a no ser por él, habrían quedado abandonados a merced de la caridad pública.
Quedé conmovido por la bondad de mi huésped y me dormí con el rumor del viento y del oleaje, aunque con el temor de si el mar pudiera avanzar de golpe invadiendo la playa. Sin embargo, no tardé en tranquilizarme. «¿No estamos en un barco? ¿Y no tenemos a un buen capitán como el señor Peggoty?».
No hubo, como esperaba, ningún accidente. Apenas el primer rayo de sol brilló en el espejo adornado de conchitas salté de la cama y me fui con la pequeña Emilia a juntar piedrecitas a orillas del mar.
—Eres un verdadero marinero, me imagino —le dije a Emilia, pensando hacerle un cumplido.
—No; le tengo miedo al mar.
—¿Miedo? —exclamé—. ¡Yo no le tengo miedo!
—El mar es cruel —aseguró Emilia—. Una vez rompió en pedazos una embarcación tan grande como nuestra casa.
—¿No habrá sido la vez en que…? La vez en que…
—¿En que papá se ahogó? No. Era otra embarcación.
—¿Y tu papá? —pregunté.
—Casi no me acuerdo de él —dijo la niña.
¡Qué coincidencia más curiosa! Tampoco yo conocía a mi padre. Le conté los detalles de mi nacimiento, lo feliz que era con mi madre y la vida que hacíamos. Pero comprendí que la coincidencia no era total por lo que ella me explicó: yo tenía a mi madre y Emilia era huérfana; yo aún tenía el consuelo de saber dónde estaba la tumba de mi padre, pero la del de ella permanecía en un lugar ignorado del fondo del océano.
—Tu padre era un señor y tu mamá es una señora; en cambio, mi padre era un pescador; mi madre, hija de pescadores y tío Daniel es también un pescador.
—¿Tío Daniel es el señor Peggoty? —pregunté.
—El tío Daniel es aquel que está allí —contestó Emilia, indicándome con el dedo la casa-navío.
—Sí, sí. Es el señor Peggoty. Es muy bueno, ¿verdad?
—¿Bueno? Más que bueno. Si yo fuese una señora le regalaría una chaqueta celeste con botones de diamantes, pantalones de algodón, un chaleco rojo, un sombrero de tres picos, un gran reloj de oro, una pipa de plata y un portamonedas lleno de guineas.
Nos habíamos encaminado sobre un puente de madera, que se adelantaba en el mar, más allá de las primeras olas. El viento, que por un momento se había esfumado, parecía querer soplar de nuevo.
—¿Le tienes miedo al mar ahora? —preguntó Emilia.
—Todavía no —contesté haciéndome el valiente—; aunque tú tampoco pareces temerle tanto como acabas de decir.
Emilia se había acercado tanto al borde del muelle que tuve el temor de que diese un paso en falso.
—No tengo miedo al mar cuando estoy cerca de él —dijo la niña—. Es durante la noche cuando me despierto; entonces tiemblo al pensar que tío Daniel y Cam están, tal vez, pidiendo socorro. Por eso quisiera ser una señora; si lo fuera no tendrían necesidad de poner en peligro su vida y yo tendría dinero suficiente para socorrer a todos los pobres pescadores que sufrieran algún accidente.
Estuvimos vagando durante muchas horas y nos llevamos todo lo que nos pareció curioso, echando al agua, de vez en cuando, algunas bellas estrellas de mar. Por fin regresamos.
Daniel Peggoty nos saludó con afecto y se alegró al vernos colorados de salud y de alegría.
Por mi parte había empezado a cobrar afecto a Emilia. Era una niña sincera y buena y nuestra amistad echó raíces en aquellos alegres días.
Por fin llegó el momento de regresar a Blunderstone. Yo soporté muy bien las despedidas, aunque con Emilia fue diferente. Sentía dejarla y prometí escribirle (así lo hice).
Después de un viaje sin incidentes llegamos a Blunderstone. El cielo estaba oscuro y amenazaba lluvia.
Se abrió la puerta de mi casa; miré, mitad llorando, mitad riendo, esperando ver a mi madre. Pero no era ella sino una criada desconocida.
—¿Qué pasa, Peggoty? ¿Dónde está mamá?
—Espera, Davy. Tengo que decirte una cosa —Peggoty me llevó a la cocina y cerró la puerta detrás de nosotros.
—¿Qué ocurre, Peggoty?
—Nada, nada, gracias a Dios. No te preocupes —dijo ella, esforzándose en sonreír.
—Algo sucede. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no acudió a recibirme?
Mis ojos se llenaron de lágrimas y estuve a punto de desmayarme.
—Escúchame, Davy —dijo entonces Peggoty con voz entrecortada—. ¡Tienes otro papá!
—¿Uno nuevo? —dije con voz temblorosa. Me pareció sentir una conmoción que partía del cementerio y llegaba hasta dentro de mi alma.
—Sí, un nuevo papá —exclamó Peggoty con voz sofocada—: ven a verlo.
—¡No quiero!
—¿No quieres ver a tu mamá?
Cesé de resistir y fuimos hasta la sala grande, en donde me dejó. En uno de los lados de la chimenea estaba sentada mi madre; en el otro lado estaba el señor Murdstone.
—Ahora, querida Clara, recuerda que debes contenerte. ¡Domínate! ¿Cómo estás, David?
Yo le di la mano; después besé a mi madre; ella me besó en la frente y me acarició tiernamente. Luego se sentó y tomó su labor.
Salí de la habitación y me fui hasta el piso alto. Me habían cambiado de dormitorio y debía dormir en otro aposento al fondo del corredor. Bajé al jardín y en seguida tuve que retirarme asustado; la casita, antes vacía, estaba ocupada por un perrazo, de enorme cabeza y pelo tupido. Al verme se enfureció y se abalanzó sobre mí.





























