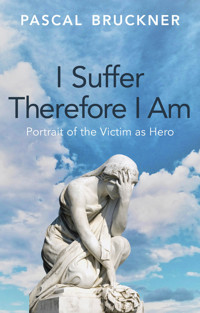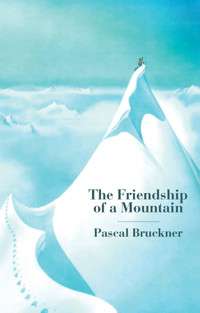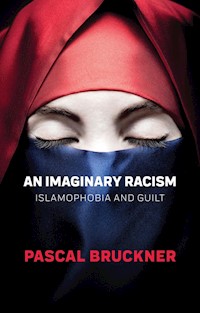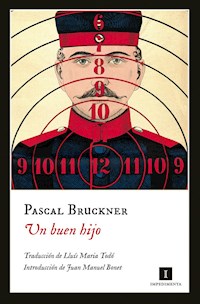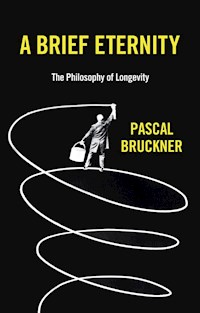Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
«De la amistad con una montaña evoca de forma sensible y reflexiva el amor por la ascensión hacia las cumbres, perseguidas durante toda una vida, desafiando el paso de los años».Le Monde ¿Por qué son tan fascinantes las montañas? Antaño temidas como horribles moles de piedra, son consideradas desde la época de Rousseau como un lugar de alivio y serenidad, en contraste con las degeneradas ciudades, y despiertan una atracción que no decae. Hijo de la nieve y los abetos, criado en Austria y Suiza, el autor tiene también una relación muy especial con el tema: cuanto más alto sube, más cercano es el reencuentro con su juventud. De modo que este libro es, en realidad, una especie de autobiografía sensorial en la que todo contribuye al recuerdo del pasado. Escalar significa oxigenar el espíritu, volver a conectar alma y cuerpo en un único bucle, un ejercicio de amistad que une a los compañeros de cordada… Pero, ¿por qué subir a la cima si solo es para volver a bajar, por qué el dolor de ascender se convierte en placer, por qué lo absurdo de esta práctica hace que lo absurdo de la existencia parezca trivial, qué metafísica de lo absoluto está aquí en juego; qué desafío al tiempo, al envejecimiento, al pánico y al peligro? ¿Queda espacio para una ontología del heroísmo en nuestros tiempos postheroicos? Con un estilo resplandeciente y sensual, este ensayo es un compendio de cosas vistas y leídas, de literatura y filosofía, de los rituales de una práctica apasionada y de preguntas sobre la destrucción de nuestro ecosistema; el crepúsculo de una forma de entender la aventura y, en último extremo, el sentido de la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: junio de 2023
Título original: Dans l’amitié d’une montagne. Petit traité d’élévation
En cubierta: fotografía Montañas de los Annapurnas © saiko3p / iStock (Getty Images).
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Éditions Grasset & Fasquelle, 2022
© De la traducción, María Belmonte Barrenechea
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19744-70-8
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Preámbulo
CAPÍTULO 1. Cuando la nieve se derrite, ¿adónde va el blanco?
CAPÍTULO 2. ¿Escalar montañas? ¿Por qué?
CAPÍTULO 3. Nuestra madre universal
CAPÍTULO 4. CH (Confederación Hipnótica)
CAPÍTULO 5. Fanfarrones y paletos
CAPÍTULO 6. Cosas vividas
CAPÍTULO 7. La estética del aventurero: príncipes y patanes
CAPÍTULO 8. Las dos caras del abismo
CAPÍTULO 9. Goupil e Ysengrin
CAPÍTULO 10. Amar lo que nos espanta
CAPÍTULO 11. ¿La muerte domesticada?
CAPÍTULO 12. Proteger los grandes libros de piedra
CAPÍTULO 13. Sublime caos
EPÍLOGO. Cuando llegues a la cima, sigue subiendo
Agradecimientos
En memoria de mi amigo Laurent Aublin (1949-2009),
que me inició en Asia y en la alta montaña.
Su sombra bienhechora me acompaña en todos los senderos,
en todas las cimas
Para Anna, en recuerdo de la Aiguille du Tour
«Quien no es capaz de admiración es un miserable. No es posible mantener una amistad con él, ya que esta solo existe en las admiraciones compartidas. Nuestros límites, nuestras insuficiencias, nuestras mezquindades se curan cuando lo sublime irrumpe ante nuestros ojos».
MICHEL TOURNIER
Preámbulo
La prueba del cocotero
Hace ya algún tiempo realicé con un compañero de travesías llamado Serge Michel una pequeña ascensión al monte Tabor, cuya cima alcanza los 3171 metros. El Tabor, que significa «piadoso» en arameo, está situado en la frontera entre Francia e Italia, en los Altos Alpes, y es, además, un lugar de peregrinación. La capilla de Nuestra Señora de los Siete Dolores, un sólido edificio bastante deteriorado, se encuentra en la cima y representa para los creyentes un lugar especial relacionado con la pasión de Cristo. Allí se pueden encontrar budistas en posición de loto, soportando el viento en busca de la comunión con el cosmos. Tras haber salido sobre las once del valle de Névache, fuimos ascendiendo penosamente a través de neveros y canchales bajo el fuerte calor de agosto, que no se atenuó hasta los 2500 metros. Al llegar a la cumbre, ya avanzada la tarde, rodeados de banderas de plegaria tibetanas, Serge me dijo:
—Ya está, ya has pasado la prueba del cocotero.
—¿La prueba del cocotero?
—En algunas tribus se somete cada año a los viejos a un examen. Deben trepar a lo alto de un cocotero que se sacude vigorosamente desde abajo. Si la persona cae, la echan del pueblo y se va a morir sola a la jungla. Si aguanta, puede permanecer en la comunidad.
Desde que me hicieron esta revelación, me someto cada año a esta prueba, ávido de demostrar que todavía estoy en forma. Subo todo el tiempo dos montañas: una interior, en la vida cotidiana, entre la alegría y el desconcierto, y una exterior, que confirma o desmiente a la primera.
La bajada del Tabor estuvo plagada de peligros: extraviados en un camino equivocado, fuimos a dar con un rebaño de corderos y atacados por perros pastores agresivos. Estos perros blancos, de 90 o 100 kilos, que protegen a las ovejas y a las cabras de lobos y osos, son especialmente peligrosos para los caminantes. Se recomienda no mirarlos a los ojos, dado que estos animales son tan irascibles como los cabecillas de una banda y podrían creer que los estás desafiando. Hay que mantener un perfil bajo, no levantar los bastones y agachar la cabeza. Nos pudimos salvar gracias a una marmota bromista que se puso a silbar a los perros desde el otro lado del río y estos salieron disparados hacia ella, dispuestos a hacerla pedazos. Recuerdo que el cocotero desempeña otro papel en Simenon. En un librito en el que describe las costumbres de los colonos que partieron hacia los territorios franceses de ultramar en los años treinta para escapar de la mediocridad de la metrópolis, evoca un uso singular de este árbol tropical: en ciertas islas del Pacífico, cuando una mujer quiere manifestar su consentimiento a un hombre, sobre todo a un extranjero, sube a lo alto de un cocotero, mostrando al pretendiente todo lo que obtendrá, la luna y el sol, si hace el esfuerzo de subir tras ella1. Es una ardua costumbre que se debería introducir en nuestro clima y que animaría a nuestros ayuntamientos a plantar más árboles en las ciudades sofocantes. Así se evitarían, al mismo tiempo, el acoso y el exceso de hormigón. Desde aquel día, pienso en el cocotero graciosamente inclinado cada vez que emprendo una travesía, e invoco a este árbol exótico en el corazón de nuestros macizos alpinos o pirenaicos.
¿Por qué escalar cuando bajamos ya a toda prisa la otra vertiente de la vida? ¿Por qué imponerse semejante calvario y sacar de ello una gran alegría, casi una beatitud? No es la fe la que mueve montañas, son las montañas las que mueven nuestra fe y nos desafían a acometerlas. Estas majestades encapuchadas aplastan a unos mientras exaltan a otros. Para estos, subir es renacer, entrar en un estado de efervescencia. Al llegar a la cumbre de una montaña, uno queda impactado, exprimido, como si hubiera visto el paraíso. La densidad nos absorbe. ¿Es el frío punzante, el viento que nos golpea y casi nos tira al suelo, o son las potencias superiores, que nos hablan, en una mezcla de terror y belleza?
1Georges Simenon, La mauvaise étoile, Folio-Gallimard, 1938, p. 87. [Trad. al castellano de Eduardo Bittini, La mala estrella, Luis de Caralt, 1977].
CAPÍTULO 1Cuando la nieve se derrite, ¿adónde va el blanco?
«Hace una hora, detrás de mi casa, se ha producido la tormenta de nieve más pequeña jamás registrada. Ha debido de consistir en dos copos. He esperado que caigan otros, pero eso ha sido todo».
RICHARD BRAUTIGAN, Tokyo-Montana Express
«¿Escuchas la nieve contra los cristales, Kitty? ¡Qué ruido más dulce hace! Como si alguien los cubriera de besos desde fuera. Me pregunto si la nieve ama los árboles y los campos para besarlos con tanta dulzura».
LEWIS CARROLL, Alicia en el país de las maravillas
Surgí a la vida en la persistente cortina de copos que evocan el olvido y el sueño bienaventurado. Ingresado en un sanatorio a una edad muy temprana, a los dos años, en un Kinderheim del land austriaco de Vorarlberg debido a un inicio de tuberculosis, lo primero que conocí del mundo fueron los Alpes del Kleinwalsertal, un valle de altura austriaco enclavado en Baviera. Sus cimas apenas sobrepasan los 2500 metros. Hay que ir al Tirol para flirtear con los 4000. Sin embargo, el intenso frío hacía que el termómetro de los inviernos de mi infancia se desplomara a 20 o 25 grados bajo cero durante semanas. En lo más duro de enero, ciervos, corzos y rebecos bajaban hasta las zonas habitadas, donde se ponía heno a su disposición. La nieve me devuelve a los pantalones cortos, o más bien lederhose («pantalones de cuero») y tirantes, al acento bávaro y a una pequeña gorra con la extraña apariencia de una kipá. Ahora que se está volviendo escasa, me emociono cada vez que ese bendito polvo nos honra con su presencia. Voy a buscar en ella el rostro de mi pasado. Esa infancia centroeuropea se debe a las peores de las razones. Mi padre, furibundo antisemita y adulador del Tercer Reich hasta su último día en agosto de 2012, quería hacer de mí un ario. Ingeniero voluntario en Siemens de 1941 a 1945, primero en Berlín y luego en Viena, había escapado a la llegada del Ejército Rojo a las puertas de la ciudad en abril de ese mismo año y se había refugiado con su amante en el Vorarlberg, bajo administración francesa. Me envió allí siete años más tarde. Tras escapar de las acciones judiciales gracias a un fallo burocrático, a su regreso a París, en noviembre de 1945, decidió vengar la derrota de Alemania a través de su retoño. Enfermo providencial, yo fui el hijo de la venganza. Por desgracia para él, no cumplí sus deseos. Con mi apellido teutón y para su gran desesperación, fui inmediatamente judaizado en Francia y clasificado entre los intelectuales judíos. Heredero refractario, gentil de pega, ingresé a mi pesar, a su pesar, en esta gran familia mosaica que a él le hubiera gustado destruir. Por más que yo proteste diciendo que soy de cultura católica, siempre me devuelven a esa identidad prestada («¡No pasa nada si no lo quiere decir!»). Me pregunto si mi padre, desde el más allá, no se ríe él también por este giro de la situación.
La nieve es inseparable del abeto, ese celoso servidor que se mantiene rígido y apenas se atreve a moverse salvo cuando aligera sus ramas y se libera del exceso de blanco. Es una conífera discreta: una columna verde cargada de agujas para disuadirnos de acercarnos a él. Se apretuja contra sus semejantes y, cuando se dobla bajo los embates del viento o de la tormenta, mantiene las ramas pegadas al cuerpo, centradas sobre el tronco como un avaro sobre su tesoro. Parsimonioso y rústico, gime, como si estuviera habitado por una multitud de espectros a punto de surgir del sotobosque. Esta conífera es, sin duda, un árbol servicial: sostiene los montones de nieve como si fueran paquetes, igual que un lacayo de las alturas. Es un lápiz tapizado de plumas dispuesto a dejarse martirizar cada año para convertirse en árbol de Navidad. Le sujetan velas a las ramas, le cuelgan bolas, guirnaldas, nueces doradas, lucecitas que se encienden y se apagan. Y arrojan a sus pies montículos de regalos multicolores e inútiles. Está destinado al sacrificio: se cortan cientos de miles de ejemplares para unos pocos días de representación en casas y apartamentos. Primero perfuma el aire, luego termina abatido en las aceras antes de ser troceado en las plantas de reciclaje. Una masacre para hacer felices a niños, jóvenes o viejos. La alegoría, a cámara rápida, de la existencia humana. Se han cansado de ti, lárgate, fuera. Este ser resinoso, austero guardián de los montes, adopta siempre un aire afligido y parece preguntarse qué está haciendo ahí. Y, como si no estuviera ya demasiado explotado por los humanos, hay quien lo considera demasiado fálico y sugiere reemplazarlo por la Sapine2, una especie de atributo de Mamá Noel, tumbado en lugar de erecto. Pero la palabra en francés se presta a bromas de mal gusto y resalta lo que se querría borrar.
Cuando asciendo por encima de los 1000 metros, respiro mejor, siento una euforia particular, el éter me embriaga, airea mi cerebro, libera endorfinas. Algo hace que me eleve por encima de mí mismo. Los torrentes que braman y se desbordan de su lecho me exaltan. Me siento en casa. De manera espontánea, divido el mundo entre valles bajos y alturas resplandecientes, donde experimento un proceso de purificación. La nieve es, sobre todo, una goma de borrar la fealdad del mundo, aunque la fealdad triunfe sobre la goma. Existe un estado milagroso de la nieve cuando está recién caída; sepulta el paisaje, atenúa vallas y postes, oscurece los contornos, realza tejados y cornisas. Tiene una manera muy indiscreta de infiltrarse por todos lados, por sitios donde no ha sido invitada, y de estancarse allí. La estructura del copo, redondo, fino o con facetas, encarna la riqueza de lo infinitamente pequeño. Si sale el sol tras una noche de nevada, se produce entonces la maravilla de una mañana virginal que centellea con mil resplandores como si el paisaje hubiera sido barnizado. Torbellinos de polvo blanco, fantasmagorías luminosas, queman los ojos, se disuelven en halos. Es un universo recubierto y que cruje bajo las suelas, congelado por la férrea mano del frío. Los árboles espolvoreados, cubiertos con su espesa piel, y los bosques inmensos y agitados por sombríos susurros parecen inmovilizados. Los montes están enjaezados como para un desfile de esplendores. El hielo es pintor y tejedor: empolva los árboles con el rocío congelado, diseña todo un entramado de escarcha sobre las piedras y la vegetación. Los campos se ondulan y transforman en extensiones de merengue. La capa de seda atrae a los esquís para que la profanen con hermosas huellas helicoidales. Te deslizas, te crees capaz de bailar sobre la superficie de las cosas, de transformar la pendiente en una larga cinta lisa. Las caídas no revisten gravedad, amortiguadas por el espesor de la capa de nieve. Te cruzas con los jeroglíficos producidos por un rebeco o un zorro. Te crees un duende, capaz de atravesar murallas; las leyes de la gravedad han dejado de existir. Ingrávida, la materia se hace fluida, y la única banda sonora es el roce de las espátulas en la nieve en polvo.
Más arriba, los montes parecen bañados en azúcar cande, como el refugio de Goûter, que, en febrero de 2021, apareció en un telescopio literalmente repujado bajo varias capas de cristales de hielo. El encaje de las cumbres ofrece una pastelería del frío de conos, pirámides y buñuelos redondeados. Lo blanco del lugar ciega a quien lo contempla; la luz recorta las cimas y las esculpe hasta el último detalle. La nieve se vuelve incandescente por la intensidad de los ultravioletas y la fuerte reverberación por encima de los 3000 metros. Los postes eléctricos, vitrificados, se erizan con pequeños dedos de hielo. Son joyas que hay que captar en el instante de su aparición, ya que pronto habrán desaparecido. Los cristales de hielo, como arañados, dibujan enigmas geométricos. La nieve es mortaja, pero una mortaja gloriosa que hechiza lo que oculta. Apenas se ha producido este efímero milagro, vuelve el calor del día, los bellos montículos se derriten, se desinflan como suflés, la porcelana frágil del paisaje se resquebraja, las estalactitas gotean como largos apéndices fríos y de los tejados rezuman pequeños regueros. El sol infunde vida en el caparazón congelado; lo puro, lo inmaculado, se desvanece.
Recuerdo mi emoción la primera vez que me vi envuelto en una tormenta de nieve en la frontera germano-austriaca. Yo tenía siete u ocho años e íbamos a celebrar la Navidad al Kleinwalsertal desde Lyon, donde mis padres se habían instalado. Muchos vehículos habían quedado atrapados en la cuneta y nuestro pequeño cuatro por cuatro subía la cuesta con dificultad. El asfalto ya no se distinguía de los campos; una capa blanca uniforme ocultaba los contornos. Entre la ciudad de Oberstdorf, en Baviera, y el pueblo de Riezlern, en Austria, una larga pendiente nos bloqueaba el paso. El cuatro por cuatro patinó en la carretera y fue a parar contra un montón de nieve alto como una pared, junto con otros vehículos que habían quedado atravesados en la calzada. Mi madre, nerviosa, suplicaba a mi padre que diera media vuelta y volviera al lago de Constanza. Debo decir que yo era el niño mimado de mi madre y conservo de ello un sentimiento de fuerza indestructible, aunque ella tendiera a sobreprotegerme. Lo más duro para un hijo único es emanciparse del abrazo materno, y para la madre, dejar partir a su pequeño: es un desgarro por partida doble, pero más brutal para la que se queda y no volverá a recuperar jamás ese sentimiento único de fusión, mientras el querubín, por su parte, retoza y se da al vagabundeo. El coche se negaba a avanzar o a retroceder. Hubo que aguardar pacientemente en el frío, junto a otros náufragos, hasta la mañana siguiente, cuando una quitanieves y un tractor providenciales vinieron a conducirnos hasta la aduana. Mientras tanto, me había quedado dormido sobre las rodillas de mi madre con los ojos llenos de la cortina discontinua de los copos de nieve y de su poder narcótico. Me juré vivir bajo el gobierno majestuoso de este elemento.
La nieve no cae, a veces parece surgir del suelo, desafiar las leyes de la gravedad, enturbiar las direcciones, invertir el arriba y el abajo. Como una cascada que, bajo el efecto del viento, volviera a elevarse hacia su fuente y empujara de nuevo al río hacia su origen. Esta sustancia sedosa se despliega en volutas, sube hacia el cielo, que desearía tapizar. Te corta el aliento y temes ser barrido como una brizna por los aires. La ventisca puede borrar el paisaje en un abrir y cerrar de ojos, volverlo irreconocible, hacer que nos perdamos cerca de casa. Cada vez que me encuentro bloqueado por la nieve, como sucede a veces en los Alpes o en Norteamérica, me siento embargado por una euforia particular, casi por un trance. Me acuerdo de largas marchas por Montreal, Moscú o Nueva York, en enero, bajo las ráfagas, como si una mano furiosa me hiciera tragar a la fuerza los granos helados por la garganta o en los ojos. Te descubres rebozado en copos, sofocado, con un maquillaje de payaso en la cara, las cejas pegadas por el hielo, los labios azules, la nariz veteada, las narinas taponadas. Es una explosión compuesta de proyectiles cortantes que se abalanzan sobre ti en horizontal, fuerzan la barrera de los labios, penetran en la boca como la arena. Es granalla, cartuchos disparados a quemarropa. Nadas en un océano de blancura que se abalanza sobre calles y avenidas, ataca los inmuebles, se amalgama en montones y esculpe siluetas despellejadas en los postes. No he conocido situaciones desesperadas a 3000 o 4000 metros, la boca que comienza a congelarse, las extremidades que se vuelven insensibles. Los bramidos de una tormenta de nieve me parecen menos peligrosos que los de una tormenta eléctrica. Se tiene la maravillosa sensación de estar aislado del mundo, perdido en una burbuja lejos de los conflictos humanos. Los transeúntes son espectros que te cruzas en la niebla, la luz del día se apaga en un pálido crepúsculo. A lo lejos se escucha el grito melancólico de una apisonadora o de una quitanieves, con sus intermitentes multicolores. Como regla general, todo lo que incomoda al común de los mortales me embelesa: las temperaturas polares, el frío cortante y vívido, el hielo que babea en las aceras y deja estelas pegajosas y resbaladizas y obliga a delicados ejercicios de equilibrista.
El encanto del invierno es el ambiente silencioso que incita a encerrarse. Por lo general, la caída de la nieve es acolchada, un ruido sin ruido hecho de mil murmullos indistintos. Los cristales crepitan al posarse. La nieve es una palabra pálida que nos envía el cielo. Intensifica la sensación de aislamiento de las montañas, que se vuelven aún más impracticables. Una nueva tierra surge de esta avalancha bienhechora, un país escondido. Al verla caer pensamos en la novela de ese escritor moldavo de origen alemán, Stefan Heyder Pontescu, titulada La petite langue morte: en un principado en las alturas del corazón de Europa, en el centro de un macizo de montañas impenetrable y apartado, aislado del mundo por la nieve durante seis meses, la pequeña princesa se muere. Una hechicera asegura a su padre que la niña se curará si puede ver el mar al levantarse de su cama. «Estas espantosas prominencias pesan sobre su alma y la enferman». Y su estado hace que transportarla sea difícil, por no decir imposible. Entonces el príncipe decide cortar todas las cimas que separan su reino del mar, a varios cientos de kilómetros de distancia. Dan comienzo obras considerables que movilizan a todas las fuerzas vivas del reino: se arrancan con explosivos las primeras cimas de la cordillera que se alza entre el país y sus vecinos del sur. Con las prisas, se pasan por alto las medidas de seguridad, decenas de obreros mueren por los desprendimientos, las montañas se vengan cayendo sobre los hombres. Toda la población se moviliza para salvar a la niña y presta sus brazos para arrancar las malditas rocas. En el país solo se escucha el ruido de los picos, de los buldóceres, de la dinamita. Los escombros se amontonan de cualquier manera en la única llanura del país y forman a su vez un montículo considerable. Se vive noche y día bajo una nube de polvo que obstruye las vías nasales de los niños, que tosen y lloran para que sane la princesita. Al cabo de cinco meses, cuando los picos principales que ocultaban la vista han quedado aplanados, los obreros vislumbran a lo lejos un inmenso lago cuya vasta superficie podría parecer la de un océano y en el que evolucionan graciosos veleros. Solo una barrera rocosa de granito tapona todavía el horizonte. Hay que actuar deprisa, el estado de la princesa empeora. Todos se ponen manos a la obra, el rey promete incentivos excepcionales a quien destruya el primero ese obstáculo. Se derriban los últimos bosques, se cavan trincheras en los campos de nieve, se despejan los glaciares, los picos son transformados en colinas, las colinas en escarpaduras, las escarpaduras en montículos, los montículos en llanuras. Finalmente, una noche, el último cerro orgulloso de la cordillera se derrumba con un ruido estruendoso. Por la mañana, el paisaje es irreconocible y a lo lejos, muy lejos de esas ruinas todavía humeantes, reluciendo como un ojo sobre la tierra, aparece la superficie brillante de una vasta extensión de agua. Llevan a la niña a la torre más alta del castillo y con un catalejo que les presta un astrónomo le muestran el mar, las playas y los barcos. Ella esboza una sonrisa de embeleso, emite un sollozo y muere.
Acabo de cumplir 15 años, las relaciones con mi padre son pésimas. Quiere imponerme sus ideas, grita a mi madre, la golpea. A veces deseo ardientemente su muerte. Nuestros padres, nacidos entre las dos guerras, ya eran patriarcas perturbados, poco seguros de sí mismos, y compensaban con la violencia la pérdida de poder que las siguientes generaciones socavarían aún más. Para reforzar los lazos afectivos, ya muy tensos, me propuso ir a esquiar el 1 de mayo a Courchevel desde Lyon, para aprovechar un espesor de nieve excepcional. Partimos muy pronto y llegamos cuando se abrían los teleféricos. A mediados de los años sesenta, Courchevel no era más que un pueblo modesto sin las hileras de bloques de apartamentos, los oligarcas y los chárteres de prostitutas de lujo. La nieve está blanda al principio, acuosa, pero, a medida que ascendemos, adquiere un poco de consistencia. La estación cierra al día siguiente. Mi padre esquía limpiamente y yo compenso con velocidad la falta de técnica. Le adelanto, lo dejo atrás, lejos, me tomo una revancha pueril contra él. Le rechazo con mi juventud. Regresamos encantados y quemados por el sol. Mi madre me había deslizado crema en el bolsillo, pero yo he puesto todo mi empeño en no utilizarla, y por la noche ella se encuentra con dos rostros tostados y cobrizos. Ese mismo año, por Navidad, regresé con unos amigos a Courchevel a un albergue juvenil. Por la noche contemplé, con el corazón desbocado, a una bonita rubia cuyos ojos no se posaron jamás en mí. Me atravesaba literalmente con la mirada, y la vejación resultó completa cuando vi cómo un «mayor» de veinte años, con la voz ya mudada y espaldas anchas, la abordaba, la hacía reír y se la llevaba fuera para flirtear con ella. Mi humillación tiene como banda sonora la canción de los Beatles A Hard Day’s Night, que suena en bucle y que asocio desde entonces con aquel momento de éxtasis mudo y no compartido. Veinte años más tarde, esquío con mi hijo en La Plagne. Es formidable en los descensos, asume todos los riesgos y se vuelve, exasperado por mi lentitud. No tengo más que 35 años, pero él posee la audacia y la intrepidez que yo he perdido. Han cambiado las tornas y ahora me he convertido en el tipo precavido del que me burlaba ayer.
Treinta años más tarde, en 2012, paso tres días en Méribel con mi hija de 15 años. Es 22 de marzo, primer día de la primavera, hace calor, demasiado calor; abajo la nieve está como sopa y tenemos que subir hasta la Cime de Caron, a más de 3000 metros, para encontrar buena nieve en polvo. El almuerzo del mediodía, crozets o pastel de patatas saboyano, es un gran momento, en un decorado sublime, y rematamos cada plato con un vasito de licor de hierbas para darnos un poco de ánimo. Sin embargo, por debajo de los 2000 metros encontramos auténticos charcos en los que afloran hierbas y rocas. Agotado por esta pasta espesa, me detengo antes de tiempo y dejo que mi hija prosiga. Al azúcar un poco granulado de la nieve que se ha fundido y luego vuelto a congelar, casi un polvo de cristales, sucede la melaza que se pega a la espátula, un caldo gris y terroso. En sesenta años, el invierno se ha acortado un mes, con excepciones, según los años. Esquiar es pasar de la euforia de la caricia al desafío de la rudeza. Es pasar de deslizarse sin presionar ni forzar, por miedo a tropezar, a sumergirse en la nieve como un escarabajo pataleando bocarriba. Y qué derrota cuando uno cae ante una persona a la que se quería impresionar y que te esquiva con una graciosa finta. Pero quiero permanecer fiel a los rituales de la infancia, esquiar cada año, al menos algunos días, no levantar jamás el pie, aunque deba recurrir a la cuña a la mínima muestra de dificultad.
Mi montaña es íntima, modesta y suave. Me gusta su belleza tranquila, sus colores alegres. Es un paisaje sentimental de altos valles fértiles, amables con el hombre, cañadas tapizadas de hermosa nieve. Es un lugar de pueblecitos y casas de campo familiares o de amigos, en un ambiente festivo, risueño. Y, si en verano asciendo a veces más arriba, no me tengo por un águila y todavía menos por un rebeco: soy un simple ser temporalmente liberado de la gravedad. No tengo ese complejo de superioridad que empaña el alpinismo y lo transforma a menudo en una competición viril. Las escuelas de escalada y los refugios de montaña transpiran testosterona. La contemplación monárquica del mundo de la que habla Bachelard me deja frío. Me gusta levantar la mirada hacia el cielo, en vez de mirar desde la cima hacia abajo. El país de arriba que se escalona en niveles sucesivos hasta los glaciares y los canchales es el país precioso, el país raro. Hoy en día que la nieve se hace de rogar y nos juega la mala pasada de no aparecer hasta febrero, es tan mágica como un tesoro. Su llegada es sinónimo de resplandor, tras el cual los colores se alteran. «Cuando la nieve se