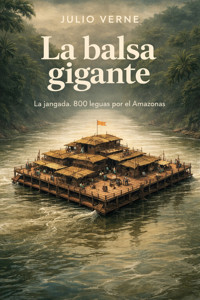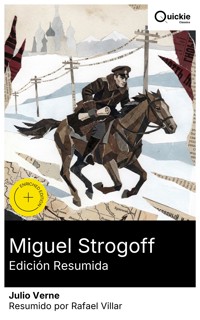2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Julio Verne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
De la Tierra a la Luna es una novela «científica» y «satírica» del escritor Julio Verne, publicada en el "Journal des débats politiques et littéraires" desde el 14 de septiembre hasta el 14 de octubre de 1865.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Julio Verne
De la Tierra a la Luna
I
El GunClub
Durante la guerra de Secesión de los Estados Unidos, se estableció en Baltimore, ciudad del Estado de Maryland, una nueva sociedad de mucha influencia. Conocida es la energía con que el instinto militar se desenvolvió en aquel pueblo de armadores, mercaderes y fabricantes Simples comerciantes y tenderos abandonaron su despacho y su mostrador para improvisarse capitanes, coroneles y hasta generales sin haber visto las aulas de West Point,(1) y no tardaron en rivalizar dignamente en el arte de la guerra con sus colegas del antiguo continente, alcanzando victorias, lo mismo que éstos, a fuerza de prodigar balas, millones y hombres.
1. Academia militar de los Estados Unidos.
Pero en lo que principalmente los americanos aventajaron a los europeos, fue en la ciencia de la balística, y no porque sus armas hubiesen llegado a un grado más alto de perfección, sino porque se les dieron dimensiones desusadas y con ellas un alcance desconocido hasta entonces. Respecto a tiros rasantes, directos, parabólicos, oblicuos y de rebote, nada tenían que envidiarles los ingleses, franceses y prusianos, pero los cañones de éstos, los obuses y los morteros, no son más que simples pistolas de bolsillo comparados con las formidables máquinas de artillería norteamericana.
No es extraño. Los yanquis no tienen rivales en el mundo como mecánicos, y nacen ingenieros como los italianos nacen músicos y los alemanes metafísicos. Era, además, natural que aplicasen a la ciencia de la balística su natural ingenio y su característica audacia. Así se explican aquellos cañones gigantescos, mucho menos útiles que las máquinas de coser, pero no menos admirables y mucho más admirados. Conocidas son en este género las maravillas de Parrot, de Dahlgreen y de Rodman. Los Armstrong, los Pallisier y los Treuille de Beaulieu tuvieron que reconocer su inferioridad delante de sus rivales ultramarinos.
Así pues, durante la terrible lucha entre nordistas y sudistas, los artilleros figuraron en primera línea. Los periódicos de la Unión celebraron con entusiasmo sus inventos, y no hubo ningún hortera, por insignificante que fuese, ni ningún cándido bobalicón que no se devanase día y noche los sesos calculando trayectorias desatinadas.
Y cuando a un americano se le mete una idea en la cabeza, nunca falta otro americano que le ayude a realizarla. Con sólo que sean tres, eligen un presidente y dos secretarios. Si llegan a cuatro, nombran un archivero, y la sociedad funciona. Siendo cinco se convocan en asamblea general, y la sociedad queda definitivamente constituida. Así sucedió en Baltimore. El primero que inventó un nuevo cañón se asoció con el primero que lo fundió y el primero que lo taladró. Tal fue el núcleo del GunClub.(1)
1. Cañón Club.
Un mes después de su formación, se componía de 1.833 miembros efectivos y 30.575 socios correspondientes.
A todo el que quería entrar en la sociedad se le imponía la condición, sine qua non, de haber ideado o por to menos perfeccionado un nuevo cañón, o, a falta de cañón, un arma de fuego cualquiera. Pero fuerza es decir que los inventores de revólveres de quince tiros, de carabinas de repetición o de sablespistolas no eran muy considerados. En todas las circunstancias los artilleros privaban y merecían la preferencia.
La predilección que se les concede dijo un día uno de los oradores más distinguidos del GunClub guarda proporción con las dimensiones de su cañón, y está en razón directa del cuadrado de las distancias alcanzadas por sus proyectiles.
Fundado el GunClub, fácil es figurarse lo que produjo en este género el talento inventivo de los americanos. Las máquinas de guerra tomaron proporciones colosales, y los proyectiles, traspasando los límites permitidos, fueron a mutilar horriblemente a más de cuatro inofensivos transeúntes. Todas aquellas invenciones hacían parecer poca cosa a los tímidos instrumentos de la artillería europea.
Júzguese por las siguientes cifras:
En otro tiempo, una bala del treinta y seis, a la distancia de 300 pies, atravesaba treinta y seis caballos cogidos de flanco y setenta y ocho hombres. La balística se hallaba en mantillas. Desde entonces los proyectiles han ganado mucho terreno. El cañón Rodman, que arrojaba a siete millas(1) de distancia una bala que pesaba media tonelada, habría fácilmente derribado 150 caballos y 300 hombres. En el GunClub se trató de hacer la prueba, pero aunque los caballos se sometían a ella, los hombres fueron por desgracia menos complacientes.
1. La milla anglosajona equivale a 1.609,31 metros.
Pero sin necesidad de pruebas se puede asegurar que aquellos cañones eran muy mortíferos, y en cada disparo caían combatientes como espigas en un campo que se está segando. Junto a semejantes proyectiles, ¿qué significaba aquella famosa bala que en Coutras, en 1587, dejó fuera de combate a veinticinco hombres?
¿Qué significaba aquella otra bala que en Zeradoff, en 1758, mató cuarenta soldados? ¿Qué era en sustancia aquel cañón austriaco de Kesselsdorf, que en 1742 derribaba en cada disparo a setenta enemigos? ¿Quién hace caso de aquellos tiros sorprendentes de Jena y de Austerlitz que decidían la suerte de la batalla? Cosas mayores se vieron durante la guerra federal. En la batalla de Gettysburg un proyectil cónico disparado por un cañón mató a 173 confederados, y en el paso del Potomac una bala Rodman envió a 115 sudistas a un mundo evidentemente mejor. Debemos también hacer mención de un mortero formidable inventado por J. T. Maston, miembro distinguido y secretario perpetuo del Gun-Club, cuyo resultado fue mucho más mortífero, pues en el ensayo mató a 137 personas. Verdad es que reventó.
¿Qué hemos de decir que no lo digan, mejor que nosotros, guarismos tan elocuentes? Preciso es admitir sin repugnancia el cálculo siguiente obtenido por el estadista Pitcairn: dividiendo el número de víctimas que hicieron las balas de cañón por el de los miembros del GunClub, resulta que cada uno de éstos había por término medio costado la vida a 2.375 hombres y una fracción.
Fijándose en semejantes guarismos, es evidente que la única preocupación de aquella sociedad científica fue la destrucción de la humanidad con un fin filantrópico, y el perfeccionamiento de las armas de guerra consideradas como instrumentos de civilización.
Aquella sociedad era una reunión de ángeles exterminadores, hombres de bien a carta cabal.
Añádase que aquellos yanquis, valientes todos a cuál más, no se contentaban con fórmulas, sino que descendían ellos mismos al terreno de la práctica. Había entre ellos oficiales de todas las graduaciones, subtenientes y generales, y militares de todas las edades, algunos recién entrados en la carrera de las armas y otros que habían encanecido en los campamentos. Muchos, cuyos nombres figuraban en el libro de honor del GunClub, habían quedado en el campo de batalla, y los demás llevaban en su mayor parte señales evidentes de su indiscutible denuedo. Muletas, piernas de palo, brazos artificiales, manos postizas, mandíbulas de goma elástica, cráneos de plata o narices de platino, de todo había en la colección, y el referido Pitcairn calculó igualmente que en el Gun-Club no había, a to sumo, más que un brazo por cada cuatro personas y dos piernas por cada seis.
Pero aquellos intrépidos artilleros no reparaban en semejantes bagatelas, y se llenaban justamente de orgullo cuando el parte de una batalla dejaba consignado un número de víctimas diez veces mayor que el de proyectiles gastados.
Un día, sin embargo, triste y lamentable día, los que sobrevivieron a la guerra firmaron la paz; cesaron poco a poco los cañonazos; enmudecieron los morteros; los obuses y los cañones volvieron a los arsenales; las balas se hacinaron en los parques, se borraron los recuerdos sangrientos. Los algodoneros brotaron esplendorosos en los campos pródigamente abonados, los vestidos de luto se fueron haciendo viejos a la par del dolor, y el GunClub quedó sumido en una ociosidad profunda.
Algunos apasionados, trabajadores incansables, se entregaban aún a cálculos de balística y no pensaban más que en bombas gigantescas y obuses incomparables. Pero, sin la práctica, ¿de qué sirven las teorías? Los salones estaban desiertos, los criados dormían en las antesalas, los periódicos permanecían encima de las mesas, tristes ronquidos partían de los rincones oscuros, y los miembros del GunClub. tan bulliciosos en otro tiempo, se amodorraban mecidos por la idea de una artillería platónica.
¡Qué desconsuelo! dijo un día el bravo Tom Hunter, mientras sus piernas de palo se carbonizaban en la chimenea. ¡Nada hacemos! ¡Nada esperamos! ¡Qué existencia tan fastidiosa! ¿Qué se hicieron de aquellos tiempos en que nos despertaba todas las mañanas el alegre estampido de los cañones?
Aquellos tiempos pasaron para no volver respondió Bilsby, procurando estirar los brazos que le faltaban. ¡Entonces daba gusto! Se inventaba un obús, y, apenas estaba fundido, iba el mismo inventor a ensayarlo delante del enemigo, y se obtenía en el campamento un aplauso de Sherman o un apretón de manos de MacClellan. Pero actualmente los generales han vuelto a su escritorio, y en lugar de mortíferas balas de hierro despachan inofensivas balas de algodón. ¡Santa Bárbara bendita! ¡El porvenir de la artillería se ha perdido en América!
Sí, Bilsby exclamó el coronel Blomsberry, hemos sufrido crueles decepciones. Un día abandonamos nuestros hábitos tranquilos, nos ejercitamos en el manejo de las armas, nos trasladamos de Baltimore a los campos de batalla, nos portamos como héroes, y dos o tres años después perdemos el fruto de tantas fatigas para condenarnos a una deplorable inercia con las manos metidas en los bolsillos.
Trabajo le hubiera costado al valiente coronel dar una prueba semejante de su ociosidad, y no por falta de bolsillos.
¡Y ninguna guerra en perspectiva! dijo entonces el famoso J. T. Maston, rascándose su cráneo de goma elástica. ¡Ni una nube en el horizonte, cuando tanto hay aún que hacer en la ciencia de la artillería! Yo, que os hablo en este momento, he terminado esta misma mañana un modelo de mortero, con su plano, su corte y su elevación, destinado a modificar profundamente las leyes de la guerra.
¿De veras? replicó Tom Hunter, pensando involuntariamente en el último ensayo del respetable J. T. Maston.
De veras respondió éste. Pero ¿de qué sirven tantos estudios concluidos y tantas dificultades vencidas? Nuestros trabajos son inútiles. Los pueblos del nuevo mundo se han empeñado en vivir en paz, y nuestra belicosa Tribuna(1) pronostica catástrofes debidas al aumento incesante de las poblaciones.
Sin embargo, Mastonrespondió el coronel Blomsberry, en Europa siguen batiéndose para sostener el principio de las nacionalidades.
¿Y qué?
¡Y qué! Podríamos intentar algo a11í, y si se aceptasen nuestros servicios...
¿Qué osáis proponer? exclamó Bilsby. ¡Cultivar la balística en provecho de los extranjeros!
Es preferible a no hacer nada respondió el coroner.
Sin duda dijo J. T. Maston es preferible, pero ni siquiera nos queda tan pobre recurso.
¿Y por qué? preguntó el coroner.
Porque en el viejo mundo se profesan sobre los ascensos ideas que contrarían todas nuestras costumbres americanas. Los europeos no comprenden que pueda llegar a ser general en jefe quien no ha sido antes subteniente, to que equivale a decir que no puede ser buen artillero el que por sí mismono ha fundido el cañón, to que me parece...
¡Absurdo! replicó Tom Hunter destrozando con su bowieknife(2) los brazos de la butaca en que estaba sentado. Y en el extremo a que han llegado las cosas no nos queda ya más recurso que plantar tabaco y destilar aceite de ballena.
1. El más fogoso periódico abolicionista de la Unión.
2. Cuchillo de bolsillo, de ancha hoja.
¡Cómo! exclamó J. T. Maston con voz atronadora. ¿No dedicaremos los últimos años de nuestra existencia al perfeccionamiento de las armas de fuego? ¿No ha de presentarse una nueva ocasión de ensayar el alcance de nuestros proyectiles? ¿Nunca más el fogonazo de nuestros cañones iluminará la atmósfera? ¿No sobrevendrá una complicación internacional que nos permita declarar la guerra a alguna potencia transatlántica? ¿No echarán los franceses a pique ni uno solo de nuestros vapores, ni ahorcarán los ingleses, con menosprecio del derecho de gentes, tres o cuatro de nuestros compatriotas?
¡No, Maston respondió el coronel Blomsberry, no tendremos tanta dicha! ¡No se producirá ni uno solo de los incidentes que tanta falta nos hacen; y aunque se produjesen, no sacaríamos de ellos ningún partido! ¡La susceptibilidad americana va desapareciendo, y vegetamos en la molicie!
¡Sí, nos humillamos! replicó Bilsby.
¡Se nos humilla! respondió Tom Hunter.
¡Y tanto! replicó J. T. Maston con mayor vehemencia. ¡Sobran razones para batirnos, y no nos batimos! Se economizan piernas y brazos en provecho de gentes que no saben qué hacer de ellos. Sin it muy lejos, se encuentra un motivo de gúérra. Decid, ¿la América del Norte no perteneció en otro tiempo a los ingleses?
Sin dudarespondió Tom Hunter, dejando con rabia quemarse en la chimenea el extremo de su muleta.
¡Pues bien! repuso J. T. Maston. ¿Por qué Inglaterra, a su vez, no ha de pertenecer a los americanos?
Sería muy justo respondió el coronel Blomsberry.
Id con vuestra proposición al presidente de los Estados Unidos exclamó J. T. Maston y veréis cómo la acoge.
La acogerá mal murmuró Bilsby entre los cuatro dientes que había salvado de la batalla.
No seré yo exclamó J. T. Maston quien le dé el voto en las próximas elecciones.
Ni yo exclamaron de acuerdo todos aquellos belicosos inválidos.
Entretanto, y para concluir repuso J. T. Maston, si no se me proporciona ocasión de ensayar mi nuevo mortero sobre un verdadero campo de batalla, presentaré mi dimisión de miembro del GunClub, y me sepultaré en las soledades de Arkansas.
Donde os seguiremos todos respondieron los interlocutores del audaz J. T. Maston.
Tal era el estado de la situación. La exasperación de los ánimos iba en progresivo aumento, y el club se hallaba amenazado de una próxima disolución, cuando sobrevino un acontecimiento inesperado que impidió tan sensible catástrofe.
Al día siguiente de la acalorada conversación de que acabamos de dar cuenta, todos los miembros de la sociedad recibieron una circular concebida en los siguientes términos:
«Baltimore, 3 de octubre.
»El presidente del GunClub tiene la honra de prevenir a sus colegas que en la sesión del 5 dei corriente les dirigirá una comunicación de la mayor importancia, por lo que les suplica que, cualesquiera que sean sus ocupaciones, acudan a la cita que les da por la presente. »
Su afectísimo colega,
IMPEY BARBICANE, P. G. C.»
II
Comunicación del presidente Barbicane
El 5 de octubre, a las ocho de la noche, una multitud compacta se apiñaba en los salones del GunClub, 21, Union Square. Todos los miembros de la sociedad residentes en Baltimore habían acudido a la cita de su presidente.
En cuanto a los socios correspondientes, los trenes los depositaban a centenares en las estaciones de la ciudad, sin que por mucha que fuese la capacidad del salón de sesiones, cupiesen todos en ella. Así es que aquel concurso de sabios refluía en las salas próximas, en los corredores y hasta en los vestiíbulos exteriores, donde se condensaba un gentío inmenso que deseaba con ansia conocer la importante comunicación del presidente Barbicane. Los unos empujaban a los otros, y mutuamente se atropellaban y aplastaban con esa libertad de acción característica de los pueblos educados en las ideas democráticas.
Un extranjero que se hubiese hallado aquella noche en Baltimore no hubiera conseguido a fuerza de oro penetrar en el gran salón, exclusivamente reservado a los miembros residentes o correspondientes, sin que nadie más pudiera ocupar en él puesto alguno; así es que los notables de la ciudad, los magistrados del consejo y la gente selecta habían tenido que mezclarse con la turba de sus admiradores para coger al vuelo las noticias del interior.
La inmensa sala ofrecía a las miradas un curioso espectáculo. Aquel vasto local estaba maravillosamente adecuado a su destino. Altas columnas, formadas de cañones sobrepuestos que tenían por pedestal grandes morteros, sostenían la esbelta armazón de la bóveda, verdadero encaje de hierro fundido admirablemente recortado. Panoplias de trabucos, retacos, arcabuces, carabinas y de todas las armas de fuego antiguas y modernas cubrían las paredes entrelazándose de una manera pintoresca. La llama del gas brotaba profusamente de un millar de revólveres dispuestos en forma de lámparas, completando tan espléndido alumbrado arañas de pistolas y candelabros formados de fusiles artísticamente reunidos. Los modelos de cañones, las muestras de bronce, los blancos acribillados a balazos, las planchas destruidas por el choque de las balas del GunClub, el surtido de baquetones y escobillones, los rosarios de bombas, los collares de proyectiles, las guirnaldas de granadas, en una palabra, todos los útiles del artillero fascinaban por su asombrosa disposición y hacían presumir que su verdadero destino era más decorativo que mortífero.
En el puesto de preferencia, detrás de una espléndida vidriera, se veía un pedazo de recámara rota y torcida por el efecto de la pólvora, preciosa reliquia del cañón de J. T. Maston.
El presidente, con dos secretarios a cada lado, ocupaba en uno de los extremos del salón un ancho espacio entarimado. Su sillón, levantado sobre una cureña laboriosamente tallada, afectaba en su conjunto las robustas formas de un mortero de treinta y dos pulgadas, apuntando en ángulo de 90°, y estaba suspendido de dos quicios que permitían al presidente columpiarse como en una mecedora, que tan cómoda es en verano para dormir la siesta. Sobre la mesa, que era una gran plancha de hierro sostenida por seis obuses, se veía un tintero de exquisito gusto, hecho de una bala de cañón admirablemente cincelada, y un timbre que se disparaba estrepitosamente como un revólver. Durante las discusiones acaloradas, esta campanilla de nuevo género bastaba apenas para dominar la voz de aquella legión de artilleros sobreexcitados.
Delante de la mesa presidencial, los bancos, colocados de modo que formaban eses como las circunvalaciones de una trinchera, constituían una serie de parapetos del GunClub, y bien puede decirse que aquella noche había gente hasta en las trincheras. El presidente era bastante conocido para que nadie pudiese ignorar que no hubiera molestado a sus colegas sin un motivo sumamente grave.
Impey Barbicane era un hombre de unos cuarenta años, sereno, frío, austero, de un carácter esencialmente formal y reconcentrado; exacto como un cronómetro, de un temperamento a toda prueba, de una resolución inquebrantable. Poco caballeresco, aunque aventurero, siempre resuelto a trasladar del campo de la especulación al de la práctica las más temerarias empresas, era el hombre por excelencia de la Nueva Inglaterra, el nordista colonizador, el descendiente de aquellas Cabezas Redondas tan funestas a los Estuardos, y el implacable enemigo de los aristócratas del Sur, de los antiguos caballeros de la madre patria. Barbicane, en una palabra, era to que podría calificarse un yanqui completo.
Había hecho, comerciando con maderas, una fortuna considerable. Nombrado director de Artillería durante la guerra, se manifestó fecundo en invenciones, audaz en ideas, y contribuyó poderosamente a los progresos del arma, dando a las investigaciones experimentales un incomparable desarrollo.
Era un personaje de mediana estatura, que por una rara excepción en el GunClub, tenía ilesos todos los miembros. Sus facciones, acentuadas, parecían trazadas con carbón y tiralíneas, y si es cierto que para adivinar los instintos de un hombre se le debe mirar de perfil, Barbicane, mirado así, ofrecía los más seguros indicios de energía, audacia y sangre fría.
En aquel momento permanecía inmóvil en su sillón, mudo, meditabundo, con una mirada honda, medio tapada la cara por un enorme sombrero, cilindro de seda negra que parece hecho a propósito para los cráneos americanos.
A su alrededor, sus colegas conversaban estrepitosamente sin distraerle. Se interrogaban, recorrían el campo de las suposiciones, examinaban a su presidente, y procuraban, aunque en vano, despejar la incógnita de su imperturbable fisonomía.
Al dar las ocho en el reloj fulminante del gran salón, Barbicane, como impelido por un resorte, se levantó de pronto. Reinó un silencio general, y el orador, con bastante énfasis, tomó la palabra en los siguientes términos:
Denodados colegas: mucho tiempo ha transcurrido ya desde que una paz infecunda condenó a los miembros del GunClub a una ociosidad lamentable. Después de un período de algunos años, tan lleno de incidentes, tuvimos que abandonar nuestros trabajos y detenernos en la senda del progreso. Lo proclamo sin miedo y en voz alta: toda guerra que nos obligase a empuñar de nuevo las armas sería acogida con un entusiasmo frenético.
¡Sí, la guerra! exclamó el impetuoso J. T. Maston.
¡Atención! gritaron por todos lados.
Pero la guerra dijo Barbicane es imposible en las actuales circunstancias, y aunque otra cosa desee mi distinguido colega, muchos años pasarán aún antes de que nuestros cañones vuelvan al campo de batalla. Es, pues, preciso tomar una resolución y buscar en otro orden de ideas una salida al afán de actividad que nos devora.
La asamblea redobló su atención, comprendiendo que su presidente iba a abordar el punto delicado.
Hace algunos meses, ilustres colegas prosiguió Barbicane, que me pregunté si, sin separarnos de nuestra especialidad, podríamos acometer alguna gran empresa digna del siglo XIX, y si los progresos de la balística nos permitirán salir airosos de nuestro empeño. He, pues, buscado, trabajado, calculado, y ha resultado de mis estudios la convicción de que el éxito coronará nuestros esfuerzos, encaminados a la realización de un plan que en cualquier otro país sería imposible. Este proyecto, prolijamente elaborado, va a ser el objeto de mi comunicación. Es un proyecto, digno de vosotros, digno del pasado del GunClub, y que producirá necesariamente mucho ruido en el mundo.
¿Mucho ruido? preguntó un artillero apasionado.
Mucho ruido en la verdadera acepción de la palabra respondió Barbicane.
¡No interrumpáis! repitieron al unísono muchas voces.
Os suplico, pues, dignos colegas repuso el presidente, que me otorguéis toda vuestra atención.
Un estremecimiento circuló por la asamblea. Barbicane, sujetando con un movimiento rápido su sombrero en su cabeza, continuó su discurso con voz tranquila.
No hay ninguno entre vosotros, beneméritos colegas, que no haya visto la Luna, o que, por to menos, no haya oído hablar de ella. No os asombréis si vengo aquí a hablaros del astro de la noche. Acaso nos esté reservada la gloria de ser los colonos de este mundo desconocido. Comprendedme, apoyadme con todo vuestro poder, y os conduciré a su conquista, y su nombre se unirá a los de los treinta y seis Estados que forman este gran país de la Unión.(1)
1. Número de los que entonces formaban los Estados Unidos de América del Norte.
¡Viva la Luna! exclamó el GunClub confundiendo en una sola todas sus voces.
Mucho se ha estudiado la Luna repuso Barbicane; su masa, su densidad, su peso, su volumen, su constitución, sus movimientos, su distancia, el papel que en el mundo solar representa están perfectamente determinados; se han formado mapas selenográficos con una perfección igual y tal vez superior a la de las cartas terrestres, habiendo la fotografía sacado de nuestro satélite pruebas de una belleza incomparable. En una palabra, se sabe de la Luna todo to que las ciencias matemáticas, la astronomía, la geología y la óptica pueden saber; pero hasta ahora no se ha establecido comunicación directa con ella.
Un vivo movimiento de interés y de sorpresa acogió esta frase del orador.
Permitidme prosiguió recordaros, en pocas palabras, de qué manera ciertas cabezas calientes, embarcándose para viajes imaginarios, pretendieron haber penetrado los secretos de nuestro satélite. En el siglo xvli, un tal David Fabricius se vanaglorió de haber visto con sus propios ojos habitantes en la Luna. En 1649, un francés llamado Jean Baudoin, publicó el Viaje hecho al mundo de la Luna por Domingo González, aventurero español. En la misma época, Cyrano de Bergerac publicó la célebre expedición que tanto éxito obtuvo en Francia. Más adelante, otro francés (los franceses se ocupan mucho de la Luna), llamado Fontenelle, escribió la Pluralidad de los mundos, obra maestra en su tiempo, pero la ciencia, avanzando, destruye hasta las obras maestras. Hacia 1835, un opúsculo traducido del New York American nos dijo que sir John Herschell, enviado al cabo de Buena Esperanza para ciertos estudios astronómicos, consiguió, empleando al efecto un telescopio perfeccionado por una iluminación interior, acercar la Luna a una distancia de ochenta yardas.(1) Entonces percibió distintamente cavernas en que vivían hipopótamos, verdes montañas veteadas de oro, carneros con cuernos de marfil, corzos blancos y habitantes con alas membranosas como las del murciélago. Aquel folleto, obra de un americano llamado Locke, alcanzó un éxito prodigioso. Pero luego se reconoció que todo era una superchería de la que fueron los franceses los primeros en reírse.
1. La yarda equivale a 0,91 metros.
¡Reírse de un americano! exclamó J. T. Maston. ¡He aquí un casus belli!
Tranquilizaos, mi digno amigo; los franceses, antes de reírse de nuestro compatriota, cayeron en el lazo que él les tendió haciéndoles comulgar con ruedas de molino. Para terminar esta rápida historia, añadiré que un tal Hans Pfaal, de Rotterdam, ascendiendo en un globo lleno de un gas extraído del ázoe, treinta y siete veces más ligero que el hidrógeno, alcanzó la Luna después de un viaje aéreo de diecinueve días. Aquel viaje, to mismo que las precedentes tentativas, era simplemente imaginario, y fue obra de un escritor popular de América, de un ingenio extraño y contemplativo, de Edgard Poe.
¡Viva Edgard Poe! exclamó la asamblea, electrizada por las palabras de su presidente.
Nada más digno repuso Barbicane de esas tentativas que llamaré puramente literarias, de todo punto insuficientes para establecer relaciones formales con el astro de la noche. Debo, sin embargo, añadir que algunos caracteres prácticos trataron de ponerse en comunicación con él, y así es que, años atrás, un geómetra alemán propuso enviar una comisión de sabios a los páramos de Siberia. A11í, en aquellas vastas llanuras, se debían trazar inmensas figuras geométricas, dibujadas por medio de reflectores luminosos, entre otras el cuadrado de la hipotenusa, llamado vulgarmente en Francia el puente de los asnos. KTodo ser inteligente decía el geómetra debe comprender el destino científico de esta figura. Los selenitas, si existen, responderán con una figura semejante, y una vez establecida la comunicación, fácil será crear un alfabeto que permita conversar con los habitantes de la Luna.» Así hablaba el geómetra alemán, pero no se ejecutó su proyecto, y hasta ahora no existe ningún lazo directo entre la Tierra y su satélite. Pero está reservado al genio práctico de los americanos ponerse en relación con el mundo sideral. El medio de llegar a tan importante resultado es sencillo, fácil, seguro, infalible, y él va a ser el objeto de mi proposición.
Un gran murmullo, una tempestad de exclamaciones acogió estas palabras. No hubo entre los asistentes uno solo que no se sintiera dominado, arrastrado, arrebatado por las palabras del orador.
¡Atención! ¡Atención! ¡Silencio! gritaron por todas partes.
Calmada la agitación, Barbicane prosiguió con una voz más grave su interrumpido discurso.
Ya sabéis dijo cuántos progresos ha hecho la balística de algunos años a esta parte y a qué grado de perfección hubieran llegado las armas de fuego, si la guerra hubiese continuado. No ignoráis tampoco que, de una manera general, la fuerza de resistencia de los cañones y el poder expansivo de la pólvora son ilimitados. Pues bien, partiendo de este principio, me he preguntado a mí mismo si, por medio de un aparato suficiente, realizado con unas determinadas condiciones de resistencia, sería posible enviar una bala a la Luna.
A estas palabras, un grito de asombro se escapó de mil pechos anhelantes, y hubo luego un momento de silencio, parecido a la profunda calma que precede a las grandes tormentas. Y en efecto, hubo tronada, pero una tronada de aplausos, de gritos, de clamores que hicieron retemblar el salón de sesiones. El presidente quería hablar y no podía. No consiguió hacerse oír hasta pasados diez minutos.
Dejadme concluir repuso tranquilamente. He examinado la cuestión bajo todos sus aspectos, la he abordado resueltamente, y de mis cálculos indiscutibles resulta que todo proyectil dotado de una velocidad inicial de doce mil yardas(1) por segundo, y dirigido hacia la Luna, llegará necesariamente a ella. Tengo, pues, distinguidos y bravos colegas, el honor de proponeros que intentemos este pequeño experimento.
1.Unos once mil metros.
III
Efectos de la comunicación de Barbicane
Es imposible describir el efecto producido por las últimas palabras del ilustre presidente. ¡Qué gritos! ¡Qué vociferaciones! ¡Qué sucesión de vítores, de hurras, de ¡hip, hip! y de todas las onomatopeyas con que el entusiasmo condimenta la lengua americana! Aquello era un desorden, una barahúnda indescriptible. Las bocas gritaban, las manos palmoteaban, los pies sacudían el entarimado de los salones. Todas las armas de aquel museo de artillería, disparadas a la vez, no hubieran agitado con más violencia las ondas sonoras. No es extraño. Hay artilleros casi tan retumbantes como sus cañones.
Barbicane permanecía tranquilo en medio de aquellos clamores entusiastas. Sin duda quería dirigir aún algunas palabras a sus colegas, pues sus gestos reclamaron silencio y su timbre fulminante se extenuó a fuerza de detonaciones. Ni siquiera se oyó. Luego le arrancaron de su asiento, le llevaron en triunfo, y pasó de las manos de sus fieles camaradas a los brazos de una muchedumbre no menos enardecida.
No hay nada que asombre a un americano. Se ha repetido con frecuencia que la palabra imposible no es francesa: los que tal han dicho han tomado un diccionario por otro. En América todo es fácil, todo es sencillo, y en cuanto a dificultades mecánicas, todas mueren antes de nacer. Entre el proyecto de Barbicane y su realización, no podía haber un verdadero yanqui que se permitiese entrever la apariencia de una dificultad. Cosa dicha, cosa hecha.
El paseo triunfal del presidente se prolongó hasta muy entrada la noche. Fue una verdadera marcha a la luz de innumerables antorchas. Irlandeses, alemanes, franceses, escoceses, todos los individuos heterogéneos de que se compone la población de Maryland gritaban en su lengua materna, y los vítores, los hurras y los bravos se mezclaban en un confuso a inenarrable estrépito.
Precisamente la Luna, como si hubiese comprendido que era de ella de quien se trataba, brillaba entonces con serena magnificencia, eclipsando con su intensa irradiación las luces circundantes. Todos los yanquis dirigían sus miradas a su centelleante disco. Algunos la saludaron con la mano, otros la llamaban con los dictados más halagüeños; éstos la medían con la mirada, aquéllos la amenazaban con el puño, y en las cuatro horas que median entre las ocho y las doce de la noche, un óptico de Jones Fall labró su fortuna vendiendo anteojos. El astro de la noche era mirado con tanta avidez como una hermosa dama de alto copete. Los americanos hablaban de él como si fuesen sus propietarios. Hubiérase dicho que la casta Diana pertenecía ya a aquellos audaces conquistadores y formaba parte del territorio de la Unión. Y sin embargo, no se trataba más que de enviarle un proyectil, manera bastante brutal de entrar en relaciones, aunque sea con un satélite pero muy en boga en las naciones civilizadas.
Acababan de dar las doce, y el entusiasmo no se apagaba. Seguía siendo igual en todas las clases de la población; el magistrado, el sabio, el hombre de negocios, el mercader, el mozo de cuerda, las personas inteligentes y las gentes incultas se sentían heridas en la fibra más delicada. Tratábase de una empresa nacional. La ciudad alta, la ciudad baja, los muelles bañados por las aguas del Patapsco, los buques anclados no podían contener la multitud, ebria de alegría, y también de gin y de whisky. Todos hablaban, peroraban, discutían, aprobaban, aplaudían, to mismo los ricos arrellanados muellemente en el sofá de los barrooms(1) delante de su jarra de sherry cobbler,(2) que el waterman(3) que se emborrachaba con el quebrantapechos(4) en las tenebrosas tabernas del FellsPoint.
Sin embargo, a eso de las dos la conmoción se calmó. El presidente Barbicane pudo volver a su casa estropeado, quebrantado, molido. Un hércules no hubiera resistido un entusiasmo semejante. La multitud abandonó poco a poco plazas y calles. Los cuatro trenes de Ohio, de Susquehanna, de Filadelfia y de Washington, que convergen en Baltimore, arrojaron al público heterogéneo a los cuatro puntos cardinales de los Estados Unidos, y la ciudad adquirió una tranquilidad relativa.