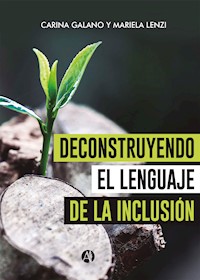
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Pensar una escuela inclusiva y no excluyente de por sí habla de un cambio paradigmático. Sin embargo, nuestro hacer docente nos compromete a visibilizar, desde el gesto donativo, otra narrativa que devele lo indecible del dispositivo técnico, jurídico y utilitario que persiste, habilitando el lenguaje ético sustancial del hecho educativo. Por ello, creemos que es imprescindible reconocer la fragilidad inicial que nos transmuta en aprendices del mundo, para deconstruir e interpelar la fórmula inacabada de que "todos tienen derecho". En otras palabras: de-formar los dispositivos técnicos que suponen cambios que no transforman, sino por el contrario, persisten en la discusión dual y neutralizante de exclusión-inclusión. Si la educación es encuentro, relación, un hecho complejo, la discusión debe producirse en: cómo nos encontramos desde los distintos entramados de relaciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Lenzi, Mariela
Deconstruyendo el lenguaje de la inclusión / Mariela Lenzi ; Carina Galano. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2020.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-87-0827-0
1. Ensayo Sociológico. I. Galano, Carina. II. Título.
CDD 306.44
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
A nuestros seres queridos,
por todo,
siempre.
Índice
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1. HABLEMOS DE IGUALDAD
CAPÍTULO 2. PRESENCIA - EXISTENCIA
CAPÍTULO 3. DESPATOLOGIZANDO
CAPÍTULO 4. ALGO HABREMOS HECHO
CAPÍTULO 5. LA CAÍDA DEL SABER
CAPÍTULO 6. LA ESCUELA ENTRE NUDOS
CAPÍTULO 7. ESCRIBIR CON VOS
CONCLUSIÓN
REFERENCIA CITAS
BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Somos protagonistas de un profundo proceso de transformación social. La educación es un requerimiento antropológico fundamental y, en este sentido, la escuela acompaña ese proceso. Hay normas, currículas, libros; hay escuelas, alumnos y docentes; hay dispositivos escolares, pero su existencia material no supone per se la realización o consecución de los fines planteados.
Construir territorio, armar nuevos modos de intercambio social, gestionar modos de existencia en el interior de las instituciones, crear condiciones para permitir que se inscriba la subjetividad, se sustenta en un trabajo escolar, artesanal y colectivo.
Se torna fundamental el reconocimiento de que la forma de poner en marcha modos de subjetivación que hagan diferencia, de producir experiencia multiplicadora de posibles existentes, afrontar lo que no sabemos y hacerlo pensable, abordar los problemas como oportunidades: es con otros. Es un modo de construcción situado, un gesto ético, en un contexto cambiante, complejo, ajustado a variables y tensiones permanentes. Un trabajar que supondrá, también, y frecuentemente, reunir y coordinar con otros equipos, con otras fuerzas dispersas, para generar nuevos modos de acción pedagógica.
En Argentina, el derecho a la educación se sustenta en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, así como también leyes nacionales y provinciales consecuentes. A partir de la Reforma Constitucional de 1994 y la incorporación de los Pactos y Convenciones, (Art 75 inc. 22), el entramado jurídico se profundiza.
La decisión política es incluir en la escuela para, consecuentemente, hacerlo en la sociedad. La cuestión de la inclusión, que vino a superar la anterior integración educativa, comenzó a materializarse en nuestro país con la Ley de Educación Nacional N° 26206 y, puntualmente, con la obligatoriedad del nivel secundario (Art 16), seguido de normas y dispositivos provinciales que permiten la construcción de igualdad de oportunidades para “garantizar a niños, niñas y adolescentes el ingreso, permanencia, aprendizaje y egreso con calidad, del sistema educativo”, poniendo énfasis particular, consecuentemente, en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la escuela se ve constantemente interpelada por problemáticas que irrumpen decidida y constantemente, emergentes de la complejidad de la sociedad actual, para las que muchas veces se queda sin respuestas. En este sentido, el Estado fue construyendo estrategias concretas que permitan albergar la diferencia y superar modelos excluyentes propios de la escuela de la normalización y la homogeneidad de otros tiempos pero de los que aún sobreviven algunas expresiones en nuestras aulas.
¿Qué arma entonces la política de la inclusión? La política de la inclusión en sí misma no arma nada ya que ninguna ley se autoejecuta, pero, sin duda, habilita espacios donde se generen condiciones de armado en una capa íntima de ejecución institucional, en aquellas capas donde se juega lo esencial. La intención y gestión política ofrece entonces, espacios y recursos de armado para el interior de las escuelas que dependen de la capitalización o aprovechamiento de las posibilidades que habilita con el fin de fortalecer las trayectorias escolares singulares.
Se trata entonces de planificar líneas de acción más allá de lo urgente, lo que supone la toma de decisiones que permitan un trabajo y construcción colectiva vital. En este sentido, centrar su foco en determinada cuestión o aspecto permitirá abordar con mayor profundidad ciertas problemáticas, favoreciendo el diálogo, el intercambio, la posibilidad de concretar acciones o diseñar experiencias educativas que tengan un impacto transformador en la vida de las instituciones.
Las trayectorias educativas de los jóvenes se ven atravesadas por infinidad de variables que conforman una compleja maraña muchas veces difícil de desentrañar que excede frecuentemente lo estrictamente escolar. Sin embargo, y más allá de que trabajemos conjunta e integradamente con otras instituciones o agentes del territorio social, la escuela es nuestro campo de acción, el lugar desde donde intervenimos en la vida de nuestros chicos. Así, al decir de Terigi, ante las trayectorias teóricas propuestas, es vital volver la mirada ininterrumpidamente a las trayectorias reales, a lo que efectivamente pasa en las escuelas.
“La escuela habla en lo ínfimo -expresa Silvia Duschatzky- en lo que está al margen del universo representacional, en aquellos cambios y mutaciones que el saber ignora porque están fuera de los modelos de visibilidad e inteligibilidad”.
Elaborar un pensamiento en clave de pregunta en torno a la experiencia educativa es ineludible. Porque de lo contrario nos quedamos sólo en la aproximación a casos individuales, buscando respuestas particulares, pero que, poco a poco, irán teniendo cada vez menor impacto en la transformación de una subjetividad colectiva.
La educación, en muchas circunstancias, se ve apropiada por lenguajes técnicos- jurídicos- economicistas- utilitarios que vacían el decir de cada uno de sus protagonistas. Nosotros intentamos descomponer, deconstruir estos discursos y dispositivos técnicos, para valorar las distintas manifestaciones de los partícipes e interlocutores desde un lenguaje ético.
Nos proponemos que lo que nos pase con ese relato colectivo permita verter de mayor riqueza a cada relato particular, logrando así una cartografía de gestos, miradas, palabras, que traduzcan pieles, cuerpos que vivencien experiencia.
No nos referimos a experiencias descriptas desde las certezas de las verdades absolutas, sino a experiencias educativas valoradas desde la ignorancia, la incertidumbre, los miedos, las dudas, que recorren los sinsabores de las grietas, la ignonimia de los encuentros, que producen los acontecimientos no forzados de congruencias manchadas, silenciosas, elitistas, esencialistas.
Por eso, interpelamos y deconstruimos los lenguajes de las pedagogías del tiempo constitutivo moderno, de características disciplinarias, con rasgos de totalidad, verdad, univocidad, previsibilidad, planificación inmodificable, orden instituido, homogeneidad; palabras éstas, traducidas en situaciones, imágenes, miradas, cuerpos, voces, definiciones de un modelo, contexto, de una forma de vida, de una manera de educar, ser, estar.
CAPÍTULO 1
HABLEMOS DE IGUALDAD
Deconstruir supone la tarea de interpelar esa voz formal de los lenguajes técnicos, jurídicos y economicistas, partícipes de posiciones explicadoras, que desigualan al reconocer la igualdad como proposición o proyecto. En este sentido, nos proponemos cuestionar el hacer docente como mero transmisor del contenido y proveedor de las herramientas para lograrlo y ensayar, en consecuencia, el reconocimiento de las voces de los protagonistas que tienen distintas maneras de interpretar el mundo, de construir el conocimiento. Se abren así preguntas varias para indagar, investigar, en un eterno devenir para perforar entonces la obviedad y ampliar la mirada, reconocer singularidad, producir afectación y encuentro.
Es, en este punto, en que podemos afirmar que estamos cuestionando la perspectiva de lo particular: que insiste en un modo individual de estar en la escuela, proyectando desde lo predefinido, desde los datos, las estadísticas, desde la estructura jerárquica del sistema. Generalmente, al leer algunas de estas normas, las más hermosas palabras se quedan en un plano retórico y no son más que lengua muerta. La intención política de la inclusión replica el paradigma de la identidad que universaliza y procura adaptar a ella la particularidad.
Nos urge abrir un proceso de construcción de territorio compartido, que permita pensarnos, mirarnos, transformarnos, desvistiéndonos consecuentemente de lo que sabemos, para producir enigmas que organicen nuestras percepciones, nuestra sensibilidad última, donde los actores fueran protagonistas, con cada una de sus voces, para expresar lo que piensan, sienten, apropiándose entonces de un territorio, pero fundamentalmente del tiempo, para la creación, interpelación y construcción de pensares, sentires, decires.





























