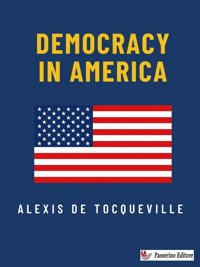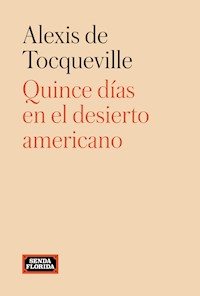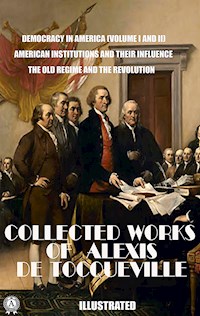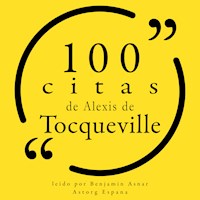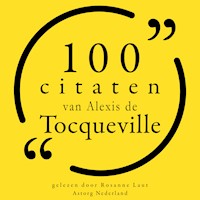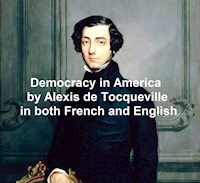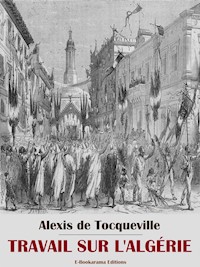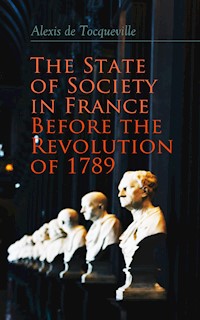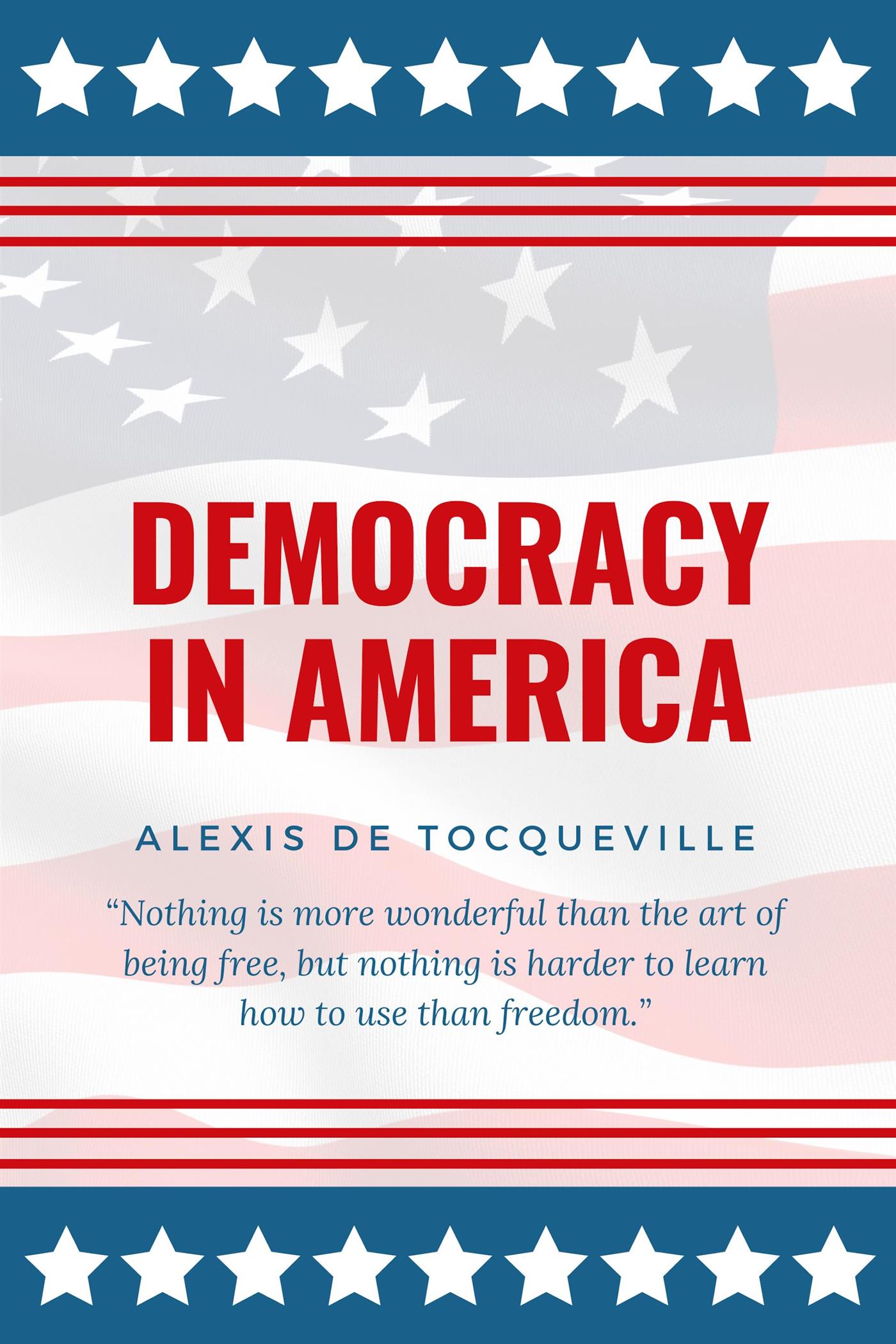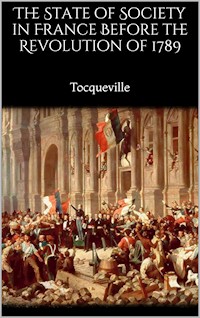Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zeuk Media
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Volumen 2 del comentario clásico sobre la influencia de la democracia en el intelecto, los sentimientos y las acciones de los estadounidenses. Con una introducción de Phillips Bradley.En 1831, el gobierno francés envió a Alexis de Tocqueville y Gustave de Beaumont a estudiar el sistema penitenciario estadounidense. En sus cartas posteriores, Tocqueville indica que él y Beaumont utilizaron sus asuntos oficiales como pretexto para estudiar la sociedad estadounidense. [3] Llegaron a la ciudad de Nueva York en mayo de ese año y pasaron nueve meses viajando por los Estados Unidos, estudiando las cárceles y recopilando información sobre la sociedad estadounidense, incluido su carácter religioso, político y económico. Los dos también visitaron brevemente Canadá, pasando unos días en el verano de 1831 en lo que entonces era el Bajo Canadá (actual Quebec) y el Alto Canadá (actual Ontario).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA
Vol. 2
Por Alexis De Tocqueville
Traducido por Henry Reeve
Volumen II.
Copyright
Aunque se han tomado todas las precauciones posibles en la preparación de este libro, el editor no asume ninguna responsabilidad por los errores u omisiones, ni por los daños resultantes del uso de la información aquí contenida.
LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA
Vol. 2
Escrito por Alexis De Tocqueville.
Primera edición. 20 de mayo de 2020.
Copyright © 2020 Zeuk Media LLC
Todos los derechos reservados.
Tabla de Contenido
Título
Derechos de Autor
CONTENIDO
Apéndice de las Partes I. y II.
Constitución de los Estados Unidos de América
CONTENIDO
Libro Segundo: Influencia de la Democracia en el Progreso de la Opinión
Prefacio de De Tocqueville a la segunda parte
Sección I: Influencia de la democracia en la acción del intelecto
Capítulo I: El método filosófico entre los americanos
Capítulo II: De la principal fuente de creencias entre las naciones democráticas
Capítulo III: Por qué los americanos muestran más disposición y más gusto
Capítulo IV: Por qué los americanos nunca han sido tan ávidos como los franceses
Capítulo V: De la manera en que la religión en los Estados Unidos se aprovecha
Capítulo VI: Del progreso del catolicismo romano en los Estados Unidos
Capítulo VII: De la causa de la inclinación al panteísmo
Capitulo VIII: Del Principio De Igualdad Que Sugiere A Los Americanos
Capitulo IX: El Ejemplo De Los Americanos No Demuestra
Capitulo X: Por Que Los Americanos Son Mas Adictos A Lo Practico
Capítulo XI: Del Espíritu En Que Los Americanos Cultivan Las Artes
Capítulo XII: Por Qué Los Americanos Levantan Algunos Monumentos Tan Insignificantes
Capítulo XIII: Características Literarias De Las Edades Democráticas
Capitulo XIV: El Comercio De La Literatura
Capítulo XV: El Estudio De La Literatura Griega Y Latina Es Especialmente Útil
Capítulo XVI: El Efecto De La Democracia En La Lengua
Capítulo XVII: De algunas fuentes de la poesía
Capitulo XVIII: Del estilo inflado de los escritores y oradores americanos
Capítulo XIX: Algunas Observaciones Sobre El Drama
Capitulo XX: Características de los historiadores en las épocas democráticas
Capítulo XXI: De la elocuencia parlamentaria en los Estados Unidos
Sección 2: Influencia de la democracia en los sentimientos de los americanos
Capítulo I: Por qué las naciones democráticas muestran un amor más ardiente y duradero
Capítulo II: Del individualismo en los países democráticos
Capítulo III: El individualismo es más fuerte
Capítulo IV: Que los americanos combatan los efectos del individualismo
Capítulo V: Del uso que los americanos hacen de las asociaciones públicas
Capítulo VI: De la relación entre las asociaciones públicas y los periódicos
Capítulo VII: De la relación entre las asociaciones civiles y políticas
Capítulo VIII: Los americanos combaten el individualismo
Capítulo IX: Que los americanos aplican correctamente el principio del interés
Capítulo X: Del gusto por el bienestar físico en América
Capítulo XI: Efectos peculiares del amor a las gratificaciones físicas
Capítulo XII: Causas Del Entusiasmo Fanático En Algunos Americanos
Capítulo XIII: Causas Del Espíritu Inquieto De Los Americanos
Capitulo XIV: El Gusto Por Las Gratificaciones Fisicas Unidas En América
Capitulo XV: Que La Creencia Religiosa A Veces Hace Girar Los Pensamientos
Capítulo XVI: Que El Excesivo Cuidado Del Bienestar Mundano
Capitulo XVII: Que en tiempos marcados por la igualdad de condiciones
Capitulo XVIII: Que Entre Los Americanos Todas Las Llamadas Honestas
Capitulo XIX: Que Casi Todos Los Americanos Siguen Llamadas Industriales
Capitulo XX: Que La Aristocracia Puede Ser Engendrada Por Las Manufacturas
Libro Tercero: Influencia de la democracia en los modales, propiamente dichos
Capitulo I: Que los modales se suavizan a medida que aumentan las condiciones sociales
Capítulo II: Que la democracia hace que el trato sea habitual
Capítulo III: Por qué los americanos muestran tan poca sensibilidad
Capítulo IV: Consecuencias de los tres capítulos anteriores
Capítulo V: Cómo afecta la democracia a la relación de amos y siervos
Capítulo VI: Que las instituciones y los modales democráticos tienden a aumentar los alquileres
Capítulo VII: Influencia de la democracia en los salarios
Capítulo VIII: Influencia de la democracia en la familia
Capítulo IX: La educación de las jóvenes en los Estados Unidos
Capítulo X: La mujer joven en el carácter de esposa
Capítulo XI: A qué contribuye la igualdad de condiciones
Capítulo XII: Cómo entienden los americanos la igualdad de sexos
Capítulo XIII: Que el principio de igualdad divide naturalmente
Capítulo XIV: Algunas reflexiones sobre los modales americanos
Capítulo XV: De la gravedad de los americanos
Capítulo XVI: Por Qué La Vanidad Nacional De Los Americanos Es Más Inquieta
Capítulo XVII: Del aspecto de la sociedad en los Estados Unidos
Capitulo XVIII: Del Honor En Los Estados Unidos Y En La Democracia
Capítulo XIX: Por Qué Tantos Hombres Ambiciosos Y Tan Poca Ambición Elevada
Capitulo XX: El Oficio De La Caza De Lugares En Ciertos Países Democráticos
Capítulo XXI: Por qué las grandes revoluciones serán cada vez más raras
Capítulo XXII: Por qué las naciones democráticas desean naturalmente la paz
Capítulo XXIII: Cuál es la clase más belicosa y más revolucionaria
Capitulo XXIV: Causas que debilitan a los ejércitos democráticos
Capítulo XXV: De la disciplina en los ejércitos democráticos
Capítulo XXVI: Algunas consideraciones sobre la guerra en las comunidades democráticas
Libro Cuarto: Influencia de las opiniones democráticas en la sociedad política
Capítulo I: De que la igualdad da naturalmente a los hombres el gusto por la libertad
Capítulo II: Que las nociones de las naciones democráticas sobre el gobierno
Capítulo III: De la concordancia de los sentimientos de las naciones democráticas
Capítulo IV: De ciertas causas peculiares y accidentales
Capítulo V: Que entre las naciones europeas de nuestro tiempo
Capítulo VI: De qué clase de despotismo deben temer las naciones democráticas
Capítulo VII: Continuación de los capítulos anteriores
Capítulo VIII: Estudio general del tema
Apéndice de las Partes I. y II.
Parte I.
Apéndice A
Apéndice B
Apéndice C
Apéndice D
Apéndice E
Apéndice F
Parte II
Apéndice G
Apéndice H
Apéndice I
Apéndice K
Apéndice L
Apéndice M
Apéndice N
Apéndice O
Apéndice P
Apéndice Q
Apéndice R
Apéndice S
Apéndice T
Apéndice U
Apéndice V
Apéndice W
Apéndice X
Apéndice Y
Apéndice Z
Constitución de los Estados Unidos de América
Artículo I
Sección 1. Todos los Poderes legislativos aquí otorgados serán conferidos
Sección 2. La Cámara de Representantes estará compuesta
Sección 3. El Senado de los Estados Unidos estará compuesto
Sección 4. El tiempo, el lugar y la forma de celebrar las elecciones
Sección 5. Cada Cámara será el Juez de las Elecciones
Sección 6. Los Senadores y Representantes recibirán una compensación
Sección 7. Todos los proyectos de ley para aumentar los ingresos se originarán en la Cámara
Sección 8. El Congreso estará facultado para establecer y recaudar impuestos.
Sección 9. La Migración o Importación de dichas Personas
Sección 10. Ningún Estado podrá celebrar ningún Tratado, Alianza
Artículo II
Sección 1. El Poder Ejecutivo recae en un Presidente
Sección 2. El Presidente será el Comandante en Jefe del Ejército
Sección 3. De vez en cuando dará información al Congreso
Sección 4. El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles
Artículo III
Sección 1. El Poder Judicial de los Estados Unidos estará investido
Sección 2. El Poder Judicial se extenderá a todos los casos
Sección 3. La traición a los Estados Unidos consistirá en
Artículo IV
Sección 1. Se otorgará plena fe y crédito en cada Estado
Sección 2. Los ciudadanos de cada Estado tendrán derecho
Sección 3. El Congreso podrá admitir nuevos Estados en esta Unión
Sección 4. Los Estados Unidos garantizarán a cada Estado
Artículo V
Artículo VI
Artículo VII
Carta de Derechos
Libro Segundo: Influencia De La Democracia En El Progreso De La Opinión En Los Estados Unidos
Prefacio de De Tocqueville a la segunda parte
Los americanos viven en un estado de sociedad democrática, que les ha sugerido naturalmente ciertas leyes y un cierto carácter político. Este mismo estado de sociedad ha engendrado, además, entre ellos una multitud de sentimientos y opiniones que eran desconocidos entre las comunidades aristocráticas más antiguas de Europa: ha destruido o modificado todas las relaciones que antes existían, y ha establecido otras de tipo novedoso. El aspecto de la sociedad civil no se ha visto menos afectado por estos cambios que el del mundo político. El primer tema ha sido tratado en la obra sobre la Democracia de América, que publiqué hace cinco años; examinar el segundo es el objeto del presente libro; pero estas dos partes se completan mutuamente y forman una misma obra.
Debo advertir de inmediato al lector contra un error que me perjudicaría enormemente. Cuando vea que atribuyo tantas consecuencias diferentes al principio de igualdad, podrá deducir que considero que ese principio es la única causa de todo lo que ocurre en la época actual; pero esto sería imputarme una visión muy estrecha. En la actualidad existen multitud de opiniones, sentimientos y propensiones que deben su origen a circunstancias ajenas o incluso contrarias al principio de igualdad. Así, si seleccionara a los Estados Unidos como ejemplo, podría demostrar fácilmente que la naturaleza del país, el origen de sus habitantes, la religión de sus fundadores, sus conocimientos adquiridos y sus hábitos anteriores, han ejercido y aún ejercen, independientemente de la democracia, una vasta influencia sobre los pensamientos y sentimientos de ese pueblo. Otras causas, pero no menos distintas de la circunstancia de la igualdad de condiciones, podrían rastrearse en Europa, y explicarían una gran parte de los sucesos que tienen lugar entre nosotros.
Reconozco la existencia de todas estas causas diferentes y su poder, pero mi tema no me lleva a tratarlas. No he emprendido la tarea de revelar la razón de todas nuestras inclinaciones y todas nuestras nociones: mi único objeto es mostrar en qué aspectos el principio de igualdad ha modificado tanto las primeras como las segundas.
Tal vez algunos lectores se asombren de que, convencido como estoy de que la revolución democrática a la que asistimos es un hecho irresistible contra el que no sería deseable ni prudente luchar, haya tenido ocasión en este libro de dirigir un lenguaje tan severo a las comunidades democráticas que esta revolución ha hecho nacer. Mi respuesta es simplemente, que es porque no soy un adversario de la democracia, que he tratado de hablar de la democracia con toda sinceridad.
Los hombres no aceptan la verdad de manos de sus enemigos, y la verdad rara vez les es ofrecida por sus amigos: por esta razón la he dicho. Estaba persuadido de que muchos se encargarían de anunciar las nuevas bendiciones que el principio de igualdad promete a la humanidad, pero que pocos se atreverían a señalar desde lejos los peligros con los que les amenaza. A esos peligros, por lo tanto, he dirigido mi principal atención, y creyendo que los había descubierto claramente, no he tenido la cobardía de dejarlos sin contar.
Confío en que mis lectores encontrarán en esta segunda parte la imparcialidad que parece haberse observado en la obra anterior. Situado como estoy en medio de las opiniones encontradas entre las que estamos divididos, me he esforzado por suprimir en mí durante un tiempo las simpatías favorables o las emociones adversas que me inspira cada una de ellas. Si quienes lean este libro pueden encontrar una sola frase destinada a halagar a alguno de los grandes partidos que han agitado a mi país, o a alguna de esas pequeñas facciones que ahora lo acosan y debilitan, que tales lectores levanten la voz para acusarme.
El tema que he tratado de abarcar es inmenso, pues incluye la mayor parte de los sentimientos y opiniones a que ha dado lugar el nuevo estado de la sociedad. Tal tema está sin duda por encima de mis fuerzas, y al tratarlo no he logrado satisfacerme. Pero, si no he podido alcanzar la meta que tenía en mente, mis lectores me harán al menos la justicia de reconocer que he concebido y seguido mi empresa con un espíritu no indigno de éxito.
A. De T.
Marzo de 1840
Sección I: Influencia de la democracia en la acción del intelecto en los Estados Unidos.
Capítulo I: El método filosófico entre los americanos
Creo que en ningún país del mundo civilizado se presta menos atención a la filosofía que en los Estados Unidos. Los americanos no tienen una escuela filosófica propia, y les importan muy poco todas las escuelas en que se divide Europa, cuyos nombres apenas conocen. Sin embargo, es fácil percibir que casi todos los habitantes de los Estados Unidos conducen su entendimiento de la misma manera, y lo gobiernan por las mismas reglas; es decir, que sin haberse tomado nunca la molestia de definir las reglas de un método filosófico, están en posesión de uno, común a todo el pueblo. Evitar la esclavitud del sistema y del hábito, de las máximas familiares, de las opiniones de clase y, en cierto grado, de los prejuicios nacionales; aceptar la tradición sólo como un medio de información, y los hechos existentes sólo como una lección utilizada para hacer otra cosa, y hacerla mejor; buscar la razón de las cosas para uno mismo, y sólo en uno mismo; tender a los resultados sin estar atado a los medios, y apuntar al fondo a través de la forma; éstas son las principales características de lo que llamaré el método filosófico de los americanos. Pero si voy más allá, y si busco entre estas características la que predomina e incluye casi todas las demás, descubro que en la mayoría de las operaciones de la mente, cada americano apela al ejercicio individual de su propio entendimiento únicamente. América es, pues, uno de los países del mundo donde menos se estudia la filosofía y donde mejor se aplican los preceptos de Descartes. Esto tampoco es sorprendente. Los americanos no leen las obras de Descartes, porque su condición social les disuade de los estudios especulativos; pero siguen sus máximas porque esta misma condición social dispone naturalmente su entendimiento a adoptarlas. En medio del continuo movimiento que agita a una comunidad democrática, el lazo que une a una generación con otra se relaja o se rompe; cada hombre pierde fácilmente el rastro de las ideas de sus antepasados o no se preocupa por ellas. Los hombres que viven en este estado de la sociedad tampoco pueden derivar su creencia de las opiniones de la clase a la que pertenecen, porque, por así decirlo, ya no hay clases, o las que todavía existen están compuestas por elementos tan móviles, que su cuerpo nunca puede ejercer un verdadero control sobre sus miembros. En cuanto a la influencia que la inteligencia de un hombre ejerce sobre la de otro, ha de ser necesariamente muy limitada en un país en el que los ciudadanos, colocados en el plano de una similitud general, se ven todos de cerca unos a otros; y en el que, al no percibirse en ninguno de ellos signos de grandeza o superioridad incontestables, se les remite constantemente a su propia razón como a la fuente más evidente y próxima de la verdad. No sólo se destruye entonces la confianza en este o aquel hombre, sino el gusto por confiar en el ipse dixit de cualquier hombre. Todo el mundo se encierra en su propio pecho, y desde ese punto pretende juzgar al mundo.
La práctica que se da entre los americanos de fijar el criterio de su juicio sólo en ellos mismos, les lleva a otros hábitos mentales. Como perciben que logran resolver sin ayuda todas las pequeñas dificultades que les presenta su vida práctica, concluyen fácilmente que todo en el mundo puede ser explicado, y que nada en él trasciende los límites del entendimiento. Así, caen en la negación de lo que no pueden comprender, lo que les deja poca fe en lo que es extraordinario, y un disgusto casi insuperable por lo que es sobrenatural. Como están acostumbrados a confiar en su propio testimonio, les gusta discernir el objeto que atrae su atención con extrema claridad; por lo tanto, se despojan en lo posible de todo lo que lo cubre, se deshacen de lo que los separa de él, eliminan lo que lo oculta a la vista, a fin de verlo más de cerca y a plena luz del día. Esta disposición de la mente les lleva pronto a despreciar las formas, que consideran como velos inútiles e inconvenientes colocados entre ellos y la verdad.
Los americanos no han necesitado extraer su método filosófico de los libros; lo han encontrado en sí mismos. Lo mismo puede observarse en lo que ha ocurrido en Europa. Este mismo método sólo se ha establecido y popularizado en Europa en la medida en que la condición de la sociedad se ha vuelto más igualitaria, y los hombres se han vuelto más parecidos entre sí. Consideremos por un momento la conexión de los períodos en los que se puede rastrear este cambio. En el siglo XVI, los reformadores sometieron algunos de los dogmas de la antigua fe al escrutinio del juicio privado; pero todavía retuvieron de él el juicio de todos los demás. En el siglo XVII, Bacon en las ciencias naturales, y Descartes en el estudio de la filosofía en el sentido estricto del término, abolieron las fórmulas reconocidas, destruyeron el imperio de la tradición y derrocaron la autoridad de las escuelas. Los filósofos del siglo XVIII, generalizando largamente el mismo principio, se comprometieron a someter al juicio privado de cada hombre todos los objetos de su creencia.
¿Quién no percibe que Lutero, Descartes y Voltaire emplearon el mismo método, y que sólo se diferenciaron en el mayor o menor uso que profesaban que debía hacerse de él? ¿Por qué los reformadores se limitaron tanto al círculo de las ideas religiosas? ¿Por qué Descartes, eligiendo sólo aplicar su método a ciertos asuntos, aunque lo había hecho apto para ser aplicado a todos, declaró que los hombres podían juzgar por sí mismos en asuntos filosóficos, pero no en asuntos políticos? ¿Cómo es que en el siglo XVIII se sacaron todas esas aplicaciones generales de este mismo método, que Descartes y sus predecesores no habían percibido o habían rechazado? ¿A qué se debe, por último, el hecho de que en esta época el método del que hablamos haya salido repentinamente de las escuelas, para penetrar en la sociedad y convertirse en la norma común de la inteligencia; y que, después de haberse hecho popular entre los franceses, haya sido ostensiblemente adoptado o secretamente seguido por todas las naciones de Europa?
El método filosófico aquí designado puede haber sido engendrado en el siglo XVI; puede haber sido definido con más precisión y aplicado más ampliamente en el XVII; pero ni en el uno ni en el otro pudo ser adoptado comúnmente. Las leyes políticas, la condición de la sociedad y los hábitos mentales que se derivan de estas causas, se oponían todavía a ella. Se descubrió en un momento en que los hombres empezaban a igualar y asimilar sus condiciones. Sólo pudo seguirse de forma generalizada en épocas en las que esas condiciones habían llegado a ser casi iguales, y los hombres casi iguales.
El método filosófico del siglo XVIII no sólo es francés, sino que es democrático; y esto explica por qué fue tan fácilmente admitido en toda Europa, donde ha contribuido tan poderosamente a cambiar la faz de la sociedad. No es porque los franceses hayan cambiado sus antiguas opiniones, y alterado sus antiguas costumbres, por lo que han convulsionado al mundo; sino porque fueron los primeros en generalizar y sacar a la luz un método filosófico, con cuya ayuda se hizo fácil atacar todo lo que era viejo, y abrir un camino a todo lo que era nuevo.
Si se pregunta por qué, en la actualidad, este mismo método es más rigurosamente seguido y más frecuentemente aplicado por los franceses que por los americanos, aunque el principio de igualdad no sea menos completo, y de fecha más antigua, entre este último pueblo, el hecho puede ser atribuido a dos circunstancias, que es esencial haber comprendido claramente en primer lugar. No hay que olvidar nunca que la religión dio origen a la sociedad angloamericana. Por lo tanto, en los Estados Unidos la religión está mezclada con todos los hábitos de la nación y con todos los sentimientos de patriotismo; de ahí deriva una fuerza peculiar. A esta poderosa razón puede añadirse otra de no menor intensidad: en Estados Unidos la religión ha establecido, por así decirlo, sus propios límites. Las instituciones religiosas han permanecido totalmente diferenciadas de las instituciones políticas, de modo que las antiguas leyes han sido fácilmente modificadas mientras que las antiguas creencias han permanecido inamovibles. Por lo tanto, el cristianismo ha conservado un fuerte control sobre la mente pública en América; y, me gustaría señalar más particularmente, que su influencia no es sólo la de una doctrina filosófica que ha sido adoptada tras una investigación, sino la de una religión que se cree sin discusión. En los Estados Unidos las sectas cristianas están infinitamente diversificadas y perpetuamente modificadas; pero el cristianismo en sí es un hecho tan irresistiblemente establecido, que nadie se compromete a atacarlo ni a defenderlo. Los norteamericanos, habiendo admitido las principales doctrinas de la religión cristiana sin preguntar, se ven obligados a aceptar del mismo modo un gran número de verdades morales originadas en ella y relacionadas con ella. De ahí que la actividad del análisis individual se vea restringida dentro de límites estrechos, y que muchas de las más importantes opiniones humanas queden fuera del alcance de su influencia.
La segunda circunstancia a la que he aludido es la siguiente: la condición social y la constitución de los americanos son democráticas, pero no han tenido una revolución democrática. Llegaron al suelo que ocupan casi en la condición en que los vemos en la actualidad; y esto tiene una importancia muy considerable.
No hay revoluciones que no sacudan las creencias existentes, que no debiliten la autoridad y que no pongan en duda las ideas comúnmente recibidas. El efecto de todas las revoluciones es, por lo tanto, más o menos, entregar a los hombres a su propia guía, y abrir a la mente de cada hombre una gama vacía y casi ilimitada de especulación. Cuando la igualdad de condiciones sucede a un prolongado conflicto entre las diferentes clases que componían la sociedad anterior, la envidia, el odio y la falta de caridad, el orgullo y la exagerada confianza en sí mismo son capaces de apoderarse del corazón humano, y plantar su dominio en él durante un tiempo. Esto, independientemente de la igualdad misma, tiende poderosamente a dividir a los hombres, a llevarlos a desconfiar del juicio de los demás y a no buscar la luz de la verdad en ningún otro lugar que no sea su propio entendimiento. Cada uno intenta entonces ser su propia y suficiente guía, y se jacta de formar sus propias opiniones sobre todos los temas. Los hombres ya no están unidos por las ideas, sino por los intereses; y parecería como si las opiniones humanas se redujeran a una especie de polvo intelectual, disperso por todas partes, incapaz de reunirse, incapaz de cohesionarse.
Así, esa independencia de espíritu que la igualdad supone, nunca es tan grande, ni aparece nunca tan excesiva, como en el momento en que la igualdad empieza a establecerse, y en el curso de esa penosa labor por la que se establece. La libertad intelectual que puede dar la igualdad debe, pues, distinguirse muy cuidadosamente de la anarquía que trae la revolución. Cada una de estas dos cosas debe ser considerada por separado, para no concebir esperanzas o temores exagerados sobre el futuro.
Creo que los hombres que vivirán bajo las nuevas formas de sociedad harán uso frecuente de su juicio privado; pero estoy lejos de pensar que abusarán a menudo de él. Esto es atribuible a una causa de aplicación más general a todos los países democráticos, y que, a la larga, debe necesariamente restringir en ellos la independencia de la especulación individual dentro de límites fijos, y a veces estrechos. Procederé a señalar esta causa en el próximo capítulo.
Capítulo II: De la principal fuente de creencia entre las naciones democráticas
La creencia dogmática es más o menos abundante en diferentes épocas. Surge de diferentes maneras, y puede cambiar su objeto o su forma; pero bajo ninguna circunstancia dejará de existir la creencia dogmática, o, en otras palabras, los hombres nunca dejarán de albergar algunas opiniones implícitas sin probarlas mediante una discusión real. Si cada uno se comprometiera a formar sus propias opiniones y a buscar la verdad por caminos aislados trazados por él mismo, no es de suponer que un número considerable de hombres se uniera en alguna creencia común. Pero es evidente que sin esa creencia común ninguna sociedad puede prosperar, es más, ninguna sociedad puede subsistir; porque sin ideas en común no hay acción común, y sin acción común puede haber todavía hombres, pero no hay cuerpo social. Para que la sociedad exista y, con mayor razón, para que una sociedad prospere, se requiere que todas las mentes de los ciudadanos se reúnan y se mantengan unidas por ciertas ideas predominantes; y este no puede ser el caso, a menos que cada uno de ellos extraiga a veces sus opiniones de la fuente común, y consienta en aceptar ciertas cuestiones de creencia a manos de la comunidad.
Si ahora considero al hombre en su capacidad aislada, encuentro que la creencia dogmática no le es menos indispensable para vivir solo, que para permitirle cooperar con sus semejantes. Si el hombre se viera obligado a demostrarse a sí mismo todas las verdades de las que hace uso diariamente, su tarea no terminaría nunca. Agotaría sus fuerzas en ejercicios preparatorios, sin avanzar más allá de ellos. Como, por la brevedad de su vida, no tiene el tiempo, ni, por los límites de su inteligencia, la capacidad, para lograr esto, se ve reducido a tomar en confianza un número de hechos y opiniones que no ha tenido ni el tiempo ni el poder de verificar por sí mismo, pero que los hombres de mayor capacidad han buscado, o que el mundo adopta. Sobre esta base levanta por sí mismo la estructura de sus propios pensamientos; no se ve llevado a proceder de esta manera tanto por elección como obligado por la ley inflexible de su condición. No hay filósofo de tan grandes partes en el mundo, sino que cree un millón de cosas en la fe de otras personas, y supone muchas más verdades de las que demuestra. Esto no sólo es necesario, sino deseable. Un hombre que se comprometiera a investigar todo por sí mismo, no podría dedicar a cada cosa más que poco tiempo y atención. Su tarea mantendría su mente en una perpetua inquietud, lo que le impediría penetrar en la profundidad de cualquier verdad, o de asir su mente indisolublemente a cualquier convicción. Su intelecto sería a la vez independiente e impotente. Por lo tanto, debe elegir entre los diversos objetos de la creencia humana, y debe adoptar muchas opiniones sin discusión, a fin de buscar lo mejor en ese número más pequeño que separa para la investigación. Es cierto que quien recibe una opinión de la palabra de otro, esclaviza hasta cierto punto su mente; pero es una servidumbre saludable que le permite hacer un buen uso de la libertad.
Un principio de autoridad debe, pues, darse siempre, en todas las circunstancias, en una u otra parte del mundo moral e intelectual. Su lugar es variable, pero un lugar que necesariamente tiene. La independencia de las mentes individuales puede ser mayor o menor, pero no puede ser ilimitada. Por lo tanto, la cuestión no es saber si existe alguna autoridad intelectual en las épocas de la democracia, sino simplemente dónde reside y con qué criterio debe medirse.
He mostrado en el capítulo anterior cómo la igualdad de condiciones lleva a los hombres a albergar una especie de incredulidad instintiva de lo sobrenatural, y una opinión muy elevada y a menudo exagerada del entendimiento humano. Los hombres que viven en un período de igualdad social no son, pues, fácilmente llevados a situar esa autoridad intelectual a la que se inclinan más allá o por encima de la humanidad. Comúnmente buscan las fuentes de la verdad en ellos mismos, o en aquellos que son como ellos. Esto bastaría para demostrar que en tales períodos no podría establecerse ninguna nueva religión, y que todos los planes para tal fin serían no sólo impíos sino absurdos e irracionales. Se puede prever que un pueblo democrático no dará fácilmente crédito a las misiones divinas; que convertirá a los profetas modernos en una burla fácil; y que buscará descubrir al árbitro principal de su creencia dentro, y no más allá, de los límites de su especie.
Cuando los rangos de la sociedad son desiguales, y los hombres se diferencian entre sí por su condición, hay algunos individuos investidos de todo el poder de la inteligencia superior, el aprendizaje y la iluminación, mientras que la multitud está hundida en la ignorancia y el prejuicio. Los hombres que viven en estas épocas aristocráticas son, por tanto, naturalmente inducidos a formar sus opiniones por el criterio superior de una persona o de una clase de personas, mientras que son reacios a reconocer la infalibilidad de la masa del pueblo.
Lo contrario ocurre en las épocas de igualdad. Cuanto más se acercan los ciudadanos al nivel común de una condición igual y similar, menos propenso se vuelve cada hombre a depositar una fe implícita en un determinado hombre o en una determinada clase de hombres. Pero su disposición a creer en la multitud aumenta, y la opinión es más que nunca dueña del mundo. La opinión común no sólo es la única guía que el juicio privado conserva en un pueblo democrático, sino que en ese pueblo posee un poder infinitamente superior al que tiene en otros lugares. En períodos de igualdad los hombres no tienen fe los unos en los otros, en razón de su común semejanza; pero esta misma semejanza les da una confianza casi ilimitada en el juicio del público; pues no parece probable, al estar todos dotados de iguales medios de juicio, que la mayor verdad vaya con el mayor número.
Cuando el habitante de un país democrático se compara a sí mismo individualmente con todos los que le rodean, se siente orgulloso de ser igual a cualquiera de ellos; pero cuando llega a examinar la totalidad de sus semejantes, y a colocarse en contraste con un cuerpo tan enorme, se ve inmediatamente abrumado por la sensación de su propia insignificancia y debilidad. La misma igualdad que lo hace independiente de cada uno de sus conciudadanos tomados por separado, lo expone solo y desprotegido a la influencia del mayor número. Por lo tanto, el público tiene en un pueblo democrático un poder singular, del que las naciones aristocráticas nunca podrían ni siquiera concebir una idea; porque no persuade a ciertas opiniones, sino que las impone, y las infunde en las facultades mediante una especie de enorme presión de las mentes de todos sobre la razón de cada uno.
En los Estados Unidos, la mayoría se encarga de suministrar una multitud de opiniones ya hechas para el uso de los individuos, que se ven así liberados de la necesidad de formarse sus propias opiniones. Todo el mundo adopta allí un gran número de teorías sobre la filosofía, la moral y la política, sin indagación alguna, en virtud de la confianza pública; y si lo observamos con detenimiento, se percibirá que la propia religión tiene allí su influencia, mucho menos como doctrina de la revelación que como opinión comúnmente recibida. El hecho de que las leyes políticas de los norteamericanos sean tales que la mayoría gobierne la comunidad con dominio soberano, aumenta materialmente el poder que esa mayoría ejerce naturalmente sobre la mente. Pues nada es más habitual en el hombre que reconocer una sabiduría superior en la persona de su opresor. Esta omnipotencia política de la mayoría en los Estados Unidos aumenta, sin duda, la influencia que la opinión pública obtendría sin ella sobre la mente de cada miembro de la comunidad; pero los fundamentos de esa influencia no descansan en ella. Deben buscarse en el principio mismo de la igualdad, no en las instituciones más o menos populares que los hombres que viven bajo esa condición puedan darse. El dominio intelectual del mayor número sería probablemente menos absoluto entre un pueblo democrático gobernado por un rey que en el ámbito de una democracia pura, pero siempre será extremadamente absoluto; y por cualesquiera leyes políticas que los hombres sean gobernados en las épocas de igualdad, puede preverse que la fe en la opinión pública se convertirá allí en una especie de religión, y la mayoría en su profeta ministrante.
Así, la autoridad intelectual será diferente, pero no disminuirá; y lejos de pensar que desaparecerá, auguro que puede fácilmente adquirir demasiada preponderancia, y confinar la acción del juicio privado dentro de límites más estrechos de lo que conviene a la grandeza o a la felicidad del género humano. En el principio de igualdad discierno muy claramente dos tendencias; la una conduce la mente de cada hombre a pensamientos no probados, la otra se inclina a prohibirle pensar en absoluto. Y percibo cómo, bajo el dominio de ciertas leyes, la democracia extinguiría esa libertad de la mente a la que una condición social democrática es favorable; de modo que, después de haber roto todas las ataduras que una vez le fueron impuestas por los rangos o por los hombres, la mente humana estaría estrechamente encadenada a la voluntad general del mayor número.
Si el poder absoluto de la mayoría fuera sustituido por las naciones democráticas, por todos los diferentes poderes que frenan o retardan demasiado la energía de las mentes individuales, el mal sólo habría cambiado sus síntomas. Los hombres no habrían encontrado los medios para la vida independiente; simplemente habrían inventado (tarea nada fácil) un nuevo vestido para la servidumbre. Hay -y no puedo repetirlo demasiado- en este asunto para una profunda reflexión para aquellos que consideran la libertad como algo sagrado, y que odian no sólo al déspota, sino al despotismo. En lo que a mí respecta, cuando siento que la mano del poder pesa sobre mi frente, me importa muy poco saber quién me oprime; y no estoy más dispuesto a pasar por debajo del yugo porque me lo extiendan los brazos de un millón de hombres.
Capítulo III: Por qué los americanos muestran más disposición y más gusto por las ideas generales que sus antepasados, los ingleses.
La Deidad no considera a la raza humana colectivamente. Él observa de una sola vez y por separado a todos los seres que componen la humanidad, y discierne en cada hombre las semejanzas que lo asimilan a todos sus semejantes, y las diferencias que lo distinguen de ellos. Dios, por lo tanto, no tiene necesidad de ideas generales; es decir, nunca es consciente de la necesidad de reunir un número considerable de objetos análogos bajo la misma forma para una mayor conveniencia en el pensamiento. Sin embargo, este no es el caso del hombre. Si la mente humana intentara examinar y juzgar todos los casos individuales que se le presentan, la inmensidad de los detalles pronto la extraviaría y desconcertaría su discernimiento: en esta situación, el hombre recurre a un recurso imperfecto pero necesario, que a la vez ayuda y demuestra su debilidad. Después de haber considerado superficialmente un cierto número de objetos y de haber observado su semejanza, les asigna un nombre común, los separa y sigue adelante.
Las ideas generales no son una prueba de la fuerza, sino más bien de la insuficiencia del intelecto humano; porque en la naturaleza no hay seres exactamente iguales, ni cosas precisamente idénticas, ni reglas aplicables indistintamente y por igual a varios objetos a la vez. El principal mérito de las ideas generales es que permiten a la mente humana emitir un juicio rápido sobre un gran número de objetos a la vez; pero, por otra parte, las nociones que transmiten nunca son más que incompletas, y siempre hacen que la mente pierda tanto en precisión como gana en amplitud. A medida que los cuerpos sociales avanzan en la civilización, adquieren el conocimiento de nuevos hechos, y diariamente se apoderan casi inconscientemente de algunas verdades particulares. Cuantas más verdades de este tipo aprehende un hombre, más ideas generales es natural que conciba. Una multitud de hechos particulares no puede ser vista por separado, sin descubrir al fin el lazo común que los une. Varios individuos conducen a la percepción de la especie; varias especies a la del género. De ahí que el hábito y el gusto por las ideas generales será siempre mayor entre un pueblo de antigua cultura y de amplios conocimientos.
Pero hay otras razones que impulsan a los hombres a generalizar sus ideas, o que les impiden hacerlo.
Los americanos son mucho más adictos al uso de las ideas generales que los ingleses, y tienen un gusto mucho mayor por ellas: esto parece muy singular a primera vista, cuando se recuerda que las dos naciones tienen el mismo origen, que vivieron durante siglos bajo las mismas leyes, y que todavía intercambian incesantemente sus opiniones y sus costumbres. Este contraste se hace mucho más llamativo aún, si fijamos nuestros ojos en nuestra propia parte del mundo, y comparamos juntas las dos naciones más ilustradas que la habitan. Parecería como si la mente de los ingleses sólo pudiera arrancarse a regañadientes y con dolor de la observación de los hechos particulares, para elevarse desde ellos a sus causas; y que sólo generaliza a pesar de sí misma. Entre los franceses, por el contrario, el gusto por las ideas generales parece haber crecido hasta una pasión tan ardiente, que debe ser satisfecha en cada ocasión. Todas las mañanas, al despertarme, me informan de que se acaba de descubrir una ley general y eterna que nunca antes había oído mencionar. No hay un escritor mediocre que no intente descubrir verdades aplicables a un gran reino, y que se sienta muy satisfecho de sí mismo si no consigue comprimir la raza humana en el ámbito de un artículo. Me sorprende una disimilitud tan grande entre dos naciones muy ilustradas. Si vuelvo a dirigir mi atención a Inglaterra, y observo los acontecimientos que han ocurrido allí en el último medio siglo, creo que puedo afirmar que el gusto por las ideas generales aumenta en ese país en la medida en que se debilita su antigua constitución.
El estado de civilización es, pues, insuficiente por sí mismo para explicar lo que sugiere a la mente humana el amor a las ideas generales, o la desvía de ellas. Cuando las condiciones de los hombres son muy desiguales, y la desigualdad misma es el estado permanente de la sociedad, los hombres individuales se vuelven gradualmente tan disímiles que cada clase asume el aspecto de una raza distinta: sólo una de estas clases está siempre a la vista en el mismo instante; y perdiendo de vista ese lazo general que los une a todos dentro del vasto seno de la humanidad, la observación se posa invariablemente no en el hombre, sino en ciertos hombres. Los que viven en este estado aristocrático de la sociedad no conciben nunca, por tanto, ideas muy generales respecto a sí mismos, y eso basta para imbuirles de una desconfianza habitual hacia tales ideas, y de una aversión instintiva hacia ellas. Aquel, por el contrario, que habita en un país democrático, ve a su alrededor, de una sola mano, hombres que difieren muy poco unos de otros; no puede dirigir su mente a una parte de la humanidad, sin ampliar y dilatar su pensamiento hasta abarcarlo todo. Todas las verdades que se aplican a sí mismo, le parecen igualmente y de manera similar aplicables a cada uno de sus conciudadanos y compañeros. Habiendo contraído el hábito de generalizar sus ideas en el estudio que más le atrae, y que le interesa más que otros, transfiere el mismo hábito a todas sus actividades; y así es como el ansia de descubrir leyes generales en todo, de incluir un gran número de objetos bajo la misma fórmula, y de explicar una masa de hechos por una sola causa, se convierte en una pasión ardiente, y a veces sin discernimiento, en la mente humana.
Nada muestra más claramente la verdad de esta proposición que las opiniones de los antiguos respecto a sus esclavos. Los espíritus más profundos y amplios de Roma y de Grecia nunca pudieron alcanzar la idea, tan general y tan simple a la vez, de la común semejanza de los hombres y del derecho común de cada uno a la libertad: se esforzaron por demostrar que la esclavitud estaba en el orden de la naturaleza y que siempre existiría. Es más, todo demuestra que los antiguos que pasaron de la condición servil a la libre, muchos de los cuales nos han dejado excelentes escritos, no consideraban ellos mismos la servidumbre de otra manera.
Todos los grandes escritores de la antigüedad pertenecieron a la aristocracia de los amos, o al menos vieron esa aristocracia establecida e incontestable ante sus ojos. Su mente, después de haberse expandido en varias direcciones, se vio impedida de seguir progresando en ésta; y se requirió el advenimiento de Jesucristo en la tierra para enseñar que todos los miembros de la raza humana son por naturaleza iguales e idénticos.
En la época de la igualdad todos los hombres son independientes unos de otros, aislados y débiles. Los movimientos de la multitud no están permanentemente guiados por la voluntad de ningún individuo; en esos momentos la humanidad parece avanzar siempre por sí misma. Por lo tanto, para explicar lo que sucede en el mundo, el hombre se ve impulsado a buscar algunas grandes causas que, actuando de la misma manera en todos nuestros semejantes, los impulsan a todos involuntariamente a seguir el mismo camino. Esto, a su vez, lleva naturalmente a la mente humana a concebir ideas generales, y superinduce el gusto por ellas.
Ya he mostrado de qué manera la igualdad de condiciones lleva a cada hombre a investigar las verdades por sí mismo. Se puede percibir fácilmente que un método de este tipo debe engendrar insensiblemente una tendencia a las ideas generales en la mente humana. Cuando repudio las tradiciones de rango, profesión y nacimiento; cuando escapo de la autoridad del ejemplo, para buscar, por el solo esfuerzo de mi razón, el camino a seguir, me inclino a derivar los motivos de mis opiniones de la propia naturaleza humana; lo que me lleva necesariamente, y casi inconscientemente, a adoptar un gran número de nociones muy generales.
Todo lo que he dicho aquí explica las razones por las que los ingleses muestran mucha menos disposición y gusto o generalización de ideas que su progenie americana, y aún menos que sus vecinos franceses; y también la razón por la que los ingleses de hoy en día muestran más de estas cualidades que sus antepasados. Los ingleses han sido durante mucho tiempo una nación muy ilustrada y muy aristocrática; su condición ilustrada les impulsaba constantemente a generalizar, y sus hábitos aristocráticos les limitaban a particularizar. De ahí surgió esa filosofía, a la vez audaz y tímida, amplia y estrecha, que ha prevalecido hasta ahora en Inglaterra, y que todavía obstruye y estanca en tantas mentes de ese país.
Independientemente de las causas que he señalado en lo que antecede, pueden discernirse otras menos aparentes, pero no menos eficaces, que engendran entre casi todos los pueblos democráticos el gusto, y con frecuencia la pasión, por las ideas generales. Hay que distinguir con precisión las ideas de este tipo. Algunas son el resultado de un trabajo lento, minucioso y concienzudo de la mente, y éstas amplían la esfera del conocimiento humano; otras surgen de inmediato del primer ejercicio rápido del ingenio, y no engendran más que nociones muy superficiales y muy inciertas. Los hombres que viven en épocas de igualdad tienen mucha curiosidad y muy poco ocio; su vida es tan práctica, tan confusa, tan excitada, tan activa, que apenas les queda tiempo para pensar. Tales hombres son propensos a las ideas generales porque les ahorran la molestia de estudiar las particulares; contienen, si puedo hablar así, mucho en poco espacio, y dan, en poco tiempo, un gran rendimiento. Si entonces, tras una breve y desatenta investigación, se cree que se detecta una relación común entre ciertos objetos, la investigación no se lleva más allá; y sin examinar en detalle hasta qué punto estos diferentes objetos difieren o coinciden, se ordenan apresuradamente bajo un formulario, para pasar a otro tema.
Una de las características distintivas de un período democrático es el gusto que todos los hombres tienen en esos momentos por el éxito fácil y el disfrute presente. Esto ocurre tanto en las actividades intelectuales como en todas las demás. La mayoría de los que viven en una época de igualdad están llenos de una ambición a la vez aspirante y relajada: desearían tener un éxito brillante y inmediato, pero estarían dispensados de grandes esfuerzos para obtener el éxito. Estas tendencias contradictorias les llevan directamente a la búsqueda de ideas generales, con la ayuda de las cuales se halagan de que pueden figurar de manera muy importante con un pequeño gasto, y atraer la atención del público con muy poca dificultad. Y no sé si se equivocan al pensar así. Porque sus lectores son tan reacios a investigar cualquier cosa hasta el fondo como lo pueden ser ellos mismos; y lo que generalmente se busca en las producciones de la mente es el placer fácil y la información sin trabajo.
Si las naciones aristocráticas no hacen suficiente uso de las ideas generales, y con frecuencia las tratan con desconsiderado desdén, es cierto, en cambio, que un pueblo democrático está siempre dispuesto a llevar las ideas de este tipo hasta el exceso, y a abrazarlas con un calor imprudente.
Capítulo IV: Por qué los americanos nunca han sido tan ávidos como los franceses de ideas generales en materia política
He observado en el último capítulo que los americanos muestran un gusto menos decidido por las ideas generales que los franceses; esto es especialmente cierto en asuntos políticos. Aunque los americanos infunden en su legislación infinitamente más ideas generales que los ingleses, y aunque prestan mucha más atención que este último pueblo al ajuste de la práctica de los asuntos a la teoría, ningún organismo político de los Estados Unidos ha mostrado nunca un apego tan cálido a las ideas generales como la Asamblea Constituyente y la Convención de Francia. En ningún momento el pueblo americano se ha aferrado a las ideas de este tipo con la energía apasionada del pueblo francés en el siglo XVIII, ni ha mostrado la misma confianza ciega en el valor y la verdad absoluta de cualquier teoría. Esta diferencia entre los americanos y los franceses tiene su origen en varias causas, pero principalmente en la siguiente. Los americanos forman un pueblo democrático, que siempre ha dirigido él mismo los asuntos públicos. Los franceses son un pueblo democrático que, durante mucho tiempo, sólo pudo especular sobre la mejor manera de dirigirlos. La condición social de Francia llevó a ese pueblo a concebir ideas muy generales sobre el tema del gobierno, mientras que su constitución política le impidió corregir esas ideas mediante la experimentación, y detectar gradualmente su insuficiencia; mientras que en América las dos cosas se equilibran y corrigen constantemente.
Puede parecer, a primera vista, que esto es muy opuesto a lo que he dicho antes, que las naciones democráticas derivan su amor por la teoría de la excitación de su vida activa. Un examen más atento mostrará que no hay nada contradictorio en la proposición. Los hombres que viven en los países democráticos se apoderan con avidez de las ideas generales porque tienen poco tiempo libre y porque estas ideas les ahorran la molestia de estudiar los detalles. Esto es cierto; pero sólo debe entenderse que se aplica a aquellos asuntos que no son los temas necesarios y habituales de sus pensamientos. Los hombres de negocios tomarán con mucho entusiasmo, y sin un examen muy minucioso, todas las ideas generales sobre la filosofía, la política, la ciencia o las artes, que se les presenten; pero para las que se relacionan con el comercio, no las recibirán sin preguntar, ni las adoptarán sin reserva. Lo mismo se aplica a los hombres de Estado con respecto a las ideas generales en política. Si, entonces, hay un tema en el que un pueblo democrático es particularmente propenso a abandonarse, ciega y extravagantemente, a las ideas generales, el mejor correctivo que se puede utilizar será hacer que ese tema forme parte de la ocupación práctica diaria de ese pueblo. El pueblo se verá entonces obligado a entrar en sus detalles, y los detalles le enseñarán los puntos débiles de la teoría. Este remedio puede ser a menudo doloroso, pero su efecto es seguro.
Así sucede que las instituciones democráticas que obligan a cada ciudadano a tomar parte práctica en el gobierno, moderan ese gusto excesivo por las teorías generales en política que sugiere el principio de igualdad.
Capítulo V: De la manera en que la religión en los Estados Unidos se aprovecha de las tendencias democráticas
En un capítulo anterior he expuesto que los hombres no pueden prescindir de la creencia dogmática; e incluso que es muy deseable que tal creencia exista entre ellos. Ahora añado que, de todas las clases de creencia dogmática, la más deseable me parece que es la creencia dogmática en materia de religión; y esto es una inferencia muy clara, incluso sin más consideración que los intereses de este mundo. No hay casi ninguna acción humana, por más carácter particular que se le asigne, que no se origine en alguna idea muy general que los hombres hayan concebido de la Deidad, de su relación con la humanidad, de la naturaleza de sus propias almas y de sus deberes para con sus semejantes. Nada puede impedir que estas ideas sean el manantial común del que emana todo lo demás. Los hombres tienen, pues, un interés inconmensurable en adquirir ideas fijas de Dios, del alma y de sus deberes comunes para con su Creador y sus semejantes; porque la duda sobre estos primeros principios abandonaría todas sus acciones al impulso del azar, y los condenaría a vivir, hasta cierto punto, impotentes e indisciplinados.
Este es, pues, el tema sobre el que es más importante para cada uno de nosotros tener ideas fijas; y desgraciadamente es también el tema sobre el que es más difícil para cada uno de nosotros, abandonado a sí mismo, establecer sus opiniones por la sola fuerza de su razón. Sólo las mentes libres de las preocupaciones ordinarias de la vida -mentes a la vez penetrantes, sutiles y entrenadas por el pensamiento- pueden, incluso con la ayuda de mucho tiempo y cuidado, sondear la profundidad de estas verdades tan necesarias. Y, en efecto, vemos que estos filósofos están casi siempre envueltos en incertidumbres; que a cada paso la luz natural que ilumina su camino se hace más tenue y menos segura; y que, a pesar de todos sus esfuerzos, no han descubierto hasta ahora más que un pequeño número de nociones conflictivas, sobre las que la mente del hombre se ha revuelto durante miles de años, sin asir más firmemente la verdad, ni encontrar novedad incluso en sus errores. Los estudios de esta naturaleza están muy por encima de la capacidad media de los hombres; e incluso si la mayoría de la humanidad fuera capaz de tales actividades, es evidente que el ocio para cultivarlas seguiría siendo insuficiente. Las ideas fijas sobre Dios y la naturaleza humana son indispensables para la práctica diaria de la vida de los hombres; pero la práctica de su vida les impide adquirir tales ideas.
La dificultad me parece que no tiene paralelo. Entre las ciencias hay algunas que son útiles para la masa de la humanidad, y que están a su alcance; otras sólo pueden ser abordadas por unos pocos, y no son cultivadas por los muchos, que no requieren nada más allá de sus aplicaciones más remotas: pero la práctica diaria de la ciencia de la que hablo es indispensable para todos, aunque su estudio es inaccesible para el mayor número.
Las ideas generales relativas a Dios y a la naturaleza humana son, pues, las que más conviene sustraer a la acción habitual del juicio privado, y en las que hay más que ganar y menos que perder reconociendo un principio de autoridad. El primer objeto y una de las principales ventajas de las religiones, es proporcionar a cada una de estas cuestiones fundamentales una solución que sea a la vez clara, precisa, inteligible para la masa de la humanidad y duradera. Hay religiones que son muy falsas y muy absurdas; pero puede afirmarse que toda religión que se mantiene dentro del círculo que acabo de trazar, sin aspirar a ir más allá (como muchas religiones han intentado hacer, con el propósito de encerrar por todos lados el libre progreso de la mente humana), impone una saludable restricción al intelecto; y debe admitirse que, si no salva a los hombres en otro mundo, tal religión es al menos muy conducente a su felicidad y a su grandeza en éste. Esto es especialmente cierto para los hombres que viven en países libres. Cuando se destruye la religión de un pueblo, la duda se apodera de las partes más elevadas del intelecto y paraliza a medias el resto de sus facultades. Todo hombre se acostumbra a no tener más que nociones confusas y cambiantes sobre los temas más interesantes para sus semejantes y para él mismo. Sus opiniones son mal defendidas y fácilmente abandonadas: y, desesperando de resolver por sí mismo los problemas más difíciles del destino del hombre, se somete innoblemente a no pensar más en ellos. Tal condición no puede sino enervar el alma, relajar los resortes de la voluntad y preparar a un pueblo para la servidumbre. No sólo sucede, en tal caso, que permiten que se les arrebate su libertad; con frecuencia ellos mismos la entregan. Cuando ya no hay ningún principio de autoridad en la religión más que en la política, los hombres se asustan rápidamente ante el aspecto de esta independencia sin límites. La constante agitación de todas las cosas circundantes los alarma y agota. Como todo está en el mar en la esfera del intelecto, determinan al menos que el mecanismo de la sociedad debe ser firme y fijo; y como no pueden retomar su antigua creencia, asumen un amo.
Por mi parte, dudo que el hombre pueda sostener al mismo tiempo una completa independencia religiosa y una entera libertad pública. Y me inclino a pensar que si le falta la fe, debe servir; y si es libre, debe creer.
Sin embargo, tal vez esta gran utilidad de las religiones sea aún más evidente entre las naciones donde prevalece la igualdad de condiciones que entre otras. Hay que reconocer que la igualdad, que trae grandes beneficios al mundo, sugiere sin embargo a los hombres (como se demostrará más adelante) algunas propensiones muy peligrosas. Tiende a aislarlos unos de otros, a concentrar la atención de cada hombre en sí mismo; y abre el alma a un amor desmesurado por la gratificación material. La mayor ventaja de la religión es inspirar principios diametralmente opuestos. No hay religión que no coloque el objeto de los deseos del hombre por encima y más allá de los tesoros de la tierra, y que no eleve naturalmente su alma a regiones muy superiores a las de los sentidos. Tampoco hay ninguna que no imponga al hombre algún tipo de deberes para con los de su especie, y que así lo saque a veces de la contemplación de sí mismo. Esto ocurre en las religiones más falsas y peligrosas. Las naciones religiosas son, por lo tanto, naturalmente fuertes en el mismo punto en que las naciones democráticas son débiles; lo que demuestra la importancia que tiene para los hombres conservar su religión a medida que sus condiciones se vuelven más iguales.
No tengo el derecho ni la intención de examinar los medios sobrenaturales que Dios emplea para infundir la creencia religiosa en el corazón del hombre. En este momento estoy considerando las religiones desde un punto de vista puramente humano: mi objeto es investigar por qué medios pueden mantener más fácilmente su dominio en las épocas democráticas en las que estamos entrando. Se ha demostrado que, en épocas de cultivo general y de igualdad, la mente humana no consiente en adoptar opiniones dogmáticas sin reticencia, y siente su necesidad agudamente sólo en asuntos espirituales. Esto demuestra, en primer lugar, que en tales épocas las religiones deben, más cautelosamente que en ninguna otra, limitarse a sus propios recintos; pues al tratar de extender su poder más allá de los asuntos religiosos, incurren en el riesgo de no ser creídas en absoluto. Por lo tanto, el círculo dentro del cual tratan de limitar el intelecto humano debe ser cuidadosamente trazado, y más allá de su borde la mente debe ser dejada en completa libertad a su propia guía. Mahommed profesó derivar del Cielo, y ha insertado en el Corán, no sólo un cuerpo de doctrinas religiosas, sino máximas políticas, leyes civiles y criminales, y teorías de la ciencia. El Evangelio, por el contrario, sólo habla de las relaciones generales de los hombres con Dios y entre sí, fuera de lo cual no inculca ni impone ningún punto de fe. Sólo esto, además de otras mil razones, bastaría para demostrar que la primera de estas religiones no predominará nunca durante mucho tiempo en una época culta y democrática, mientras que la segunda está destinada a mantener su dominio en estas y en todas las demás épocas.
Pero continuando con esta rama del tema, encuentro que para que las religiones mantengan su autoridad, humanamente hablando, en las épocas democráticas, no sólo deben confinarse estrictamente dentro del círculo de los asuntos espirituales: su poder también depende mucho de la naturaleza de la creencia que inculcan, de las formas externas que asumen y de las obligaciones que imponen. La observación anterior, de que la igualdad lleva a los hombres a nociones muy generales y muy amplias, debe entenderse principalmente aplicada a la cuestión de la religión. Los hombres que viven en una condición similar e igual en el mundo conciben fácilmente la idea de un Dios único, que gobierna a todos los hombres por las mismas leyes, y que concede a todos los hombres la felicidad futura en las mismas condiciones. La idea de la unidad de la humanidad les lleva constantemente a la idea de la unidad del Creador; mientras que, por el contrario, en un estado de sociedad donde los hombres están divididos en rangos muy desiguales, son propensos a concebir tantas deidades como naciones, castas, clases o familias, y a trazar mil caminos privados hacia el cielo.
No se puede negar que el propio cristianismo ha sentido, hasta cierto punto, la influencia que las condiciones sociales y políticas ejercen sobre las opiniones religiosas. En la época en que la religión cristiana apareció en la tierra, la Providencia, que sin duda preparó al mundo para su llegada, había reunido a una gran parte del género humano, como un inmenso rebaño, bajo el cetro de los Césares. Los hombres que componían esta multitud se distinguían por numerosas diferencias; pero tenían tanto en común, que todos obedecían las mismas leyes, y que cada sujeto era tan débil e insignificante en relación con el potentado imperial, que todos parecían iguales cuando su condición se contrastaba con la suya. Este novedoso y peculiar estado de la humanidad predispuso necesariamente a los hombres a escuchar las verdades generales que el cristianismo enseña, y puede servir para explicar la facilidad y rapidez con que penetraron entonces en la mente humana. La contraparte de este estado de cosas se exhibió después de la destrucción del imperio. El mundo romano quedó entonces como destrozado en mil fragmentos, y cada nación retomó su prístina individualidad. Una escala infinita de rangos creció muy pronto en el seno de estas naciones; las diferentes razas se definieron más nítidamente, y cada nación se dividió por castas en varios pueblos. En medio de este esfuerzo común, que parecía impulsar a la sociedad humana a la mayor subdivisión voluntaria imaginable, el cristianismo no perdió de vista las principales ideas generales que había traído al mundo. Pero, sin embargo, parecía prestarse, en la medida de lo posible, a esas nuevas tendencias a las que la distribución fraccionada de la humanidad había dado lugar. Los hombres continuaron adorando a un único Dios, el Creador y Preservador de todas las cosas; pero cada pueblo, cada ciudad y, por así decirlo, cada hombre, pensó en obtener algún privilegio distinto y ganar el favor de un patrón especial a los pies del Trono de Gracia. Incapaces de subdividir la Deidad, multiplicaron y realzaron indebidamente la importancia de los agentes divinos. El homenaje debido a los santos y a los ángeles se convirtió en un culto casi idolátrico entre la mayor parte del mundo cristiano; y por un momento se pudo abrigar el temor de que la religión de Cristo retrocediera hacia las supersticiones que había sometido. Parece evidente que cuanto más se eliminan las barreras que separan nación de nación entre la humanidad, y ciudadano de ciudadano entre un pueblo, más fuerte es la inclinación de la mente humana, como por su propio impulso, hacia la idea de un Ser único y todopoderoso, que dispensa leyes iguales de la misma manera a todos los hombres. En las épocas democráticas, por lo tanto, es más importante no permitir que el homenaje que se rinde a los agentes secundarios se confunda con el culto que se debe al Creador solamente.