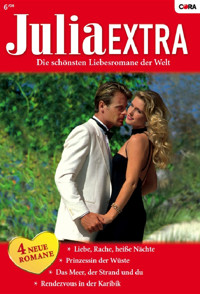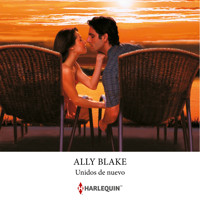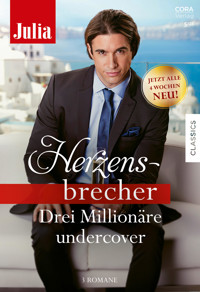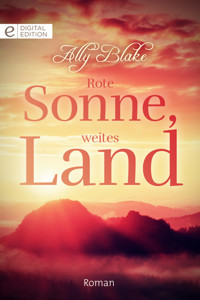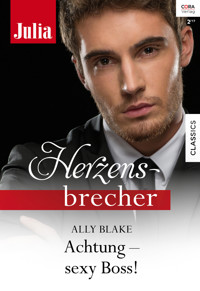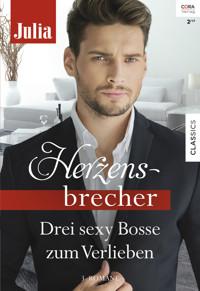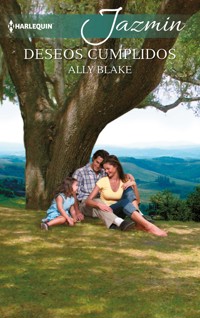
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
No sabía si quería casarse con ella porque la amaba... o porque quería una madre para su hija. Justo cuando Gracie se había quedado sin dinero y estaba a punto de volver a Australia, alguien la salvó. Un guapísimo italiano la contrató para cuidar de su pequeña y vivir en una magnífica villa toscana. Luca estaba emocionado... Por primera vez desde la muerte de su esposa, volvía a ver una sonrisa en el rostro de su hija. Y todo gracias a aquella maravillosa niñera. No quería que Gracie se marchara jamás, así que tendría que proponerle algo... ¿se quedaría para ser su esposa?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Ally Blake
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Deseos cumplidos, n.º1991 - junio 2017
Título original: A Mother for His Daughter
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-687-9678-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Gracie Lane había ido a Roma en busca de un hombre. Pero no de cualquier hombre. De su padre.
Contemplando fijamente las místicas aguas de la Fontana de Trevi, parpadeó. Tenía los ojos secos y cansados. Ya había arrojado una moneda. Según la leyenda, algún día regresaría a la ciudad eterna.
Una segunda moneda le quemaba en la mano. La segunda era la importante. Era la moneda del deseo. No había conseguido ningún resultado buscando por su cuenta a su padre, y la embajada australiana no le había servido tampoco de gran ayuda. Así que al parecer aquella moneda era su última esperanza.
–Deseo encontrar a Antonio Graziano –dijo Gracie en voz alta, deseando con toda su alma que aquella vieja fuente pudiera ayudarla de algún modo.
Luego se dio la vuelta, tiró la moneda por encima del hombro y escuchó cómo caía suavemente al agua.
Pero la estatua de Neptuno la miraba con el mismo gesto benévolo de siempre. Y a menos que hubiera cobrado vida un cuarto de siglo atrás y hubiera tenido una aventura con su madre, que entonces era una joven de diecinueve años, su último y desesperado deseo no había producido resultados inmediatos.
Gracie sonrió con tristeza ante aquel pensamiento. Significaba que ya no había ningún sitio más hacia donde tirar. Apenas le quedaban unos cuantos euros en la cuenta del banco y tenía el hostal pagado sólo para una noche más. Y en la cartera sólo había un billete de vuelta desde la estación de Termini hasta el aeropuerto Leonardo da Vinci. No le quedaba más opción que llamar a las líneas aéreas para utilizar su billete abierto y reservar una plaza de avión de regreso a casa para el día siguiente.
Gracie se dejó caer en el muro bajo de cemento de espaldas a la fuente. Estaba tan cansada que le dolían las piernas y el corazón. Incluso el pelo le dolía.
Pero aquello no bastaba para hacerla llorar. Aquella facultad la había abandonado. Y justo cuando más la necesitaba. Desde aquella fatídica llamada telefónica que le hizo su padrastro no había llorado ni una sola vez. No había tenido oportunidad. Tenía que ser fuerte por el bien de los que estaban a su alrededor. Por el bien de su padrastro, que estaba destrozado, y por el de su hermanastro y su hermanastra, que eran mucho más pequeños que ella.
Pero en Roma estaba sola. No tenía que ser valiente por nadie más que no fuera ella misma. Y sin embargo no podía disfrutar del alivio que supondría una buena llantina. Gracie se cubrió el rostro con las manos y deseó que aquello sucediera.
Pero no tuvo éxito.
Entonces sintió que una mano se apoyaba en su rodilla cubierta con la tela vaquera de los pantalones. Sospechando que se trataría de alguno de los ladronzuelos que ocupaban la zona en busca de monedas perdidas y bolsos abiertos, Gracie dio un respingo. Cuando se golpeó la espalda contra el muro se vio cara a cara no con un ladronzuelo, sino con una niña pequeña vestida con ropa de marca.
Gracie se pasó la mano por la cara y se sentó recta. Le parecía estar viendo una foto de sí misma a aquella edad: la piel blanca, los rizos oscuros y los ojos de color azul marino. La diferencia estaba en que Gracie tenía un rasgo típicamente australiano: la nariz y las mejillas cubiertas de pecas. Unas pecas que ella había cultivado a conciencia cuando era niña porque eran el único rasgo físico que la unía a sus compañeras de clase, todas rubias y con la piel dorada por el sol.
–Hola, bonita –dijo cuando fue capaz de encontrar la voz.
La niña necesitó unos instantes para asimilar que le estaban hablando en un idioma diferente al suyo.
–Hola –respondió entonces con marcado acento italiano–. Me llamo Mila.
–Encantada de conocerte, Mila. Yo soy Gracie.
Mila no sonreía ni tenía el ceño fruncido. Se limitaba a observar a Gracie con la cabeza ligeramente ladeada.
–¿Estás bien?
Gracie forzó una sonrisa. No tenía ningún sentido intentar confiarse a aquella niña pequeña.
–Claro que estoy bien. Gracias por preguntar.
Gracie miró a su alrededor en busca de la persona que estaba a cargo de la niña. Había gente por todas partes, turistas arrojando monedas, vendedores locales que vendían abridores de botellas con la imagen del Papa, parejas de monjas abriéndose paso entre la gente, jóvenes que «regalaban» rosas a un euro…
–¿Dónde está tu madre? –preguntó Gracie, tomando a la niña de la mano.
–En el cielo –respondió Mila con absoluta normalidad.
Gracie bajó la vista. Al parecer las dos tenían en común algo más que el parecido físico.
–Bueno, pues entonces tu padre. ¿Está aquí papá?
La niña asintió con la cabeza.
–¿Podrías señalarme con el dedo dónde?
No hizo falta. Gracie captó al instante la visión de una figura masculina alta moviéndose frenéticamente entre la multitud, tratando de mirar por encima de las cabezas de la gente sin importarle los empujones que estaba dando al avanzar.
El estómago de Gracie dio un vuelco inesperado. Podía decir que aquel hombre era impresionante incluso con aquella expresión de terror dibujada en el rostro. Iba inmaculadamente vestido con un traje oscuro y un abrigo largo que flotaba detrás de él como si fuera una capa mientras atravesaba la multitud. Tenía el cabello oscuro y un poco más largo de lo que dictaba la moda en Australia, pero que se ajustaba perfectamente al prototipo alto, guapo y moreno de hombre que podía encontrarse en cualquier esquina de Roma.
Los ojos le brillaban tanto que no pudo distinguir su color.
Sacudiendo la cabeza, Gracie se negó a dejarse llevar por el encanto no intencionado del padre de la niña. Se trataba de la magia de Italia y nada más.
La fascinación que todo lo italiano despertaba en ella se había cimentado desde que vio por primera vez la trilogía de El Padrino. A lo largo de los años había visto tantas veces las películas que podía repetir escenas enteras de los diálogos cuando se le brindaba la ocasión. El hecho de que eso le sirviera a su madre de distracción había servido para que su atracción por lo italiano se hiciera todavía más fuerte.
–Mi scusi! –exclamó Gracie, agitando con fuerza un brazo al tiempo que con el otro sujetaba a su pequeña amiga.
–¡Papá! –gritó Mila, imitando el movimiento de brazo de Gracie.
La voz dulce y aguda de su hija fue suficiente para que el hombre se detuviera sobre sus pasos y divisara a la niña. Su expresión cambió de aterrorizada a aliviada y se dirigió a toda prisa hacia ella. Con un suave movimiento la agarró en brazos y le murmuró palabras dulces al oído.
Visto de cerca, aquel tipo era sin lugar a dudas material de primera. Para colmo le sacaba bastantes centímetros de altura al señor Al Pacino y tenía una estructura ósea que habría hecho temblar de envidia al mismísimo David de Miguel Ángel.
Cuando el hombre dejó a Mila en el suelo, la niña comenzó a balbucear algo señalando en dirección a Gracie. Él se inclinó y escuchó con interés antes de dirigir aquella mirada oscura hacia ella.
«Chocolate negro fundido», pensó Gracie cuando tuvo la primera visión del color de aquellos ojos brillantes.
Sin soltar la mano de su hija, el hombre se incorporó, luciendo su metro noventa de estatura. El centro de su atención había cambiado para recaer completamente en Gracie. La miró con tanta intensidad que pensó que se estaba aprendiendo su cara de memoria. Fue algo extraño. Gracie sintió que el estómago le daba un vuelco.
Entonces la boca de hombre se curvó en una sonrisa.
–Ciao –dijo con tono de voz profundo y sensual–. Grazie per…
Gracie alzó las manos y lo interrumpió a mitad de frase.
–Vaya, espera un momento, amigo. Non comprende. Yo australiana –aseguró, señalándose a sí misma–. No parlo mucho italiano y…
Dejó la frase sin terminar. Gracie sacudió la cabeza y alzó los brazos. Se sentía como una loca. Sin embargo, el padre de la niña seguía mirándola con una sonrisa cada vez más amplia en el rostro. Aquel rostro tan bello.
Gracie apartó de su cabeza aquellos pensamientos oscuros y se dijo a sí misma que su reacción se debía a una mezcla de la magia italiana y al alivio que suponía que alguien la mirara como si fuera una persona de verdad por primera vez desde hacía semanas, y no como a una molestia sin capacidad para expresarse o como una turista de la que aprovecharse.
–Luca Siracusa –dijo él, tendiéndole le mano.
–Gracie Lane –respondió ella, estrechándosela.
El hombre hizo una ligera inclinación de cabeza y después la soltó, pero seguía con los ojos clavados en ella. Gracie se llevó la mano al cuello. De pronto sentía mucho calor. Mila le agarró la mano libre y se puso a columpiarse entre los adultos, bailando y cantando para sus adentros.
–¿Es usted australiana, señorita Lane? –le preguntó Luca en un perfecto inglés.
Su acento era un tanto ligero, típico de las escuelas norteamericanas.
–Sí.
–Lamento haberla confundido con una romana. No tiene usted la típica sonrisa de oreja a oreja que muestran todos los turistas por aquí.
Gracie trató de sonreír, pero sentía que tenía todavía el corazón roto. ¡Por supuesto que parecía italiana! ¡Ése era el problema!
–Lo cierto es que soy romana –dijo, tratando de acostumbrarse a pronunciar aquellas palabras en voz alta–. Bueno, a medias.
–Pero no habla usted el idioma –observó él.
La respuesta a aquel comentario era complicada. Demasiado complicada. Así que Gracie se limitó a hacer un gesto con la mano para quitarle importancia al asunto.
–Lo suficiente como para subirme a un tren y comprar un trozo de pizza.
Aquello le valió una sonrisa por parte de aquel hombre. Y cualquier jurado le habría dado un diez al giro que dio entonces su estómago.
–Le estaba diciendo lo agradecido que le estoy por haberme traído a mi Mila. Ya me cuesta bastante trabajo controlarla en casa. No sé en qué estaba pensando para traerla aquí.
Gracie siguió la dirección de la palma de la mano de Luca y recordó por primera vez desde su aparición, tan alto y tan guapo, que estaba justo delante de una belleza igual de imponente, la Fontana de Trevi.
–Supongo que estaría pensando en ponerle un poco de magia al día de su hija –dijo Gracie.
A pesar de tener el corazón destrozado, no le había pasado desapercibido su esplendor.
La mirada de Luca se hizo más suave, y ella sintió cómo se le sonrojaban las mejillas sin su consentimiento ante su aprobación.
–Tiene usted razón, desde luego –aseguró Luca–. Creo que Mila debe conocer cuanto antes su tierra. Estoy seguro de que en cuanto alcance la pubertad le dará la espalda a su cultura, tal y como hacen hoy en día la mayoría de los chicos.
–Sería una pena –respondió Gracie, sonriendo–. Éste es el país más bello que he visto en mi vida.
–No seré yo quien le lleve la contraria. ¿Ha recorrido muchos lugares de Italia?
–Sólo he estado en Roma –confesó ella, negando con la cabeza.
Estaba en Roma con un propósito, y el turismo era la última cosa que tenía en la cabeza. Y sin embargo, la espectacular belleza de la ciudad había esparcido su magia sobre ella. Gracie era consciente de que parte de su decepción se debía al hecho de tener que dejar la ciudad sin haber tenido oportunidad de conocer bien sus alrededores.
–¿Sólo Roma?
Luca no disimuló su asombro, y abrió la boca con el dramatismo con el que los italianos vivían cada segundo de su vida.
–Pero entonces no ha visto más que la punta del iceberg. En nuestro país hay mucha variedad de belleza. Tiene que prometerme que visitará alguna zona rural.
Sonaba tentador. Pero Gracie se había quedado sin dinero. Y sin tiempo. Y en su lista de deseos había cosas más importantes que encontrar el pueblo perfecto, con su viñedo y su trattoria.
–Lo intentaré –dijo, encubriendo aquella vaga promesa con una sonrisa afable.
–Creo que me está tomando el pelo –aseguró él.
A Gracie le pareció sorprendente que la barrera idiomática no hubiera hecho nada para disimular su débil promesa. Soltó una carcajada sonora, la primera desde que pisó suelo italiano, y le sentó muy bien.
–Ojalá no fuera así, pero me temo que está usted en lo cierto –confesó, encogiéndose de hombros–. No entra en mis planes visitar nada más en su país.
La sonrisa de Luca era cálida y envolvente, y Gracie sintió el extraño deseo de abrazarse a sí misma con fuerza.
La conversación parecía haber llegado a un final natural. Gracie sintió que era el momento de despedirse con educación, pero no le resultó posible. Su lengua parecía incapaz de formar palabras. Así que se limitó a quedarse donde estaba con la mirada clavada en el rostro hermoso de aquel desconocido.
Luca parecía tan poco dispuesto a marcharse como ella. Enseguida entendió la razón.
–Lamento tener que preguntárselo –dijo él–, pero debo hacerlo. Mila dice que cuando la encontró estaba usted triste.
Gracie parpadeó, mortificada. Mientras ella catalogaba mentalmente cada pedazo de aquel hombre, él debía tener la impresión de estar delante de un desastre con ojeras de agotamiento, zapatos sucios y pelo alborotado.
–Ahora ya estoy bien –dijo, dando un paso atrás y pasándose la mano por el cabello para tratar de no parecer una loca.
–Pero antes no lo estaba. ¿Puedo preguntarle qué le preocupa? Me gustaría ayudarla. Para agradecerle de algún modo que haya ayudado a Mila.
–No. Gracias. Por favor, disfrute de este maravilloso día y pase un buen rato con su hija.
Gracie parpadeó al sentir una repentina y fina lluvia. Era demasiado pedir que su último día en Roma fuera bonito. Y sin embargo…
–Supongo que lo que menos desearía sería que Mila recordara este día por haber tenido que contar el tiempo mientras su padre escuchaba las penas de una extranjera.
Luca miró a su hija, que seguía agarrada a una mano de cada uno. Gracie vio cómo una sonrisa lenta y maravillosa se abría paso en su rostro.
–Ella lo es todo para mí –dijo con la voz algo entrecortada.
Aquello le llegó a Gracie al corazón. Ambos eran sencillamente perfectos. Un hombre perfecto con una hija perfecta. Y aquella convicción sólo sirvió para hacerla darse cuenta de lo que a ella le faltaba en su propia vida y lo que no había sido capaz de descubrir durante su expedición a Roma.
–En realidad ha sido Mila la que me ha ayudado a mí. De veras. Debo irme –aseguró Gracie, deseando liberarse del hechizo que aquel hombre y su hija habían creado a su alrededor.
Luca la miró y siguió sonriendo. Y ella sintió que la parte de atrás de los ojos le ardía con el cruel eco de unas lágrimas que sabía que nunca derramaría.
Gracie parpadeó para terminar con aquel contacto visual que la estaba atormentando y se agachó para ponerse al nivel de la niña.
–Ha sido maravilloso conocerte, Mila. Creo que es una gran suerte que tu papá te haya traído a conocer sus rincones favoritos de la ciudad.
Mila alzó la vista para mirar a su padre.
–Papá me quiere mucho –aseguró, como si eso lo explicara todo.
–Claro que sí –dijo Gracie, sonriendo–. Porque eres una niñita adorable.
Entonces le dio unos golpecitos suaves en las costillas que hicieron que la pequeña se riera encantada. Luego se puso de pie y le soltó la manita.
–Ha sido maravilloso conocerte también a ti, Luca –aseguró, tuteándolo y tendiéndole la mano.
Luca se la rodeó con la suya. La sensación era cálida y reconfortante.
–Maravilloso –reconoció él.
Y siguió estrechándole la mano.
Gracie alzó los ojos para encontrarse con los suyos. Detrás de aquella mirada había algo más que agradecimiento. Había un interés. Así que él también lo había sentido. Era una lástima, porque el momento no podía ser menos adecuado.
Gracie se aclaró la garganta para intentar romper el momento.
–Ya os he entretenido bastante –dijo.
Y como necesitaba algo a lo que aferrarse, retiró la mano y la metió en el bolsillo de la chaqueta para buscar la llave de su habitación del hostal.
La encontró. Pero la cartera, que debía estar en el mismo bolsillo, había desaparecido. Gracie miró hacia la multitud con ojos escrutadores en busca de una figura fugitiva que se anduviera escondiendo, pero no la vio. El ladrón se habría marchado hacía tiempo.
Aquello fue la gota que colmó el vaso. Gracie comenzó a reírse. Fueron unas carcajadas sonoras, cansadas, que hacían que la gente girara la cabeza. Se rió tanto que tuvo que taparse el estómago con las manos para que dejaran de dolerle los músculos.
Luca la observaba con evidente confusión. Ella tardó todavía unos instantes en recuperar el aliento.
–Me han robado la cartera –explicó.
Luca la agarró del brazo y miró por la escultura del mismo modo que ella lo había hecho.
–Mi familia tiene un restaurante por aquí cerca. Por favor, deja que te lleve a un teléfono para que puedas cancelar de inmediato tus tarjetas de crédito.
–No –afirmó Gracie, sujetándolo de las manos para llamar su atención–. No pasa nada. Lo único que el pobre tipo encontrará será un billete de tren, menos de un euro en monedas y la tarjeta del video-club. Mi fortuna está a buen recaudo en el hostal.
Lo que quedaba de su fortuna consistía en un puñado de ropa sucia.
–¿Y el pasaporte?
Gracie se palmeó el muslo.
–Escondido en un bolsillo interior junto a mi billete de avión. Fue una idea de mi amiga Cara, que no esperaba otra cosa de mí que me robaran la cartera.
El cuerpo de Gracie se sacudió con la última carcajada histérica. Luca la tomó de la mano. Tenía la palma tan caliente, tan fuerte y tan segura que la hizo sentirse débil en comparación. Si no comía algo pronto tal vez no conseguiría llegar al hotel.
–Decía en serio lo del restaurante –dijo Luca, como si le hubiera leído el pensamiento–. Iba a llevar a Mila a comer algo. Sería un honor que fueras nuestra invitada.
Gracie abrió la boca para decir que no. Sabía que debía decir que no. Tenía que regresar al hostal y llamar a las líneas aéreas, llamar a Cara para pedirle que fuera a buscarla al aeropuerto cuando llegara a Melbourne. Pero estaba muerta de hambre. Durante todo el día no había tomado más que un capuchino.
–Ven con nosotros, por favor –insistió Luca, animándola con la voz y con una sonrisa–. Déjame invitarte a comer. Y cuanto antes –dijo, recolocándose el abrigo–. Estoy empezando a calarme.
Tenía razón. La lluvia había empezado a caer con más fuerza.
–De acuerdo –dijo Gracie, mirando al cielo–. Supongo que alguien ha tomado la decisión por mí. Gracias.
Luca asintió con la cabeza. Todavía tenía los ojos clavados en ella y esperó hasta aquel momento para soltarle el brazo, deslizando para ello la mano y dejando tras de sí un rastro de calidez allí donde sus dedos habían estado. Mila la devolvió a la realidad al ponerse a hablar con su padre en italiano.
–Sí –contestó él en inglés por cortesía hacia Gracie–. Yo también tengo hambre. Y Gracie también. Así que vamos a ir a comer juntos.
–¡Yupi! –exclamó la niña, haciendo una pirueta antes de agarrar a su padre de la mano para apartarlo de la fuente y llevarlo hacia el restaurante.