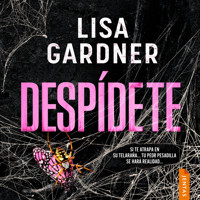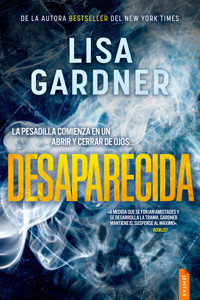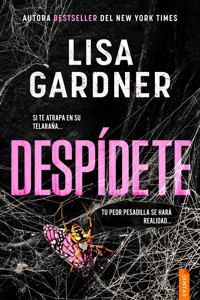
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Krimi
- Serie: Quincy & Rainie
- Sprache: Spanisch
Si te atrapa en su telaraña… Tu peor pesadilla se hará realidad… Para Kimberly Quincy, agente del FBI, todo empieza con Delilah Rose, una prostituta embarazada, y lo que le cuenta sobre uno de sus clientes. Es una historia demasiado horrible para ser cierta. Una tras otra, sin explicación, las prostitutas de la ciudad están desapareciendo, y no parece importarle a nadie salvo a Kimberly. Como miembro del Equipo de Recogida de Pruebas, este no es precisamente el campo de especialización de Kimberly, que también está embarazada y tiene otras cosas de las que preocuparse. Sin embargo, la joven agente no lo puede dejar estar y, con cada pequeña pista, le resulta más evidente que un asesino en serie ha encontrado la clave del crimen perfecto. Mientras Kimberly lucha por obtener respuestas, un asesino psicópata está tejiendo una telaraña para atraparla. Y si ella no anda con cuidado, puede que pronto se convierta en su próxima víctima. --- «Justo cuando pensabas que Lisa Gardner no podía superarse, lo hace. Despídete es un thriller impactante, escalofriante, de esos que te mantienen en vela toda la noche y te dejan con el corazón en un puño». Lee Child ⭐⭐⭐⭐⭐ «Un asesino obsesionado con las arañas acecha a las prostitutas de Atlanta… Es realmente aterrador, y los flashbacks a su pasado abusivo tienen una autenticidad que parece sacada de los titulares de los periódicos». Entertainment Weekly ⭐⭐⭐⭐⭐ «Inquietante… Gardner ha ofrecido de forma constante novelas entretenidas y llenas de suspense en los últimos años, pero con Despídete se supera a sí misma; quizá sea su mejor libro hasta la fecha». Chicago Sun-Times ⭐⭐⭐⭐⭐ «Debería llevar una advertencia: "Léase solo en una habitación bien iluminada y previamente revisada en busca de telarañas". Entonces sí, puedes acomodarte y dejarte atrapar por una historia que es, sin duda, una joya del suspense». Tulsa World ⭐⭐⭐⭐⭐ «Gardner sigue creando personajes oscuros y fascinantes… Te sorprende hasta el final». Fredericksburg Free Lance-Star ⭐⭐⭐⭐⭐ «Para todos los lectores que disfrutan de thrillers llenos de suspense, ritmo trepidante y un toque inquietante (mejor dicho, muy inquietante)». Booklist ⭐⭐⭐⭐⭐ «Cierra bien con llave antes de abrir este libro, y espera que la única telaraña que se teje a tu alrededor sea esta hipnótica historia de Lisa Gardner». Tess Gerritsen ⭐⭐⭐⭐⭐ «Atrapante, aunque profundamente perturbador». Publishers Weekly ⭐⭐⭐⭐⭐
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Despídete
Despídete
Título original: Say Goodbye
© 2008 by Lisa Gardner Inc. Reservados todos los derechos.
© 2025 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
Traducción: Ana Lydia García del Valle, © Jentas A/S
ISBN: 978-87-428-1346-1
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Queda prohibido el uso de cualquier parte de este libro para el entrenamiento de tecnologías o sistemas de inteligencia artificial sin autorización previa de la editorial.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.
This edition is published by arrangement with Jane Rotrosen Agency, LLC., through International Editors & Yáñez Co’ S.L.
PRÓLOGO
«Las viudas negras y las reclusas pardas se encuentran entre las arañas peligrosas de Estados Unidos».
De Arañas y especies afines, Herbert W. y Lorna R. Levi, Una guía de oro de la editorial Daimon, 1979.
Estaba gimiendo, con un sonido gutural que provenía del fondo de la garganta, mientras sus dedos se aferraban con más fuerza al pelo de ella, que frunció los labios sobre los dientes y ejerció más presión. Las caderas de él se agitaron y empezó con el habitual torrente de tonterías que a los chicos les gustaba murmurar en momentos así:
—Dios mío... ¡Oh, señor! No pares. Eres preciosa. ¡Oh, Dios mío, oh, Dios mío! ¡Eres la mejor! Oh, Ginny, Ginny, Ginny. Dulce Ginny...
Ella se preguntó si se escuchaba a sí mismo, si era consciente de lo que decía, de que a veces la comparaba con los santos. De que le decía que era preciosa, hermosa, una oscura rosa georgiana y que, una vez, incluso le dijo que la amaba.
Un tipo podía decir cualquier cosa en un momento así.
La palanca de cambios se le clavaba en la cadera, que empezaba a dolerle. Deslizó la mano derecha hasta la cintura de los vaqueros de él y se los bajó por los muslos. Otro pequeño movimiento y el chico empezó a emitir un sonido gorgoteante, como si estuviera muriéndose.
—¡Santa madre de Dios! Jesús, Ginny. Preciosa, preciosa, Ginny. Dulce... madre... guapa... encantadora... ¡Matándome! ¡Estás matándome! ¡ESTÁS MATÁNDOME!
«Oh, por el amor de Dios —pensó ella—, ponte a ello».
Maniobró un poco más, aplicó un poco más de presión con la boca, seguida de un poco más de presión con la mano...
Tommy jadeaba, feliz como un niño.
Y la pequeña Ginny por fin tendría un capricho.
La chica se retiró al otro lado de la camioneta, ladeando un poco la cabeza para que él no la viera limpiarse la boca con el dorso de la mano. La botella de Jim Beam estaba donde la habían dejado, rodando por el suelo bajo sus pies. La cogió, bebió un trago y se la pasó a Tommy, que todavía tenía los pantalones enredados en las piernas y una mirada aturdida en ese rostro de capitán del equipo de fútbol universitario.
—Mierda, Ginny, ahora sí que estásintentando matarme.
Ella se rio y bebió otro trago, tan grande que le ardieron los ojos, y se dijo a sí misma que era el whisky y nada más.
Tommy empezó a vestirse de nuevo. Primero se subió los calzoncillos, luego los vaqueros y después se abrochó el cinturón. Lo hizo con naturalidad, sin la incomodidad que suelen sentir las chicas. Por eso Ginny prefería las mamadas en el asiento delantero al sexo en el trasero. El sexo requería más tiempo y más logística. Las mamadas, por otro lado, mantenían las cosas simples y, con la mayoría de los chicos, rápidas.
Tommy pidió el whisky Sour Mash. Ginny le pasó la botella y fijó la mirada en su nuez, que se movía arriba y abajo por encima del cuello de su chaqueta universitaria mientras bebía. El chico se pasó la mano por la boca y le devolvió la botella.
—Sexo y whisky. ¡No hay nada mejor que esto! —comentó con una sonrisa.
—No está mal para un martes por la noche —concedió ella.
Tommy se acercó, le metió la mano por la blusa y le tocó el pecho. Sus dedos encontraron el pezón izquierdo y lo presionaron con cuidado, como tanteando.
—¿Estás segura...?
Ella le apartó la mano.
—No puedo. Tengo que irme a casa. Mi madre me ha dicho que, si volvía a pasarme de la hora, no me dejaría entrar.
—¿Tu madre? ¿No suena eso a lo que diría la sartén al cazo?
—Además —agregó Ginny, dejando pasar el comentario—, ¿no tienes que ponerte al día con tus amigos? ¿O tal vez pasarte por casa de Darlene? Seguro que no puede dormir sin echarle un último vistazo a Loverboy.
Inició el comentario de forma juguetona, pero lo terminó con tono cortante. Que supieras cuál era tu lugar en el mundo no significaba que tuviera que parecerte bien.
A su lado, Tommy se quedó callado, se acercó y le acarició la mejilla con el pulgar. Fue un gesto extraño viniendo de él, casi tierno.
—Tengo algo para ti —dijo de pronto, retirando la mano, y empezó a rebuscar en el bolsillo delantero de sus pantalones.
Ginny lo miró con extrañeza. Claro que tenía algo para ella. Así funcionaban esas cosas. Una chica de clase baja se folla a un quarterback rico y guapo y, a cambio, él le hace bonitos regalos. Porque todos los chicos tenían sus necesidades, pero no todos podían conseguir lo que necesitaban de sus formales novias.
Tommy se quedó mirándola. Después, Ginny observó la mano que le tendía y se dio cuenta, con auténtica sorpresa, de que estaba ofreciéndole el anillo de graduación.
—¿Qué demonios es eso? —soltó.
Tommy retrocedió, pero se contuvo con rapidez.
—Sé que te sorprende...
—Darlene va a arrancarte el corazón con una cuchara si me ve llevando eso.
—Darlene ya no importa.
—¿Desde cuándo?
—Desde el sábado por la noche, cuando rompí con ella.
Ginny lo miró fijamente.
—¿Por qué coño ibas a hacer una estupidez así?
La cara de Tommy se ensombreció. Estaba claro que no había previsto esa reacción, pero una vez más siguió adelante.
—Ginny, cariño, creo que no lo entiendes...
—Oh, lo entiendo muy bien. Darlene es guapa. Darlene tiene ropa bonita y el dinero de su papi y un pintalabios perfecto, que, por supuesto, no quiere estropear chupándosela a su novio cachas.
—No hace falta que lo pongas así —replicó Tommy con tono tenso.
—¿Ponerlo de qué manera? ¿Que la pequeña y preciosa Darlene no traga? ¿Así que ahora te has convencido de que estás enamorado de la pequeña Miss Barriobajera?
—No digas eso...
—¿Decir qué? ¿La verdad? Sé quién soy. El único que no tiene dos dedos de frente en esta camioneta eres tú. ¡Yo quería un collar de oro y tú me lo prometiste!
—¿Así que es por eso? ¿Es todo por el collar?
—Pues claro que sí.
Él la estudió, apretando la mandíbula.
—¿Sabes? Trace intentó advertirme sobre ti. Dijo que tenías una vena cruel, el alma de una serpiente. Le dije que se equivocaba. Tú no eres tu madre, Ginny. Podrías ser... eres alguien especial. Al menos —cuadró los hombros—, para mí.
—¡Qué coño te pasa! —No lo soportaba más. Abrió la puerta de un salto y salió de la camioneta. Lo oyó forcejear para salir por el otro lado, tal vez pensando que sería mejor detenerla antes de que hiciera alguna estupidez.
Estaban aparcados junto a una carretera forestal en el bosque, en una zona desierta, con el suelo duro e irregular bajo sus pies. En un momento impulsivo, Ginny quiso correr. Despegaría a toda velocidad por el largo túnel azul que serpenteaba entre los altos pinos de Georgia.
Era joven y fuerte, y una chica como ella podría correr durante mucho rato. Dios sabía que tenía práctica de sobra.
—Ginny, dime algo —escuchó decir a Tommy por detrás de ella.
Seguía sonando serio, pero dándole su espacio. Que Dios la ayudara, seguro que el chico había hecho algún curso de poesía, o se había puesto a escuchar a Sarah McLachlan, o alguna gilipollez parecida. En la actualidad, todo el mundo quería que todo el mundo fuera muy profundo. ¿No se daban cuenta de que los clichés eran mucho más fáciles de gestionar?
Ginny respiró hondo, levantó la cabeza y miró las estrellas. «Si la vida te da limones —pensó—, haz limonada». Lo absurdo de la idea le dio ganas de reír, o tal vez de llorar. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Apretó los puños y estudió sus opciones. A pesar de lo que pensara la gente, una chica como ella no podía darse el lujo de ser vulgar.
—Bueno, Tommy —anunció—, tengo que ser sincera: me has cogido por sorpresa.
—Sí, la verdad, a mí también me pilló por sorpresa. No era mi intención que saliera así.
—Esto va a causarte problemas, ¿sabes? Si llevo ese anillo, los chicos del instituto van a decir cosas espantosas.
—Déjalos.
—Cuatro meses más, te gradúas y listo. Venga, Tommy, no necesitas esta mierda.
—Ginny... —empezó de nuevo con urgencia.
—Aceptaré tu anillo, Tommy —declaró ella, poniéndole el dedo sobre los labios.
—¿Lo harás? —preguntó con sincera ilusión. Maldita Sarah McLachlan.
—¿Has traído el collar?
—Bueno, sí, por si acaso, pero...
—Dame el collar. Llevaré el anillo colgado en él, oculto bajo la camisa. Será nuestro secreto, algo que solo sabremos nosotros dos, al menos hasta que acaben las clases. No necesito un gran espectáculo para saber que te importo. Ya, en este momento, lo que has conseguido hacer... —Su voz volvía a sonar inquieta. Se obligó a terminar con más entusiasmo—. Significa mucho que hayas pensado en hacer esto.
A Tommy se le iluminó la cara. Rebuscó en su bolsillo y, al final, sacó una bolsita de plástico con cierre que guardaba el collar. Lo más seguro es que lo hubiera comprado en Wal-Mart. Era de catorce quilates, y le pondría verde la piel del cuello.
«Maldita sea, ¿todo para esto?».
Cogió la cadena, la pasó por dentro del anillo y le dedicó una sonrisa tranquilizadora.
Él la agarró para darle un fuerte beso y Ginny se lo permitió. Pero entonces empezó a acariciarla de nuevo, era obvio que con la intención de sellar su nueva relación con un revolcón en el bosque.
Dios, estaba cansada.
Con algo de esfuerzo, lo empujó hacia atrás, teniendo que luchar contra ochenta kilos de pura testosterona.
—Tommy —le reprochó, jadeando—. Tengo hora de llegada, ¿recuerdas? No empecemos nuestra nueva relación conmigo castigada.
—Sí, vale, supongo que no —replicó él sonriendo, con las mejillas encendidas—. Pero, ¡Dios!, Ginny...
—Vale, vale, vale. Vuelve a la camioneta, muchachote. Veamos lo rápido que puedes conducir.
Tommy condujo rápido, pero no llegaron a su casa hasta diez minutos después de las once. La luz del porche estaba encendida, pero nada se movía detrás de las persianas.
Con suerte, su madre estaba fuera y nunca se enteraría. Después de la noche que había pasado, Ginny sentía que se merecía un descanso.
Tommy quería quedarse observando hasta que ella estuviera a salvo dentro de su casa. Ginny le aseguró que eso empeoraría las cosas, que su madre podría salir y montar una escándalo. Tuvo que persuadirlo más, pero, después de un esfuerzo de cinco valiosos minutos, por fin se marchó.
«Mi héroe», pensó con ironía, y se dirigió hacia su casa.
Era pequeña y gris, y el césped brillaba por su ausencia. Desangelada por fuera y aún más desangelada por dentro. Pero bueno, como solía decirse, era un hogar. Al menos no estaba en un barrio de casas móviles. Ginny tuvo padre una vez. Era alto y guapo, con una risa estruendosa y unos brazos gruesos y fuertes con los que la levantaba en el aire cuando entraba por la puerta después de un largo día de trabajo.
Un día, su padre murió. Regresaba de un trabajo de albañilería cuando sus neumáticos delanteros patinaron sobre una placa de hielo. El dinero del seguro pagó la casa, y su madre recurrió a otras actividades para pagar el resto.
Ginny intentó abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. Se encogió de hombros con filosofía y se dirigió a la parte de atrás. También estaba cerrada. Intentó abrir las ventanas, pero ya sabía que no se moverían. A su madre le gustaba cerrar bien. Tal vez su barrio había sido obrero en su momento, pero eso había cambiado hacía unos diez años, junto con el nivel económico de sus habitantes.
Ginny llamó a la puerta con los nudillos. Tocó el timbre. No se movió ni una cortina.
Su madre lo había cumplido. Ginny se había saltado la hora de llegada y su maldita madre, que parecía convencida de que a Ginny podría irle mejor si se enderezaba, le había cerrado la puerta con llave.
¡Vaya mierda! Se iría a dar un paseo. Tal vez en una o dos horas, su madre decidiría que había dejado claro su punto de vista.
Ginny recorrió su oscura calle, pasando casita tras casita. Eran de gente que solía ganarse la vida, y de mucha que ya no lo conseguía.
Acababa de llegar al cruce con la carretera rural cuando un SUV negro pasó a toda velocidad. Vio las luces de freno encenderse, como ojos de dragón, a la vez que el SUV chirrió y se detuvo a unos veinte metros. Una cabeza asomó por el lado del conductor, aunque estaba demasiado oscuro para ver más que el contorno de una gorra de béisbol.
—¿Necesitas que te lleve? —preguntó una profunda voz de barítono.
Ginny tardó solo un instante en decidirse. El vehículo parecía caro y la voz sonaba grave. Parecía que su noche por fin iba a mejorar.
La chica se dio cuenta de su error a los cinco minutos. Después de subirse al SUV, cuyo motor rugía con fuerza, y pasar la mano por el suave cuero curtido. Después de decirle al hombre de mediana edad, entre risitas, que se le había quedado el coche sin gasolina. Después de que, con otra risita, le hubiera sugerido que la llevara a dar una vuelta a la manzana.
Él no dijo mucho. Giró otra vez a la izquierda y otra vez a la derecha, antes de detenerse de repente tras un gigantesco edificio de trasteros y apagar el motor.
Ginny sintió entonces el primer escalofrío. Con un completo desconocido, siempre existía ese momento inicial en el que casi tenías miedo. Antes de recordar que ya no tenías motivo para tener miedo, porque no había nada que ningún gilipollas pudiera robarte que tú no hubieras regalado ya.
Pero entonces él se giró, y ella se encontró con un rostro plano y sin sonrisa. Tenía una mandíbula cuadrada y dura, labios apretados y unos ojos enormes de un negro interminable.
Y entonces, casi como si supiera cómo iba a reaccionar ella, como si quisiera saborear el momento en que la expresión apareciera en su rostro, se subió despacio el ala de la gorra de béisbol y le mostró la frente.
Dentro del bolsillo de su chaqueta vaquera, los dedos de Ginny rodearon con fuerza el anillo de Tommy. Le bastó una mirada a lo que el hombre había hecho para darse cuenta de varias cosas a la vez. Su madre ya no tendría que preocuparse por la hora a la que llegaba. Y el joven y lujurioso Tommy nunca tendría que avergonzarse delante de sus amigos, porque ese hombre nunca nunca la dejaría ir a casa.
Algunas chicas eran listas. Algunas chicas eran rápidas. Algunas chicas eran fuertes. Ginny, la pobre Ginny Jones, ya había aprendido hacía cuatro años, cuando el novio de su madre apareció por primera vez en su dormitorio, que solo tenía una forma de salvarse.
—De acuerdo —dijo la joven con energía—. Vayamos al grano. ¿Por qué no me dice exactamente lo que quiere que haga y empiezo a quitarme la ropa?
1
Estas son las cosas que nadie te cuenta y que debes experimentar para aprender:
Solo duele las primeras veces. Gritas. Gritas y gritas sin parar hasta que la garganta se te queda en carne viva, los ojos hinchados y saboreas una curiosa sustancia en el fondo de la garganta que es como una mezcla de bilis, vómito y lágrimas al mismo tiempo. Llamas a tu madre entre sollozos y le imploras a Dios. No entiendes lo que está sucediendo. No puedes creer lo que está ocurriendo.
Y, sin embargo, está sucediendo.
Y así, poco a poco, vas quedándote en silencio.
El terror no dura para siempre, no puede. Requiere demasiada energía para mantenerse. Y, en realidad, el terror se produce cuando te enfrentas a lo desconocido. Pero una vez que ha ocurrido lo suficiente, que te han violado, pegado y acobardado de manera sistemática, ya no es desconocido, ¿verdad? El mismo acto que antes te escandalizaba, te hería, te avergonzaba con su perversidad, se convierte en la norma. Así es tu día ahora. Esta es la vida que llevas. Esto es en lo que te has convertido, en un ejemplar de la colección.
2
«Las arañas siempre están al acecho de sus presas, pero los depredadores también las acechan a ellas. Las estrategias de camuflaje y rápidas huidas las ayudan a mantenerse fuera de peligro».
De Arañas y especies afines, Herbert W. y Lorna R. Levi, Una guía de oro de la editorial Daimon, 1979.
—Tenemos un problema.
—No me digas. La producción generalizada de metanfetaminas, una clase media que cada vez se queda más atrás, por no hablar de todo el alboroto que hay por el calentamiento global...
—No, no, no. Un verdadero problema.
Kimberly suspiró. Llevaban tres días trabajando en la escena del crimen. Era el tiempo suficiente como para dejar de percibir el olor a combustible de avión quemado y a cuerpos carbonizados. Tenía frío, estaba deshidratada y le dolía el costado. En su opinión, tendría que ser algo muy grave para considerarlo un verdadero problema en ese momento.
Apuró el último trago de agua embotellada, se giró, dejando atrás el asentamiento de tiendas que hacía las veces de centro de mando, y se enfrentó a su compañero de equipo.
—Muy bien, Harold. ¿Qué problema hay?
—Ah, no. Tienes que verlo para creerlo.
Harold no esperó su respuesta, sino que arrancó a paso ligero, sin dejar a Kimberly más opción que seguirlo. Fue trotando alrededor del perímetro de la escena del crimen que rodeaba lo que antaño había sido un bucólico campo verde bordeado de espesos bosques. La mitad de las copas de los árboles ya habían desaparecido y el pastizal estaba marcado por una profunda cicatriz irregular en la tierra, que culminaba en un fuselaje carbonizado, un tractor John Deere destrozado y un ala derecha torcida.
En lo que respectaba a escenas del crimen, los accidentes aéreos eran especialmente caóticos. Abarcaban grandes extensiones, estaban contaminados con materiales biológicos peligrosos y plagados de trampas con trozos de metal y cristales rotos. El tipo de escena que amenazaba con abrumar incluso al más avezado recolector de pruebas. A media tarde del tercer día, el equipo de Kimberly había superado por fin la fase de «no sabemos por dónde empezar» y se adentraba en la de «trabajo bien hecho, volveremos a casa mañana por la noche para cenar» del proceso de documentación. Todo el mundo tomaba menos analgésicos y disfrutaba de pausas más largas para comer.
Nada de eso explicaba por qué Harold estaba alejando a Kimberly del centro de mando, del zumbido del generador y del bullicio de docenas de investigadores que trabajaban al mismo tiempo en la escena...
Harold seguía avanzando a grandes zancadas en línea recta. Cincuenta metros, cien metros, medio kilómetro más...
—Harold, ¿qué demonios...?
—Cinco minutos más. Tú puedes.
Harold aceleró el ritmo. Kimberly, nunca dispuesta a rendirse, apretó los dientes y siguió. Llegaron al final del perímetro de la escena del crimen, y Harold giró a la derecha hacia la pequeña floresta en la que se había iniciado todo el caos, donde los árboles más altos formaban picos blancos y dentados que pinchaban el cielo nublado de invierno.
—Más vale que sea algo bueno, Harold.
—Sí.
—Si esto es para mostrarme algún tipo de musgo raro o una especie de hierba en peligro de extinción, te mataré.
—No lo dudo.
Harold corría y se agachaba entre árboles destrozados, moviéndose de un lado a otro entre la densa maleza. Cuando por fin se detuvo, Kimberly casi se chocó con su espalda.
—Mira hacia arriba —ordenó Harold.
Kimberly levantó la vista.
—¡Ah, mierda! Tenemos un problema.
La agente especial del FBI Kimberly Quincy era la chica perfecta: guapa, inteligente y con pedigrí. Era hija de un legendario experfilador del FBI cuyo nombre se mencionaba junto a los de Douglas y Ressler en los pasillos de la Academia. Tenía el cabello rubio oscuro hasta los hombros, ojos azules brillantes y finos rasgos patricios, regalo de su difunta madre, que era la fuente de la segunda serie de rumores que perseguirían a Kimberly durante el resto de su carrera.
Kimberly, de un metro setenta y complexión delgada y atlética, era conocida por su resistencia física, su destreza con las armas de fuego y su intensa aversión al contacto personal. No era una de esas compañeras que inspiraban amor a primera vista, pero sin duda infundía respeto.
En ese momento, al comienzo de su cuarto año en la Oficina de Campo de Atlanta del FBI, por fin asignada a Delitos Violentos (DV) y jefa de equipo de uno de los tres Equipos de Recogida de Pruebas (ERP) de Atlanta, su carrera iba por buen camino, o al menos así había sido hasta hacía cinco meses. Aunque tampoco era del todo cierto. Ya no participaba en los entrenamientos con armas de fuego, pero, aparte de eso, todo seguía igual. Al fin y al cabo, el Buró actual se consideraba una organización gubernamental progresista, centrada en la igualdad, la justicia y los derechos de género. O, como les gustaba bromear a los agentes, ya no era el FBI de su padre.
Por el momento, Kimberly tenía problemas mayores que considerar. Empezando por una pierna cortada que colgaba de un gigantesco arbusto de rododendro a unos tres metros fuera del perímetro de la escena del crimen.
—¡¿Cómo narices has podido ver eso?! —exclamó Kimberly, mientras ella y Harold Foster se apresuraban de vuelta al centro de mando.
—Pájaros —respondió Harold—. Vi varias veces a una bandada salir sobresaltada de ese bosquecillo. Por eso me imaginé que debía haber un depredador cerca. Lo que me hizo pensar, ¿qué atraería a un depredador a una zona así? Y entonces... —Se encogió de hombros—. Ya sabes cómo va esto.
Kimberly asintió, aunque siendo una chica de ciudad, no sabía muy bien cómo iba. Harold, por su parte, había crecido en una cabaña de madera y trabajaba para el Servicio Forestal. Podía rastrear un gato montés, despellejar un ciervo y predecir el tiempo basándose en los patrones del musgo de un árbol. Con casi un metro noventa de altura y un peso de menos de ochenta kilos, se parecía más a un poste de teléfono que a un leñador, pero consideraba que recorrer treinta kilómetros al día era algo normal, y cuando los equipos de emergencias de Atlanta investigaron la escena del crimen de Rudolph, el terrorista del Parque Olímpico de Atlanta, Harold logró llegar al remoto campamento una hora antes que el resto del equipo, que seguía luchando por ascender una inclinada pendiente de cuarenta y cinco grados densamente arbolada.
—¿Vas a decírselo a Rachel? —preguntó Harold entonces—. ¿O tengo que hacerlo yo?
—Oh, creo que deberías llevarte tú todo el mérito.
—No, no, en serio, tú eres la líder del equipo. Además, no se meterá contigo —añadió, subrayando la última frase más de lo necesario.
Kimberly comprendió lo que quería decir. Y, por supuesto, tenía razón. Se frotó el costado y fingió que no le dolía.
El problema había comenzado el sábado, después de que un 727 despegase del aeropuerto de Charlotte, Carolina del Norte, a las seis y cinco de la mañana. Transportaba tres tripulantes y una bodega repleta de correo, y debía llegar a Atlanta a las siete y veinte. Las condiciones climáticas eran de humedad y niebla, con posibilidad de hielo.
El esclarecimiento de lo que había fallado exactamente quedaría a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la NTSB. Pero poco después de las siete y cuarto, durante la aproximación inicial a la pista, el 727 descendió, golpeó con el ala derecha las copas de una densa arboleda y se precipitó contra el campo de un agricultor, donde realizó una especie de voltereta aérea, arrasando con una cosechadora, dos camiones y un tractor, mientras esparcía restos metálicos a lo largo de un recorrido de ochocientos metros, que terminó con el fuselaje en llamas.
Para cuando llegaron los vehículos de emergencia, los miembros de la tripulación habían fallecido, y todo lo que quedaba era el pequeño detalle de procesar un campo de escombros de casi un kilómetro de largo, que incluía los restos humanos de tres personas, un avión, cuatro máquinas agrícolas y una avalancha de correo estadounidense. La NTSB se desplazó para gestionar la escena. Y, de acuerdo con el Memorando de Entendimiento firmado entre la NTSB y el FBI, se movilizó a los tres ERP de Atlanta para ayudar en la recopilación de pruebas.
Lo primero que hizo la jefa del equipo del FBI, Rachel Childs, fue establecer el perímetro. La regla general para explosiones y accidentes aéreos establecía que el perímetro se fijaba al cincuenta por ciento de la distancia entre el epicentro de la explosión principal y el punto donde se encontraba la evidencia más lejana. Así que, si la última prueba se encontraba a cien metros, el perímetro se fijaba a ciento cincuenta metros. O, en ese caso, el perímetro se extendía a lo largo de cuatro kilómetros, con medio kilómetro de ancho. No era la típica escena del crimen de «lo hizo el mayordomo en la biblioteca con un candelabro, dejando el contorno de tiza marcado en el suelo».
Y del todo perfecto para el último y más sofisticado juguete del FBI, la Estación Total.
Modificada a partir de la herramienta estándar de topografía utilizada por los equipos de carreteras, la Estación Total era una pistola con mira láser, conectada a un software especial para escenas del crimen. Convertía la recopilación de datos en un simple apretón de gatillo mientras generaba modelos 3D actualizados, que los investigadores forenses revisaban al final de cada jornada.
El proceso era bastante sencillo, pero laborioso. En primer lugar, docenas de técnicos de la escena del crimen trabajaban en el lugar, marcando cada prueba y clasificándola después: parte de avión, resto humano o efecto personal. Después, un ayudante de topografía asignado colocaba un reflector de cristal en cada prueba etiquetada. Por último, el «operador de la pistola» apuntaba al reflector y apretaba el gatillo, introduciendo las pruebas en la base de datos del programa informático desde distancias de hasta cinco kilómetros, mientras que el «observador o registrador» supervisaba la operación, detallando y numerando cada elemento introducido como prueba.
Todos se esforzaron mucho, y de pronto, el desorden caótico de los restos quedó reducido a un modelo informático bien estructurado que casi lograba dar sentido a los caprichos del destino. Era suficiente para hacer feliz a cualquier maniático obsesionado con tener todo bajo control, y Kimberly era culpable de ambas cosas. Le encantaba ser ayudante de topografía, aunque esa vez había tenido que contentarse con tareas de grabación.
El centro de mando apareció a la vista. Kimberly distinguió un grupo de camisas blancas y trajes azul marino. Eran los oficiales de la NTSB, concentrados en un enorme plano del modelo original del 727. Después, una mancha de azul Cristasol, media docena de técnicos de la escena del crimen, todavía con sus trajes de protección. Y, por último, un destello de cobre pulido. Rachel Childs, pelirroja, jefa del ERP, el Equipo de Recogida de Pruebas, y perfeccionista a rabiar.
Kimberly y Harold se agacharon para pasar por debajo de la cinta de la escena del crimen.
—Buena suerte —susurró Harold.
La agente especial Childs se había propuesto convertirse en una destacada arquitecta de Chicago, pero en el último momento decidió unirse al FBI. Acabó trabajando como asistente de uno de los mayores expertos en pruebas de Chicago y, con eso, Rachel descubrió su verdadera vocación. Su atención al detalle, su habilidad para hacer bocetos a escala y su obsesión por el papeleo demostraron ser mucho más valiosas para la documentación de pruebas que para el embellecimiento del horizonte de Chicago.
De eso hacía ya quince años, y nunca había mirado atrás. Con sus escasos metro y medio de estatura y cuarenta y siete kilos, era una diminuta Nancy Drew, dedicada y con una energía imparable... que estaba a punto de cometer su primer asesinato.
—¡¿Cómo demonios habéis podido pasar por alto algo tan importante como una pierna humana?! —rugió.
Ella, Kimberly y Harold se habían apartado de las masas congregadas hacia la relativa protección de un ruidoso generador. Rachel solo reprendía a los miembros de su equipo en privado. Su equipo era su familia. Podía saber que eran unos inútiles. Podía decirles que eran unos inútiles. Sin embargo, no era asunto de nadie más que de ellos mismos.
—Bueno, la pierna está en un arbusto —aventuró Harold al final—. Debajo de un árbol. No resultaba muy fácil verla.
—Estamos en febrero. Las hojas hace tiempo que cayeron. Debía estar a la vista.
—Está en un bosquecillo de pinos —añadió Kimberly—. Harold me ha llevado directa a ella, y yo seguía sin ver nada hasta que me la ha señalado. A decir verdad, me impresiona que él la haya visto.
Harold le lanzó una mirada de agradecimiento y Kimberly se encogió de hombros. El chico no se había equivocado, Rachel no sería demasiado dura con Kimberly. Bien podía repartir un poco de su magia con el resto.
—¡Mierda! —refunfuñó Rachel—. Es el tercer día, deberíamos estar terminando este lío, no reiniciando nuestros esfuerzos. De todos los estúpidos, aficionados...
—Esto ocurre. Oklahoma City, el accidente de Nashville. Con escenas de tal magnitud, es increíble que consigamos abarcarlas siquiera —volvió a decir Kimberly.
—Aun así...
—Ajustamos el perímetro y redirigimos la búsqueda hacia el lado oeste. Tardaremos otro día más, pero, con algo de suerte, una pierna perdida será todo lo que hayamos pasado por alto.
Sin embargo, el ceño de Rachel se había fruncido.
—Espera un minuto, ¿estás seguro de que es una pierna humana?
—He visto piernas antes —repuso Harold.
—Yo también —coincidió Kimberly.
—¡Ah, mierda! —exclamó de repente Rachel, llevándose las manos a las sienes—. ¡No nos falta ningún miembro de ningún cuerpo! Esta mañana sacamos tres cuerpos de la cabina intacta. Y, como estuve supervisando todo, sé a ciencia cierta que teníamos las seis piernas.
—Ya dije que teníamos un problema —añadió Harold, mirándolas a ambas.
Cogieron una cámara, linternas, guantes, un rastrillo y una lona. Un mini kit de pruebas. Rachel quería ver la «pierna» por sí misma. A lo mejor tenían suerte y resultaba ser un trozo de tela, o el brazo arrancado de un maniquí de tamaño natural, o mejor aún, la pata trasera de un ciervo que algún cazador había disfrazado solo para hacerse el gracioso. En Georgia habían ocurrido cosas más extrañas.
Con solo dos horas de luz solar por delante, avanzaron con rapidez pero de forma eficiente por la arboleda.
Primero peinaron el suelo para asegurarse de que no pisaban nada obvio. Luego, con un ligero ajuste, Harold y Kimberly enfocaron el objeto con la luz combinada de sus linternas, iluminándolo en medio de las sombras de los arbustos espesos. Rachel hizo media docena de fotos digitales. Después, sacaron la cinta métrica y la brújula, y anotaron el tamaño aproximado del arbusto, su posición respecto al punto fijo más cercano y la distancia desde el perímetro que habían establecido.
Por fin, tras haber documentado todo salvo el ulular de una lechuza y el viento que les acariciaba la nuca como un escalofrío intentando deslizarse bajo sus trajes de Tyvek, Harold alzó el brazo y, con sumo cuidado, colocó el objeto en los dientes de su rastrillo, que lo sujetaban con firmeza. Rachel desplegó la lona con rapidez, el chico bajó su descubrimiento y lo situó en el centro de un mar de plástico azul. Lo estudiaron.
—¡Mierda! —soltó Rachel.
Sin duda era una pierna, cortada por encima de la rodilla, con la parte superior del fémur brillando en blanco sobre la lona azul. Por el tamaño, debía ser un hombre, vestido con vaqueros azules.
—¿Estás segura de que los tres cuerpos estaban intactos? —preguntó Kimberly. En esa ocasión, no había podido participar en la recopilación de pruebas. Se esforzaba en pensar que no le fastidiaba, pero en realidad sí lo hacía. Sobre todo en ese momento, cuando parecía que se había pasado por alto algo obvio—. La cabina estaba muy calcinada, el estado de los cuerpos no podía ser muy bueno.
—En realidad, la cabina se había desprendido del fuselaje principal. Estaba carbonizada, pero no destruida; no recibió suficiente combustible como para alcanzar una temperatura tan elevada.
—No es un piloto —afirmó Harold—. Los pilotos no llevan vaqueros.
—¿Un granjero? ¿Un jornalero? —cuestionó Kimberly—. Tal vez, cuando el avión chocó con el tractor... —Pero se dio cuenta de que se había equivocado justo al instante de decirlo. El agricultor en cuestión ya se había acercado para estudiar los restos y a lamentarse por su maquinaria. Si le hubiera faltado un jornalero, ya se habrían enterado.
—No lo entiendo. —Rachel retrocedió, estudiando el bosque que los rodeaba—. Estamos entre los árboles donde el avión chocó primero. Mirad allí. —Señaló las copas blancas y afiladas de los árboles destrozados a solo seis metros al sur de donde se encontraban—. Primer impacto con la punta del ala. El ala derecha se hunde, el avión se tambalea, pero el piloto lo corrige. De hecho, corrige en exceso, porque a unos noventa metros de allí —se giró, señalando un objetivo demasiado lejano para poder verse— tenemos la profunda hendidura en la tierra, al borde del campo del agricultor, causada por la punta del ala izquierda al descender y clavarse...
—Desencadenando el giro fatal —terminó Kimberly por ella—. Es decir, que en ese instante y en este lugar...
—El avión no debía estar dando vueltas aún, ni las piernas de los miembros de la tripulación debían estar cayendo por los aires. Piénsalo, nos encontramos a un kilómetro y medio de la cabina. Incluso si el maldito avión hubiera explotado, y sabemos que no lo hizo, ¿cómo llegó una pierna hasta aquí atrás?
Harold caminaba en un pequeño círculo, estudiando el suelo. De modo que Kimberly hizo lo más lógico que podía hacer: retrocedió, levantó la cabeza y estudió los árboles.
Como si la suerte estuviera de su lado, fue ella quien lo vio primero, a solo cuatro metros, casi a la altura de los ojos. Así que se sintió orgullosa de haber contenido el grito. Fue el olor lo que la alertó: metálico y acre. Entonces distinguió el primer destello de naranja fluorescente. Luego otro, y otro. Hasta que al final...
Faltaba la cabeza, al igual que el brazo y la pierna izquierdos. Quedaba una figura extraña y encorvada, que seguía colgando de las ramas de un árbol.
—Creo que no nos vamos a casa mañana —declaró Kimberly, mientras Rachel y Harold se unían a ella.
—¿Un cazador? —preguntó Rachel con incredulidad—. Pero la temporada de ciervos terminó hace meses...
—La temporada de ciervos terminó a principios de enero —puntualizó Harold—. Pero la caza menor se extiende hasta finales de febrero. Entonces hay jabalíes, osos y caimanes. Oye, esto es Georgia, siempre puedes dispararle a algo.
—Pobre hijo de puta —murmuró Kimberly—. ¿Te lo imaginas? Sentado en un árbol, buscando...
—Zarigüeyas, urogallos, codornices, conejos o ardillas —completó Harold.
—Para acabar decapitado por un 727. ¿Cuáles son las probabilidades?
—Cuando te llega la hora, te llega —asintió él.
Rachel parecía estar bien cabreada aún. Un último suspiro, sin embargo, y se recompuso.
—Muy bien, nos queda una hora de luz. No la desperdiciemos.
Resultó que a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte no le interesaba mucho una pierna hallada en el bosque. Un cazador muerto era un daño colateral en el mundo de la aviación. El FBI podía quedárselo.
Rachel hizo unas cuantas llamadas, solicitó una nueva furgoneta para la escena del crimen y suficientes agentes experimentados y voluntarios de las fuerzas del orden para llevar a cabo una búsqueda organizada. Quince minutos más tarde, una multitud de ayudantes del sheriff y agentes del FBI se encontraban reunidos en el bosque. Harold repartió sondas finas a cada voluntario y luego les explicó a todos la importancia de mirar hacia arriba y hacia abajo. Como supervisor de la línea, intentaría mantener a todos en orden, aunque eso solía resultar complicado en ese tipo de terreno.
Según el sheriff local, se había denunciado la desaparición de un tal Ronald «Ronnie» Danvers esa misma mañana. Ronnie, de veinte años, había salido de caza hacía tres días. Cuando no regresó a casa, su novia supuso que había ido a visitar a unos amigos. Esa mañana, cuando la chica llamó para echarle la bronca, cayó por fin en la cuenta de su error.
—¿Tardó tres días en darse cuenta de que había desaparecido? —quiso saber el agente Tony Coble—. Menudo amor el suyo.
—Parece que han tenido algunos problemas —informó Harold—. La novia está embarazada y, según parece, algo irritable.
Harold no miró en absoluto a Kimberly al decirlo. Así que, por supuesto, todos los demás lo hicieron.
—¡Eh!, no estoy de mal humor —protestó Kimberly—. Siempre he sido así de borde. —El calambre del costado izquierdo había remitido por fin, dejando tras de sí una impresión muy distinta, como un pequeño espasmo bajo su costilla más baja. La sensación era aún nueva y milagrosa para ella. Seguía con la mano apoyada en la parte baja del vientre, un típico gesto maternal, pero no podía evitarlo.
El resto de su equipo le sonreía. Ya habían colgado una cigüeña en la pared justo encima de su escritorio. La semana anterior, al volver de comer, descubrió que su bandeja de correo estaba llena de chupetes. Los agentes federales debían ser duros, pero, últimamente, todo lo que tenía que hacer era suspirar con fuerza y alguien iba corriendo para traerle un vaso de agua, una silla o un pepinillo en vinagre. Vaya panda de blandengues. Que el cielo la ayudase, quería a todos y cada uno de ellos, incluso al sabelotodo de Harold.
—Esto es lo que hay —intervino Rachel—. Pensábamos que podríamos darnos el lujo de irnos a casa esta noche, o, para quienes nunca vamos a casa, al menos pasar por la oficina a atender los casos que tenemos, pero eso no va a suceder. Tenemos una hora, tal vez dos. Debemos hacer un mapa de la escena y luego recoger las pruebas y llevarlas a la central de mando, donde podremos documentarlas bajo los focos exteriores. En otras palabras, podéis darme las gracias una vez más por haceros pasar un buen rato.
Los voluntarios gimieron y Rachel se limitó a sonreír.
—Muy bien, equipo. Encontradme la cabeza de Ronnie.
3
«La reclusa parda teje una telaraña irregular de tamaño medio con un laberinto de hilos que se extienden en todas direcciones sin patrón ni plan definido».
De Biología de la araña reclusa parda, Julia Maxine Hite, William J. Gladney, J. L. Lancaster, JR., y W. H. Whitcomb, Departamento de Entomología, División de Agricultura, Universidad de Arkansas, Fayetteville, mayo de 1966.
Kimberly llegó a casa poco después de medianoche. Se movió por la casa a oscuras con la facilidad de alguien acostumbrado a trasnochar y a la luz tenue. Había depositado el bolso, el abrigo y los zapatos en el banco del vestíbulo. Hizo una breve pausa en la cocina para tomar un vaso de agua y echar un vistazo al contestador.
Mac había dejado encendida la lámpara del escritorio empotrado. En el pequeño charco de luz, había apilado el correo, coronado con un post-it morado con una carita sonriente garabateada a mano: ☺
Una caja de pizza vacía indicaba que había cenado en casa. Buscó sobras en la nevera, encontró media pizza de queso y sopesó sus opciones. Yogur de vainilla bajo en grasa o pizza fría de queso. La decisión no fue difícil.
Masticó el primer trozo de pizza mientras estaba de pie en medio de la cocina, revisando el correo. Descubrió el catálogo de la tienda de mobiliario infantil Pottery Barn Kids y se comió la segunda porción mientras echaba un vistazo a todos los artículos confeccionados con tela de cuadros rosa.
Kimberly estaba convencida de que iba a tener una niña. Por un lado, no sabía nada de niños, así que una niña tenía más sentido. Por otro, había perdido a su madre y a su hermana mayor hacía diez años a manos de un psicópata y, en su opinión, Dios le debía algo, y claramente era una hija.
Mac esperaba que fuera un niño, por supuesto, al que planeaba nombrar en honor a Dale Murphy, de los Atlanta Braves, y vestir solo con uniformes de las Grandes Ligas de Béisbol.
Kimberly estaba convencida de que su pequeña —¿Abigail, Eva, Ella?— podría lanzar mejor que el niño de Mac, sin problema alguno. Y así seguían, una y otra vez. El ganador se conocería en torno al veintidós de junio.
Kimberly y Mac se habían conocido hacía casi cinco años en la Academia del FBI. Ella estaba en el programa de formación de nuevos agentes y él asistía a la Academia Nacional como agente especial del GBI, el Buró de Investigación de Georgia. La primera vez que se cruzaron, ella lo atacó con un cuchillo y él respondió intentando robarle un beso. Esa había sido, más o menos, la esencia de su relación desde entonces.
Llevaban un año casados, el tiempo suficiente para haber resuelto los problemas de logística básica, como quién era el responsable de sacar la basura, traer la compra a casa o cortar el césped, y, al mismo tiempo, lo bastante recién casados como para perdonar pequeños fallos y descuidos inevitables.
Mac era el romántico. Le llevaba flores, recordaba su canción favorita y la besaba en la nuca solo porque sí. Ella era una adicta al trabajo. Todos los días había una agenda planificada, y cada hora, una tarea pendiente por terminar. Trabajaba demasiado, no sabía compartimentar lo suficiente y lo más seguro era que acabase sufriendo un colapso nervioso antes de los cuarenta, salvo que Mac nunca se lo permitiría. Él era su roca, mientras que, muy probablemente, ella era el camino de Mac hacia la santidad.
No cabía duda, Mac sería una madre excelente.
Kimberly suspiró y se sirvió otro vaso de agua. Su primer trimestre había ido bien. Estaba algo cansada, pero nada que no pudiera superar. Había tenido algunas náuseas, pero nada que no pudiera remediarse comiendo pudin. Cualquier mujer normal habría engordado treinta kilos, pero, por fortuna, con su complexión atlética y su metabolismo acelerado, Kimberly apenas había aumentado diez, y hasta entonces, con veintidós semanas de embarazo, no había empezado a notarse.
Estaba sana, su bebé estaba sano y su atractivo marido de cabello oscuro estaba encantado.
Eso era tal vez lo que le hacía preguntarse, en noches como esa, qué demonios habían hecho.
No eran ni de lejos una pareja tradicional en un matrimonio común. Se conocieron en la escena de un crimen y empezaron a salir mientras intentaban detener a un asesino en serie. En los últimos años, la mayor cantidad de días consecutivos que habían pasado juntos fue en Oregón trabajando en otro caso, el del secuestro de la madrastra de Kimberly.
No salían los viernes por la noche. Rara vez se quedaban haciéndose carantoñas los domingos por la mañana. Si no sonaba el busca de ella, lo hacía el de él. Uno de ellos se marchaba, y el otro sabía que en breve sería su turno. A ambos les encantaban sus trabajos, ambos se daban espacio, y eso hacía que las cosas funcionaran.
Sin embargo, por lo que Kimberly sabía, los bebés necesitaban cuidados los viernes por la noche y mimos los domingos por la mañana, y mucho mucho tiempo entre medias.
¿Qué tendrían que sacrificar? ¿El trabajo de ella? ¿El de él? ¿O tal vez podrían arreglárselas con ayuda de la madre de Mac? Por otra parte, ¿qué sentido tenía tener un hijo si ibas a dejárselo a otra persona para que lo criara?
En las últimas semanas, Kimberly había empezado a tener pesadillas, sueños horriblemente vívidos en los que Mac moría en un accidente de coche, o le disparaban en el trabajo, o lo acribillaban cuando iba de camino al KFC a comprar sándwiches. Los sueños siempre terminaban con ella sosteniendo el teléfono y escuchando un «Lamentamos informarle sobre la muerte de su marido», mientras que por el pasillo se escuchaba el agudo llanto de un recién nacido.
Se despertaba empapada en sudor y temblando de miedo. Ella, una mujer que una vez había estado en una habitación de hotel con la pistola de un asesino apretada contra su sien como el beso de un amante.
Era fuerte, inteligente y dura, y sabía con total certeza que no podía hacerlo sola.
En esas noches, se apartaba del cuerpo cálido y sólido de su marido. Se hacía un ovillo y se acariciaba el vientre con la mano. Se quedaba mirando la pared oscura del otro lado de la habitación y echaba de menos a su madre.
Kimberly terminó el catálogo, dejó el vaso de agua y se metió en el baño de invitados, donde se lavó los dientes en silencio. El pelo seguía oliéndole a combustible de avión, y la ropa y la piel le apestaban a barbacoa aceitosa. Arrojó las prendas al lavadero y luego caminó, desnuda, por el pasillo hasta el dormitorio principal.
Mac había dejado encendida la lámpara de la mesilla. Ya acostumbrados al ritmo del otro, él no se movió mientras Kimberly abría la ducha y luego rebuscaba en los cajones en busca de su pijama.
Cuando por fin se deslizó limpia y fresca bajo las sábanas, Mac rodó hacia ella, levantando un brazo en señal de bienvenida adormilada.
—¿Estás bien? —susurró.
—Encontré la cabeza de Ronnie.
—Qué agradable.
Se acomodó en el cálido abrazo del cuerpo de Mac, que colocó la mano sobre su costado, donde los movimientos del bebé se sentían como el aleteo de una mariposa, colmando de emoción el corazón de Kimberly.
Se oyeron voces:
—Vamos, Sal, seguro que tienes algo mejor que decir. Son las tres de la mañana, por el amor de Dios. Es muy posible que la chica ni siquiera haya conocido a Kimberly. Solo quiere un pase libre para salir de la cárcel. Ya sabes cómo son estas cosas.
Al oír su nombre, Kimberly se distanció un poco más del letargo del sueño. Abrió los ojos y descubrió a Mac de pie al otro lado del dormitorio, hablando por el móvil. En cuanto se dio cuenta de que su mujer tenía los ojos abiertos, se ruborizó sintiéndose culpable.
Entonces, de forma muy deliberada, se dio la vuelta y le dio la espalda mientras seguía discutiendo:
—¿Qué información específica te ha dado para justificar la visita personal de un agente del FBI? Sí, claro. Eso no tiene ningún valor. Además, sería asunto nuestro, no del FBI.
Kimberly estaba ya despierta del todo y cada vez más enfadada.
Mac se pasaba la mano por el pelo.
—Hablando claro, ¿piensas que va en serio o es solo una cría en problemas? Ya sé que no te corresponde decidir eso. ¡Hazlo de todos modos!
Pero, al parecer, Sal no estaba dispuesto a entrar en ese juego. Mac suspiró y volvió a alborotarse el pelo. Luego se giró a regañadientes hacia su mujer, con el móvil apoyado en el hombro y una expresión de resignación en el rostro.
Antes de que ella pudiera desatar su perorata, él lanzó un ataque preventivo:
—Es el agente especial del GBI Salvatore Martignetti. Un par de agentes han arrestado en Sandy Springs a una prostituta que dice ser tu informante. No tiene tu tarjeta ni parece saber nada de ti, pero se atiene a su historia. Los agentes trabajan con Sal en VICMO, así que lo han llamado y él me ha dado un toque.
VICMO eran las siglas en inglés del Programa de Delitos Violentos y Grandes Delincuentes. Su objetivo era reunir a oficiales de todo el estado con el fin de identificar patrones delictivos más amplios. En realidad, fue el intento de un burócrata de conseguir que docenas y docenas de organismos encargados de hacer cumplir la ley se llevaran bien.
—Oye, si Sal tiene información para mí, debería llamarme a mí. ¿No es ese el objetivo de todos estos equipos interjurisdiccionales? ¿Ser todos una gran familia feliz, guardando los números de los demás en nuestros marcadores rápidos?
Mac le lanzó una mirada.
—No empieces. La chica dice que se llama Delilah Rose. ¿Te suena de algo?
—¿Aparte de a un alias obvio?
—No tienes que ir. Por el amor de Dios, acabas de llegar a casa hace tres horas, y seguro que a las seis ya estás de nuevo en la escena del accidente.
—¿Qué ofrece?
—No ha dado ningún detalle. Dice que solo te los proporcionará a ti.
—Pero Sal tiene su propio punto de vista.
—Parece que afirma tener datos sobre otra prostituta desaparecida —repuso Mac, encogiéndose de hombros.
Kimberly arqueó una ceja.
—¿Y eso sería asunto del GBI, como tú has expresado con tanta elegancia? —preguntó con sequedad.
—Lo era la última vez que leí los estatutos.
—No si el acto implicaba cruzar fronteras estatales. —Kimberly echó hacia atrás las mantas y salió de la cama.
—Kimberly...
—Voy a hablar con una chica, Mac, no a labrar en un campo de algodón. Créeme, hasta una embarazada puede hacerlo.
Después de todos esos años, Mac sabía cuándo había perdido la guerra, y volvió al móvil.
—¿Sal? ¿Lo has oído? Sí, le hará una visita a la chica. ¿Me haces un favor? Asegúrate de que haya suficientes botellas de agua en la comisaría.
—¡Oh, por favor! —le espetó Kimberly por encima del hombro—. ¿Y por qué no le pides que añada pepinillos también?
Sal también debió haberlo oído.
—No, no, no —estaba ya corrigiendo Mac—, pero, si quieres información de primera mano, hará lo que desees por un pudin de vainilla. Yo siempre llevo algunos en el coche. Es muy probable que sea la única razón por la que sigo vivo. ¡Ah!, y no olvides las cucharillas de plástico, que si no la cosa se pone fea. Sí, gracias, tío. Adiós.
Cuando Kimberly salió del baño, se había echado agua fría en la cara y estaba despierta del todo. Mac había vuelto a su cama de matrimonio, pero estaba sentado, observándola con ojos sombríos. Ella sacó unos pantalones limpios del armario. Su marido seguía sin decir una palabra.
Llevaban ya tres meses con la discusión, y no tenía visos de resolverse a corto plazo. La carga de trabajo de Kimberly era dura, incluso para los estándares del FBI. En el mundo posterior al 11-S, habían reducido al mínimo la división de crímenes de la organización para poner en marcha la Seguridad Nacional. La unidad de Delitos Violentos de Atlanta pasó de dieciséis agentes a solo nueve, y las semanas laborales de cincuenta horas se convirtieron en maratones de setenta. Las jornadas solían comenzar a las nueve de la mañana y se prolongaban hasta altas horas de la noche.
Por si fuera poco, Kimberly se había unido al ERP como «actividad extracurricular», lo que implicaba atender entre cuarenta y cincuenta emergencias al año, como accidentes aéreos, robos a bancos, situaciones con rehenes, secuestros y, de vez en cuando, enfrentamientos con líderes de sectas. Los agentes recibían formación gratuita para sus actividades extracurriculares, pero no ingresos adicionales. Servían porque estaban llamados a servir, el trabajo era su propia recompensa.
Kimberly llevaba solo cuatro semanas de embarazo cuando Mac empezó a preguntarse por qué necesitaba tanto trabajo para sentirse recompensada. Quizá podría reincorporarse a Delitos de Guante Blanco o, mejor aún, trasladarse al Departamento de Fraudes Sanitarios con Rachel Childs. Rachel solo trabajaba en cinco casos al año. Era cierto que se trataba de casos con mucha documentación, pero también tenían un plazo más largo, lo que proporcionaba flexibilidad para, en el caso de Rachel, gestionar el ERP, o en el de Kimberly, tener un bebé.
El trabajo en Fraudes Sanitarios era importante. De hecho, como le gustaba decir a Mac cuando se ponía las pilas, el fraude era el alma del Buró.
Kimberly sugirió que podría unirse al equipo de lucha antiterrorista y pasar seis meses trabajando en Afganistán. Eso hizo callar a Mac durante uno o dos días.
En el FBI, todo se reducía a «las necesidades del Buró». ¿Por qué no se permitía a los nuevos agentes elegir su primera oficina de campo y, de hecho, un nuevo agente de Chicago tenía más probabilidades de que lo enviasen a Arkansas, a pesar de que la oficina de Chicago era la que más reclutas necesitaba? Porque, desde el principio, los poderes fácticos quisieron asegurarse de que todo el mundo entendiese un simple mandato: las necesidades del Buró eran lo primero. Estabas sirviendo al Gobierno de Estados Unidos, protegiendo al pueblo estadounidense, y eso se valoraba con el mismo peso y seriedad en el FBI que en cualquier rama de las fuerzas armadas.
El Buró necesitaba a Kimberly en Delitos Violentos. Era buena en el trabajo y experimentada en su campo. Además, pedir el traslado en ese momento sería un insulto para sus compañeros, ya que la mayoría también tenían hijos.
Ya se había puesto la camisa y una chaqueta negra sencilla que no podía abrocharse, aunque abierta no quedaba mal. Observó su imagen reflejada en el espejo. De frente, nunca se adivinaría que estaba embarazada, pero cuando se ponía de perfil...
Sintió otro aleteo. Presionó la palma de la mano contra la curva de su cintura. Una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro, porque, por mucho que amara su trabajo, que Dios la ayudara, ya le encantaba eso también.
Cruzó hasta la cama y besó a Mac en la mejilla.
—Yo tengo razón, tú te equivocas —le informó ella.
—No has oído ni una palabra de lo que he dicho.
—Oh, sí que te he oído.
Mac le rodeó la parte trasera de la cabeza con la mano y la acercó para darle un beso más intenso. Los dos sabían que era importante no salir nunca de casa enfadados.
—Ahora las cosas son diferentes —comentó él en voz baja.
—Sé que las cosas son diferentes, Mac. Yo soy la que lleva pantalones con cintura elástica.
—Me preocupo.
—Pues no deberías. Según el examen de la semana pasada, la mamá y el bebé están muy bien. —Suspiró, cediendo un poco—. Entre ocho y doce semanas más, Mac. Es todo lo que pido, este último respiro antes de volverme tan gorda como una casa y tener que obedecer todas tus órdenes porque ni siquiera podré ponerme los zapatos sola.
Kimberly le dio un último beso y sintió su resistencia en la mandíbula. Se enderezó y se dirigió a la puerta, y también escuchó las últimas palabras de Mac. Esa frase que no llegó a pronunciar, que seguro que nunca pronunciaría, pero que quedó en el aire entre ellos.
Su padre también había antepuesto las necesidades del Buró, y había destruido a su familia.
4
«La picadura inicial suele ser indolora».
De La araña reclusa parda, Michael f. Potter, Entomólogo urbano, Facultad de Agricultura de la Universidad de Kentucky.
Sandy Springs se encontraba a unos veinticuatro kilómetros al norte de Atlanta, junto a la Ruta 285 y la Georgia 400. Era una importante área metropolitana, con cuatro hospitales, varias empresas de la lista Fortune 500 y, por supuesto, un manantial de agua dulce. Aunque Sandy Springs intentaba proyectar una imagen familiar, era más famosa por su vida nocturna, con bares que permanecían abiertos hasta las cuatro de la madrugada y una gran cantidad de «salones de masajes» ansiosos por atraer clientela. Jóvenes, mayores, hombres, mujeres, sobrios o borrachos, cualquiera podía pasarlo bien en Sandy Springs.
Era algo que de verdad había empezado a perturbar a sus habitantes. Así que en junio de 2005 votaron de forma abrumadora a favor de constituirse como gran ciudad, convirtiéndose de la noche a la mañana en la séptima más grande del estado. Primera orden del día para el flamante ayuntamiento: formar su propio departamento de policía para reprimir a los elementos menos deseables de la zona. Sandy Springs se subía al carro de la renovación urbana. Por Dios, si hasta estrenaba una colección de restaurantes de lo más modernos.
Kimberly aún no había trabajado con la nueva jefatura de policía. Se imaginaba que los agentes serían reclutas novatos o jubilados de la policía estatal rondando los cincuenta, que aprovechaban para iniciar una segunda carrera en un área metropolitana de clase media. Tenía un poco de ambas cosas.
El chico que la recibió en la puerta parecía que llevaba tres años sin afeitarse. El sargento de noche, en cambio, con su pelo ralo y su creciente cintura, dejaba claro que tenía mucha calle. Le estrechó la mano con afecto, hizo un gesto con la cabeza hacia el chico y le dirigió una mirada a Kimberly que decía: «¿Puede creer que me hayan asignado un cachorro así?». Por si fuera poco, sonrió y guiñó un ojo.
Kimberly no le devolvió el guiño ni la sonrisa y, al cabo de un momento, el sargento Trevor se dio por vencido.
—Recogimos a la chica poco después de la una de la madrugada —informó Trevor—. Estaba trabajando en la estación de metro de...
—¿Estaba trabajando en la estación de metro? —Kimberly no pudo contenerse. De algún modo, había asumido que habían arrestado a la chica durante una redada en un salón de masajes. Las prostitutas se reservaban para los barrios rojos, como Fulton Industrial Boulevard. En teoría, Sandy Springs estaba demasiado... de moda... para ese tipo de exhibición obvia.
—Ocurre —respondió Trevor—. Sobre todo ahora, que hemos empezado a hacer más redadas en los locales. Algunas chicas piensan que pueden pasar desapercibidas entre los clientes de los clubs nocturnos, aunque las prostitutas, irónicamente, se visten con algo más de ropa que las demás. Otras... en fin, están demasiado perdidas como para que les importe, o se limitan a seguir órdenes de reclutar más chicas, ya sabe, para mantener el gallinero lleno.
Trevor hinchó el pecho, con el claro deseo de impresionar a la federal. Kimberly se imaginó que, antes de ese puesto, debía haber trabajado como vigilante de seguridad. O cualquier ocupación que le permitiera llevar uniforme.
El joven había desaparecido. Kimberly sospechó que también se debía a las órdenes de Trevor, que quería gozar de todo el protagonismo. Se pellizcó el puente de la nariz, deseando volver al accidente de avión.
Pidió el informe de Trevor sobre el arresto. Él lo imprimió y ella echó un vistazo rápido a los detalles: la hora, el lugar, otras actividades... Parecía muy sencillo. Habían pillado a la chica con casi treinta gramos de metanfetaminas en el bolsillo, y podría pasar una temporada en la cárcel. Así que, por supuesto, Delilah Rose insistió en que era una informante de los federales.
—Hablaré con ella —afirmó Kimberly.