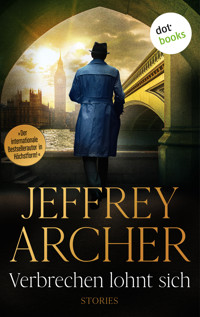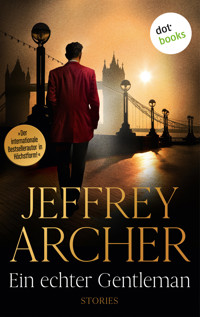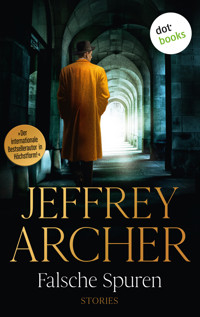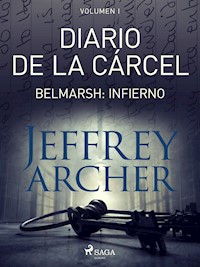
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Diario de la cárcel
- Sprache: Spanisch
Día 5: Lunes, 23 de julio de 2001. 5:52 a.m. «El sol brilla a través de los barrotes de mi ventana en lo que debe de ser un glorioso día de verano. Llevo doce horas encerrado en una celda de cinco pasos por tres. No me dejarán salir hasta el mediodía; un total de dieciocho horas y media de aislamiento en solitario. En la celda justo debajo de la mía hay un chaval de diecisiete años a quien han encerrado por hurto. Es su primera falta, nunca lo habían condenado antes. No le permiten hablar con nadie. Estamos en Gran Bretaña en el siglo XXI. No estamos en Turquía, ni en Nigeria o Kosovo, sino en Inglaterra». El jueves, 19 de julio de 2001, tras un juicio por perjurio que duró siete semanas, Jeffrey Archer fue sentenciado a cuatro años de cárcel. Tuvo que pasar los primeros veintidós días de sentencia en Centro Penintenciario Belmash de Su Majestad, una prisión de categoría doble A de alta seguridad en la zona sur de Londres, en la que cumplen condena algunos de los criminales más violentos de Inglaterra. Este es el relato diario del tiempo que el autor pasó en ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
Diario de la cárcel, volumen I - Belmarsh: Infierno
Traductora: Ana Alcaina Pérez
Saga
Diario de la cárcel, volumen I - Belmarsh: Infierno
Original title: A Prison Diary I - Hell
Original language: English
Copyright © 2002, 2021 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726491715
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
[SOBRE EL AUTOR]
Jeffrey Archer, cuyas novelas y relatos incluyen títulos como Kane y Abel, El impostor y Casi culpables, ha encabezado las listas de best sellers de todo el mundo, con cifras de ventas que superan los 270 millones de ejemplares vendidos.
Es el único autor de la historia que ha sido número uno en ventas tanto en ficción (quince veces), como en relatos cortos (cuatro veces) y en no ficción (The Prison Diaries).
Está casado, tiene dos hijos y vive en Londres y Cambridge.
www.jeffreyarcher.com
Facebook.com/JeffreyArcherAuthor
@Jeffrey_Archer
[DEDICATORIA]
A los amigos que están ahí siempre, a las duras y a las maduras.
Invictus
En la noche que me cubre,
negra como un pozo insondable,
doy gracias a todos los dioses,
por mi alma indomable.
En las siniestras garras de las circunstancias
nunca me he lamentado, ni llorado a gritos.
Bajo los golpes del destino
llevo la cabeza ensangrentada, pero bien alta.
Más allá de este lugar de ira y llantos,
acecha entre las sombras el horror,
y pese a todo, la amenaza de los años
me halla, y me hallará, sin temor.
No importa lo angosto del camino,
ni el castigo que me aguarda:
soy el amo de mi destino,
soy el capitán de mi alma.
William Ernest Henley (1849-1903)
Día 1
Jueves, 19 de julio de 2001
12:07 horas
—La condena es de cuatro años de cárcel.
El juez Potts me mira desde el estrado, sin poder disimular su alegría. Da órdenes para que abandone la sala.
Un miembro del personal de seguridad que ha permanecido sentado a mi lado mientras se leía el veredicto señala una puerta a mi izquierda que no se ha abierto ni una sola vez en estas siete semanas de juicio. Me vuelvo y miro a mi mujer, Mary, sentada al fondo de la sala, cabizbaja y con la cara cenicienta, flanqueada por nuestros hijos, uno a cada lado, que tratan de consolarla.
Me llevan abajo, donde un funcionario del juzgado acude a mi encuentro, y a partir de ese momento empiezo un proceso interminable que consiste en rellenar un formulario tras otro.
—¿Apellido?
—Archer.
—¿Edad?
—Sesenta y uno.
—¿Peso?
—Ochenta kilos —le digo.
—¿Cuánto es eso en libras? —quiere saber el ordenanza.
—Ciento setenta y ocho libras —respondo. Lo sé porque me he pesado en el gimnasio esta mañana.
—Gracias, señor —dice, y me pide que firme al pie de la hoja.
Otro guardia de seguridad de Securicor me conduce por un largo y lúgubre pasillo de ladrillos pintados de color crema hasta un lugar ignoto.
—¿Cuántos años le han caído? —pregunta con toda naturalidad.
—Cuatro —respondo.
—No está mal, saldrá en dos —responde, como si hablara de un par de semanitas en la Costa del Sol.
El guardia se detiene, abre una puerta de acero de gran tamaño y me lleva a una celda. La habitación mide unos diez pies por cinco, las paredes siguen siendo de color crema y hay un banco de madera en el extremo del fondo. No hay ningún reloj, ninguna noción del tiempo, nada que hacer salvo dedicarse a la contemplación, nada que leer salvo los mensajes de las paredes:
Img_1
Se oye el ruido de una llave en la cerradura y la pesada puerta se abre. Es el mismo guardia de seguridad de antes.
—Tiene visita de sus abogados —me comunica. Vuelvo a recorrer el largo pasillo, con puertas cerradas que van abriéndose y cerrándose cada pocos pasos. Luego el guardia me conduce a una sala un poco más grande que la celda y veo a mi abogado, el eminente Nicholas Purnell Queen’s Counselor. , y a su ayudante, Alex Cameron, esperándome.
Nick me explica que cuatro años en realidad son dos, y que el juez Potts me ha impuesto una pena de prisión consciente de que no voy a poder apelar al juzgado de vigilancia penitenciaria para solicitar mi puesta en libertad anticipada. Por supuesto, mis abogados van a presentar recurso de apelación en mi nombre, ya que creen que Potts se ha pasado de la raya. Gilly Gray Queen’s Counselor., un viejo amigo, ya me había advertido la noche anterior que, teniendo en cuenta que el jurado había estado deliberando cinco días y que yo no había subido al estrado para defenderme, no había muchas posibilidades de que se mostrasen favorables a una apelación. Nick añade que, en cualquier caso, no van a tramitar mi recurso antes de Navidad, ya que solo las sentencias cortas se tramitan por la vía rápida.
Nick continúa diciéndome que la prisión de Belmarsh, en Woolwich, va a ser mi primer destino.
—Al menos es una cárcel moderna —comenta, aunque me advierte que su recuerdo más memorable de ese sitio era el ruido constante, así que teme que no voy a poder dormir las primeras noches. Confía en que, al cabo de un par de semanas, me trasladen a una cárcel de categoría D, de régimen abierto, probablemente el centro penitenciario de Ford o la isla de Sheppey.
Nick me explica que tiene que dejarme y volver al juzgado número siete, donde solicitará un permiso extraordinario para que el sábado pueda asistir al funeral de mi madre. Falleció el día que el jurado se retiró a deliberar sobre el veredicto, y pienso que es una suerte que se fuera antes de que dictaran sentencia.
Les agradezco a Nick y Alex todo lo que han hecho por mí y, a continuación, los guardias me escoltan de vuelta a mi celda. La enorme puerta de hierro se cierra de golpe. Los funcionarios de prisiones no tienen que cerrarla, solo abrirla, ya que no hay ningún tirador por la parte de dentro. Me siento en el banco de madera, donde las paredes vuelven a recordarme que «Jim Dexter es inocente, ¿valen?». Curiosamente, tengo la mente en blanco mientras trato de entender lo que ha pasado y lo que va a pasar a partir de ahora.
La puerta se abre de nuevo —unos quince minutos más tarde, si no me fallan los cálculos— y me llevan a una sala para que rellene otra serie de formularios. Un funcionario grande y corpulento que solo emite gruñidos me quita la billetera, 120 libras en efectivo, mi tarjeta de crédito y una pluma. Los mete en una bolsa de plástico y luego la sella.
—¿Adónde quiere que se lo envíen? —me pregunta.
Le doy al guardia el nombre Mary y nuestra dirección. Después de firmar dos formularios más por triplicado, me esposan a una mujer con sobrepeso que debe de medir cinco pies y que lleva un cigarrillo colgando de la comisura de la boca. Es evidente que no prevén que vaya a darles ningún problema. La mujer lleva el uniforme oficial del servicio penitenciario: camisa blanca, corbata negra, pantalón negro, zapatos negros y calcetines negros.
Me acompaña al exterior del edificio y a una furgoneta blanca alargada, parecida a un autobús de un solo piso, pero con las ventanillas tintadas. Me meten dentro de lo que solo podría describir como un cubículo —conocido por los reincidentes como «cajón»— y aunque yo sí veo la calle, el enjambre de periodistas no puede verme; en cualquier caso, no tienen ni idea de en qué cubículo estoy. Las cámaras disparan inútilmente delante de cada ventanilla mientras esperamos que arranque el vehículo. Sigue otra larga espera, hasta que oigo a un preso gritar: «¡Creo que Archer va en este furgón!». Al final, la furgoneta se estremece y sale despacio del patio del edificio del Old Bailey en la primera etapa de un largo viaje a Belmarsh.
Mientras avanzamos lentamente por las calles de la ciudad, ya veo el titular en un cartel publicitario del Evening Standard: «Archer condenado a prisión». Parece que ya lo tenían impreso bastante tiempo antes de que saliera el veredicto.
Conozco bien el trayecto que la furgoneta realiza por Londres, puesto que Mary y yo seguimos la misma ruta para volver a Cambridge los viernes por la tarde, salvo que en esta ocasión doblamos a la derecha de repente para abandonar la carretera principal y adentrarnos en un callejón, donde otro enjambre de periodistas acude a nuestro encuentro. Sin embargo, al igual que sus colegas del Old Bailey, lo único que consiguen es sacar una foto de una furgoneta grande y blanca con diez pequeñas ventanillas negras. Cuando nos acercamos a la puerta de entrada, veo un cartel que dice: CÁRCEL DE BELMARSH . Algún gracioso ha tachado la be de Belmarsh y la ha sustituido por una hache, para que, traducido, signifique algo así como «pantano infernal»: «Hellmarsh». No es una bienvenida muy halagüeña, que digamos.
Atravesamos dos puertas de entrada que se abren electrónicamente hasta que la furgoneta se detiene en un patio rodeado por un muro de ladrillo de treinta pies de altura, coronado con una concertina de seguridad en la parte superior. Una vez leí que esta es la única prisión de máxima seguridad de Gran Bretaña de la que nadie ha escapado nunca. Miro el muro y recuerdo que el récord mundial de salto con pértiga está en los veinte pies y dos pulgadas.
La puerta de la furgoneta se abre y nos dejan salir uno por uno antes de conducirnos a una zona de recepción; luego nos meten en una enorme celda de cristal que contiene unas veinte personas. Las autoridades no pueden arriesgarse a juntar a tantos presos en la misma sala sin poder ver qué es lo que hacemos exactamente. Con frecuencia esta es la primera vez que los acusados por un mismo delito tienen la oportunidad de hablar entre ellos desde que han sido condenados. Me siento en un banco en el extremo del fondo del muro y a mi lado se sienta un joven pakistaní alto, bien vestido y apuesto, que me explica que él no es un preso, sino que está en prisión preventiva. Le pregunto de qué le acusan.
—De un delito de lesiones graves. Le di una paliza a mi mujer cuando la pillé en la cama con otro hombre, y ahora me tienen enchironado aquí en Belmarsh porque el juicio no puede empezar hasta que ella vuelva de Grecia, donde están los dos de vacaciones.
En ese momento me vienen a la cabeza las palabras de despedida de Nick Purnell: «No te creas nada de lo que te cuenten en la cárcel, y nunca hables de tu caso ni de tu apelación».
—¡Archer! —grita alguien.
Salgo de la celda de cristal y vuelvo a la recepción, donde me dicen que rellene otro formulario.
—Apellido, edad, altura, peso… —me pide el funcionario de prisiones que está detrás del mostrador.
—Archer, 61, 1,78 m, 80 kilos.
—¿Cuánto es eso en libras? —pregunta.
—178 libras —le digo y rellena otra pequeña casilla cuadrada.
—Bien, diríjase a la puerta de al lado, Archer. Uno de mis compañeros le estará esperando.
Esta vez me reciben dos guardias, uno de pie y el otro sentado detrás de un escritorio. El que está detrás del escritorio me pide que me sitúe debajo de una lámpara y me desnude. Los dos funcionarios intentan llevar a cabo toda la operación con la máxima humanidad posible. Primero me quito la chaqueta, luego la corbata y después la camisa.
—Aquascutum, Hilditch & Key, e Yves Saint Laurent —dice el guardia que está de pie, mientras el otro anota esa información en la casilla correspondiente. El primer guardia me pide que levante los brazos por encima de la cabeza y que gire dando una vuelta completa sobre mí mismo mientras una cámara de vídeo sujeta a la pared emite un zumbido de fondo. Me devuelven la camisa, pero se quedan con mis gemelos de la Cámara de los Comunes. Me devuelven la chaqueta, pero no la corbata. Luego me piden que me quite los zapatos, los calcetines, los pantalones y los calzoncillos.
—Church’s, Aquascutum y Calvin Klein —anuncia. Doy otra vuelta completa y esta vez el funcionario me pide que levante las plantas de los pies para inspeccionarlas. Me explica que a veces los presos ocultan droga debajo de las tiritas. Les digo que no he probado las drogas en toda mi vida, pero el hombre no muestra el menor interés por esa información.
Me devuelven los calzoncillos, los pantalones, los calcetines y los zapatos, pero no mi cinturón de cuero.
—¿Esto es suyo? —pregunta, señalando una mochila amarilla que hay en la mesa a mi lado.
—No, nunca la había visto —le digo.
Revisa la etiqueta.
—«William Archer» —dice.
—Lo siento, debe de ser de mi hijo.
El guardia abre la cremallera de la bolsa y asoman dos camisas, dos pares de pantalones, un suéter, un par de zapatos cómodos y un neceser con todo lo que voy a necesitar. Me confiscan de inmediato el neceser mientras depositan el resto de las piezas de ropa en fila en el mostrador. El guardia me entrega una bolsa grande de plástico con la inscripción HMP Belmarsh impresa en letras azul oscuro, encima de una corona. Hoy en día todo tiene un logo. Mientras transfiero a la bolsa de plástico los objetos con los que puedo quedarme, el guardia me dice que le devolverán la mochila amarilla a mi hijo, y que los gastos de envío corren a cuenta del gobierno. Le doy las gracias. Parece sorprendido. Otro guardia me acompaña de vuelta a la celda de cristal, mientras sujeto con fuerza mi bolsa de plástico.
Esta vez me siento al lado de otro preso que me dice que se llama Ashmil; es de Kosovo, y todavía está en mitad de su juicio. Le pregunto que de qué le acusan.
—De traer a inmigrantes ilegales —me dice, y antes de que le pueda hacer algún comentario, añade—: Todos son presos políticos que estarían en la cárcel, o algo peor, si estuvieran todavía en su propio país. —Suena a frase perfectamente ensayada—. ¿Y tú por qué estás aquí? —me pregunta.
—Archer —resuena la misma voz oficiosa de antes, y dejo al hombre para volver al área de recepción.
—Ahora lo verá un médico —me anuncia el guardia del mostrador, señalando una puerta verde que tiene detrás.
No sé por qué, pero me sorprende encontrar a un médico joven, de aspecto fresco y saludable, que se levanta para recibirme en cuanto entro por la puerta.
—Me llamo David Haskins —anuncia, y añade—: Siento que nos tengamos que conocer en estas circunstancias.
Me siento al otro lado de su mesa mientras abre un cajón y saca otro formulario.
—¿Fuma usted?
—No.
—¿Consume alcohol habitualmente?
—No, si no tenemos en cuenta alguna que otra copita de vino con la cena.
—¿Toma alguna droga?
—No.
—¿Algún antecedente de enfermedad mental?
—No.
—¿Ha intentado autolesionarse alguna vez?
—No.
Sigue haciéndome una serie de preguntas como si solo estuviera rellenando los detalles de una póliza de seguros, y yo sigo respondiendo, no, no, no y no. Él va marcando cada casilla.
—Aunque no creo que sea necesario —dice, estudiando el formulario—, esta noche lo ingresaré en el módulo de atención hospitalaria hasta que el director decida en qué modulo internarlo.
Sonrío, ya que el área de atención me suena a opción más agradable. No me devuelve la sonrisa. Nos estrechamos la mano y vuelvo a la celda de cristal. Apenas unos minutos más tarde, una joven vestida con uniforme de prisión me pide que la acompañe al módulo hospitalario. Recojo mi bolsa de plástico y la sigo.
Subimos tres pisos de escalones verdes de hierro para llegar a nuestro destino. Mientras avanzo por el largo corredor, se me cae el alma a los pies: todas las personas con las que me cruzo parecen sumidas en un profundo estado de depresión o padecer algún tipo de enfermedad mental.
—¿Por qué me han metido aquí? —pregunto, pero la joven no me responde. Luego descubro que la mayoría de los delincuentes primerizos pasan su primera noche en el área hospitalaria de la cárcel porque es durante sus primeras veinticuatro horas en prisión cuando hay más probabilidades de que intenten suicidarse 1 .
No estoy, como creí que estaría, en una sala de hospital, sino en otra celda. Cuando la puerta se cierra de golpe a mi espalda, empiezo a entender por qué alguien podría contemplar el suicidio: la celda es un rectángulo de cinco pasos por tres, y esta vez las paredes de ladrillo están pintadas de un deprimente color malva. En una esquina hay una cama individual con un colchón duro como una piedra que bien podría ser un catre desechado por el ejército. Junto a la pared lateral, frente a la cama, hay una pequeña mesa cuadrada y una silla de acero. En la pared del fondo, junto a la puerta de hierro de casi una pulgada de grosor, hay un lavabo de acero y un inodoro abierto que no tiene tapa ni cisterna. Me propongo, muy decididamente, no usarlo 2 . En la pared que hay detrás de la cama hay una ventana con cuatro gruesos barrotes de hierro pintados de negro y recubiertos de suciedad. No hay cortinas ni rieles para las cortinas. Desoladora, fría y poco acogedora serían adjetivos generosos para describir mi residencia temporal en el módulo hospitalario. No me extraña que el doctor no me devolviera la sonrisa… Permanezco a solas en esta lúgubre estancia más de una hora, momento en el que ya empiezo a experimentar una profunda depresión.
Al fin, oigo el ruido de una llave al girar en la cerradura y entra otra mujer joven. Tiene el pelo oscuro, es bajita y delgada, y va vestida con un elegante traje de rayas. Me estrecha la mano calurosamente, se sienta a los pies de la cama y se presenta como la señora Roberts, la subdirectora. No puede tener más de veintiséis años.
—¿Qué hago aquí? —pregunto—. No soy un asesino en serie.
—La mayoría de los presos pasan su primera noche en el módulo hospitalario — me explica—, y lo siento, pero no podemos hacer ninguna excepción, especialmente no con usted. —No digo nada; ¿qué voy a decir?—. Un último formulario, para que lo rellene —me dice—, si es que aún quiere asistir al funeral de su madre el sábado 3 .
Entiendo que la señora Roberts está haciendo un esfuerzo por mostrarse comprensiva y considerada, pero me temo que soy incapaz de ocultar mi angustia.
—Mañana lo trasladarán al módulo de ingresos —me asegura— y tan pronto como lo clasifiquen en la categoría A, B, C o D, lo trasladaremos a otra prisión. No tengo ninguna duda de que le asignarán la categoría D, puesto que carece de antecedentes penales y no tiene un historial de violencia.
Se levanta de los pies de la cama. Todos los funcionarios de prisiones llevan un nutrido manojo de llaves que tintinean cada vez que se mueven.
—Lo veré de nuevo por la mañana. ¿Ha podido hacer una llamada telefónica? —pregunta mientras golpea la pesada puerta con la palma de la mano.
—No —respondo mientras abre la puerta de la celda un hombre grandullón de origen antillano; un hombre enorme, con una sonrisa aún más enorme.
—En ese caso, veré lo que puedo hacer —promete antes de salir al pasillo y cerrar la puerta a su espalda.
Me siento a los pies de la cama y, al rebuscar en mi bolsa de plástico, descubro que mi hijo mayor, William, ha incluido entre los artículos que se me permite tener un ejemplar de La aventura de mi vida, de David Niven. Al abrir la cubierta, encuentro un mensaje:
«Espero que nunca tengas que leer esto, papá, pero si lo estás haciendo, ánimo: te queremos y tu apelación está en marcha.
Abrazos,
William y James».
Doy gracias a Dios por tener una familia a la que adoro y que, al parecer, aún me quiere y se preocupa por mí. No estoy seguro de cómo habría sobrevivido a las últimas semanas sin ellos; hicieron muchos sacrificios por estar conmigo todos los días de las siete semanas de juicio.
Se oye un golpe en la puerta de la celda y una especie de trampilla de acero que parece un buzón grande se abre hacia arriba y, al otro lado, aparece el antillano risueño.
—Soy Lester —se presenta mientras mete a empujones por el hueco una almohada, dura como una roca, y una funda de almohada, de color malva, seguidas de una sábana, verde, y una manta, marrón. Le doy las gracias a Lester y luego tardo un buen rato en hacer la cama; a fin de cuentas, no tengo nada más que hacer.
Cuando he acabado, me siento en la cama y empiezo a intentar leer La aventura de mi vida, pero tengo la cabeza muy dispersa. Consigo avanzar unas cincuenta páginas, interrumpiendo la lectura cada dos por tres para pensar en el veredicto del jurado, y aunque estoy cansado, agotado incluso, ni siquiera me planteo dormir. La llamada telefónica prometida no se ha hecho realidad aún, así que al final apago la luz fluorescente encendida encima de la cama, apoyo la cabeza en la almohada, dura como una roca, y, a pesar de los gritos estremecedores de los pacientes de las celdas contiguas a la mía, al final me quedo dormido. Me despierto al cabo de una hora, cuando alguien enciende de nuevo la luz fluorescente, se abre el buzón y esta vez dos ojos diferentes se asoman a mirarme —procedimiento que se repite cada hora, a la hora en punto— para asegurarse de que no he intentado suicidarme. Los vigilantes de suicidas.
Vuelvo a dormirme y, cuando me despierto, justo después de las cuatro de la mañana, me tumbo boca arriba porque me duelen los dos oídos después tantas horas apoyándolos en la almohada, dura como una piedra. Pienso en el veredicto y en el hecho de que en ningún momento se me había pasado por la cabeza que el jurado pudiera declarar inocente a Francis y culpable a mí de los mismos cargos. ¿Cómo podíamos haber conspirado si uno de los dos no se había dado cuenta de que había una conspiración? Al parecer, también habían dado por buena la palabra de mi exsecretaria, Angie Peppiatt, una mujer que me había robado miles de libras y nos había estado engañando a mí y a mi familia durante años.
Al final, opto por concentrarme en el futuro. Decidido a no perder ni una sola hora, resuelvo escribir un diario de todo cuanto experimente mientras esté en prisión.
A las seis de la mañana, me levanto de mi incómoda cama y rebusco en la bolsa de plástico. Sí, dentro está lo que necesito, y esta vez las autoridades no han ordenado devolverlo al remitente. Doy gracias por tener un hijo que ha sido tan previsor de incluir, entre otros artículos de primera necesidad, un bloc de notas de tamaño DIN A-4 y seis bolígrafos de tinta líquida.
Dos horas después, ya he terminado el primer borrador de todo lo que me ha pasado desde que me declararon culpable.
Día 2
Viernes, 20 de julio de 2001
8:00 horas
Me despiertan oficialmente: se abre la trampilla de la puerta y asoma la misma sonrisa cálida antillana del día anterior, que se transforma en una expresión de sorpresa cuando me ve sentado a la mesa escribiendo. Ya llevo casi dos horas trabajando.
—Podrá ducharse dentro de unos minutos —me anuncia. Ya he descubierto que, en la cárcel, unos minutos es una horquilla de tiempo que puede prolongarse hasta una hora, así que sigo escribiendo—. ¿Necesita algo? —me pregunta educadamente.
—¿Me podría traer más papel para escribir?
—No es algo que me pidan muy a menudo —admite—, pero veré qué puedo hacer.
Lester regresa al cabo de media hora y esta vez la sonrisa radiante se ha convertido en una sonrisa tímida. Me pasa un bloc de notas de tamaño DIN-A4, parecido a los que uso siempre, a través del ventanuco de acero. A cambio me pide seis autógrafos, de los cuales solo tengo que personalizar uno, para su hija Michelle. Lester no me da explicaciones sobre los destinatarios de los otro cinco, que tengo que escribir en hojas separadas. Como en la cárcel no puede haber intercambio de dinero, volvemos a la Inglaterra del siglo XIII y practicamos el trueque.
No acierto a imaginar lo que valen cinco autógrafos de Jeffrey Archer, ¿un paquete de cigarrillos, tal vez? Pero doy gracias por dedicarme a este oficio, porque me da la sensación de que el hecho de poder escribir en este infierno puede ser lo único que me mantenga cuerdo.
Mientras espero que Lester vuelva y me acompañe desde la celda hasta una ducha —porque incluso un paseo por un largo y monótono pasillo es algo que espero con verdadera ilusión— sigo escribiendo. Por fin oigo el ruido de una llave y, al levantar la vista, veo como se abre la pesada puerta, algo que, en sí mismo, me transmite una pequeña sensación de libertad. Lester me da una toalla verde fina, un cepillo de dientes y un tubo de dentífrico de la cárcel antes de encerrarme de nuevo. Me lavo los dientes y las encías me sangran por primera vez en años. Debe de ser una reacción física ante lo que he tenido que pasar en las últimas veinticuatro horas. Me preocupo un poco, porque durante esta noche de sueño entrecortado me prometí a mí mismo que debía mantenerme física y mentalmente en forma. Esto, según el manual de la prisión que hay en cada celda, no es, ni más ni menos, que lo que exige la dirección del centro 4 .
Después de una noche en el módulo hospitalario, una de mis primeras impresiones es constatar la gran cantidad de miembros del personal que, vestidos con sus elegantes y pulcros uniformes negros, parecen capaces de lucir una sonrisa permanente. Estoy sentado en la cama preguntándome qué vendrá a continuación, cuando alguien interrumpe mis pensamientos gritándome desde el otro lado de la puerta.
—¡Buenos días, Jeff! ¿A que no esperabas verte enchironado aquí dentro?
Miro a través del pequeño ventanuco, al otro lado de la galería, y veo un rostro que me mira desde detrás de sus propias rejas. Otra sonrisa.
—¡Soy Gordon! —me grita—. Nos vemos en el patio de ejercicios dentro de una o dos horas.
9:00 horas
Me dejan salir de la celda y echo a andar despacio por el pasillo, disfrutando de mi recién descubierta libertad, mientras Lester me acompaña a la ducha. Me siento en la obligación de haceros saber, queridos lectores, que en mi apartamento a orillas del Támesis, en el Albert Embankment de Londres, la estancia de la que estoy más orgulloso es de la cabina de la ducha. Cuando salgo de ella cada mañana, me siento como un hombre nuevo, listo para enfrentarme al mundo. Belmarsh no ofrece el mismo tipo de instalaciones ni te deja con la misma sensación de calidez: el amplio espacio con baldosas de piedra dispone de tres pequeñas duchas que se accionan presionando un botón y de las que sale un chorrito de agua cuya temperatura es, en el mejor de los casos, tibia. La presión dura unos treinta segundos antes de tener que volver a apretar el botón, lo que significa que una ducha dura el doble de lo habitual, pero —empiezo a darme cuenta— en la cárcel el tiempo es, precisamente, lo único que abunda. Lester me acompaña de vuelta a la celda, mientras me aferro a mi pequeña toalla de baño. Me dice que no la pierda de vista, porque una toalla tiene que durar siete días.
A continuación, cierra la puerta de golpe.
10:00 horas
Estoy tumbado en la cama, con la mirada fija en el techo blanco, hasta que, una vez más, el ruido de una llave en la cerradura interrumpe mis pensamientos. Esta vez no tengo ni idea de quién será. Resulta ser una mujer regordeta vestida con uniforme de prisión que tiene algo en común con el trocador antillano: una cálida sonrisa. Se sienta a los pies de mi cama y me entrega un formulario para el economato de la cárcel. Me explica que, si puedo permitírmelo, las normas me dejan gastar doce libras y cincuenta peniques a la semana. Debo rellenar las pequeñas casillas para indicar lo que quiero y luego ella se encargará de que me dejen el pedido en la celda más tarde. No me molesto en preguntar qué significa exactamente «más tarde». Cuando se va, examino atentamente la lista del economato, tratando de identificar lo que podría describirse como artículos de primera necesidad.
Me horroriza descubrir que la primera columna de la lista está dominada por distintas clases de tabaco y la segunda columna, por pilas… Eso da que pensar. Estudio el formulario durante largo rato e incluso disfruto decidiendo en qué me voy a gastar mis doce libras con cincuenta.
11:00 horas
Suena un timbre, como los que anuncian el final de una clase. La puerta de la celda se abre para que pueda sumarme a los otros internos y pasar cuarenta y cinco minutos en el patio haciendo ejercicio. Estoy seguro de que habréis visto esta actividad reproducida en muchas películas; bien, pues no es la misma experiencia cuando eres tú quien tiene que participar en ella. Antes de bajar al patio, todos hemos de someternos a otro cacheo, similar a los registros corporales que se hacen en los aeropuertos. Luego nos conducen por tres tramos de escaleras de hierro a un patio de ejercicios al nivel de la calle.
Empiezo a caminar alrededor del extenso patio, que está rodeado por un muro alto de ladrillo rojo, con una porción de césped cortado a ras de suelo en el centro. Después de dar un par de vueltas, se me acerca Gordon, la voz que me ha saludado esta mañana desde la ventana del otro lado de la galería. Resulta ser un hombre alto y delgado, de complexión atlética. Me dice, sin que yo le haya preguntado, que ya ha cumplido once años de una condena de catorce por asesinato. Esta es la quinta prisión por la que ha pasado. «Pues eso no puede ser por buen comportamiento», es lo primero que pienso 5 . El escritor que llevo dentro siente curiosidad por saber más de él, pero no hace falta que le formule ninguna pregunta porque sigue hablando por los codos, lo que, según descubrí más adelante, es un rasgo muy común entre los condenados a perpetua.
“img_2”
“Img_3”
Gordon saldrá dentro de tres años y, aunque es disléxico, se ha sacado un título de Lengua y Literatura Inglesas a distancia en la Open University y ahora está estudiando Derecho. También afirma haber escrito un libro de poesía, sobre el que creo recordar haber leído algo en el Daily Mail.
—No me hables de la prensa —sigue vociferando, como una grabadora que no hay quien pueda apagar—. Siempre lo tergiversan todo. Dicen que le pegué un tiro al novio de mi amante cuando los encontré juntos en la cama, y que era exalumno de Eton.
—¿Y no era exalumno de Eton? —pregunto inocentemente.
—Sí, por supuesto que sí —contesta Gordon—. Pero es que no le disparé: lo apuñalé diecisiete veces.
Me dan ganas de vomitar ante esa revelación, que me cuenta con total naturalidad, sin remordimientos de ninguna clase y sin pizca de ironía. Gordon sigue contándome que tenía veinte años a la sazón, y que se había escapado de casa a los catorce, después de haber sufrido abusos sexuales. Siento un escalofrío, a pesar de que el sol me está dando de lleno. Me pregunto cuánto tiempo falta para que confesiones como esa ya no me revuelvan el estómago. ¿Cuánto tiempo para que dejen de producirme escalofríos? ¿Cuánto tiempo para que se conviertan en algo normal y corriente, dichas con total naturalidad?
Mientras continuamos nuestro paseo por el patio, señala a Ronnie Biggs, que está sentado en un banco en el rincón del fondo, rodeado de geranios.
—Acaban de plantarlos, Jeff —me informa Gordon—. Debían de saber que venías tú.
De nuevo, no se ríe. Miro al otro lado y veo a un hombre mayor y enfermo con un tubo que le sale de la nariz. Un hombre al que no parece quedarle mucho tiempo de vida.
Damos otra vuelta y le pregunto a Gordon sobre un joven antillano que está de cara a la pared y que no se ha movido ni una pulgada desde que salí al patio.
—Mató a su mujer y a su hija pequeña —dice Gordon—. Ha intentado suicidarse tres veces desde que lo encerraron y no habla con nadie.
Siento una extraña compasión por este doble asesino cuando pasamos junto a él por tercera vez. Mientras adelantamos a otro hombre que parece totalmente perdido, Gordon susurra:
—Ese de ahí es Barry George, al que acaban de condenar por matar a Jill Dando. —No le digo que Jill era una vieja amiga y que ambos somos de Weston-super-Mare. Por primera vez en mi vida, me reservo mi opinión—. Aquí dentro nadie cree que lo hiciera él —me asegura Gordon—, ni siquiera los carceleros. —Sigo sin hacer ningún comentario. Sin embargo, el juicio de George y el mío se celebraron en el tribunal del Old Bailey, y me sorprendió la cantidad de abogados expertos y de legos que me dijeron que estaban indignados con el veredicto—. Te apuesto lo que quieras a que sale libre en la apelación 6 —añade Gordon al tiempo que oímos otro timbre, el que indica que se nos han agotado nuestros cuarenta y cinco minutos de «libertad».
Una vez más nos cachean a todos antes de salir del patio, lo que me desconcierta; si no llevábamos nada encima cuando entramos, ¿cómo íbamos a habernos escondido algo mientras caminábamos por allí? Estoy seguro de que hay una explicación muy sencilla. Le pregunto a Gordon.
—Tienen que llevar a cabo todo el proceso cada vez —me explica Gordon mientras subimos los escalones—. Son las normas.
Cuando llegamos al tercer piso, nos separamos.
—Adiós —dice Gordon, y no nos volvemos a ver nunca más.
Tres días después leí en el Sun que Ronald Biggs y yo nos estrechamos la mano después de que Gordon nos presentara.
11:45 horas
Encerrado de nuevo en mi celda, he vuelto a la escritura de mi diario cuando oigo girar la llave antes de haber completado una hoja entera. Es la señora Roberts, la subdirectora. Me levanto y le ofrezco mi silla de acero. Ella me sonríe, rechaza mi ofrecimiento con la mano y se coloca en el extremo de la cama. Me confirma que el director ha dado el visto bueno a mi visita a la iglesia parroquial de Grantchester para que pueda asistir al entierro de mi madre. Han hecho las comprobaciones pertinentes en el sistema informático de Scotland Yard y, como no tengo condenas previas ni antecedentes de violencia, soy automáticamente un preso de categoría D 7 , lo cual, según me explica, es importante porque significa que durante el funeral los guardias de la prisión que me acompañen no llevarán uniforme y, por lo tanto, no tendré que ir esposado.
—Los periodistas se van a llevar un buen chasco —le digo.
—Eso no les impedirá publicar que sí iba esposado —me responde.
La señora Roberts me dice que me trasladarán del módulo hospitalario al módulo número tres después del almuerzo. No tiene sentido preguntarle cuándo exactamente.
Decido pasar el tiempo que esté encerrado en mi celda escribiendo, siguiendo la misma rutina que he seguido durante los últimos veinticinco años —dos horas de trabajo, dos horas de descanso—, aunque nunca antes en esta clase de entorno. Normalmente, cuando me voy de casa para un retiro de escritura, siempre busco algún lugar que tenga vistas al mar.
12:00 horas
Me dejan salir de la celda para hacer la cola del almuerzo. Un simple vistazo a lo que ofrecen en la cantina y se me encoge el estómago: carne demasiado hecha —sabe Dios de qué animal—, guisantes reblandecidos nadando en agua y unas patatas que hasta el mismísimo Oliver Twist habría rechazado. Me conformo con una rebanada de pan y una taza de hojalata de leche, no una taza de leche enlatada. Me siento en una mesa cercana, termino de almorzar en tres minutos y vuelvo a mi celda.
No tengo que esperar mucho hasta que aparece otra funcionaria para decirme que me van a trasladar al módulo número tres, más conocido por los reclusos como Beirut. Meto mis cosas en la bolsa de plástico, lo que requiere otros tres minutos mientras ella explica que Beirut está en el otro extremo de la cárcel.
—Cualquier cosa debe de ser mejor que el módulo hospitalario —me aventuro a decir.
—Sí, supongo que es un poco mejor —dice. Vacila un instante—: Pero no mucho mejor.
Me acompaña por varios pasillos conectados entre sí, abriendo y cerrando aún más puertas, hasta que llegamos a Beirut. Mi presencia allí es recibida con los vítores de varios reclusos. Más tarde descubro que habían hecho apuestas sobre el módulo que acabarían asignándome.
Cada uno de los cuatro módulos tiene un propósito distinto, así que no era muy difícil deducir que acabaría en el número tres, el de ingreso. Permaneces en estado de «ingreso» hasta que te han evaluado, como un avión dando vueltas sobre un aeropuerto esperando que te digan en qué pista vas a poder aterrizar al final. Ya hablaré más de eso después.
Mi nueva celda resulta ser ligeramente más grande, apenas unas pulgadas, y un poco más humana, pero, tal como prometió la funcionaria, solo un poco. Las paredes son más agradables a la vista, de una tonalidad verde, y esta vez el inodoro tiene cisterna. Ya no hay necesidad de orinar en el lavabo.
Las vistas siguen siendo las mismas: simplemente miras a otro módulo de ladrillo rojo, que también protege del sol a toda forma de vida humana. El largo paseo a través de la cárcel desde el módulo hospitalario hasta el módulo tres me había servido de agradable interludio, pero la idea de que esto se convierta en una forma de vida cotidiana me pone enfermo.
Un chico llamado James —una especie de lazarillo o «escuchador» 8 — me está esperando en la puerta de mi celda. Tiene una cara amable y me recuerda a un director de colegio dando la bienvenida a un chico nuevo en su primer día, con la única diferencia de que es veinte años más joven que yo. James me dice que si tengo cualquier duda o pregunta, no dude en consultarle. Me aconseja que no hable con nadie —ni con los presos ni con los funcionarios— sobre mi condena o mi apelación, o que no hable de nada que no quiera ver publicado en un periódico nacional a la mañana siguiente. Me advierte que todos los demás presos creen que van a ganar una fortuna llamando al Sun para contarle a un periodista lo que he comido. Le agradezco el consejo que mi propio abogado ya me ha dado antes. James me da otra almohada dura como una piedra con una funda verde, pero esta vez me proporciona también dos sábanas y dos mantas. También me entrega un plato de plástico, un bol de plástico, un vaso de plástico y un cuchillo y un tenedor de plástico. A continuación me comunica las malas noticias: el resultado de Inglaterra ha sido de 187 todos fuera. Frunzo el ceño.
—Pero Australia está a 27-2 —añade con una sonrisa. Es evidente que ha oído hablar de mi afición al críquet—. ¿Quiere que le traiga una radio? —me pregunta—. Así podrá seguir la retransmisión del partido.
No puedo disimular mi alegría al pensar en esa posibilidad, y el chico me deja mientras me hago mi nueva cama. Regresa al cabo de unos minutos con una radio negra bastante destartalada, que no sé de dónde habrá sacado.
—Hasta luego —se despide, y desaparece de nuevo.
Tardo un buen rato en colocar la radio, sin que se caiga, en el pequeño alféizar de la ventana de ladrillo, con la antena asomando entre los barrotes, hasta que logro sintonizar la voz familiar de Christopher Martin-Jenkins en el Test Match Special, la retransmisión especial del partido internacional. Le está diciendo a Blowers que necesita un corte de pelo. A eso le sigue la noticia más grave de que la puntuación de Australia ahora es de 92-2, y de que los dos hermanos Waugh parecen decididos a darlo todo. Como estoy en mi período de descanso de las tareas de escritura, me tumbo en la cama y oigo el gemido de Graham Gooch cuando pierden dos recogidas en rápida sucesión. Para cuando suena el timbre de la cena, Australia ya se ha colocado en 207-4, y sospecho que van camino de conseguir una nueva victoria.
18:00 horas
Una vez más rechazo el rancho de la cárcel y me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que no tenga más remedio que ceder.
Vuelvo a mi celda y descubro que los artículos que he adquirido de la lista del economato están al pie de mi cama. Curiosamente, mi primera reacción es pensar que alguien ha entrado y salido de mi celda sin que yo me entere. Vierto un vaso de agua mineral Buxton en mi vaso de plástico y quito la tapa de un tubo de patatas Pringles. Como y bebo muy despacio.
19:00 horas
Suena otro timbre. Los funcionarios de la prisión abren las puertas de las celdas y los reclusos se reúnen en la planta baja para lo que se conoce con el nombre de «socialización». Este es el período en el que te mezclas con los otros internos durante una hora. Mientras sigo el camino más largo posible —caminar es ahora un lujo— descubro cuál es la oferta de actividades. Cuatro reclusos negros con cadenas de oro con crucifijos están sentados en una esquina jugando al dominó. Más tarde descubro que los cuatro están aquí dentro por asesinato. Ninguno de ellos parece particularmente violento mientras planean su próximo movimiento. Sigo andando y veo a otros dos presos jugando al billar, mientras otros se pasean leyendo el Sun, con mucho, el periódico más popular de la cárcel, si se tiene en cuenta un recuento simple. Al fondo de la sala hay una larga cola para hablar por los dos teléfonos. Cada persona que espera tiene una tarjeta telefónica de dos libras que puede utilizar en cualquier momento durante la hora de socialización. Me han dicho que me darán una mañana. Todo es para mañana. Me pregunto si en una cárcel española todo es para pasado mañana.
Me paro a charlar con alguien que se presenta como Paul. Me dice que está en la cárcel por fraude con el IVA (siete años), y me está explicando cómo lo pillaron cuando se nos suma un guardia de la prisión. Sigue una larga conversación en la que el funcionario revela que tampoco cree que Barry George haya matado a Jill Dando.
—¿Por qué no? —pregunto.
—Es demasiado estúpido —responde el guardia—. Y en cualquier caso, a Dando la mataron de un solo disparo, lo que me hace estar convencido de que el asesinato debe de haberlo llevado a cabo un profesional. —Añade que lleva los últimos dieciocho meses pegado a George y repite—: Os digo que él no puede haberlo hecho, imposible.
Pat (condena por asesinato, reducida a homicidio involuntario, cuatro años) se suma a nosotros y dice que está de acuerdo. Pat recuerda un incidente que tuvo lugar el «día del deporte» en la cárcel el año pasado, cuando Barry George —entonces en prisión preventiva— corría las cien yardas y se cayó a las treinta.
—Es un pervertido, eso sí —añade Pat—, y quizás debería estar encerrado, pero no es un asesino.
Cuando los dejo para continuar mi caminata, observo que estamos encerrados en ambos extremos de la habitación por una valla metálica que va del suelo al techo. Todos asienten con la cabeza y me sonríen cuando paso, y algunos presos me paran y quieren hablar de sus próximos juicios, mientras que otros que van a enviar cartas quieren saber cómo deletrear Christine o Suzanne. La mayoría son amables y se dirigen a mí como lord Jeff, otra cosa que me ocurre por primera vez en la vida. Intento aparentar alegría. Cuando recuerdo que si mi apelación no tiene éxito el tiempo mínimo que tendré que permanecer en la cárcel es de dos años, no puedo ni imaginar cómo puede alguien hacer frente a una condena de por vida.
—Solo es una forma de vida —dice Jack, un hombre de cuarenta y ocho años que ha pasado los últimos veintidós entrando y saliendo de distintas cárceles—. Mi problema —añade— es que ya no estoy cualificado para trabajar en nada cuando salga.
La última persona que me dijo eso fue un parlamentario del partido conservador británico unos días antes de las últimas elecciones. Perdió.
Jack me invita a visitar su celda en la planta baja. Me sorprende encontrar tres camas en una habitación no mucho más grande que la mía. Pienso que está a punto de comentar la suerte que tengo de tener una celda para mí solo, pero no, simplemente señala un dibujo grande pegado a la pared.
—¿Qué crees que es eso, Jeff? —me pregunta.
—Ni idea —respondo—. ¿Te dice cuántos días, meses o años te quedan para salir?
—No —responde Jack. Luego señala debajo del lavabo, donde se está congregando un pequeño ejército de hormigas. Soy un poco lento y todavía no he sumado dos y dos—. Cada noche —explica Jack— los tres organizamos carreras de hormigas, y esa es la pista. Una especie de Ascot para hormigas —añade con una risa.
—Pero ¿qué apostáis? —pregunto, consciente de que está prohibido tener dinero en prisión.
—El sábado por la noche, el que haya ganado más carreras durante la semana elige la cama en la que dormirá los siguientes siete días.
Me quedo mirando las tres camas. En un lado de la habitación, pegada a la pared, hay una cama individual, mientras que en el otro lado hay literas.
—¿Cuál elige el ganador?
—Eres un puto 9 imbécil, Jeff. La de arriba, claro: así estás más lejos de las hormigas y te aseguras de que vas a dormir como un tronco toda la noche.
—¿Y qué consiguen las hormigas? —pregunto.
—Si ganan, siguen vivas hasta la siguiente carrera.
—¿Y si pierden?
—Las ponemos en la sopa del día siguiente.
Creo que lo decía de broma.
Suena otro timbre y los funcionarios nos mandan inmediatamente de vuelta a nuestras celdas y cierran las puertas de golpe. No se abrirán de nuevo hasta las ocho de la mañana siguiente.