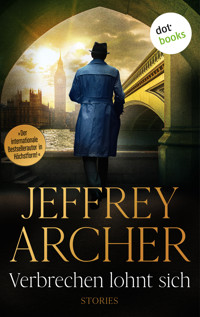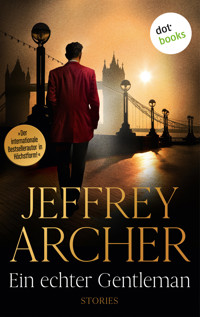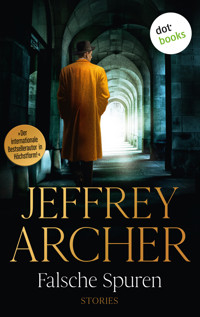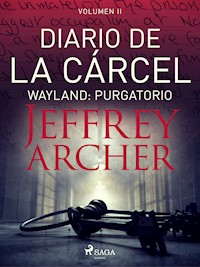
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Diario de la cárcel
- Sprache: Spanisch
El 9 de agosto de 2001, veintidós días después de que Jeffrey, ahora conocido como Prisionero FF8282, fuese condenado a cuatro años de prisión por perjurio, fue transferido de una prisión de máxima seguridad de Londres al Centro Penitenciario Wayland de Su Majestad, una prisión de media seguridad en Norfolk. Durante los siguientes sesenta y siete días que Jeffrey Archer aguardó a que lo asignasen a una penitenciaría «abierta» de mínima seguridad, no solo encontró las degradaciones diarias de un sistema penitenciario desbordado, sino también el espíritu y el valor de sus compañeros de prisión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
Diario de la cárcel, volumen II - Wayland: Purgatorio
Translated by Ana Alcaina
Saga
Diario de la cárcel, volumen II - Wayland: Purgatorio
Translated by Ana Alcaina
Original title: A Prison Diary II - Purgatory
Original language: English
Copyright © 2003, 2021 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726491722
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Un hombre entre mil
Un hombre hay entre mil, dice Salomón,
que más te apoyará que un hermano.
Y bien vale la pena empeñar
la mitad de tu vida a buscarlo.
Mil hombres menos uno
te verán como te ven todos los demás,
pero ese uno entre mil te defenderá
aun teniendo en tu contra al mundo.
Ni promesas, ni ruegos, ni ofrendas
te servirán en la búsqueda,
mil hombres menos uno te juzgarán
por tu aspecto, tu gloria o tus actos.
Pero si él te encuentra y tú lo encuentras,
que el mundo si quiere se ofenda,
pues ese hombre entre mil por ti luchará
contra viento y marea.
Su bolsa podrás usar sin reparo
igual que él la tuya para sus gastos,
y charlar y reír en paseos diarios
sin reclamar nunca lo prestado.
De entre esos mil hombres, todos menos uno
con oro y plata firman sus transacciones,
pero ese uno entre mil vale más que todos juntos:
a él siempre puedes mostrar tus emociones.
Sus errores son los tuyos, como tuyos son sus aciertos,
siempre, a las duras y a las maduras.
¡Bríndale, pues, tu apoyo ante todos,
y basa en ello tu identidad y tu cordura!
De entre esos mil hombres, todos menos uno
no soportan la mofa ni la vergüenza,
pero ese uno te acompañará
hasta el pie del cadalso… ¡y más allá!
Rudyard Kipling (1865-1936)
[DEDICATORIA]
A Mary, una mujer entre mil.
Día 22
Jueves, 9 de agosto de 2001
10:21 horas
Hace un día magnífico: es un día espléndido para ver el críquet, para beber Pimm’s, para hacer castillos de arena, para cortar el césped… No es un día para recorrer 120 millas encerrado en una jaula y sudando como un cerdo.
Tras veintiún días y catorce horas en la cárcel de Belmarsh, hoy van a trasladarme a la prisión de Wayland, una cárcel de categoría C de Norfolk. El transporte se realiza en una furgoneta del Grupo 4, con dos cubículos para dos presos 1 . Permanezco encerrado allí dentro quince minutos mientras espero la llegada de un segundo preso. Lo estoy oyendo hablar, pero no lo veo. ¿Irá también a Wayland?
Por fin, las enormes puertas eléctricas de Belmarsh se abren y emprendemos nuestro viaje en dirección este. Mi alojamiento temporal durante el traslado es un compartimento de cuatro pies por tres con un asiento de plástico. A los diez minutos ya empiezo a sentir náuseas, y a los quince, estoy empapado en sudor.
Para completar el trayecto hasta la cárcel de Wayland en Norlfolk se tardan un poco más de tres horas. Al mirar por la ventanilla, reconozco algún que otro punto de referencia en el tramo del viaje hasta Cambridge. Una vez que dejamos atrás la ciudad universitaria, para saber dónde estamos tengo que contentarme con un vistazo a los carteles indicadores cada vez que reducimos la velocidad en las rotondas: Newmarket, Bury Saint Edmunds, Thetford… Así pues, durante este período de mi vida en particular esa mujer tan especial, Gillian Shephard, va a ser mi representante en el Parlamento.
A medida que vamos avanzando hacia el este, las carreteras se hacen más estrechas y los árboles más altos. Cuando al fin llegamos a Wayland, no podría haber mayor contraste con la entrada de Belmarsh, con sus muros altos y sus puertas eléctricas, y lo más fantástico de todo: no hay un solo periodista a la vista. Entramos en el patio y nos detenemos delante del área de la recepción. Percibo de inmediato un ambiente distinto y una actitud más distendida por parte de los funcionarios, aunque también es cierto que ellos no tienen que lidiar con asesinos y líderes de bandas, terroristas del IRA, violadores y capos de la droga.
Al entrar en la recepción, el primer funcionario al que conozco es al señor Knowles. Una vez que ha completado el papeleo, me deja en manos de un tal señor Brown, como si fuera un paquete certificado. Una vez más, me someten a un cacheo integral antes de que el guardia vacíe mi bolsa de plástico con el logo de Belmarsh en el mostrador y rebusque entre mis objetos personales. Me quita la bata, las dos toallas grandes y azules que William había tenido la delicadeza de proporcionarme, y un chándal azul. Me informa de que me lo devolverá todo tan pronto como me asciendan de nivel 2 .
—¿Cuánto tiempo falta para eso? —pregunto.
—Por lo general, suelen tardar alrededor de tres meses —responde como si tal cosa, como si fueran unos pocos granos escurriéndose en un reloj de arena. Creo que no le voy a mencionar a Brown que espero que me trasladen dentro de unos días, una vez que la investigación policial sobre la denuncia de la baronesa Nicholson por la campaña de Simple Truth llegue a la única conclusión posible 3 .
El señor Brown aparta mis pantalones beis y mi camisa azul a un lado y me explica que no me los devolverán hasta que salga en libertad o me trasladen. Los sustituye por una camisa azul a rayas y unos vaqueros. Después de firmar un papel con la lista de mis objetos personales, me sacan una fotografía mientras sujeto bajo la barbilla una pizarrita negra con la inscripción FF 8282 escrita en tiza, igual que en las películas.
A continuación, otro funcionario me acompaña a lo que describiría como el almacén de intendencia. Una vez allí me hacen entrega de una toalla (verde), un cepillo de dientes (rojo), un tubo de pasta de dientes, un peine, dos maquinillas de afeitar Bic y un plato, un bol y cubiertos, todo de plástico.
Tras depositar mis nuevas pertenencias en la bolsa de plástico junto con los pocos efectos personales que me dejan conservar, me llevan al módulo de iniciación. El señor Thompson, el funcionario encargado del módulo, me invita a entrar en su despacho. Empieza diciéndome que lleva diez años trabajando en servicios penitenciarios y, por tanto, espera poder responder cualquier duda o pregunta que tenga.
—Empezará su vida en la cárcel en el módulo de iniciación —me explica—, donde compartirá celda con otro preso.
Se me cae el alma a los pies al recordar mi experiencia en Belmarsh. Le advierto que quienquiera que comparta celda conmigo querrá vender su historia a los tabloides. El señor Thompson se ríe. ¿Cuánto tiempo tardará en darse cuenta de que tengo razón? La cárcel sería mucho más soportable si se pudiera compartir celda con algún conocido: se me ocurren una docena de personas con las que estaría encantado de compartirla, y más de una docena que deberían estar encerradas en una.
Cuando el señor Thompson termina su charla introductoria, me asegura que me trasladarán a una celda individual en otro módulo una vez que haya completado mi período de iniciación 4 .
—¿Y cuánto tiempo durará ese período? —pregunto.
—Ahora mismo estamos tan desbordados —admite— que podría prolongarse hasta un mes. —Hace una pausa—. Pero en su caso espero que solo sean unos pocos días.
Thompson pasa a describir entonces una jornada típica en la vida de Wayland, dejando claro que los presos pasan mucho menos tiempo encerrados en sus celdas que en Belmarsh, lo cual supone un ligero alivio. Luego enumera las opciones en cuanto a talleres ocupacionales: educación, jardinería, cocina, taller o limpieza de los módulos; pero me advierte que pasarán unos días hasta que se me asigne alguno. En servicios penitenciarios no hay nada que pueda resolverse el mismo día, y rara vez ni siquiera al día siguiente. A continuación me explica el funcionamiento del economato y confirma que se me permitirá gastar 12,50 libras por semana. Rezo para que la comida sea un poco mejor que la de Belmarsh. Está claro que no puede ser peor…
Thompson termina su charla diciéndome que me han escogido un compañero de celda tranquilo, alguien que no debería causarme problemas. Por último, como no tengo más preguntas, salimos de su despacho y me acompaña por un pasillo lleno de jóvenes de entre dieciocho y veinticinco años que permanecen ahí plantados, mirándome fijamente.
Cuando abre la puerta, se me cae el alma a los pies: la celda está asquerosa, y cualquier protectora de animales pondría el grito en el cielo si hubiese algún animal encerrado ahí dentro. Tanto la ventana como el alféizar aparecen recubiertos de una mugre espesa —no de polvo, sino de meses y meses de inmundicia acumulada—, y no es que el lavabo y el váter estén repletos de suciedad, no, es que están llenos de mierda, directamente. Necesito salir de aquí lo antes posible. Está claro que el señor Thompson no ve la suciedad ni ha reparado en el repulsivo estado de la celda. Me deja solo unos instantes hasta que aparece mi compañero. Me dice su nombre, pero su acento de Yorkshire es tan fuerte que no lo entiendo y tengo que consultar la tarjeta de la celda, junto a la puerta.
Chris 5 es más o menos de mi misma estatura, pero más fornido. Sigue hablándome, pero solo le entiendo una palabra de cada tres. Cuando al fin se calla, se sienta en la litera de arriba a leer una carta de su madre mientras yo empiezo a hacerme la cama, en la litera de abajo. Se ríe y lee en voz alta una frase de su carta: «Si no recibes esta carta, dímelo y te mandaré otra». Para cuando nos dejan salir para buscar la cena he descubierto que está cumpliendo una condena de cinco años por lesiones graves tras haber apuñalado a su víctima con una navaja. Esta es la idea que tiene el señor Thompson del tipo de compañero de celda que no va a causarme problemas…
18:00 horas
Todas las comidas se sirven en el comedor, que está en la planta de abajo. Espero pacientemente en una larga cola y descubro que la comida es tan mala como la de Belmarsh. Vuelvo a mi celda con las manos vacías, dando gracias de que en Wayland los pedidos al economato se realicen los viernes (mañana). Saco una caja de cereales Sugar Puffs de mi bolsa de plástico, lleno el tazón y le añado leche UHT. Muerdo una manzana de Belmarsh y le doy las gracias a Del Boy 6 para mis adentros.
18:30 horas
Ejercicio físico: hay varias diferencias entre Belmarsh y Wayland que se hacen palpables inmediatamente en cuanto sales al patio. En primer lugar, no te cachean; en segundo lugar, se puede multiplicar por cinco la distancia que puedes recorrer sin tener que volver sobre tus pasos —un cuarto de milla aproximadamente—; en tercer lugar, la proporción de reclusos negros y blancos es ahora de 30/70 —en comparación con la de 70/30 de Belmarsh—, y en cuarto lugar, mi llegada a Norfolk causa aún más revuelo, más risas y más comentarios groseros, todo ello muy desagradable, lo que me obliga a poner fin a mi caminata quince minutos antes de lo deseado. Ojalá el juez Potts pudiera vivir esto en sus carnes, aunque solo fuera por un día.
Durante la primera vuelta al patio, son los negociantes los que se me acercan.
—¿Necesitas algo, Jeff? ¿Droga, tabaco, tarjetas de teléfono?
Todos estarán encantados de recibir el pago en el exterior mediante cheque o en efectivo 7 . Les hago saber a todos de forma rotunda que no estoy interesado, pero es evidente que voy a necesitar unos cuanto días para que se den cuenta de que hablo en serio.
Cuando los mercachifles y los vendedores ambulantes se van con las manos vacías, me aborda un condenado a cadena perpetua que me dice que también tiene sesenta y un años, pero la diferencia es que ya ha cumplido veintisiete de cárcel y todavía no sabe cuándo saldrá en libertad, si es que sale algún día. Cuando le pregunto por qué está aquí, admite haber matado a un policía. Empiezo a hablar con un recluso negro que tengo al otro lado y el condenado a perpetua se esfuma.
Resulta que varios de los presos más maduros están en la cárcel por delitos llamados de «guante blanco»: fraude a la Seguridad Social o al Ministerio de Industria o por delitos aduaneros. Uno de ellos, David, se me acerca y me dice que está cumpliendo cinco años de condena.
—¿Por qué? —pregunto.
—Contrabando.
—¿De droga?
—No, de alcohol —confiesa.
—No sabía que eso iba contra la ley, creía que podías atravesar el Canal, ir a Calais y…
—Y puedes, pero no sesenta y cinco veces en sesenta y cinco días con un camión de dos toneladas, llevando veinte millones de libras en whisky. —Hace una pausa—. Pero cuando los de aduanas se cabrean realmente es cuando te olvidas de pagar ocho millones de libras en impuestos.
Un joven de veintitantos años sustituye al asesino del policía, a mi otro lado. Se jacta de haber pasado por seis cárceles en los últimos diez años, así que si necesito que alguien me enseñe las instalaciones, él es el más cualificado.
—¿Por qué te han enviado a seis cárceles distintas en diez años? —pregunto.
—Nadie me quiere —admite—. He cometido más de dos mil robos desde los diecinueve años, y cada vez que me sueltan, vuelvo a delinquir.
—¿Y no sería hora de dejarlo y encontrar algo que hacer que te merezca más la pena? —pregunto, ingenuo.
—Ni hablar —responde—. No mientras gane más de doscientos mil dólares al año, Jeff.
Al cabo de un rato, me harto de los chistidos y me voy del patio para volver a mi celda, más desilusionado que nunca, más cínico que nunca. No me parece bien que gente joven que delinque por primera vez y condenada por delitos menores deba estar encerrada en instituciones como esta, donde uno de cada tres acabará enganchado a las drogas, y uno de cada tres cometerá un delito aún más grave gracias a las lecciones magistrales de los maestros que encontrarán en la cárcel.
La siguiente humillación a la que me veo sometido consiste en ver como los presos hacen cola en silencio ante la puerta de mi celda para verme. Ni siquiera dicen un simple «Hola, Jeff, ¿cómo estás?», sino que se limitan a mirarme embobados y a señalarme con el dedo, como si fuera un animal del zoológico. Me quedo sentado en mi jaula y respiro aliviado cuando, a las ocho en punto, un funcionario cierra las puertas de golpe.
20:00 horas
Estoy a punto de ponerme a escribir lo que me ha pasado hoy cuando Chris enciende la televisión. Primero vemos media hora de la serie EastEnders seguida del programa Top Gear y luego un documental sobre Robbie Williams. Chris está ejerciendo de forma muy clara su derecho a dejar la televisión encendida, con un programa escogido por él mismo, al volumen que más le plazca. ¿Me dejará ver Frasier mañana?
Me acuesto en la cama sobre un colchón muy fino, con la cabeza apoyada en una almohada dura como una piedra, y pienso en Mary y los chicos, consciente de que ellos también deben de estar pasando su propio infierno. Estoy igual de deprimido que en mi primera noche en Belmarsh. No tengo ni idea de a qué hora me quedo dormido al final. Y yo que creía que había escapado del infierno.
Pues vaya con el purgatorio…
Día 23
Viernes, 10 de agosto de 2001
5:49 horas
Duermo a duras penas, con un sueño inquieto e intermitente al que en nada ayuda una almohada dura como una roca ni un compañero de celda que ronca y que a ratos habla en sueños; lamentablemente, nada de eso resulta de interés literario. Me levanto y escribo durante dos horas.
7:33 horas
Mi compañero de celda se despierta y suelta un gruñido. Yo sigo escribiendo. A continuación, se baja de la litera superior de un salto y se va al váter, en la esquina de la celda. No tiene inhibiciones de ninguna clase delante de mí, aunque, claro, él ya lleva cinco años en la cárcel. Tengo la firme intención de no ir nunca al retrete en mi celda mientras tenga que compartirla, a menos que mi compañero no esté en ella en esos momentos 8 . Sigo trabajando como si no pasara nada. Es muy difícil que me distraiga cuando estoy escribiendo, pero al levantar la vista, veo a Chris plantado ahí de pie en pelota picada. Tiene el pecho cubierto casi por completo por un tatuaje de un águila abatiéndose sobre una serpiente, y me cuenta con orgullo que se lo hizo él mismo con una máquina para tatuar. Luce diamantes, corazones, picas y tréboles en los nudillos de los dedos de ambas manos, mientras que en los hombros lleva una enorme telaraña que se le desliza hacia abajo por la espalda. No le queda mucha porción de piel sin marcas: es un cuadro andante.
8:00 horas
La puertas de las celdas se abren para que podamos salir a desayunar; una hora antes que en Belmarsh. Chris y yo nos dirigimos al comedor. Al menos los huevos duros los han cocido hace poco: hoy mismo. También nos dan medio cartón de leche semidesnatada, lo que significa que puedo eliminar la leche UHT de mi lista semanal del economato y permitirme el lujo de gastarme los 79 peniques extra en alguna otra exquisitez, como mermelada, por ejemplo.
9:40 horas
El señor Newport asoma la cabeza por la puerta de la celda para anunciarme que Tinkler, el supervisor general, quiere hablar conmigo. Incluso el lenguaje es más conciliador aquí que en Wayland. Cuando salgo de la celda, añade:
—Su despacho está al final del pasillo, la segunda puerta a la izquierda.
Cuando entro en el despacho de Tinkler, se pone de pie y me indica amablemente que me siente en una silla al otro lado de su escritorio, como si fuera el director de mi oficina bancaria. Su nombre está inscrito en letras plateadas en un trozo de madera triangular, por si a alguien se le olvida. Más que un funcionario de prisiones, Tinkler parece un viejo capitán de barco: tiene la piel curtida y surcada de arrugas, y una barba blanca bien cuidada. Lleva más de veinte años trabajando en instituciones penitenciarias y descubro que se jubilará el próximo mes de agosto. Me pregunta cómo me está yendo la adaptación al centro, la pregunta más habitual de un funcionario a un preso cuando habla con él por primera vez. Le hablo del estado de mi celda y de las costumbres de mi compañero. Me escucha con atención y, como somos prácticamente de la misma edad, detecto cierta empatía por mi situación. Me dice que en cuanto termine el período de iniciación, tiene previsto trasladarme a una celda individual en el módulo C, que alberga principalmente a los condenados a cadena perpetua. Tinkler cree que allí encontraré el ambiente más sosegado, ya que estaré entre un grupo de presos más próximos a mi edad. Salgo de su despacho sintiéndome muchísimo mejor que cuando entré.
10:01 horas
Apenas llevo en mi celda unos minutos cuando Newport vuelve a asomar la cabeza por la puerta.
—Vamos a trasladarle a una celda al final del pasillo. Recoja sus cosas y sígame. —La verdad es que todavía no había deshecho mi equipaje, así que no tardo mucho tiempo en recogerlo todo. La otra celda también resulta ser compartida, pero una vez dentro, Newport me susurra—: Esperamos dejarle solo.
La empatía del señor Tinkler se traduce en algo mucho más tangible que meras palabras.
Saco poco a poco mis cosas de la bolsa de plástico reglamentaria por séptima vez en tres semanas.
Como ahora tengo dos armaritos, pongo toda la ropa de la cárcel (como camisas, calcetines, pantalones, equipo de gimnasia, etc.) en uno y uso el otro para mis objetos personales. Casi disfruto del tiempo que tardo en ordenar las cosas en mi nueva casa.
11:36 horas
Newport regresa de nuevo. Está haciendo la ronda, esta vez para entregar las listas del economato a cada celda. Ya me ha advertido que si el sistema informático no ha transferido el dinero que me sobró de Belmarsh, solo podré disfrutar de un adelanto de cinco libras esta semana. Examino rápidamente la parte superior de la lista y descubro que tengo un saldo de veinte libras con cuarenta y seis peniques. El importe resulta ser mi asignación semanal de doce libras con cincuenta más dos pagos del departamento de educación de Belmarsh, por mi charla sobre escritura creativa y dos sesiones del taller. Paso la siguiente media hora planeando en qué gastarme esta inesperada paga extra. Me permito lujos como la espuma de afeitar de la marca Gillette, la mermelada de Robertson’s y cuatro botellas de agua Evian.
12:00 horas
La hora del almuerzo. Los viernes en Wayland el almuerzo viene en una bolsa de plástico: un paquete de patatas fritas, una chocolatina y un panecillo acompañado de una hoja de lechuga y una bolsita de aliño para ensalada. Solo se me ocurre preguntarme en qué taller ocupacional empaquetaron la comida y cuánto tiempo hace de ello, porque la fecha de caducidad rara vez figura en los alimentos de la cárcel. Vuelvo a mi celda y descubro me han dejado las provisiones del economato a los pies de la cama en otra bolsa de plástico. Lo celebro abriendo mi panecillo por la mitad y untándolo de mermelada Robertson’s con la ayuda del mango de mi cepillo de dientes. Me sirvo un vaso de Evian. El mundo ya es un lugar mejor.
12:40 horas
Como parte del proceso de iniciación, debo mantener una reunión privada con el capellán de la cárcel. Al verlo, me da la impresión de que hace ya algunos años que el señor John Framlington no está al frente de su propia parroquia. Me explica que es una especie de suplente, ya que comparte la tarea con un hombre más joven. Le aseguro que asistiré al oficio del domingo, pero que me gustaría saber si se solapa con la misa de los católicos. Parece desconcertado.
—No, los dos usamos la misma capilla. El padre Christopher tiene tantas parroquias fuera de la cárcel a las que asistir cada domingo que aquí dice misa los sábados por la mañana a las diez y media.
El señor Framlington quiere saber por qué me interesa ir a los dos servicios religiosos y le hablo de mi diario y de que no conseguí ir a escuchar al padre Kevin cuando estaba en Belmarsh. Lanza un suspiro.
—No tardará en darse cuenta de que el padre Christopher pronuncia unos sermones mucho mejores que los míos…
14:40 horas
El primer contratiempo del día. El señor Newport reaparece en mi puerta para traerme malas noticias: esta tarde han llegado a la cárcel seis internos nuevos y, una vez más, tendré que compartir mi celda. Más tarde descubro que aunque es cierto que han llegado seis presos nuevos, como en el centro todavía hay varias camas vacías no tendría por qué compartir mi celda con nadie, pero resulta que hay varios periodistas merodeando por las inmediaciones, así que las autoridades no quieren que la prensa se lleve la impresión de que pueda estar recibiendo un trato de favor. Newport me asegura que ha escogido a una persona más adecuada para que comparta celda conmigo. Quizá esta vez no sea un navajero sino un simple asesino que mata a sus víctimas a machetazos.
Saco mis objetos personales de uno de los armarios y los meto en el otro, junto con el kit de la cárcel.
15:18 horas
Mi nuevo compañero de celda aparece con su bolsa de plástico. Se presenta como Jules (véase la sección de ilustraciones). Tiene treinta y cinco años y una condena de cinco por tráfico de drogas. Ya le han dicho que no fumo.
Lo observo con atención mientras empieza a sacar sus cosas y me relajo un poco. Tiene una cantidad insólita de libros, así como un tablero de ajedrez. Estoy seguro de que la sesión de tele de la tarde no va a consistir en ver la reposición de Top of the Pops y las carreras de motocross. A las cuatro menos cinco lo dejo para que siga colocando sus cosas mientras yo me voy al gimnasio para otra sesión de iniciación.
15:55 horas
El grupo al que acompañan al gimnasio lo formamos un total de veinte nuevos reclusos. Aquí no tienen que abrirnos ninguna puerta a lo largo del trayecto ininterrumpido hasta el otro lado del edificio. También me fijo en que, por el camino, pasamos por una biblioteca. En Belmarsh nunca llegué a encontrar la biblioteca.
El gimnasio constituye una sorpresa aún mayor: es impresionante. Wayland cuenta con una cancha de baloncesto completamente equipada para bádminton y tenis. El instructor del gimnasio nos pide que nos sentemos en un banco, donde nos entregan unos formularios para que los rellenemos con información como la edad, el peso, la altura y los deportes que nos interesan.
—Me llamo John Maiden —se presenta—, y podéis tutearme y llamarme John.
Nunca llegué a saber el nombre de pila de ningún funcionario de Belmarsh. Nos habla de las distintas actividades disponibles: críquet, baloncesto, bádminton, fútbol, rugby e, inevitablemente, entrenamiento con pesas. Luego nos lleva a la sala contigua, una habitación repleta de barras, mancuernas y pesas. Una vez más, me llevo un chasco al descubrir que solo hay una cinta de correr, tres máquinas de remo y ninguna máquina de step. Sin embargo, hay unas bicicletas de aspecto muy extraño, no se parecen a ninguna que haya visto en mi vida.
Un encargado del gimnasio (un preso que obviamente ha sido entrenado por Maiden) nos enseña la sala y nos describe cómo usar cada una de las máquinas. Lleva a cabo la tarea con un aire absolutamente profesional, y no debería tener ningún problema para encontrar trabajo cuando salga de la cárcel. Estoy escuchándolo hablar sobre el press de banca cuando veo que tengo al entrenador Maiden a mi lado.
—¿Sigues siendo árbitro de rugby? —me pregunta.
—No, lo dejé hace diez años —contesto—. Cuando empezaron a cambiar las reglas cada temporada, no podía seguir el ritmo para estar al día. El caso es que me di cuenta de que aunque solo arbitrase a equipos veteranos, no podía seguir el ritmo, literalmente.
—No dejes que el reglamento te quite el sueño —me dice Maiden—, todavía puedes sernos útil.
La sesión termina con una visita al vestuario, las duchas y, más importante, los baños limpios. Me dan una tarjeta de gimnasio de plástico y me muero de ganas de volver a mi antigua rutina de entrenamiento.
17:00 horas
Una vez de vuelta en la celda, encuentro a Jules sentado en la litera de arriba, leyendo. Me concentro en una nueva sesión de escritura antes de que nos llamen para la cena.
18:00 horas
Opto por el pastel vegetariano y las patatas fritas y me dan la piruleta amarilla reglamentaria, que es idéntica a las que nos daban en Belmarsh. Si es la misma empresa la que las fabrica y suministra a todas y cada una de las prisiones de Su Majestad, debe de ser una contrata muy suculenta. Aunque solo es mi tercera comida desde que he llegado aquí, creo que ya he visto quién maneja el cotarro en la cocina: es un hombre de unos treinta y cinco años, de un metro noventa de estatura y de unos ciento setenta kilos. Cuando paso por delante de él, le pregunto si podríamos vernos más tarde. Asiente con la cabeza, como el que sabe que en el país de los ciegos… el tuerto es el rey. La verdad es que solo espero haber identificado al «Del Boy» de Wayland.
Después de la cena nos dejan estar fuera de las celdas un par de horas (Socialización) hasta que nos encierran a las ocho. Menudo contraste con Belmarsh… Empleo el tiempo recorriendo los pasillos y familiarizándome con las instalaciones. El despacho principal está en el primer descansillo y hace las veces de centro neurálgico de todo el módulo. A partir de ahí, todo son bifurcaciones. También compruebo dónde están situadas todas las cabinas de teléfono, y cuando un preso sale de una me advierte:
—No uses nunca ningún teléfono de la zona de iniciación, Jeff, porque graban las conversaciones. Usa este. Es una línea sin micros.
Le doy las gracias y llamo a Mary a Cambridge. Es un alivio para ella que la haya llamado, puesto que no tiene forma de ponerse en contacto conmigo y no puede venir a verme hasta que yo rellene la instancia con la solicitud de visita. Le prometo que le enviaré la solicitud en el correo de mañana, y entonces tal vez podrá acercarse ya este próximo martes o miércoles. Le recuerdo que traiga algún tipo de identificación y que no intente darme nada en mano, ni siquiera una carta.
Mary me dice que ha aceptado una invitación para ir al programa Today, con John Humphrys. Tiene la intención de pedirle a la baronesa Nicholson que retire su acusación contra mí por el dinero de los kurdos para que así me devuelvan la categoría D y me trasladen cuanto antes a una cárcel de régimen abierto. Le digo a Mary que ese me parece un escenario poco probable.
—Esa mujer no es lo bastante íntegra para plantearse semejante acto de caridad cristiana —le advierto a mi esposa.
—Seguro que tienes razón —responde Mary— pero podré hacer referencia a la respuesta parlamentaria de Lynda Chalker sobre el tema y preguntar por qué la señora Nicholson no estaba en la Cámara ese día si tanto le importan los kurdos, o por qué no leyó al menos el informe del diario de sesiones de Hansard a la mañana siguiente.
Mary añade que la BBC le ha dicho que reconocen que la acusación contra mí no se sostiene de ninguna manera.
—¿Cuándo vas a salir en el programa?
—El próximo miércoles o jueves, así que es importante que te vea antes.
Le digo que sí rápidamente, porque se me están acabando los minutos en la tarjeta telefónica. Entonces le pido a Mary que avise a James de que lo llamaré a la oficina a las once de la mañana, y añado que volveré a llamarla a ella el domingo por la tarde. Ya solo me quedan diez unidades en la tarjeta, así que me despido rápidamente 9 .
Continúo mi exploración del módulo y descubro que la sala principal para Socialización hace las veces de comedor/mostrador de autoservicio. La sala mide unos treinta pasos por veinte y dispone de una mesa de billar, tan popular que tienes que reservarla con una semana de antelación. También hay una mesa de billar americano y una mesa de ping-pong, pero no hay ningún televisor porque sería redundante cuando hay uno en cada celda.
Estoy subiendo de las escaleras de nuevo cuando me encuentro con el hombre de la cocina. Se presenta como Dale 10 y me invita a que me reúna con él en su celda. Por el camino me cuenta que está cumpliendo una condena de ocho años por lesiones personales y homicidio en grado de tentativa. Me lleva por un tramo de escaleras de piedra hasta la planta inferior. Esta es una zona que no habría sido capaz de encontrar yo solo, puesto que se trata de un área restringida, reservada únicamente a los presos ascendidos a nivel superior, los pocos elegidos que tienen trabajos como es debido y que son considerados por los funcionarios como presos de confianza. Como no se le puede conceder a un interno el estatus de superior durante al menos tres meses, nunca disfrutaré de ese lujo, ya que espero que me trasladen a una cárcel de categoría D razonablemente pronto.
Aunque la celda de Dale es exactamente del mismo tamaño que la mía, ahí terminan todas las similitudes: sus paredes de ladrillo son de dos tonos de azul, y tiene nueve espejos de acero de cinco por cinco pulgadas encima de su lavabo, formando un triángulo de gran tamaño. En nuestra celda, Jules y yo tenemos un espejo para los dos. Dale también tiene dos almohadas, las dos blandas, y una manta extra. En la pared hay fotos de sus hijos gemelos, pero no hay rastro de ninguna esposa, solo los pósteres centrales de un par de chicas chinas, pegados con masilla a la pared encima de su cama. Me sirve una Coca-Cola, la primera desde que William y James me visitaron en Belmarsh, y me pregunta si hay algo en lo que pueda ayudarme.
—Puedes ayudarme en todo, sospecho. Me gustaría tener una almohada blanda, una toalla limpia todos los días y que me lavaran la ropa.
—Ningún problema —dice, como si fuera un banquero que puede transferirte un millón de dólares a Nueva York con solo pulsar un botón… siempre y cuando tengas ese millón de dólares, claro está—. ¿Algo más? ¿Tarjetas telefónicas, comida, bebida?
—No me vendrían mal más tarjetas telefónicas y varios artículos del economato.
—También puedo solucionar ese problema —dice Dale—. Solo tienes que escribirme una lista de lo que quieres y te lo enviaré todo a tu celda.
—Pero ¿cómo te pago?
—Esa es la parte fácil: envía un giro postal y pide que depositen el dinero en mi cuenta. Eso sí, asegúrate de que no aparezca el nombre de Archer por ninguna parte, porque de lo contrario, abrirán una investigación. No te cobraré doble burbuja, solo burbuja y media 11 .
Otros tres o cuatro presos entran en la celda de Dale, así que cambia de tema inmediatamente. En pocos minutos, el ambiente se parece más al de un club que al de una cárcel, ya que todos parecen muy relajados en compañía de los demás. Jimmy, que cumple una condena de tres años y medio por tráfico de éxtasis (llevando paquetes de un club a otro), quiere saber si juego al críquet.
—Juego algún que otro partido benéfico, unas dos veces al año —admito.
—Muy bien, entonces batearás con el número tres la semana que viene, contra el módulo D.
—Pero es que suelo entrar con el número once —protesto—, y como mucho, he llegado a batear con el diez.
—Entonces serás el primer bateador de Wayland —dice Jimmy—. Por cierto, no hemos ganado ningún partido este año. A nuestros dos mejores bateadores les concedieron la categoría D al principio de la temporada y los trasladaron a Latchmere House, en Richmond.
Al cabo de una hora en aquella compañía, me percato de la otra gran diferencia en el pabellón de presos de nivel superior: el ruido, o, mejor dicho, la ausencia de él. No se oye el incesante estruendo de los aparatos de estéreo compitiendo entre sí.
A las ocho menos cinco vuelvo a mi celda y en las escaleras me encuentro con un guardia que me dice que no puedo volver a visitar la zona de presos de nivel superior porque es una zona restringida.
—Y si lo hace, Archer —añade—, le abriré un parte, lo que podría significar quince días más en su condena.
Siempre hay alguien que siente que tiene que demostrar lo poderoso que es, sobre todo si puede lucirse delante de otros presos: «Puse a Archer en su sitio, ¿lo visteis, no?». En Belmarsh era aquel joven funcionario con sus advertencias de que iba a tener que abrirme un parte por culpa de mi actitud. Tengo la sensación de que acabo de conocer a su homólogo en Wayland.
De vuelta en mi celda, me encuentro a Jules jugando al ajedrez contra un oponente fantasma en su tablero electrónico. Me siento a escribir la crónica del día. No tengo cartas por leer ya que nadie ha descubierto aún que estoy en Wayland.
20:15 horas
Dale aparece con una almohada blanda y una manta extra. Desaparece antes de que me dé tiempo a darle las gracias.
Día 24
Sábado, 11 de agosto de 2001
5:07 horas
He logrado dormir seis horas seguidas gracias a Jules, que ha colgado una manta de la litera de arriba para que no me entrara el resplandor de los fluorescentes a través de los barrotes por la noche 12 . A las 5:40 planto los pies en el suelo de linóleo y espero. Jules no se mueve. De momento no le he oído roncar ni hablar en sueños. Anoche Jules hizo un comentario interesante sobre el sueño: es el único momento en el que no estás en la cárcel, y reduce un tercio del tiempo de tu condena. ¿Será esa la razón por la que tantos reclusos pasan tanto tiempo en la cama? Dale añade que algunos de ellos están con el «enchonche» del colocón después de fumar en plata. Esto puede hacer que duerman de doce a catorce horas, y ayuda a matar las horas del fin de semana, así como a ellos mismos.
8:15 horas
La puerta de la celda se abre justo cuando estoy terminando mi primera sesión de escritura. Durante ese tiempo he conseguido redactar poco más de dos mil palabras.
Bajo al comedor con la esperanza de conseguir un cartón de leche, pero entonces Dale me dice que eso no está disponible el fin de semana.
9:00 horas
Soy el primero en la cola de la oficina, adonde acudo a recoger un formulario de visita para Mary. En una cárcel de categoría C se permite una visita cada dos semanas. Un preso puede invitar hasta a tres adultos y dos niños menores de dieciséis años. La mayoría de los reclusos tienen entre diecinueve y treinta años, así que lo habitual es que vengan sus esposas o parejas más un par de niños pequeños. Como mis hijos tienen veintinueve y veintisiete años, solo veré regularmente a Mary y a los chicos.
10:00 horas
Asisto a mi primera sesión en el gimnasio. Cada módulo puede enviar a veinte internos, así que después de mi fracaso para figurar en la lista de Belmarsh, me aseguro de llegar a tiempo a la puerta.
El gimnasio principal está ocupado con cuatro partidos de bádminton; como el billar, es un deporte tan popular en la cárcel que tienes que reservar pista con una semana de antelación. La sala de pesas de al lado está llena de musculitos resollando y bombeando los bíceps, y para cuando llego, alguien ya está ocupando la única cinta de correr. Comienzo mi programa de ejercicio con algunos estiramientos ligeros antes de dirigirme a la máquina de remo. Solo consigo hacer 1.800 metros en diez minutos, comparados con los 2.000 habituales que hago en el gimnasio de mi apartamento en Londres, pero al menos así tengo un objetivo. Hago un poco de entrenamiento con peso ligero antes de que la cinta de correr se quede libre. Empiezo a cinco millas por hora durante seis minutos para calentar, antes de subir a ocho millas por hora durante otros diez minutos. Para que os hagáis una idea de lo poco que es eso, Roger Bannister corrió su famosa milla en cuatro minutos en 1952 a quince millas por hora, y una vez vi a Seb Coe correr doce millas por hora durante diez minutos —y ahora viene lo bueno— nada menos que a los cuarenta años de edad. Y eso que solo estaba calentando para una sesión de judo…
Termino con diez minutos de estiramiento y un suave enfriamiento muscular. La mayoría de los presos entran en el gimnasio y se van directamente a las pesas sin molestarse en calentar. Luego se preguntan por qué tienen tirones musculares y por qué se pasan las siguientes dos semanas fuera de combate.
Vuelvo a mi celda y pruebo la ducha de nuestro módulo. En el baño hay cuatro duchas que lanzan el doble de chorros de agua que las de Belmarsh. Además, cuando aprietas el botón, el agua sigue fluyendo durante al menos treinta segundos antes de que tengas que volver a presionarlo. Veo que ya hay dos jóvenes negros duchándose y que, según puedo observar, lo hacen dejándose los calzoncillos puestos (más tarde me entero de que esto es porque son musulmanes). Sin embargo, un problema que sigo teniendo es que solo puedo usar dos toallas pequeñas y finas (de tres pies por uno) a la semana. Si mi intención es ir al gimnasio cinco días por semana y luego darme una ducha… voy a tener que hablar con Dale sobre ese problema.
11:30 horas
Llamo a James al apartamento y le pido que envíe cien libras en giros postales a Dale en Wayland para poder comprar una maquinilla de afeitar, algo de champú, una docena de tarjetas telefónicas y algunas provisiones extra. También le pido que llame a la oficina de correos de Griston y que pida el Times y el Telegraph todos los días, domingos incluidos. James dice que le pedirá a Alison que les llame el lunes por la mañana, porque se va a ir de vacaciones y estará fuera un par de semanas. Le echaré de menos, incluso por teléfono, y no falta mucho para que Will tenga que volver a Estados Unidos.
12:00 horas
Me salto el almuerzo porque necesito empezar el segundo borrador del diario de hoy, y en cualquier caso, no parece muy apetecible. Abro un paquete de patatas fritas y me como una manzana mientras sigo escribiendo.
14:00 horas
Cuando la puerta de la celda se abre de nuevo a las dos, Dale está fuera y me dice que le han dado permiso para invitarme al pabellón de presos de nivel superior. El funcionario con el que me encontré ayer debe de estar fuera de servicio.
Es como entrar en otro mundo: vamos directamente a la celda de Dale y lo primero que me pregunta es si juego al backgammon. A continuación, saca un magnífico tablero de cuero con unas enormes fichas de marfil. Mientras pienso qué hacer con un seis y un tres —nunca una buena apertura—, me señala una bolsa de plástico debajo de la cama. Miro lo que hay dentro: una maquinilla de afeitar Gillette Mach3, dos paquetes de cuchillas, una pastilla de jabón de la marca Cussons, espuma de afeitar, un puñado de plátanos, un paquete de cereales y cinco tarjetas telefónicas. No me parece prudente hacer ninguna pregunta. Doy las gracias a Dale y le entrego mi siguiente lista de la compra. Le aseguro que el dinero está en camino. Cerramos el trato en «una burbuja y media», es decir, él me dará lo que necesite del economato y me cobrará un cincuenta por ciento extra. La alternativa es morir de hambre, ir todo el día sin afeitar o llevar la cara llena de cortes por culpa de la maquinilla de la cárcel. Este servicio también incluye toallas extra, que me laven la ropa todos los jueves y una almohada blanda, todo ello por el módico precio de unas treinta libras a la semana.
Otros dos internos vuelven a unirse a nosotros: Darren (véase la sección de ilustraciones) y Jimmy (tráfico de éxtasis). Por la tarde juego con ambos al backgammony gano una partida y pierdo la otra, algo que les parece aceptable a todos los presentes. Dale nos deja para irse a trabajar como jefe del comedor, así que nos trasladamos a la celda de Darren. Durante una partida de backgammon descubro que a Darren lo pillaron vendiendo cannabis, actividad a la que se dedicaba a tiempo parcial, complementando su trabajo habitual como contratista de obras. Le pregunto qué planea hacer cuando salga a la calle dentro de un año, tras haber cumplido tres años de una condena de seis. Admite que no está seguro. Sospecho que, como a tantos presos que pueden ganar entre cincuenta y cien mil libras al año vendiendo drogas, le será difícil conformarse con un trabajo de nueve a cinco.
Cada vez que se queda pensativo estudiando su próximo movimiento, trato de fijarme en lo que hay a mi alrededor. Se pueden averiguar muchas cosas sobre una persona examinando el contenido de su celda. En las estanterías hay ejemplares del Oxford Shorter Dictionary (dos volúmenes), del diccionario de citas Oxford Book of Quotations (me dice que intenta aprenderse una cita cada día) y una docena de novelas que es evidente que la biblioteca no ofrece en préstamo. Cuando avanza la partida, me pregunta si Rupert Brooke fue dueño de la casa de Old Vicarage o si simplemente vivió allí. Le explico que el gran poeta de la guerra solo residió allí durante un tiempo, mientras trabajaba con la beca del King’s College# 13 .
Jimmy me dice que están planeando trasladarme al pabellón de presos de nivel superior tan pronto como haya completado mi período de iniciación. Es la mejor noticia que he recibido desde que llegué a Wayland. La puerta de la celda se abre y el señor Thompson mira alrededor.
—Ah —dice, cuando me ve—. El director quiere hablar con usted 14 .
Acompaño al señor Thompson al despacho del señor Carlton-Boyce.
Es un hombre de unos cuarenta o cuarenta y cinco años. Me recibe con una cálida sonrisa y me presenta a la máxima autoridad del módulo C, que, según me dice, es adonde planean trasladarme. Le pregunto si podrían considerar concederme el nivel superior, pero me dice que la decisión ya está tomada. Me doy cuenta de que una vez que la maquinaria se ha puesto en marcha y ya se ha decidido algo, sería más fácil hacer dar media vuelta a un transatlántico que intentar cambiar una decisión colectiva.
El señor Carlton-Boyce explica que si de ellos dependiera, hoy mismo me trasladarían con mucho gusto al módulo C, pero con tantos periodistas husmeando fuera, no quieren que parezca que estoy recibiendo un trato de favor, así que tengo que ser el último entre los recién llegados en ser trasladado. No hace falta que le cuente el problema de la música rap y de los jóvenes reclusos que se pasan toda la noche gritando de una ventana a otra 15 , pero, repite, el interés de la prensa hace que tenga las manos atadas.
16:00 horas
Vuelvo a mi celda y sigo escribiendo. Solo he conseguido redactar unas pocas páginas cuando un golpe en la puerta interrumpe mi trabajo: se trata de un joven del otro lado del pasillo con aspecto de tener unos veinte años.
—¿Podría escribir una carta por mí? —pregunta. Aquí nadie se presenta nunca ni se molesta en perder el tiempo con fórmulas de cortesía.
—Sí, por supuesto. ¿A quién va dirigida y qué quieres que diga? —le contesto, pasando a una página en blanco en mi cuaderno.
—Quiero que me trasladen a otra cárcel —me dice.
—¿No es eso lo que queremos todos?
—¿Qué?
—No, nada, pero ¿por qué deberían trasladarte a ti?
—Quiero estar más cerca de mi madre, que tiene depresión.
Asiento con la cabeza. Me dice que se llama Naz y luego me da el nombre del funcionario al que quiere dirigir la carta. Me pide que incluya la razón por la que su petición debe ser tomada en serio. Escribo la carta, leyendo cada frase en voz alta a medida que la voy completando. Él firma en la parte inferior con una rúbrica. No puedo leer su firma, así que le pido que deletree su nombre para poder escribirlo en mayúsculas debajo, para que el funcionario en cuestión sepa de quién es, le explico. Meto la misiva en un sobre, escribo los datos del destinatario y él la sella. Naz coge el sobre, sonríe y dice:
—Gracias. Si necesita algo, solo tiene que decírmelo.
Le digo que necesito un par de chanclas para la ducha porque me preocupa coger hongos. Me mira con ansiedad.
—Te lo decía de broma —digo, y le deseo suerte.
17:00 horas
La cena. Opto por un trozo de col y media ración de patatas fritas, una ración normal en el resto del mundo. La col está flotando en un medio líquido y me recuerda a las comidas de la escuela y por qué nunca me gustó esa verdura. Mientras espero en la cola, Jimmy me cuenta que le desagradó la etapa en la que tenía que servir los platos en el comedor.
—¿Por qué? —le pregunto.
—Los presos siempre están quejándose —contesta.
—¿De la mala calidad de la comida?
—No, de que nunca les dan raciones lo bastante grandes, sobre todo cuando se trata de patatas fritas.