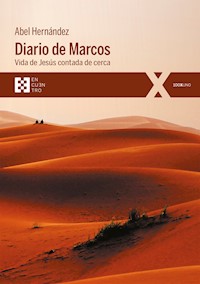
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
En Diario de Marcos, el veterano escritor y periodista Abel Hernández, figura imprescindible de la crónica política durante la Transición, afila su pluma para dar color y vida a la historia de Jesús de Nazaret, que es "contada de cerca" por un aún joven e inexperto evangelista Marcos, a quien Jesús le encarga, nada más conocerle en Betsaida, que tome nota de todo lo que vea y oiga mientras esté a su lado. A través de los ojos asombrados de Marcos —y de la maestría como cronista de Abel Hernández— se van sucediendo, con pulcritud pero sin artificio, los acontecimientos, manifestaciones y hechos comprobados de la vida pública de Jesús de Nazaret, en el contexto, las costumbres y los paisajes de su tiempo. En esta "crónica" vibrante, los lugares y personas que rodearon al Nazareno cobran un protagonismo único, trasluciéndose la mirada de ternura infinita y complacencia con la que Jesús se acercaba a la naturaleza y a las personas que empezaban a seguirle, sobre todo los más desvalidos y necesitados. El autor confiesa que un impulso interior fuerte e inesperado le empujó a escribir este libro: "A medida que iba descubriendo los rasgos singulares del protagonista y lo observaba de cerca, notaba, o eso creía, que iba, poco a poco, desvelándose en este Diario de Marcos el rostro de Jesucristo. A pesar de mi evidente indignidad y mis limitaciones para abordar tal empresa, una fuerza misteriosa me ha llevado de la mano hasta concluir el retrato".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abel Hernández
Diario de Marcos
Vida de Jesús contada de cerca
© El autor y Ediciones Encuentro, S.A., Madrid, 2020
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección 100XUNO, nº69
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
Impresión: Estugraf-Madrid
ISBN Epub: 978-84-1339-348-3
Depósito Legal: M-3977-2020
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
C/ Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
A la memoria de mi hermano Delfín,
cura de Valdeavellano de Tera
ÍNDICE
Prólogo
I. El encuentro
II. Los primeros seguidores
III. La boda
IV. La hora
V. Los milagros
VI. En el templo de Jerusalén
VII. La samaritana
VIII. Mateo, el publicano
IX. La Magdalena
X. La pesca milagrosa
XI. En Nazaret
XII. Los doce
XIII. El sermón de la montaña
XIV. La hemorroísa y la hija de Jairo
XV. Las parábolas
XVI. La fiesta de las tiendas
XVII. La mujer adúltera
XVIII. El ciego de nacimiento
XIX. El buen pastor
XX. El hijo pródigo
XXI. En Betania
XXII. Regreso a Galilea
XXIII. Tempestad en el lago
XXIV. La muerte de Juan Bautista
XXV. La misión
XXVI. La multiplicación de los panes
XXVII. La confesión de Pedro
XXVIII. La transfiguración
XXIX. Camino de Jerusalén
XXX. La persecución
XXXI. El buen samaritano
XXXII. El retiro de Perea
XXXIII. Zaqueo
XXXIV. La resurrección de Lázaro
XXXV. El padrenuestro
XXXVI. María de Betania
XXXVII. Domingo de Ramos
XXXVIII. Vísperas de la Pascua
XXXIX. La cena pascual
XL. Getsemaní
XLI. El proceso
XLII. Ante Poncio Pilato
XLIII. Camino del Calvario
XLIV. Muerte en la cruz
XLV. El sepulcro vacío
XLVI. Las apariciones
XLVII. Despedida junto al lago
Epílogo
Prólogo
Esta es la vida de Jesús de Nazaret contada de cerca. Abarca apenas tres años. Desde que deja su casa del pueblo, e inicia, coincidiendo con el apresamiento de Juan Bautista, su predecesor, su misión recorriendo los caminos de Galilea, hasta que muere en Jerusalén, ajusticiado en una cruz después de un juicio injusto. Esta breve y fascinante historia concluye con su segunda vida terrena después de la resurrección, una vida distinta y misteriosa, más inaprehensible, en la que se manifiesta gloriosamente a sus discípulos. Esta segunda vida da pleno sentido a su difícil paso por la Tierra y no dura más de cuarenta días. Estamos, no solo para sus seguidores, convencidos de su misteriosa misión divina, sino también para todos los que se acercan de buena fe a él y a su doctrina, ante la figura más atractiva y luminosa de la historia humana.
A través de este relato, escrito con temblor y con la mayor fidelidad a los hechos, el lector curioso podrá seguir de cerca su recorrido, con un calendario preciso, por los caminos de Galilea, de Judea y de Samaría, además de una breve excursión a Perea y otra a las tierras altas de Cesarea de Filipo. La mayor parte del tiempo lo pasó Jesús en su tierra de Galilea. Allí se encontraba más a gusto, entre pastores, artesanos, campesinos y pescadores. El punto de encuentro era Cafarnaúm, junto al lago de Tiberíades. En torno al lago se desarrollan las escenas más significativas y entrañables de su vida pública. Subir a Jerusalén, en Judea, era sentir el aliento hostil del poder religioso judío y contar el tiempo que faltaba para el voluntario sacrificio redentor, previsto por los profetas desde antiguo. El presentimiento de la muerte a plazo fijo le acompañó y le ensombreció una buena parte de los últimos meses de su vida. Al final no ocultó su decepción y su dolor por el rechazo de las autoridades judías a su oferta mesiánica —la nueva alianza— y lloró sobre Jerusalén.
Se cuentan aquí, por su debido orden, los principales episodios de la vida pública de Jesús de Nazaret. Los hechos discurren en su contexto, encajados en su tiempo, de acuerdo con las costumbres de la época. Se enmarcan en el paisaje en que sucedieron, bañados por la luz correspondiente. Las escenas se desarrollan con todo detalle, como vistas por un testigo directo, así adquieren vida. Pasan del blanco y negro al color. Bajo una cuidadosa y elemental cobertura literaria, huyendo de todo artificio inútil, se suceden los acontecimientos, las manifestaciones y los hechos comprobados, sin ningún tipo de falsificación consciente, sino todo lo contrario. Se procura aclarar lo dudoso y ordenar lo disperso. Confío en que el lector interesado aprecie este esfuerzo de objetividad.
Por el Diario de Marcos van desfilando, con perfil propio, los variopintos personajes que acompañaron a Jesús en su agitada andadura por la Tierra. Desde la discreta presencia de María, su madre, hasta la oscura e incomprensible figura de Judas Iscariote. Observamos enseguida el liderazgo de Simón Pedro entre los doce elegidos —doce hombres del pueblo, de oficios humildes, todos galileos menos Judas— y comprobamos el protagonismo femenino, que rompe con las tendencias de la época. Hay un numeroso grupo de mujeres que siguen de cerca al Nazareno sirviendo a la pequeña comunidad creada por él; algunas de ellas le acompañan hasta el Gólgota y son las primeras que descubren el sepulcro vacío. En el relato de la vida de Jesús de Nazaret adquieren un relieve especial figuras como María Magdalena, Marta y María de Betania, la Samaritana y la mujer adúltera, a la que perdonó sus pecados y libró de la lapidación.
Recorriendo a su lado los caminos, observamos su amor a la naturaleza, como obra de sus manos. Contempla con infinita complacencia los olivos, el trigo, la viña, el rebaño de ovejas, el agua de la fuente, la higuera, los lirios del campo, los peces y las aves del cielo. Le sirven además de materia prima de sus parábolas. Jesús tiene alma de campesino. Pero el rasgo destacado de su personalidad es el repudio de la hipocresía y la soberbia de los poderosos y su compasión por los seres humanos más pobres, humildes, enfermos y desvalidos. Siempre se pone de su parte, utilizando, si es preciso, su poder taumatúrgico para sacarlos de la enfermedad, de la miseria y de la tristeza. Impresiona, casi aterra, su poder —el poder de Dios—, que se corresponde con los signos mesiánicos. Cura a los enfermos, resucita a los muertos, perdona los pecados, expulsa a los demonios, se erige en «señor del sábado» y, si es necesario, apacigua la tempestad en el lago. Y entonces, en medio de la noche oscura, el mar y el viento le obedecen.
El autor del libro confiesa que un fuerte impulso interior, cuando menos lo esperaba, le empujó a escribir este libro. Después de darle muchas vueltas, pasó varios meses sumergido, de alma y cuerpo, en la tarea. Ni en las horas del sueño desconectaba del todo. Ha sido una experiencia emocionante y abrumadora. Ninguna vida humana, como queda dicho, es tan fascinante como la de Jesús de Nazaret si se observa de cerca. Cada día era como una pequeña revelación nueva. A medida que iba descubriendo los rasgos singulares del protagonista y lo observaba de cerca, notaba, o eso creía, que iba, poco a poco, desvelándose en el Diario de Marcos el rostro de Jesucristo. Sentía el autor por dentro que, a pesar de su evidente indignidad y la conciencia de sus limitaciones para abordar tal empresa, una fuerza misteriosa le llevaba de la mano hasta concluir el retrato. Confío en que el lector disfrute de una experiencia espiritual parecida.
I. El encuentro
Hay algo en su persona que atrae irresistiblemente. Desde que he hablado con él, mi vida ha cambiado. No paro de darle vueltas al encargo y al compromiso que he adquirido. Todo ha sucedido de forma inesperada. Por de pronto tendré que dejar el bazar y los estudios. Lo extraño es que la importante decisión, que aún no he comunicado en casa, más que inquietud, me proporciona paz, una paz que parece milagrosa y que yo no había experimentado nunca, como si mi vida, con veinte años recién cumplidos, adquiriera sentido de repente.
El encuentro ha tenido lugar esta mañana en Betsaida, en el portal de la casa de Simón. Ellos venían de pescar y Simón y Andrés no parecían de buen humor. Hacía calor. Era uno de esos días que el agua del lago brilla como un espejo de plomo, y pesa todo el cuerpo. Me he acercado por curiosidad, incitado por mi amigo David, el hijo del guarnicionero. «Tienes que conocerlo —me había insistido—, es un profeta». «Bah, ya será menos», le dije. «Habla con Juan, el hijo de Zebedeo», me insistió, y cuando me he enterado de que andaba por el pueblo rodeado de unos pescadores y que había venido de Nazaret no he podido contenerme. En Nazaret, a poco más de media jornada de camino, tenía yo algunos familiares lejanos, parientes de mi madre. Seguro que lo conocían. En un pueblo tan pequeño se conocen todos y nadie de allí nos había dicho en casa que en Nazaret hubiera nacido un profeta.
Cuando he llegado, estaba en la puerta, de pie, conversando con unas mujeres de las casas vecinas. Al verme me ha sonreído como si estuviera esperándome. Había algo en su cara y en el peculiar movimiento de sus manos que llamaba la atención. Tiene un rostro venerable, que impresiona y atrae a la vez. Su cabello moreno, ligeramente rojizo, cae sobre sus hombros. Lleva barba, del mismo tono que el pelo, dividida en la barbilla. Vestía una túnica blanca y un manto de color teja. Es un hombre de unos treinta años, alto, un poco más que yo, moreno y bien proporcionado. Tiene el rostro, color trigo, curtido por el sol y el aire de los caminos. Llevaba las sandalias cubiertas de polvo. La fuerza está en su voz, una voz grave y armoniosa que te envuelve desde la primera palabra, y, sobre todo, en su mirada que te penetra por dentro. Habla pausadamente y con una extraña y poderosa autoridad.
«La paz sea contigo, Marcos», me ha dicho por todo saludo mientras me estrechaba los hombros con sus fuertes manos de campesino. «¿De qué me conoces?», le he preguntado. «Te esperaba», me ha respondido. Yo estaba anonadado, como transportado de repente a otra realidad. Después ha pronunciado unas misteriosas palabras sobre la llegada del reino de Dios, que no he acabado de entender. Un grupo de curiosos se han quedado mirando en medio de la calle y luego han seguido su camino. «¿Qué quieres de mí?», me he atrevido a preguntarle. Entonces me ha mirado de una forma que no olvidaré nunca y me ha dicho: «Sígueme y te prometo que no te arrepentirás; tu nombre quedará escrito en el libro de la vida». Me temblaban las piernas y he empezado a sudar copiosamente. «¡Ánimo! —ha proseguido—, te necesito, tengo que hacerte un encargo». «Tú dirás, Maestro», le he dicho. «Quiero que me ayudes a difundir la buena nueva». Esa ha sido su propuesta. Notaba que una irresistible fuerza interior empezaba a conducir mi destino. Aquel hombre era más que un profeta. Y me he rendido. «¿Qué tengo que hacer?». «Sé testigo —me ha dicho— de la llegada del reino de Dios. Toma nota de lo que oigas y veas a mi lado, para que un día la buena noticia llegue hasta los últimos confines de la Tierra. Esa será tu misión».
Cuando he llegado no había nadie en casa. Menos mal. Necesitaba estar solo. Ha sido una experiencia demasiado fuerte. No paro de darle vueltas. Estoy aturdido y emocionado. Es un compromiso complicado, pero no podía negarme. Una fuerza misteriosa me arrastraba por dentro y me iluminaba mientras él hablaba conmigo. Pero no sé por dónde empezar. Esto me complica la vida o puede que le dé sentido, ya veremos. Recorreré a su lado los caminos, le seguiré de cerca y tomaré nota de lo que vea y lo que oiga. Lo mejor será escribir un Diario. ¡Eso, llevaré una especie de Diario! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? En la escuela rabínica me obligaron a ejercitar la memoria y, desde pequeño, he tenido afición a leer y a escribir. Casi me sé de memoria los relatos de los profetas. Sobre todo de Isaías y Ezequiel. Esto me facilitará la tarea. No sé qué pensarán mis padres y Raquel, mi novia. Pero ya no hay marcha atrás. Es el compromiso de mi vida, un compromiso sagrado. Este hombre parece más que un profeta. Yo no he conocido a nadie igual. Mañana se lo contaré a David. Ahora es tarde. Ya anochece sobre el lago. Estarán a punto de salir a pescar los pescadores. No sé si podré dormir esta noche.
II. Los primeros seguidores
En casa no lo han tomado a mal. Les he contado el encuentro y les he dicho que no me voy del todo, que iré y vendré hasta ver en qué para esto. Raquel también ha estado comprensiva y hasta ha mostrado interés en conocerlo. He dormido poco. Muy de mañana he ido a ver a David y le he contado lo que había pasado. «Me preocupa el encargo que me ha hecho —le he dicho—, no sé por dónde empezar. Necesitaría conocer cuándo salió de Nazaret y qué ha hecho en este tiempo, quiénes le siguen, qué planes tiene…». Él ha insistido en que hable con Juan, con el que estuvo en la escuela, aunque sea un par de años mayor que nosotros.
—Tengo entendido que Juan, el de Zebedeo, y Andrés, el hermano de Simón —me ha adelantado—, andaban con un profeta, que bautiza en el Jordán y anuncia la llegada del Mesías. Mucha gente acude allí. En todo Israel se respira en el ambiente que el Mesías está a punto de llegar. Entre la gente sencilla de los pueblos la expectación es máxima, como sabes. Me han dicho que Jesús, el de Nazaret, también fue a bautizarse y que en el momento del bautismo ocurrieron algunos prodigios. Creo que Juan y Andrés son sus primeros seguidores. Dejaron al profeta del Jordán y se fueron con él. Habla con ellos.
—Pero ¿cuánto hace que salió de Nazaret este hombre?
—Por lo que me han dicho, dos o tres meses.
He dejado a David y me he ido a buscar a Juan. Lo he encontrado remendando las redes. Por el camino me iba preguntando yo qué habría hecho Jesús desde que dejó su casa de Nazaret y se echó a los caminos. A Juan, el de Zebedeo, se le han iluminado los ojos cuando le he contado mi encuentro de ayer y le he preguntado por él.
—¿Cómo fue lo tuyo?
—Nunca olvidaré aquel momento. Era la hora décima del día 7 de marzo. En Batabara, donde predicaba Juan, el Bautista, un gran profeta, con voz poderosa, a esa hora de la tarde en el vado del Jordán el calor era sofocante. Y él, fíjate, iba vestido con piel de camello y se alimenta de miel silvestre. Como contraste, hacía mucho frío en la madrugada. Era duro vivir allí. El agua del río bajaba turbia entre adelfas y tamarindos. Abajo, en los alrededores de Jericó, ya amarilleaban los trigos y blanqueaban las cebadas. Yo estaba con Andrés, el compañero de pesca. Nos había bautizado el Bautista y empezábamos a seguirlo, aunque nos advirtió desde el principio que él no era el Mesías, que el que esperábamos estaba a punto de llegar y que él no era digno siquiera de atarle la correa de la sandalia. A esa hora, cuando la tarde empezaba a caer y el sol rozaba ya la cresta de la montaña, había llegado mucha gente aprovechando que hacía menos calor. De pronto Juan, el profeta, se calló, se quedó parado como una estatua y señaló con el dedo a un hombre que se acercaba entre la multitud. «¡Es él —exclamó con voz entrecortada—, es el cordero de Dios, seguidle!». Bajaba del desierto, donde, según supimos luego, porque nos lo contó él mismo, había pasado cuarenta días y cuarenta noches de ayuno y oración antes de empezar a predicar. Y hasta, según nos dijo, fue tentado allí con malas artes por el diablo, al que venció sin muchas dificultades. Estaba muy delgado. No es extraño que tuviera hambre...
—Pero ¿qué pasó?, ¿cómo fue el encuentro?
—Andrés y yo nos acercamos a él por curiosidad, pero había algo en la figura de ese hombre y en su mirada que impresionaba y atraía irresistiblemente. «¿Qué buscáis?», nos dijo. No sabíamos qué responder. Nos quedamos cortados, mudos. Al fin Andrés, que no es muy hablador, soltó: «Rabí, ¿dónde vives?». Él nos miró, sonrió y nos dijo: «Venid y lo veréis». Y nos fuimos con él. Subimos por un camino escarpado y nos llevó hasta una pequeña cueva donde tenía su morada. Dormía en el suelo sobre una estera de esparto. Nos dijo que se acercaba el reino de Dios y que quería que fuéramos sus discípulos. Y nos quedamos con él. Es imposible no seguirle. Al día siguiente, Andrés se fue corriendo a buscar a su hermano Simón. Estaba abajo charlando con unos pescadores. Le gritó: «¡Simón, hemos encontrado al Mesías!». «¿Lo dices en serio?», le dijo. «Completamente en serio», le respondió Andrés. Y Simón se echó el manto encima y vino corriendo. Cuando llegó jadeando, Jesús se le quedó mirando unos instantes y le soltó de sopetón: «Tú eres Simón, te conozco bien, ¡sígueme! Cuento contigo. Desde ahora te vas a llamar Pedro». Y Simón, un buen tipo, impetuoso y rebelde, no ofreció resistencia. Con ninguna otra persona habría sido tan dócil. «Nunca hemos conocido a nadie, Marcos, que hablara con tal autoridad como Jesús».
—Lo sé, lo sé muy bien; lo he experimentado en mi propia carne. A mí también me ha fascinado, Juan. Sé que mi papel en esta historia será secundario, no como el vuestro. Es el que me corresponde. Alguien tenía que contar todo esto. Estaré a su servicio y al vuestro. Me siento afortunado, como nunca me había sentido hasta ahora. Pero dime qué pasó después.
—Al día siguiente emprendimos el largo camino de vuelta a casa por el valle del Jordán. Aunque estábamos en marzo, en la parte central del día el calor apretaba. Él se vino con nosotros tres, entre una nube de arrieros y caminantes. Cuatro días de camino juntos dan mucho de sí. Poco a poco nos fue descubriendo su misión. No le entendíamos muchas cosas, pero nos tenía cautivados. Nuestro corazón latía con sus palabras. Dice que se acerca el reino de Dios. Me impresionó desde el primer momento su amor por las plantas y por los animales: las ovejas, las viñas, los pájaros, los peces, los trigos, los olivos... Es un hombre ligado al campo, un verdadero campesino. En ese mundo se encuentra feliz. En cuanto dejamos atrás Judea y nos acercamos a Galilea se le dulcificó el carácter. Gastaba bromas con Simón, al que se empeña en llamar Pedro. Creíamos que al llegar al cruce de caminos a dos horas de Genesaret, él iba a tomar la desviación que conduce a Nazaret por el ancho paso que domina el monte Tabor; pero al final ha preferido seguir con nosotros hasta Cafarnaúm.
— ¿Y van más con él?
—Sí, al día siguiente se encontró con Felipe en la calle. Tú debes de conocerlo. Es de aquí, de Betsaida, del barrio de arriba. Tiene algunas tierras y suele andar con un burro. Yo no estuve presente cuando ocurrió, pero por lo visto, todo se desarrolló de forma fulminante. Le miró y le dijo de sopetón, lo mismo que a nosotros: «¡Sígueme!». Debió de quedar tan impresionado que no perdió el tiempo y salió disparado a contárselo a los amigos con los que había quedado en el mercado. Llegó sin aliento. «He encontrado —les dijo— al que anunciaron Moisés y los profetas». «¿Quién es? —le preguntaron— ¿de dónde ha venido?, ¿lo conocemos?». «Se llama Jesús, es de Nazaret —les respondió—, es el hijo de un artesano, un tal José». Natanael, hijo de Ptolomeo, que es de Caná de Galilea, un pueblo cercano a la aldea de Nazaret, un tipo recto, un campesino de una pieza, pero tosco y algo guasón, soltó una carcajada. «¡Vamos, anda, Felipe, —le dijo—, de Nazaret no puede salir nada bueno!». Pero Felipe no se amilanó y le respondió con firmeza: «¡Ven y lo verás!». Natanael aceptó la propuesta con desconfianza, solo por curiosidad. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, al que venía observando desde lejos, no le dio tiempo a abrir la boca. Jesús se adelantó: «Natanael, hijo de Ptolomeo, antes de que te llamase Felipe, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera». Fue suficiente. El vecino de Caná, como uno que cae fulminado por el rayo, se rindió y exclamó: «Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel». Y Jesús le dijo: «Veo que no has creído a Felipe, que has creído porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Te aseguro que conmigo verás cosas mayores». Natanael, «bar Ptolomeo», o sea hijo de Ptolomeo, al que desde entonces llamamos Bartolomé, no ha querido decirnos qué hacía a la sombra de la higuera.
He dejado a Juan con las redes. Me ha dicho que él y su hermano Santiago, con Andrés y Simón, saldrán a pescar de madrugada.
III. La boda
Hemos estado de boda y acabo de volver a casa. Traigo noticias importantes. Jesús nos invitó a que le acompañáramos a Caná, a poco más de una hora de Nazaret, donde se casaba un pariente suyo. Juan, Simón y Andrés se excusaron porque tenían que ir a pescar. Llevaban muchos días perdidos, y él lo comprendió. Ahora se lo contaremos. Le acompañamos Felipe, Bartolomé y yo. Salimos de Betsaida pronto, entre dos luces, antes de que apretara el calor. Es una larga caminata de varias horas, con una dura cuesta al principio. Hicimos un alto en el camino para un breve respiro cuando salía el sol, y contemplamos desde arriba el lago iluminado que brillaba como un diamante, con un fulgor cristalino. El oro se fundía con el azul y lo atravesaba la corriente de plata del Jordán que desemboca entre cañaverales.
Después el paisaje se abre y dulcifica en suaves colinas, con la llanura del Esdrelón delante. Las palmeras dan paso a los olivos. A estas alturas de finales de marzo en Galilea está ya encañado el trigo y las viñas lucen exuberantes en los costeros. Las alondras hacían torres de música sobre los sembrados. En el gran tapiz se suceden los diversos matices de verde, que combinan con el ocre rojizo de la tierra labrada, y los pequeños caseríos blancos. De vez en cuando veíamos un pequeño rebaño de ovejas pastando en los orillos. Jesús iba feliz. Se ve que le alegraba volver al paisaje de su infancia. Una gracia nueva me iba iluminando a mí por dentro según le escuchaba por el camino. Predicaba el amor a todas las cosas. Recuerdo una frase suya, que se me ha quedado grabada, aunque no alcanzo bien a entender su significado: «El campo tiene una gracia bautismal». Tuve la impresión de que con su mirada lo santificaba todo: los corderos, el niño pastor, la sombra del olivo, las viñas, los trigos, el vuelo de los pájaros…
Llegamos a Caná poco después de mediodía, con sed y cubiertos de sudor y de polvo. El pueblo se recuesta sobre el bisel de una suave ladera entre huertos, flanqueado por el Tabor y el Djermacq. A la entrada hay una fuente donde hicimos un alto. Fue un alivio. María, la madre de Jesús, había llegado de Nazaret con un grupo de familiares y esperaba ya en la casa del novio donde al día siguiente se celebraría la boda. Estaban de preparativos. El encuentro con el hijo fue muy emotivo. Es una mujer hermosa en su madurez, amable y muy atenta. Viste de luto con elegancia y sencillez. Me han dicho que José, su esposo, murió hace algo más de diez años. A Jesús le trajo de casa una túnica nueva de lino de una pieza tejida por ella, según nos dijo, que buena falta le hacía.
Bartolomé nos invitó a Felipe y a mí a hospedarnos en su casa. Al día siguiente madrugamos. Era miércoles. Salió un día claro. Como es costumbre en Israel, las celebraciones de la boda duran varios días, desde el momento que llevan a la novia en silla de mano a su nueva casa, se rompe a la entrada el vaso ritual, se intercambian los juramentos de fidelidad y los nuevos esposos reciben las bendiciones, hasta que se despide a los invitados. En este caso se prolongaron cuatro días largos. La verdad es que no parecen muchos tratándose de una familia acomodada como demuestra el hecho de que hubiera un maestresala, varios criados y la presencia de seis grandes ánforas de piedra en la puerta para las abluciones. Luego, a la vista de los espléndidos banquetes, esto quedaba claro. Los judíos, que de ordinario somos sobrios, en ocasiones como esta tiramos la casa por la ventana. Los festines se sucedieron. No faltaron los típicos platos humeantes de carne con cebolla, la caza y los pescados rellenos. Las jarras de vino, el excelente vino de Galilea, corrían por las mesas sin parar. Y a todos se nos alegró el corazón y nuestras bocas se llenaron de risa. El bendito fruto de la vid no puede faltar en una boda en Israel.
En el tercer día de la celebración, estaba Jesús recostado en la sala con los demás invitados cuando se le acercó su madre. Parecía muy preocupada. Yo estaba cerca, a su lado, con Felipe y Bartolomé. Ella lo llamó aparte y, en medio del bullicio, oí que le decía en voz baja: «Hijo, no tienen vino, se les está acabando». Y él le respondió: «¿Y qué podemos hacer tú y yo, mujer? Aún no ha llegado mi hora». María tomó del brazo a su hijo, se lo llevó unos pasos aparte y no pude oír lo que le decía, pero ella llamó después a un par de criados, que parecían tan preocupados como ella, y les indicó: «Acercaos a Jesús y haced lo que os diga». Se acercaron y él les dijo: «Llenad de agua hasta los bordes las ánforas de la entrada». Los criados salieron un tanto desconcertados, pero hicieron lo que les había ordenado. Volvieron después de un rato y le contaron que ya estaban llenas. Entonces él les dijo: «Llenad una copa y llevádsela a que la pruebe el maestresala». ¡El agua se había convertido en vino! Cuando el maestresala lo probó, no podía dar crédito. No recordaba haber probado nunca un vino igual. No sabía de dónde lo habían traído. Se acercó a la mesa del esposo y le recriminó cariñosamente: «¡Pero, hombre! Lo normal es que se sirva primero el buen vino y, cuando la gente está bebida, se saque el vino peor. Tú has hecho todo lo contrario. Has guardado el buen vino para el final».
Cuando vimos el milagro con nuestros propios ojos, Bartolomé, Felipe y yo creímos ya en él. Jesús se volvió a Nazaret con su madre. Pronto bajará a Cafarnaúm. Eso nos ha dicho. Bartolomé se ha quedado unos días en Caná. «Lo mejor de todo —me ha comentado Felipe en el camino de vuelta— es que este primer signo que le hemos visto hacer ha sido para dar alegría a la gente».
IV. La hora
Tres días después, Jesús, como nos había dicho, dejó su casa de Nazaret y bajó a Cafarnaúm, donde decidió hospedarse, junto al lago entre los pescadores. Cuando lo supe me acerqué a donde estaba. Anochecía, era una tarde plácida. Un bando de pelícanos se posó en las aguas tranquilas entre el griterío de las gaviotas. Estaba cansado de la larga caminata y le noté preocupado. Tenía razones para ello. Se había enterado de que habían apresado a Juan, el Bautista, y eso le producía una gran tristeza y una rabia contenida. A la vez, en medio de la excitación, se le veía decidido y consciente de su papel. «Marcos —me dijo—, ha llegado mi hora». Me pareció entender que el profeta del Jordán había sido su predecesor, el encargado de anunciar su venida, y que su apresamiento era la señal esperada para empezar él la predicación y salir decididamente a la luz pública.
A la mañana siguiente, paseando por la orilla del mar de Galilea, sobre la negra grava y la dorada arena, se fijó en una barca que faenaba cerca. Era la de Simón y Andrés, a los que conocía bien. Jesús les voceó mientras les hacía un gesto con su brazo derecho: «Venid conmigo, dejad la pesca y yo os haré pescadores de hombres». Apenas titubearon. Los dos hermanos sacaron la barca a la orilla, dejaron las redes, se pusieron la túnica y lo siguieron. Poco después tropezó con Juan y su hermano Santiago, que estaban en su barca desenredando las redes. Se repitió la escena. Los llamó y ellos dejaron a Zebedeo, su padre, en la barca con dos empleados, y se fueron también con él. Y Jesús los apodó Hijos del Trueno. Por lo que les he oído, ninguno de los cuatro piensa dejar del todo su oficio de pescadores por ahora.
Simón nos invitó a comer a todos en casa de sus suegros. La pesca no había sido abundante, pero había bastantes peces para la ocasión. Apretaba el calor y en las estrechas callejuelas de Cafarnaúm el olor de las escamas de pescado arrojado al suelo se mezclaba con el azahar de los naranjos en flor y el olor a rosas. La sobremesa fue larga. Aprovechó Jesús para desvelarnos en ella sus planes. Nos recordó un texto del profeta Isaías que se sabía de memoria: «El espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para anunciar a los pobres la buena nueva; me envió para liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos y ofrecer consuelo a los que tienen el corazón triste». Y añadió: «Hoy se cumple ante vosotros esta profecía, que veréis confirmada con signos extraordinarios».
Estábamos conmovidos. Nos anunció que iba a empezar su predicación al día siguiente, sábado, en la sinagoga y que pensaba recorrer, para empezar, los pueblos y aldeas de Galilea, antes de extender el anuncio a Judea y Samaría. Pero que pensaba hacer dentro de unos días una escapada a Jerusalén para celebrar la Pascua y luego volvería a Cafarnaúm a seguir la misión. Adelantó también que pensaba formar un grupo de doce discípulos principales como exige la tradición rabínica. De momento tenía seis. Yo no contaba. Mi papel era auxiliar. El resto, los otros seis serían llamados en las próximas semanas.
El sábado por la mañana, cuando él llegó, la sinagoga estaba llena de fieles. Los vecinos de Cafarnaúm se sienten muy orgullosos de su sinagoga. Destaca entre las humildes casas de basalto por su deslumbrante blancura calcárea. Es muy amplia y está adornada con mosaico de estrellas y palmas. Después de las bendiciones, Jesús se levantó y subió al estrado. Leyó un texto del Pentateuco, cerró el rollo de piel curtida y dijo: «Se ha cumplido el tiempo y se acerca a vosotros el reino de Dios; arrepentíos de vuestros pecados y creed en la buena nueva». En un momento de la exposición le interrumpió el horrible grito de un hombre en medio de la multitud. Jesús bajó del estrado, se abrió paso entre los fieles y, sin perder la serenidad, se acercó a él. El hombre se revolcaba por el suelo y tenía los ojos encendidos. Entonces se encaró a Jesús, mientras lo señalaba con el dedo, diciendo con voz cavernosa y potente: «¡Te conozco muy bien, Jesús de Nazaret! Sé que eres el santo de Dios. ¿Qué tenemos que ver tú y yo? ¡Has venido a destruirme!». El hombre echaba espuma por la boca. Jesús, con voz poderosa, le conminó: «¡Cállate, espíritu inmundo, y sal de este hombre! ¡Te lo ordeno!». En ese instante, el poseído sufrió un fuerte espasmo y el demonio, dando un grito espantoso, salió de él. La gente quedó impresionada. Comentaban en voz baja unos con otros: «¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre, que manda a los espíritus inmundos y le obedecen?». A uno le oí decir: «Trae una doctrina nueva y la expone con autoridad». Y enseguida se corrió la voz por el pueblo y por toda la comarca. Aquello empezaba ya a parecer incontenible.
Simón, que estaba entusiasmado, se empeñó en invitarlo otra vez a comer en casa de sus suegros. Cuando llegaron, después de las abluciones y las bendiciones rituales sobre los alimentos, se enteraron de que Juana, la suegra de Simón, estaba enferma con mucha fiebre. Simón se lo dijo al maestro al oído discretamente. Jesús se levantó de la mesa y se acercó a la habitación donde la mujer yacía sobre las esteras tiritando de fiebre. Jesús le tocó la frente y después la tomó de la mano. Juana se levantó. ¡Estaba curada! La fiebre había desaparecido. Se encontraba como una rosa, tan bien que se puso inmediatamente a servir la comida en la mesa. Después de comer, Jesús se retiró a su humilde morada, que estaba cerca.





























