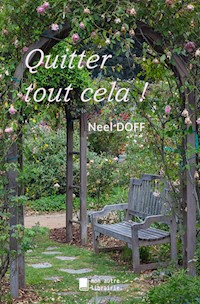Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Firmamento
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ámsterdam, finales del siglo XIX. Keetje Oldema tiene nueve años. En su familia, la pobreza es constante. Se agrava con cada nuevo hijo, y el cansancio y el desaliento de sus padres (por quienes siente una mezcla de admiración, piedad, odio e indiferencia) hacen cada vez más frecuentes los embates de la miseria. Con tanta crudeza como sencillez, la narradora relatará años más tarde aquella época oscura de infancia y adolescencia. Tatuada por el hambre, Neel Doff emprende así una novela de acusados tintes autobiográficos en la que evoca con precisión el frío extremo, la humillación, los desahucios, las pulgas, los abusos, la búsqueda vana y desesperada de un trabajo cualquiera y sus comienzos en el mundo sórdido y degradante de la prostitución, tema tabú por entonces. Pese a hallarse enmarcada en un escenario histórico de transición entre el realismo y el naturalismo, la obra trasciende ambas categorías para instalarse en un espacio propio donde la inmediatez de lo real adquiere resonancias de una amplitud desacostumbrada. Con la publicación de esta primera novela, finalista del premio Goncourt en 1911 y por primera vez vertida al castellano, Firmamento inicia la recuperación editorial de la autora ante el lector en lengua española.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Neel Doff
Días de hambre y miseria
traducción del francés de
título original:
Jours de famine et de détresse, 1911
Días de hambre y miseria
primera edición digital: marzo de 2023
© del texto: Herederos de Neel Doff, 2021
© de la traducción: Javier Vela, 2021
© de esta edición: Firmamento Editores s.l., 2021
www.firmamentoeditores.com
rrss: @firmamentoed
isbn epub: 978-84-1266-303-7
diseño y composición: Firmamento
Este libro no puede ser reproducido sin
la autorización expresa del editor.
Todos los derechos reservados.
visión
Nieva. Tengo la gripe. Me asomo a la ventana y contemplo la vida que fluye sobre el hielo. En la plaza, los niños juegan a patinar. Rápidos, vigorosos. Sigo su juego con detenimiento. Grandes y pequeños se entregan a él por igual, resbalando, empujándose hasta caer en racimos.
He ahí a uno de ellos. Pálido, abotargado —aunque no obstante enérgico—, lleva la cara sucia y el pelo hecho un desastre. Gasta zapatos demasiado holgados y viste con andrajos: los calcetines rotos, las dos perneras agujereadas en torno a las rodillas y descosidas en el fondillo del pantalón. Viene tomando impulso desde lejos para agrandar el salto que habrá de proyectarle sobre su propia inercia momentos antes de dejarse llevar, logrando deslizarse una docena de metros. En su ímpetu sin freno arrastra a otros consigo. Ninguno sufre daños. No obstante, todos se enfadan, se reincorporan y se le tiran encima. Él es más hábil que ellos, como también más simple y miserable. Le arrastran por el suelo hasta sacarle fuera de la plaza y luego lo echan a rodar por la nieve, golpeándole entre varios. Va a dar de bruces contra el final de la acera. Al poco se levanta. Trata de defenderse, un brazo a guisa de escudo. Pero está solo, ahora. Lleno de rabia y dolor, se marcha al fin cojeando entre penosos lamentos.
Así es como mi hermano, el pequeño Kees, volvía a casa a diario cuando ambos éramos niños. Sus lágrimas, de todo punto admirables, se me antojaban puras y transparentes como perlas de rocío.
Al retirarme de la ventana veo mi cara en el espejo. Mis labios se retuercen en una mueca de crispación e impotencia y el llanto inunda mis párpados: acabo de revivir uno de los momentos más dolorosos de nuestra mísera infancia. Estas escenas, de las que salíamos generalmente maltrechos además de humillados, eran sin excepción consecuencia de nuestra pobreza, porque, cuando se infligen por placer, son siempre los harapientos quienes reciben los palos.
mis padres
Antes de experimentar la alteración constante y ciertamente metódica que la miseria hace sufrir aun a las naturalezas mejor templadas, mis padres eran, en su rango y de acuerdo a su educación, dos personas bastante singulares, ambas de una belleza excepcional aunque diametralmente opuesta.
Mi padre, Dirk Oldema, era un frisón de metro ochenta de alto, delgado y esbelto como un abedul, y de una flexibilidad sorprendente. Tenía una piel muy fresca, los ojos de un azul claro, una dentadura prodigiosa y el pelo escarolado y de color castaño. Hablaba con una voz franca y bien timbrada y cantaba en una tesitura de tenor ligero que hacía detenerse a los transeúntes. Por las noches, sentado con sus hijos alrededor del hogar, su mayor placer era cantar en coro o referir anécdotas de su vida como soldado, cuando era cornetín, montaba a lomos de un hermoso caballo y zurcía las medias de todo el regimiento para poder conseguir libros, mientras el resto andaba de juerga. Era la única época de felicidad que le había sido dado conocer.
Mi madre, de origen liejense, era una mujer menuda de pelo castaño y belleza punzante, fina y bien torneada. Leía novelas de aventuras, aunque su vida siempre estuvo exenta de ellas. Prefería el lujo a la comodidad, y su escasísima educación se manifestaba en el sombrero de flores rojas y blancas que cubría su cabeza, de descuidada melena, o en los zapatos de charol que calzaba sobre un par de medias agujereadas. Lo que más la complacía era salir con Mina, mi hermana mayor, para ir a ver tiendas, escoger ante los escaparates preciosos trajes para todos nosotros, embriagarse con ellos y discutir sobre el gusto y la elección de estos como si en realidad hubieran podido comprarlos. Ambas regresaban a casa con la cabeza perdida en ensoñaciones y continuaban la discusión ante una taza de café azucarado.
Uno de los grandes atractivos de semejante hábito era el de hacer rabiar a nuestras tías y vecinas. A falta de otros lujos, cuando mi madre se hacía con un sombrero nuevo o con un vestido comprado en una tienda de saldos, vestía a mi hermano menor lo mejor que podía y salía a pasearse por la calle de alguna de las tías o vecinas a las que pretendía dar envidia, mientras, entre brincos, se bamboleaba con el niño de acá para allá fingiendo no ver a nadie. Sin embargo, iba observándolo todo por el rabillo del ojo y luego venía a contarnos cómo la tía, a escondidas, había apartado ligeramente la cortinilla de la ventana y había enviado a Kaatje, nuestra prima pequeña, para ver en detalle su vestido, y cómo, por supuesto, había tenido que deshacerse de celos al verlos a ambos tan bien emperejilados.
Mi madre era no obstante una buena persona y, pese a arrastrar una gran miseria consigo, en varias ocasiones la vi prestarles sus mejores vestidos a esas mismas vecinas para que pudieran entregarlos en fianza. Cuando se le manifestaba un poco de simpatía, daba a cambio todo lo que estaba a su alcance, a veces demasiado, hasta el extremo de pasarse el día entero en las casas de otros, olvidándose de su hogar y de sus propios hijos. Era más astuta que inteligente y, por disponer en suma de todas las aptitudes necesarias para ello, parecía haber nacido para ser una muñeca de lujo.
Meciéndonos en sus brazos, solía cantar alabanzas a la Virgen: «María, Reina de los cielos…». Luego venía todo aquello de los «vestidos de seda azul».1 Solo la oí cantar cuando yo era pequeña —más tarde, la miseria la haría desaprender lo aprendido—. Recuerdo que su voz tenía un timbre tan agradable como cautivador; su habla había conservado tantas inflexiones y su risa permanecía tan joven que, incluso en su vejez, una seguía sintiéndose confiada y alegre en su compañía.
Mi padre se casó con mi madre al dejar el ejército, después de lo cual decidió hacerse gendarme. Lo que lo llevó a aceptar esta ocupación fue sobre todo su adoración por los caballos. Mi madre, huérfana desde los trece años y obligada a ganarse el pan como encajera, apenas sabía nada del hogar. Desde el amanecer hasta la noche, había tenido que girar los husos a diario sin levantarse de su discreta sillita más que para comer, retomando, no bien terminaba, aquel agrio trabajo que le hacía cerrar los ojos en súbitos parpadeos por los que yo me guiaba para pulsar sus estados de ánimo. No en vano, el primer almuerzo que preparó para mi padre fueron patatas con salsa de aceite de linaza, que, por error, había confundido con aceite alimenticio.
Jamás había tenido libertad: ahora estaba casada y podía al menos ir a charlar un poco con las mujeres de otros gendarmes. Cuando mi padre volvía de sus rondas, no encontraba nada preparado y debía a menudo volver a montar en su silla sin haber cenado. Así que, en los descansos, comenzó a aceptar las bebidas que la gente le ofrecía de buen grado a fin de congraciarse con él, y volvía a sus quehaceres laborales montando su caballo con una sospechosa rigidez. Fue desplazado en varias ocasiones antes de ser destituido por ello.
Se hizo más tarde guarda de caza, pero renunció a esta ocupación por voluntad propia: le era imposible ponerle las esposas a un hombre que, no pudiendo nunca comer carne, había disparado a un conejo en su propio coto. Cuando mi padre oía un disparo que le parecía sospechoso, daba un rodeo y, por la noche, iba a prevenir al campesino de que, al día siguiente, estaría obligado a confiscarle el fusil escondido bajo los nabos y a levantar acta de ello.
Después, siempre por amor a los caballos, entró como cochero en ciertas casas pudientes de la ciudad, pero le horripilaba recortarse el bigote y pronto abandonó. Llegó a un acuerdo con varios arrendadores para desempeñarse de cuando en cuando como cochero de punto.2 La primera vez que subió al asiento de un coche de esa índole se sintió degradado, pero acabó cambiando de parecer, pues los cocheros de punto eran operarios, decía, mientras que los cocheros de casas particulares eran sencillamente criados.
Mi madre podía quedarse sin comer durante días sin que ello la afectara en exceso, en tanto que mi padre sufría enormemente ante esta clase de privaciones, de modo que, cuando entraba un poco de dinero en casa, llegaban los conflictos. Él quería gastarlo todo en comida; ella, sin embargo, prefería reservar una parte para ropa u otros menesteres. Por añadidura, mi madre solía guardar para sí unos pequeños ahorros de los que no soltaba prenda, lo que ponía furioso a mi padre.
Estos dos seres de raza y naturaleza tan disímiles habían decidido unirse por su belleza y por el amor que alguna vez se habían profesado; al casarse, intercambiaron dos virginidades; tuvieron nueve hijos. Por lo demás, sus gustos y querencias rara vez concordaban, y, siendo la miseria una presencia constante en la vida de ambos, de ello no podía sino resultar una confusión inextricable.
En parte alguna como en nuestra casa oí hablar tanto de la belleza. Cuando nos soñábamos ricos, nos gustaba sobre todo pensar en cuánto aprenderíamos y en todas las cosas hermosas de que podríamos rodearnos; para una familia hambrienta como la nuestra, la comida no venía sino en último lugar.
Guardo clara memoria de un domingo por la tarde en que mi padre quería leerle en alto a mi madre, que estaba dándole el pecho a uno de mis hermanos. Había sido boicoteado por los vecinos del piso de arriba, que habían recibido a amigos en casa y se divertían cantando con ellos, zapateando al unísono y haciendo tintinear los cuchillos contra la vajilla. Ya había cerrado su libro en varias ocasiones, maldiciendo, cuando alguien llamó a la puerta. Era la vecina, que venía para invitar a mis padres a compartir su alegría.
—Llevo un rato diciéndome a mí misma: nuestros vecinos no tienen nada, y leen por aburrimiento, así que ¿por qué no vienen a divertirse con nosotros?
Mi padre le dio las gracias, pero lo hizo en un tono ligeramente altivo en el que no era difícil advertir su desprecio por creernos capaces de divertirnos con semejantes vulgaridades.
La mujer dio media vuelta y se retiró con expresión confusa.
Cuando estaba en el campo, mi padre se sentía poseído por una alegría tan poderosa que las lágrimas le remontaban hasta los ojos. Incluso el canto de las ranas chapoteando en las charcas conseguía conmoverle, y, cuando amagábamos con tirarles piedras, no tardaba en decirnos:
—¿Por qué interrumpís su charla, con lo bien que se expresan? ¿No entendéis su lenguaje? Ellas, como nosotros, han construido un hogar con varios hijos, aunque no deben de vivir entre tanta miseria, porque de ser así no parecerían tan felices.
Una vez cumplidos mis nueve o diez años, nada tuvo lugar en aquella casa que pueda hoy recordar con simpatía. La pobreza se había implantado en ella de forma permanente; iba agravándose con cada nuevo hijo, y el cansancio y el desaliento de mis padres hacían cada vez más frecuentes los días de hambre y miseria.
1 Mes soeurs portaient des robes de soie longues./ Mes soeurs portaient des robes de soie bleue («Mis hermanas llevaban vestidos de seda largos./ Mis hermanas llevaban vestidos de seda azul»): ejemplos clásicos con que los manuales de lengua francesa difundidos entre sus alumnos por la congregación de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Ploërmel promulgaban, durante el siglo xix, la concordancia gramatical entre el nombre y el adjetivo. (Todas las notas son del traductor).
2 Destinado al servicio público por alquiler, el «coche de plaza» o «coche de punto» era el medio de transporte más usual en las últimas décadas del siglo xix y las primeras del xx.
la noche
Había cogido el sarampión, y, una tarde, me escapé de casa para ver a unos chicos jugar a las canicas mientras estos trataban de acertar a meterlas en una serie de pipas hundidas a ras de tierra. Me encontraba abismada en la contemplación de sus sombras, que se agrandaban o se encogían según sus movimientos, preguntándome de dónde provenían y por qué crecían y disminuían de tal modo, cuando sentí de pronto que alguien me agarraba por detrás, sacudiéndome a derecha e izquierda a la vez que gritaba:
—¡Niña, vuelve inmediatamente a la cama! Podrías morir por salir a la calle en ese estado: ¿acaso no lo sabes?
Era nuestra sirvienta: en efecto, teníamos, ¡qué ironía!, una persona a nuestro servicio. Mi madre, que en ese momento sólo debía cuidar de cinco hijos, podía aún ocuparse de su oficio de encajera, y, como el trabajo aún abundaba por ese entonces, había tenido que contratar a una mujer para que la asistiera en casa. La sirvienta me dispensó una buena azotaina, como es costumbre en el pueblo cuando un niño se porta mal; luego me acostó en mi pequeño pesebre de madera, que descansaba en el suelo, contra la pared. No tardé mucho en quedarme dormida. Cuando desperté, ya había oscurecido.
Ah, qué dulce sensación de bienestar e intimidad. La casa estaba bien iluminada y un fuego vivo ardía en el hogar. Mi madre hacía encajes para cumplir sus encargos mientras mi padre leía en voz alta Las mil y una noches. A veces, se detenía de pronto para intercambiar alguna reflexión con mi madre.
—Cato, si bastase con decir: «¡Ábrete, Sésamo!», no dejaría que te lastimaras tanto los ojos haciendo encajes hasta la madrugada.
—Alegrémonos de que haya encontrado al menos estos encargos en el pueblo. Me gusta mi trabajo. Mira esta guirnalda: es tan bonita. La idea me vino al reparar en las hojas con que jugaban los niños. El diseño ha sido muy bien recibido entre la gente, y me entretiene hacerlo.
Y sus dedos entrecruzaban los husos con tal agilidad que nos era imposible seguirlos.
Por la estancia se había esparcido el delicioso olor del hígado de buey al vinagre, que ya humeaba en un rincón de la casa y del que pronto yo tendría mi porción. Mi padre se acercaba de vez en cuando a levantar la tapa para probarlo y, lamiendo la cuchara con deleite, decía:
—Cato, esto va a estar buenísimo.
Yo escuchaba leer a mi padre, me embriagaba de aquel olor y volvía a dormirme.
Quien duerme, cena3.
3 El origen de esta expresión (qui dort, dîne, en francés) se remonta hasta la Edad Media. La inscripción solía situarse a la entrada de las posadas, cuyos propietarios obligaban a sus clientes a cenar si querían conseguir una habitación. En nuestros días, su significado original ha evolucionado hacia un uso de corte más metafórico: dormir permite olvidar el hambre o soñar con saciarse.
primer éxodo
Aun siendo, como era, un buen trabajador, mi padre tenía el arte de resultar antipático, pues revelaba excesivamente a las claras cuánto le repugnaban la estupidez y la vulgaridad humanas. Tuvo por ello que abandonar el pueblo4 para buscar empleo en otra parte, y se dirigió a Ámsterdam, desde donde pronto escribió a mi madre para que se reuniese con él. «Vende nuestros viejos harapos para hacer el viaje», añadía; «aquí encontrarás todo lo que necesites».
Mi madre sabía lo que eso quería decir: habría de todo en las tiendas, sí, pero era imperativo encontrar primero cuatro paredes entre las que instalarnos. Mi padre siempre se imaginaba que todo nos caería del cielo, lo que le hacía decir disparates. Ella no había empezado a reparar aún en su infantilismo y, en esta ocasión, se las arregló para que el Servicio de Beneficencia articulara nuestro traslado a Ámsterdam.
Nos encontraron un hueco, junto con nuestro pobre mobiliario, en una embarcación destinada al transporte de mercancías. Una noche, un par de empleados públicos vinieron a buscarnos para ayudarnos a acarrear nuestras cosas. Mi madre llevaba en brazos a mi hermana Naatje, sujeta contra su pecho, mientras los otros cuatro niños éramos conducidos de la mano por aquellos dos hombres.
Había marea baja. Había que descender por una gran escalera y recuerdo muy bien el terror que sentimos ante aquel negro abismo. Uno de mis hermanos, entre gritos, se negaba a meterse «bajo el agua» para acudir al encuentro de nuestro padre. Yo, como siempre, temblaba al tiempo que trataba de ser valiente. Nos hicieron bajar uno a uno y nos metieron en la cabina común: sólo había estancias para el personal, sin sitio alguno donde sentarnos. La tripulación se mostraba visiblemente molesta ante aquella chiquillería que gimoteaba y se hacía pis encima, entre otras cosas.
La barca se puso en marcha. Nos tumbamos en el suelo. Mi madre se sentó a su vez con nosotros y extendió alrededor de ella sus anchas faldas, sobre las que todos nos acostamos antes de apoyar la cabeza en su regazo. Naatje mamaba aún. En cuanto a mí, me era imposible dormir. Sólo tenía cinco años, pero no he olvidado que un hombre entró en donde estábamos, nos miró con antipatía, se desvistió sin vergüenza y se acostó a nuestro lado. Maldecía cada vez que uno de los pequeños rompía a toser o a llorar. No bien se hizo de día, mi madre empezó a limpiarnos, a lavarnos y a vestirnos para el desembarco en Ámsterdam.
La Beneficencia no nos había pagado más que la travesía, abonando lo mismo por nosotros que por el transporte de los barriles de aceite y otros productos de alimentación. Se nos había hecho dormir en el suelo, como una perra y su camada, y mi madre, con su bebé al pecho, no había recibido ni una mala taza de café. Nada.
Fue así, tiritando y palideciendo de hambre y de frío, como llegamos atravesando el río Ámstel a la ciudad de Ámsterdam. Mi padre nos esperaba en las esclusas. Mientras la barca se encontraba estancada por la maniobra, fuimos aupados hasta las pasarelas. Sólo había una baranda en el lateral, así que mi padre, siempre temerario, nos guio de esclusa en esclusa sobre las tablas hasta llegar al muelle. Después, cruzando calles, puentes y canales, nos condujo hasta una habitación alquilada donde pernoctaríamos antes de proseguir nuestro camino.
4 El lugar al que alude es Buggenum, su pueblo natal, situado en la provincia holandesa de Limburgo, en la frontera con Bélgica. Fue un municipio independiente hasta 1942, cuando se convirtió en parte de Haelen. En 2007, Haelen y sus aldeas limítrofes se fusionaron a su vez con Leudal en una sola unidad administrativa.
sobras y oropeles5
A menudo he leído y oído referir cómo el perfume de una flor o el sabor de una fruta evocan en ciertas personas algún episodio hermoso o poético de su infancia o su juventud. Pues bien, salvo contadas excepciones, mis recuerdos nunca son hermosos ni poéticos. Todas mis sensaciones, aun las más frescas y puras, fueron malogradas por la miseria, la ignorancia y la vergüenza. Por lo demás, no ha sido oliendo una flor ni saboreando una pieza de fruta, sino comiendo queso holandés, como he logrado recordar una página de mi muy breve infancia.
Nuestra miseria era ya aguda por aquel entonces debido al número de bocas que alimentar, que aumentaba año a año. Una de mis tías era sirvienta en un gran prostíbulo. Era muy buena con nosotros. Nos invitaba a acudir por la noche a los alrededores del establecimiento, cuando éste estaba en pleno apogeo y la vigilancia disminuía, para darnos las sobras de la cena de las prostitutas, con sus cortezas de queso, cuyo sabor, reavivado en mí hace unos días, me hizo volver a ver todo aquello como si fuera parte de una secuencia de cine.
Mi tía nos traía también, escondidos bajo la ropa, lazos y cintas de seda y terciopelo con los que mi madre adornaba nuestros sombreros, y corpiños escotados de seda escocesa que transformaba para nosotros en divertidos disfraces, ante el gesto de estupefacción de los vecinos. Recuerdo un precioso vestidito a cuadros negros y amarillos que me confeccionó a partir de unas pocas bandas de estola cosidas unas a otras, y cuyas costuras habían quedado discretamente escondidas bajo los pliegues.
De aquellas sobras, de aquellos oropeles se desprendía por lo demás una suave fragancia que todos los Oldema aspirábamos con deleite.
5 El término original, oripeaux,adquiere aquí un doble sentido. Por un lado, alude al «oropel» (cosa de poco valor, que aparenta valer mucho) o al adorno tal y como entendemos su equivalente en castellano. Por otro, en sentido peyorativo, remite en francés a los «harapos» o «andrajos» con que es posible imaginar ataviada a la protagonista.
segundo éxodo
Nos habíamos establecido en Holland op zijn Smalst6 mientras el canal de IJmuiden7 estaba aún en construcción. Mi padre había conseguido colocarse en las caballerizas, pero, como no solía durar mucho en ninguna parte, nos vimos obligados a volver a mudarnos no mucho tiempo después. Él partió a pie hacia Ámsterdam, donde encontró trabajo enseguida gracias a su buena presencia. Un domingo vino a buscarnos. Alquilamos una carreta a unos campesinos que, a cambio de seis florines, nos llevarían de noche a la ciudad. A pesar de que habíamos reservado todo el habitáculo, el campesino que comandaba el viaje lo había llenado en gran parte de objetos propios: barriles, cestas y también un enorme molino de café que pretendía afilar a su llegada a la ciudad.