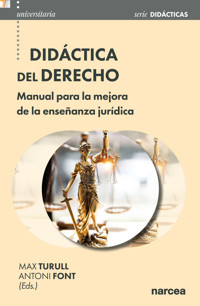
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Universitaria
- Sprache: Spanisch
Enseñar Derecho es una tarea compleja que va más allá de la transmisión de conocimientos jurídicos. Este libro nace con el propósito de acompañar al profesorado universitario, tanto novel como experimentado, en la reflexión y mejora de su práctica docente. Partimos de la premisa de que la enseñanza del Derecho no puede quedar relegada a un ejercicio expositivo, sino que debe integrar metodologías activas que fomenten un aprendizaje profundo y alejado del mero aprendizaje reproductivo. Por ello, la obra combina literatura científica, experiencia en el aula y reflexión crítica, reivindicando la docencia como uno de los pilares esenciales de la identidad académica del jurista. Su objetivo es la mejora de la calidad docente y del aprendizaje, proporcionando a los estudiantes herramientas eficaces para su desarrollo profesional. El libro ofrece múltiples recursos pedagógicos: estrategias para fomentar el pensamiento crítico y el razonamiento jurídico, herramientas para una planificación docente efectiva y metodologías activas adaptadas al ámbito jurídico como el método del caso, el aprendizaje basado en problemas y las clínicas jurídicas. Se incluyen, además, estrategias de evaluación y un análisis del impacto del entorno institucional y el clima de aprendizaje en la formación jurídica. La obra subraya la importancia del desarrollo profesional docente y la integración de la pedagogía en la enseñanza del Derecho, resaltando que una docencia eficaz requiere un equilibrio entre conocimientos teóricos y competencias prácticas. Más que un manual, Didáctica del Derecho es una invitación a repensar la enseñanza jurídica desde un nuevo enfoque, con los juristas como protagonistas de su renovación. Una obra imprescindible para quienes asumen el desafío de formar a los profesionales del Derecho que la sociedad actual demanda.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Didáctica del Derecho
Manual para la mejora de la enseñanza jurídica
Max Turull Antoni Font (Eds.)
NARCEA, S.A. DE EDICIONES
Han participado en la elaboración de esta obra:
AUTORES Y AUTORAS
Anderson, Miriam
Cano, Elena
Elgueta, María Francisca
Fernández-Pons, Xavier
Font, Antoni (Ed.)
Hervás, Gabriel
Medina, José Luis
Palma, Eric Eduardo
Paricio, Javier
Rubio, Gemma
Turull, Max (Ed.)
Índice
INTRODUCCIÓN.Max Turull y Antoni Font
1. Formarse en DerechoAntoni Font
2. Comprensión profunda y razonamiento jurídicoJavier Paricio y Gemma Rubio
3. Planificar la docencia y preparar la claseMax Turull
4. La alineación constructivaMax Turull
5. Las metodologías. Un punto de partidaAntoni Font
6. Las actividades de aprendizaje en el aulaXavier Fernández-Pons
7. La evaluación. Cerrando el círculoElena Cano
8. El clima y el contextoMax Turull
9. Desarrollo profesional docente: el Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) y Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC)José Luis Medina y Gabriel Hervás
EPÍLOGO. Panorama General de la Didáctica del Derecho en América del SurMaría Francisca Elgueta y Eric Eduardo Palma
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AUTORES Y AUTORAS
INTRODUCCIÓN
Este libro nace con un propósito claro: acompañar e instruir a profesores y profesoras* noveles de Derecho que, en general, no han recibido una formación pedagógica, así como a aquellos con experiencia que deseen profundizar en la reflexión sobre su propia docencia.
El profesor novel, que se enfrenta por primera vez a un aula llena de estudiantes, está esencialmente preocupado por dominar la materia que debe exponer. Su mayor preocupación es que no haya fisuras en el bloque sólido del conocimiento que desea transmitir. Dominar el contenido o, mejor dicho, evitar que los estudiantes perciban sus inseguridades en este plano, es para él lo más importante. Por este motivo se prepara la lección a conciencia, se surte de los apuntes necesarios, e incluso puede hacer un buen esfuerzo para memorizar lo que quiere explicar, pues considera que recurrir a apuntes durante la clase puede dar una imagen de debilidad profesional. Estos primeros años, caracterizados por esta preocupación sobre el dominio disciplinar, dan paso a una segunda etapa en la que el profesor traslada su preocupación y su reflexión hacia la práctica docente propiamente dicha.
En esta fase, el foco se centra en cómo lo hace. Este cambio es muy significativo. El docente ha llegado al nuevo estadio por el propio paso del tiempo, porque ha ganado confianza, porque domina los contenidos disciplinares, pero quizá también porque ha reflexionado sobre su papel y quizá también porque, resultado de la reflexión, el docente ha indagado sobre la docencia y ha leído algo de literatura pedagógica o ha seguido algún curso de formación y desarrollo profesional. Al profesor ahora le preocupa qué puede hacer para mejorar su desempeño, cómo puede hacerlo mejor. Recurre a cambios en la manera de manejar la clase, en el ritmo, en la claridad y en el orden de las lecciones, introduce cambios en la metodología, incluso se atreve a abandonar el monocultivo de la lección teórica, diseña algunas actividades de aprendizaje para dinamizar la sesión, los exámenes se vuelven más incisivos y más intencionados. El profesor, en definitiva, ha salido de su bloqueo inicial y ahora está en una fase relativamente expansiva y fecunda.
Esta segunda fase puede dar muy buenos resultados y el docente puede cosechar muy buenas opiniones por parte de los estudiantes. Esta etapa puede durar muchos años y el docente sentirse confortable en ella. Sin embargo, hay por lo menos una tercera fase en la que, de manera casi imperceptible, el foco se va desplazando de estar sobre uno mismo a estar verdaderamente sobre el estudiante. La pregunta ha cambiado: en lugar de preguntarse si lo hace bien, se pregunta si los estudiantes aprenden. A partir de ahí, cuando el foco ya está en el estudiante y no en el profesor, surgen multitud de otras preguntas: cómo aprenden, cómo no aprenden, qué es aprender, por qué les cuesta tanto, por qué unos aprenden y otros no, qué tipo de aprendizaje se produce, etc.
Cuando el profesor ha llegado a esta fase, se le abre un nuevo mundo para él. Intentará debatir con sus colegas los problemas —y los éxitos—del aprendizaje de sus estudiantes; es muy posible que, en una medida u otra, se lance a indagar, innovar o investigar sobre la propia docencia a partir de evidencias y no solo de intuiciones; querrá compartir y hacer públicos sus logros y sus hallazgos. Resultado de todo ello, puede adoptar alguna posición de liderazgo educativo en su departamento, facultad o universidad. Una nueva actitud ilumina, en fin, su actividad docente y su manera de ser académico. Por fin siente que la meta, el objeto y el objetivo de todo es el aprendizaje de los estudiantes. Su propia labor no es una finalidad en sí misma, sino que está al servicio de la mejora de los aprendizajes.
Estas tres fases que hemos descrito someramente, nos llevan al concepto de marcos de desarrollo académico. Algunas instituciones educativas, sobre todo en el ámbito anglosajón (especialmente en Australia y Reino Unido) y en otros países como Países Bajos, han desarrollado lo que está siendo denominado como marcos de desarrollo académico. En España, la Red de Docencia Universitaria (REDU) lanzó en 2019 una propuesta de Marco de Desarrollo Académico Docente (MDAD), coordinada por J. Paricio, I. Fernández y A. Fernández, que se inspira en la literatura científica sobre educación superior. La obra Cartografía de la buena docencia universitaria (2019), publicada por Narcea en la misma colección que el libro que el lector tiene en sus manos, marca un hito en nuestro contexto académico e inspira algunas de las páginas que siguen. La propuesta de Marco aspira a que sirva para ser debatida y adaptada en cada caso concreto. En última instancia, se trata de intentar definir qué entiende cada institución universitaria por calidad o buena docencia universitaria. La base sobre la que operan los marcos parece obvia, pero hasta ahora no se había descrito con tanta nitidez.
La noción de calidad de la docencia, si quiere ser funcional y operativa y no solo un artefacto teórico, debe entenderse como una evolución o una progresión en el contexto de la carrera docente. Partiendo de esta idea se han propuesto modelos de marcos con varios niveles, normalmente unos tres, cada uno con sus propias y específicas dimensiones o estándares, que intentan medir o establecer qué es una docencia de calidad. Estos modelos abarcan desde un nivel 1 o estándar, con criterios que muchas universidades ya quisieran ver reflejados en la generalidad de su profesorado, hasta un nivel 3 o avanzado, en que el docente, además de atesorar los estándares anteriores, también es un auténtico investigador en docencia universitaria y asume roles de liderazgo educativo. Debe matizarse que no todo el profesorado universitario de una institución debe alcanzar el nivel superior, y que el profesorado puede obtener el reconocimiento de excelencia en cada uno de los niveles. Como hemos expuesto, el núcleo de un marco de este tipo es la definición o la determinación de qué es la calidad docente. De este marco se puede deducir o se puede transitar a otro que, basado en el anterior, establezca el desarrollo académico del profesorado.
Existen otros modelos de marco, igualmente progresivos, con un enfoque parecido. Advancing Teaching, por ejemplo, pone el énfasis en la contribución de un docente. En un nivel 1, denominado profesor efectivo, el docente “adopta un enfoque consciente y reflexivo, creando condiciones positivas para el aprendizaje del estudiante y demostrando una docencia efectiva que mejora con el tiempo. El ámbito de impacto principal está en los estudiantes que enseña y tutoriza. El nivel 2 corresponde al académico cualificado y que trabaja colegiadamente; este utiliza un enfoque fundamentado en evidencias para desarrollarse como docente y proporciona mentoría a sus compañeros para fomentar un ambiente colaborativo en la educación dentro de su facultad o disciplina. El ámbito de impacto se extiende a sus compañeros académicos”. En este modelo se definen dos itinerarios (3a y 3b) para el tercer nivel. Por una parte, la línea de liderazgo institucional en enseñanza y aprendizaje; este docente “contribuye significativamente a la mejora del entorno docente dentro y fuera de su institución. El ámbito de impacto abarca a la comunidad educativa dentro de la institución, así como a sus compañeros académicos y a los estudiantes”. Otro itinerario de nivel 3 correspondería al profesor investigador en docencia, pues “contribuye al conocimiento pedagógico mediante la investigación educativa, influyendo en las prácticas docentes dentro y fuera de su institución. Su ámbito de impacto incluye el conocimiento educativo, la institución y la comunidad académica”. En la cúspide identificamos un nivel 4, caracterizado por el liderazgo nacional y global en enseñanza y aprendizaje, donde este académico “hace contribuciones excepcionales a la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior mediante su influencia y liderazgo en las prácticas educativas y la investigación pedagógica a nivel nacional e internacional. Su ámbito de impacto alcanza la comunidad educativa global.”
Estas ideas de marcos progresivos o escalonados vienen a decirnos que los académicos tenemos un amplio camino por recorrer en nuestra función docente y que podemos recibir acompañamiento y asesoramiento para progresar en esta tarea, para lo que esta obra espera contribuir con toda humildad.
Y es que, enseñar Derecho, lejos de ser una tarea sencilla, es una labor compleja. Se trata de una profesión para la que no hemos sido formados en una de sus vertientes esenciales: la pedagogía. Además de los conocimientos disciplinares, la docencia del Derecho requiere una reflexión constante sobre la tarea docente, un enfoque metodológico sólido y una comprensión profunda de las dinámicas de aprendizaje de los estudiantes. Aunque la experiencia docente nos enseña mucho con el tiempo, hay aprendizajes esenciales que sería mejor interiorizar en los primeros años de carrera, en lugar de esperar décadas para descubrirlos.
La obra que el lector tiene en sus manos no es un tratado de pedagogía al uso. Como profesores de Derecho, nos dirigimos a nuestros colegas desde la perspectiva de nuestra propia disciplina, reivindicando una dimensión académica integral que vincula la docencia, la investigación, la transferencia y la gestión universitaria. Aunque cada académico puede intensificar su dedicación en una o más de estas facetas, ninguna debería desvincularse de las demás. La docencia, lejos de ser un apéndice, forma parte del núcleo duro de nuestra identidad y debe integrarse plenamente en la vida de las disciplinas jurídicas, superando ese terreno indefinido en el que a veces parece habitar.
Este libro no pretende únicamente mejorar la docencia y elevar su consideración dentro de la academia; busca integrar profundamente la docencia y los aprendizajes en la esencia de las disciplinas jurídicas, alejándola de ese terreno de nadie en el que a menudo permanece. Conversamos sobre docencia con nuestros colegas, y es un tema recurrente en las comidas y en nuestros encuentros casuales; pero este no debe ser el único espacio para la preocupación docente: debe penetrar en la vida y en la dinámica de los departamentos y de las disciplinas. La docencia no es un mero añadido ni un apéndice de nuestra labor académica, sino un pilar fundamental que define y enriquece nuestra esencia como profesores y como juristas.
En estas páginas, proponemos descodificar, casi metabolizar, el discurso pedagógico, así como transferir los avances de la investigación educativa al contexto jurídico, haciendo accesibles herramientas y estrategias que puedan transformar nuestra práctica docente. Sin embargo, no nos contentamos con ser puentes desde la Pedagogía al Derecho, pues la renovación en la enseñanza y el aprendizaje del Derecho debe también brotar desde dentro, desde la misma disciplina. Conscientes de los retos y oportunidades actuales, invitamos al profesorado a reflexionar sobre su rol, a replantear su relación con la enseñanza y a asumir con orgullo su contribución al desarrollo del Derecho desde una perspectiva académica integral y comprometida.
La obra responde también a una invitación del profesor Miguel Ángel Zabalza, editor de la colección Universitaria de Narcea Ediciones. Esta invitación surgió tras un webinar que los directores de este libro ofrecimos en 2021 en el marco del primer ciclo de webinars organizados por la Red de Docencia Universitaria (REDU), una asociación presidida entonces por M. Á. Zabalza. Nos complace recuperar la expresión “didáctica del Derecho” para este libro, un término, el de didáctica, tan claro y diáfano como poco utilizado en nuestra disciplina, que refleja perfectamente el enfoque de esta obra.
El planteamiento de fondo de este manual pretende ser renovador. Creemos firmemente en una enseñanza activa, que es la que realmente puede proporcionar un aprendizaje profundo y de calidad a los estudiantes. Por ello, el texto no es neutro ni aséptico. Tomamos partido por una profunda renovación en la enseñanza del Derecho, pero sin propuestas extravagantes ni planteamientos frívolos no contrastados. Una necesidad de renovación que, aunque comenzó a plantearse con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), no ha avanzado lo suficiente.
Reflexionamos también sobre la ilusión que muchos profesores de Derecho han tenido durante años: creer que la transmisión del conocimiento podía lograrse plena e integralmente mediante una lección unidireccional, en el mejor de los casos clara, precisa y ordenada. Este modelo, que tal vez tuvo ciertos éxitos en el pasado, hoy se ha revelado insuficiente para promover un aprendizaje profundo y duradero.
En la actualidad sabemos que los datos y la información solo se transforman en conocimiento real a través de la acción y la reflexión personal del estudiante. Sin embargo, no descartamos la clase magistral como herramienta docente. Esta puede ser productiva si los estudiantes adoptan una actitud intelectualmente activa, intensa y receptiva. No obstante, si son apáticos o pasivos, el aprendizaje a lo sumo será superficial y efímero. Pero no se trata solamente de un cambio de metodologías, sino de un planteamiento más profundo que atañe a los objetivos del aprendizaje, a aquello que perseguimos como docentes. No nos interesa solo el “cómo”, sino también el “qué”.
Como profesores de Derecho, la mayoría de los autores de esta obra nos encontramos en disposición de identificar con precisión las necesidades de nuestros colegas noveles. Por ello, las páginas que siguen tienen una intencionalidad claramente aplicada. No constituyen una teorización abstracta. Son el resultado de reflexiones prácticas y de investigación educativa con un firme propósito: ser útiles para quienes comienzan en la profesión docente, ayudándoles a repensar su papel como educadores y a enfrentarse a los retos de la enseñanza con herramientas más dinámicas y eficaces.
En este volumen hemos querido abordar los principales retos y oportunidades que enfrenta la enseñanza del Derecho en la actualidad, explorando tanto los fundamentos teóricos como las innovaciones pedagógicas que marcan la práctica docente. Sin embargo, no hemos incorporado un capítulo dedicado específicamente a la inteligencia artificial generativa y su impacto en el aprendizaje y la docencia del Derecho, si bien nos referimos a ello en el capítulo sobre la evaluación de los aprendizajes. El motivo es que este tema todavía está en plena ebullición, y consideramos que no disponemos aún de la perspectiva necesaria para realizar una valoración serena y profunda. Somos conscientes, no obstante, de que la inteligencia artificial generativa deberá incorporarse de manera central en nuestra docencia y que los estudiantes necesitarán hacer un uso adecuado de ella. El potencial transformador de esta tecnología puede ser tan disruptivo y radical, o más, como lo fue en su momento la aparición de internet.
Si bien no entraremos en debates sobre didáctica general y didácticas específicas, sostenemos que enseñar Derecho tiene particularidades propias que deben considerarse. Por este motivo, este libro se centra en esas especificidades de la enseñanza del Derecho y a la vez no ignora aquellos principios pedagógicos generales que el jurista debe conocer. Decía nuestro colega y amigo Ramón Casas que “Hace falta tener presente que la formación jurídica consiste en gran medida en la adquisición y el manejo solvente de un lenguaje altamente técnico y preciso, que exprese una cartografía conceptual sin la cual estaríamos perdidos”. Conocer, comprender y manejar conceptos repletos de significado es algo esencial en la formación jurídica.
La obra se estructura en nueve capítulos y un epílogo. Se sigue un orden convencional. Empezamos explicando qué se entiende hoy por aprendizaje y docencia del Derecho, en los dos primeros capítulos, y a partir de ahí la secuencia sigue la lógica de la enseñanza universitaria: planificación, actuación y evaluación; reservando unos capítulos finales para aproximaciones más generales.
En el capítulo inaugural, Formarse en Derecho, Antoni Font explora el carácter distintivo del Derecho como disciplina académica y profesional. Lo presenta como un sistema integrado de conceptos que, mediante categorías abstractas, ordena las relaciones sociales y regula la interacción social. El autor enfatiza que el Derecho trasciende lo meramente normativo, constituyéndose como un sistema de comunicación arraigado en el lenguaje y la cultura social.
El capítulo examina dos enfoques fundamentales en la enseñanza jurídica: la jurisprudencia de conceptos, predominante en el siglo XIX, que ve el ordenamiento jurídico como un sistema cerrado donde el jurista aplica la ley mediante subsunciones lógicas; y la jurisprudencia de intereses, que se centra en los conflictos sociales subyacentes, entendiendo el Derecho como instrumento de equilibrio social.
Font critica el predominio histórico de metodologías tradicionales como la clase magistral, señalando la escasa atención al desarrollo de competencias prácticas. Identifica problemas actuales como la fragmentación de asignaturas y la limitada integración de metodologías activas.
La conclusión perfila el ideal del graduado en Derecho: un profesional capaz de resolver conflictos con pensamiento crítico, comprensión integral de principios jurídicos y comunicación efectiva. Se enfatiza su rol como agente de justicia y cohesión social, subrayando la necesidad de equilibrar teoría y práctica en su formación.
En el capítulo 2, Comprensión profunda y razonamiento jurídico, Javier Paricio y Gemma Rubio analizan las diferencias entre expertos y estudiantes en el razonamiento jurídico, utilizando el método del caso como base. Este método, originado en Harvard Law School a finales del siglo XIX, se ha consolidado como herramienta fundamental para desarrollar el razonamiento jurídico mediante dilemas reales o hipotéticos.
Los autores enfatizan que la diferencia entre expertos y noveles no solo radica en la cantidad de conocimiento, sino en cómo estructuran los problemas jurídicos. Los expertos, con una comprensión profunda de principios fundamentales, identifican rápidamente los núcleos problemáticos y construyen representaciones integrales. Los estudiantes, por su parte, tienden a análisis lineales y fragmentados, dependiendo excesivamente de la literalidad normativa.
El texto describe el razonamiento jurídico experto como un proceso de modelización: partiendo de la narrativa del caso, se construye una representación jurídica que ordena datos relevantes y evalúa diferentes líneas argumentativas. Los expertos usan las normas como herramientas para estructurar argumentos, no como meros depósitos de soluciones.
El capítulo identifica obstáculos estudiantiles comunes, como la búsqueda de respuestas únicas en lugar de explorar opciones argumentativas, y enfatiza la necesidad de transitar desde la memorización hacia el razonamiento crítico complejo.
El capítulo 3, a cargo de Max Turull, subraya la importancia de la planificación como componente esencial de una enseñanza eficaz del Derecho. La define como un proceso sistemático de reflexión, diseño y organización que beneficia tanto al profesorado como al aprendizaje estudiantil. El autor señala cómo la planificación ha evolucionado desde una práctica individual hacia un enfoque más sistemático e institucionalizado, especialmente tras la incorporación al EEES.
El capítulo identifica cuatro niveles interrelacionados de planificación: titulación (Grado y Máster), asignatura, grupo y sesión. Cada nivel requiere un enfoque específico, pero todos deben alinearse para garantizar coherencia formativa. Las guías docentes emergen como herramientas fundamentales al conectar resultados de aprendizaje con metodologías y sistemas de evaluación.
Aunque la planificación de titulación escapa al control directo del profesorado, influye en la organización general. A nivel de asignatura, la planificación incluye elaborar guías docentes y programas que especifiquen objetivos, contenidos, actividades y criterios evaluativos, superando el mero cumplimiento burocrático. En el nivel de sesión, la planificación se vuelve más práctica, abordando organización temporal, métodos de enseñanza y diseño de actividades a escala de aula.
El autor concluye que una planificación eficaz no solo mejora el aprendizaje, sino que consolida al docente como facilitador del conocimiento, promoviendo una enseñanza dinámica y orientada a resultados.
En el capítulo 4, Max Turull introduce el concepto de alineación constructiva como enfoque fundamental para diseñar y desarrollar asignaturas efectivas en la enseñanza del Derecho. Este marco teórico, propuesto por Biggs, busca asegurar que todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje estén coherentemente alineados con los resultados de aprendizaje previstos.
El autor detalla la implementación de este enfoque, comenzando por la definición precisa de resultados de aprendizaje que deben ser claros y medibles, abarcando tanto conocimientos teóricos como competencias prácticas y actitudinales. A partir de estos objetivos, se diseñan actividades de aprendizaje que fomenten la participación activa, el pensamiento crítico y la aplicación de conceptos jurídicos en contextos reales o simulados.
Respecto a la evaluación, el capítulo enfatiza la necesidad de superar los tradicionales exámenes memorísticos, optando por métodos que midan efectivamente el logro de los resultados de aprendizaje. Esto incluye análisis de casos, simulaciones y redacción de dictámenes que reflejen situaciones profesionales reales, convirtiendo la evaluación en un elemento formativo más allá de la mera calificación.
En resumen, este capítulo resalta que la alineación constructiva no solo mejora la coherencia del diseño docente, sino que también transforma la experiencia de aprendizaje hacia la adquisición de competencias relevantes para el ejercicio profesional del Derecho.
El capítulo 5, redactado principalmente por Antoni Font, junto con algún apartado de Miriam Anderson y Max Turull, aborda las metodologías activas en la enseñanza del Derecho como herramientas transformadoras de las dinámicas tradicionales. Los autores enfatizan que el contexto jurídico actual, caracterizado por su complejidad y rápida evolución, requiere que los futuros juristas desarrollen habilidades prácticas, pensamiento crítico y capacidad de resolución de problemas.
El capítulo parte del análisis de la sesión expositiva tradicional, reconociendo su valor, pero señalando la necesidad de incorporar elementos interactivos. Explora metodologías alternativas como el aprendizaje basado en problemas (ABP), en proyectos y en equipos, que fomentan la colaboración y el trabajo con casos reales o simulados.
Se analiza el método del caso y las clínicas jurídicas, que permiten a los estudiantes aplicar conocimientos en contextos reales bajo supervisión profesional. Además, se presentan estrategias como simulaciones, debates estructurados y aula invertida, junto con herramientas de seguimiento como el diario reflexivo, el portafolio y el one-minute paper.
Los autores concluyen analizando el impacto tecnológico en la enseñanza del Derecho, enfatizando que su integración debe responder a objetivos pedagógicos claros. El capítulo invita a los docentes a seleccionar estrategias que vinculen efectivamente los objetivos de aprendizaje con las competencias necesarias para el ejercicio profesional.
El capítulo 6, a cargo de Xavier Fernández-Pons, se centra en las actividades prácticas para fortalecer el aprendizaje activo en la enseñanza del Derecho. El autor enfatiza la importancia de desarrollar competencias esenciales como el razonamiento crítico, la argumentación jurídica y la aplicación práctica de conocimientos teóricos, creando un entorno que favorezca la participación activa y la reflexión.
Entre las metodologías destacadas, destaca el método socrático como herramienta fundamental, utilizando preguntas dirigidas para promover el pensamiento crítico y la construcción conjunta del conocimiento. El análisis de casos prácticos se presenta como otra estrategia clave, enfrentando a los estudiantes a situaciones reales o simuladas que requieren aplicación de normas jurídicas y habilidades argumentativas.
El capítulo explora diversas actividades prácticas: comentarios de textos jurídicos, redacción de demandas y dictámenes, y exposiciones orales; todas orientadas a mejorar la capacidad de trabajo con documentos legales y la comunicación efectiva. Destaca también la utilidad de las simulaciones de juicios, que además de familiarizar a los estudiantes con el entorno profesional, desarrollan competencias de liderazgo y trabajo en equipo.
El autor concluye que una enseñanza centrada en actividades prácticas no solo enriquece la experiencia de aprendizaje, sino que prepara efectivamente a los estudiantes para los desafíos de su futura profesión, fomentando un desarrollo integral.
En el capítulo 7, Elena Cano aborda la complejidad de la evaluación de los aprendizajes y la necesidad de que el profesorado desarrolle una competencia evaluativa. Esta competencia comprende conocimientos sobre evaluación, estrategias prácticas y actitudes favorables hacia una evaluación formativa y participativa. Se destacan tres principios fundamentales: alineamiento constructivo, autenticidad y carácter formativo.
El alineamiento constructivo implica que la evaluación sea coherente con los resultados de aprendizaje, metodologías y contenidos, e informe sobre la consecución de estos resultados de manera transparente. La autenticidad se refiere a la necesidad de que la evaluación reproduzca tareas que los egresados enfrentarán en su futura práctica profesional. El carácter formativo de la evaluación busca promover capacidades relevantes en todo el alumnado, utilizando el feedback como herramienta clave.
El capítulo también explora la evaluación de diferentes tipos de conocimiento: conceptual, procedimental y actitudinal. Para el conocimiento conceptual pueden emplearse cuestionarios, mientras que el procedimental requiere instrumentos más complejos y la implicación de diversos agentes. Las actitudes, esenciales para el desarrollo competencial, deben ser evaluadas mediante tareas que incluyan criterios específicos.
Además, se proponen ideas para la integración de saberes, destacando la importancia de metodologías que permitan la fusión de conocimientos y el desarrollo del pensamiento integrado. Se subraya la necesidad de equipos docentes interdisciplinarios para diseñar tareas que estimulen el pensamiento crítico y la capacidad de combinar conocimientos de diferentes campos.
Finalmente, se aborda el papel de la tecnología en la evaluación, destacando su potencial para transformarla y apoyar el aprendizaje autorregulado. Se menciona también la emergencia de la inteligencia artificial y sus implicaciones para la evaluación, sugiriendo estrategias para asegurar la autoría de los trabajos entregados por los estudiantes.
En el capítulo 8, Max Turull analiza cómo el contexto institucional y el clima de aprendizaje influyen en la enseñanza del Derecho. El autor enfatiza que el aprendizaje está profundamente condicionado por factores materiales, dinámicas institucionales y el ambiente en el aula, elementos que impactan directamente en el aprendizaje.
El capítulo introduce el concepto de entorno de aprendizaje como un sistema integrado que abarca desde recursos materiales hasta interacciones humanas. Analiza cómo la infraestructura, incluyendo aulas, mobiliario y tecnología, influye en la calidad del aprendizaje. Destaca que los espacios flexibles promueven dinámicas activas y participativas, mientras que los rígidos tienden a perpetuar enfoques tradicionales.
Turull presta atención al clima institucional, examinando cómo las políticas, valores y prácticas de las facultades de Derecho configuran las expectativas y experiencias de profesores y estudiantes. Subraya la importancia de una comunicación fluida y liderazgos pedagógicos comprometidos para construir una cultura institucional innovadora.
En cuanto al clima del aula, el autor destaca el rol del docente como facilitador de un ambiente de aprendizaje positivo, enfatizando la importancia de la confianza, el respeto mutuo y la participación activa. Concluye que un entorno y clima bien gestionados son fundamentales para formar estudiantes competentes y comprometidos con su formación.
En el último capítulo de la obra, José Luis Medina y Gabriel Hervás exploran el desarrollo profesional docente en el ámbito jurídico, centrándose en dos conceptos fundamentales: el Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) y el Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC). Ambos enfoques enfatizan la necesidad de profesionalizar la labor docente mediante la reflexión crítica y la integración del conocimiento disciplinar y pedagógico.
El SoTL se define como la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje en contextos específicos, promoviendo que los docentes analicen y documenten sus prácticas educativas para compartir hallazgos. El autor subraya que la enseñanza del Derecho debe ir más allá de la mera transmisión de contenidos, transformándolos en experiencias de aprendizaje significativas, fomentando así una comunidad académica que valora la innovación docente.
El CDC se presenta como la combinación de conocimientos disciplinares y pedagógicos que permite traducir conceptos jurídicos complejos en formas comprensibles. Este incluye no solo el dominio del contenido jurídico, sino también la capacidad para anticipar dificultades de aprendizaje, diseñar estrategias eficaces y evaluar su impacto.
Medina y Hervás concluyen que la integración de ambos enfoques puede transformar la enseñanza del Derecho en un proceso más dinámico y reflexivo, enfatizando la importancia de la formación continua y el intercambio de buenas prácticas para una enseñanza académicamente rigurosa y pedagógicamente transformadora.
Por último, en el epílogo, María Francisca Elgueta y Eric Eduardo Palma presentan una visión general de la evolución y el estado actual de la didáctica del Derecho en América del Sur, contextualizándola desde perspectivas histórica, cultural y pedagógica. Los autores analizan cómo las tradiciones regionales han moldeado la formación jurídica y examinan los retos actuales de la disciplina.
El texto inicia con una revisión histórica que destaca el predominio de la clase magistral, heredada de la tradición europea, caracterizada por la transmisión oral y el aprendizaje memorístico. Esta metodología ha sido criticada por su limitada capacidad para desarrollar habilidades prácticas y pensamiento crítico.
Los autores señalan la gradual incorporación de metodologías activas, como clínicas jurídicas y método del caso, en las facultades sudamericanas; aunque estas innovaciones han contribuido a una formación más integral y contextualizada, su implementación enfrenta resistencias institucionales y culturales.
El epílogo destaca el surgimiento de la pedagogía jurídica como campo de estudio en la región, promoviendo debates sobre el equilibrio entre teoría y práctica, la integración de competencias transversales y la preparación para contextos jurídicos complejos. Concluye con una reflexión sobre la necesidad de avanzar hacia enfoques más innovadores y participativos, consolidando la pedagogía jurídica como disciplina autónoma que fortalezca tanto el desarrollo académico como las instituciones jurídicas regionales.
MAX TURULL ANTONI FONT
* Para facilitar la lectura, a lo largo del libro se hace uso genérico del masculino para hacer alusión tanto al género masculino como femenino, de acuerdo con las indicaciones más recientes de la Real Academia Española.
1 Formarse en Derecho
Antoni Font
La especificidad del Derecho
Desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje del Derecho, este se concibe como un sistema complejo integrado por conceptos relacionados entre sí a través de categorías abstractas con el fin de incidir y ordenar las relaciones, tanto entre individuos como entre estos y la colectividad con una pretensión de generalidad. En este sentido, el Derecho es un sistema de comunicación que utiliza un lenguaje propio de la comunidad en la que se integra. No es descabellado afirmar que el Derecho es, en gran medida, lenguaje, por lo que, al abordar su enseñanza y aprendizaje, este factor no debería pasarse por alto.
A diferencia de otras disciplinas académicas, el Derecho no ha desarrollado un lenguaje propio especializado, sino que se expresa mediante el lenguaje que utiliza para ordenar las relaciones sociales, es decir, el lenguaje ordinario o común, aunque con algunos sesgos. En el ámbito del procedimiento, el lenguaje se ajusta estrechamente a la tradición oral originaria, con una marcada tendencia al barroquismo, de difícil comprensión, no solo por parte de los aprendices, sino también por la generalidad de la ciudadanía. Las sentencias de los tribunales tienden a oscurecer el razonamiento que precede o subyace en sus resoluciones con el uso y abuso de estructuras subordinadas. La terminología procesal es también, en gran parte, poco accesible y anticuada. Es posible que esta oscuridad provenga en última instancia de la fuerte influencia que sobre el procedimiento ejerció el practicado históricamente por los tribunales inquisitoriales.
No sucede así en los textos sustantivos, sobre todo en los propios y originarios de la codificación del siglo XIX, que suelen ser bastante inteligibles, si bien con algunas salvedades terminológicas.
La estructura comunicativa existente entre la ordenación de las relaciones y la sociedad ha llevado a contemplar la enseñanza y el aprendizaje del Derecho desde dos perspectivas distintas, aunque estrechamente relacionadas: los hechos (el conflicto) y el Derecho (la regulación, la norma). No está de más recordar que la norma jurídica suele adoptar la estructura de un silogismo: dados unos determinados hechos, se producen determinadas consecuencias que afectan a la conducta o a los intereses de las personas o sujetos implicados.
La jurisprudencia de conceptos
Durante el siglo XIX, y como consecuencia de la codificación napoleónica, la aproximación a la enseñanza del Derecho se realizó principalmente centrada en el aprendizaje e interpretación de los textos legales recientemente codificados. A este respecto son significativas las palabras de Thaller (1911), según las cuales “no podemos formar abogados, magistrados, notarios, sin someternos delante del Código, sin obligarlos a examinar muy de cerca estos Códigos en la significación de sus artículos, en el encadenamiento que los une, en el trabajo preparatorio que los ilumina, en la sentencia que los aplica”.
En esta orientación subyace un fuerte componente ideológico. El ordenamiento jurídico se considera como un sistema completo y ordenado de conceptos estructurales que son tratados como elementos sustantivos a los cuales hay que atribuirles una naturaleza objetiva, como si se tratara de cuerpos físicos. La función del juez se limita a la simple aplicación de la ley, mediante la subsunción lógica del hecho bajo los conceptos enunciados en la norma. El ordenamiento jurídico es un todo cerrado que no tiene lagunas. El proceso lógico de aplicación de la ley sigue un camino inductivo y deductivo. Comienza en los preceptos positivos y se eleva para buscar el principio que les sirve de base, “construyendo” este principio, para luego descender de este concepto general hasta obtener la norma que aparentemente falta (integración).
Sin duda, este enfoque exegético constituye el punto de partida de toda investigación jurídica, pero en su desarrollo tiende a preocuparse solo de la construcción conceptual y a olvidar la existencia de unos intereses contrapuestos que están en la base de todo conflicto que precisa de una respuesta jurídica. El jurista se convierte en una especie de arquitecto a quien únicamente preocupa el enlace lógico entre los preceptos del código. Su educación es pura dialéctica, divorciada del mundo real y su juicio es puramente “técnico”, resultado de un cálculo realizado con los conceptos como factores.
La jurisprudencia de intereses
Como reacción a esta manera de entender el Derecho, la tendencia opuesta ha sido la de desplazar su atención hacia el conflicto de intereses subyacente y previo a la aplicación de la norma. Las instituciones y las normas jurídicas aisladas no pueden considerarse solamente en la profunda equidad de los dogmas legales fijados, sino que hay que atender previamente a la contemplación de los intereses en juego en cada situación. Las normas jurídicas protegen los intereses de la comunidad humana, asegurándole así las condiciones de vida. A los intereses de la comunidad pertenecen también los intereses de sus miembros. El Derecho ordena los intereses privados dentro de la comunidad, limitándolos mutuamente y frente a los propios de la comunidad (Heck, 1929, p. 473).
Enseñanza y aprendizaje del Derecho hoy
Hasta hace relativamente pocos años, el modelo de enseñanza del Derecho difería poco del diseño originario, que hay que situar en la primera mitad del siglo XIX. Este diseño se estructura en torno a la transmisión oral de la información en el marco de unas “clases magistrales” o “conferencias” (Vorlesungen), impartidas en espacios de uso único y de gran capacidad, como eje central de la actividad.
De manera complementaria, se ofrecían también con carácter obligatorio unas llamadas “prácticas”, a partir del segundo año, cuya misión consistía en aplicar el conocimiento teórico recibido a determinadas situaciones de hecho, reales o ficticias. La estructura de esas “prácticas” constituía una variante de las lecciones teóricas, que se desarrollaban en espacios más reducidos, también de uso único, pero con grupos más reducidos de estudiantes. Sobre el papel, la dinámica de esas prácticas se planteaba como un diálogo entre el docente y los estudiantes, aunque en realidad se trataba más bien de una superposición de interrogatorios y monólogos a cargo del docente, con poca capacidad de iniciativa y/o protagonismo de los discentes. Es más, en la percepción de los estudiantes, las “clases prácticas” servían únicamente para que el docente pudiera comprobar o valorar el aprendizaje obtenido de los contenidos teóricos previamente estudiados. Los estudiantes se sentían juzgados y el diálogo era prácticamente inexistente.
El ciclo formativo culminaba con los llamados “seminarios”, de carácter voluntario, a cargo de expertos o especialistas en una determinada materia, a los que eran convocados a participar aquellos estudiantes que aspiraban a una calificación alta, conformándose en una especie de grupos de élite entre el propio estudiantado.
Este diseño tiene su justificación histórica, como se ha señalado antes. La codificación de las normas favorece una enseñanza y un aprendizaje en el sentido indicado, en la medida en que su ordenación sistemática facilita su estudio y comprensión. A ello se une la construcción de un Estado liberal que, en el último tercio del siglo XIX, necesitaba desprenderse del caciquismo imperante hasta el momento y reclutar funcionarios para su funcionamiento independiente y para el cumplimiento de sus fines institucionales, optando por la selección mediante oposición para el acceso a los respectivos cuerpos funcionariales. La enseñanza del Derecho se orientaba primordialmente a satisfacer estas necesidades, procurando a los estudiantes la opción de esta salida profesional.
Finalmente, habría que añadir el entorno físico en el que se llevaba a cabo la enseñanza del Derecho, en amplios espacios monovalentes y muchas veces con mobiliario fijado en el suelo que no permitía, en la práctica, otra forma que la de la tradicional transmisión oral del conocimiento.
En la actualidad, los mal llamados “planes de estudio” del grado en Derecho consisten en la distribución temporal de las materias tradicionales en bloques horarios de 1 o 2 horas varias veces a la semana durante un semestre con una prueba final, mayormente escrita, de desarrollo de una o varias cuestiones, o de respuesta múltiple, al final de este período, esquema que va repitiéndose sucesivamente.
El bloque temporal asignado se dedica casi de forma completa a transmitir oralmente los contenidos del temario correspondientes a cada materia de forma aislada, sin dejar espacio para otro tipo de actividades, ni propiciar la transversalidad o el tratamiento conjunto de algunas de ellas.
La herencia recibida. Análisis crítico
El panorama de la formación de los profesionales del Derecho en España resulta bastante desalentador. Sin embargo, no siempre ha sido así. Con anterioridad al advenimiento del Estado liberal, los estudios de Derecho estaban centrados en el Derecho Romano y Canónico, con un enfoque predominantemente iusprivatístico. Como contrapeso a este predominio teórico alejado totalmente de los problemas de la práctica profesional proliferaban las pasantías en bufetes (en lenguaje actual, prácticas externas) y las academias de prácticas, hasta el punto de que algunas universidades integraban estas actividades en sus planes de estudio, Peset (1974). A partir del segundo tercio del siglo XIX se observa un cambio de tendencia. Se busca un mayor rigor en el conjunto de las enseñanzas, se introducía la enseñanza del Derecho nacional y se conservaban las academias de prácticas y el estudio de “Estilo y elocuencia con aplicación al foro” que debían cursar todos los estudiantes que aspiraban a licenciarse.
En 1857 el ministro Moyano emprendió una reforma cuyo plan de estudios contenía en el sexto año una asignatura de “Teoría y práctica de los procedimientos judiciales”, y otras dos de “Oratoria forense y Práctica forense” en el séptimo año. Los conocimientos adquiridos se ratificaban en las denominadas “reválidas de grado” que, al mismo tiempo, eran pruebas de habilitación para el ejercicio profesional (Palomera et al., 2013). La estructura implantada por la reforma Moyano se mantuvo con algunos retoques a lo largo del siglo XIX. Las “reválidas de grado” permanecieron con el propósito de habilitar para el ejercicio profesional, puesto que “lo que se persigue en la enseñanza oficial de un modo inmediato, son los títulos de aptitud para el ejercicio de las profesiones”, dándose una supuesta preponderancia a los estudios de carácter práctico y positivo.
A comienzos del siglo XX se observa una inversión del discurso mantenido hasta la fecha y se pretendía dar primacía a la formación teórica y científica del futuro jurista frente a la proyección profesional y práctica. El Real Decreto de 2 de agosto de 1900 justificaba la medida en la consideración que hasta entonces las Facultades de Derecho no tenían “otro carácter que el de escuelas profesionales en las que, más que la ciencia por la ciencia, se aprende un medio de ejercer la función restauradora, constitutiva de uno de los poderes del Estado”. La finalidad última de las “reválidas de grado” se fue diluyendo progresivamente para convertirse en una simple prueba de validación del grado académico hasta desaparecer definitivamente por una disposición del Real Decreto de 10 de marzo de 1917, aunque se recuperaron poco tiempo después mediante un Real Decreto de 21 de mayo de 1919, pero no como reválida universitaria, sino como pruebas de conjunto a cargo de un tribunal de carácter estatal que daban lugar al certificado de aptitud necesario para habilitarse profesionalmente.
En plena Dictadura del general Primo de Rivera, el ministro Callejo elaboró un nuevo plan de estudios que asumía parcialmente las bases establecidas en el Real Decreto de referencia con un elenco de quince asignaturas jurídicas a las que podían añadirse una o dos más con el mismo carácter a propuesta de cada Facultad y que debían cursarse en cinco años. En este período los estudiantes tenían que seguir también con carácter obligatorio un curso de lógica y teoría del conocimiento y otro de historia en la Facultad de Filosofía. Junto a estas asignaturas las Facultades podían establecer las que creyesen posibles y convenientes de carácter voluntario para la preparación profesional o la investigación científica. También se permitía a las Facultades ofrecer títulos no oficiales con planes de estudios que se orientasen hacia la preparación de profesiones concretas y a los alumnos conformar su propio currículo. Para aspirar al título de licenciado los estudiantes debían haber demostrado suficiencia en todas las asignaturas obligatorias que hubieran cursado y superar un examen de grado o reválida compuesto de dos partes: una primera práctica, con carácter eliminatorio, mediante la cual el estudiante había de “demostrar la posesión de los métodos usados en la profesión para la que el título habilite” y una segunda de carácter teórico. Según Muro (1992), el plan Callejo tendía a acentuar la dimensión científico-positivista de las materias jurídicas. Se recuperaba el carácter académico de las pruebas de grado y aunque se mantenían las materias formativas o propedéuticas, desaparecían casi por completo los saberes no jurídicos, que se reducían a un único curso de Economía. Estos cambios obedecían al ideal humboldtiano que primaba el aprendizaje científico sobre las consideraciones de utilidad profesional en las universidades (Palomera, 2013). Se trataba, por decirlo de alguna forma, de una formación más positivista, donde el jurista era solo un técnico (Martínez Neira, 2001). Esto no obstante había en el plan Callejo un esfuerzo de sistematización y de consolidación de las estructuras teóricas fundamentales (García Canales, 1980-1981) que, en definitiva, condicionaría las líneas generales del diseño de los planes de estudio de las Facultades de Derecho del siglo XX.
Este diseño corría parejo al advenimiento y posterior evolución del Estado liberal. Durante la primera mitad del siglo XIX no había duda sobre el propósito o finalidad que perseguían estos estudios, que no era otro que la capacitación para el ejercicio de la profesión de abogado. Esta era precisamente la denominación que adoptaba el título de reconocimiento de estos estudios.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX se apreciaban ya algunos aspectos que indicaban un cambio de tendencia. La publicación de las Leyes Hipotecaria en 1861, la del Notariado en 1862 y la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1870 crearon los primeros cuerpos de funcionarios que debían hacerse cargo de los registros de la propiedad, notarías y juzgados y tribunales, respectivamente. La provisión de dichos cargos se realizaría mediante una oposición que poseía características comunes y propias para cada una de las actividades citadas. El estudio comparado de la evolución que sufrían los planes de los estudios de Derecho y los mal llamados “programas” de los temas de las oposiciones a los distintos cuerpos mostraba la existencia de interrelaciones entre ambos. El impacto era indudable. Faltaban sin embargo investigaciones más profundas que evidenciaran el sentido en que se producía esta interrelación, es decir, hasta qué punto los programas de oposición influían en las modificaciones curriculares de los planes de estudio y viceversa. Sin embargo, sí se podía comprobar que con el desarrollo de los cuerpos de funcionarios y la cobertura de estas plazas mediante el sistema de oposiciones el plan de los estudios de Derecho sufría una progresiva “desprofesionalización” de sus contenidos que se hacía patente en una disminución del espacio y del tiempo dedicado al aprendizaje de destrezas de carácter profesional, el abandono paulatino de las materias formativas y, en cambio, se asistía a un paralelo incremento del número y extensión de las materias que eran objeto de los temarios de ejercicio de las correspondientes oposiciones de acceso.
La reválida de grado que inicialmente tenía por objeto la acreditación para el ejercicio profesional de la abogacía se convertía en un título meramente académico que acababa por desaparecer. En los años en que se intentaba potenciar adoptaba una estructura similar a las oposiciones a los cuerpos de funcionarios con un ejercicio teórico, memorístico, y uno o dos ejercicios prácticos con posibilidad de consulta de textos legales no anotados.
En los “programas de preguntas para el primer ejercicio” de oposición para el ingreso a los cuerpos de Registradores de la Propiedad y Notarios, el Derecho civil ocupaba una posición central que oscilaba entre el 50 y el 70% del total. En los planes académicos de Derecho, la dedicación temporal al estudio de esta materia pasó de un año a cuatro. El resto de las materias conoció un incremento de solo el doble de la dedicación inicial.
La legislación franquista retomó en muchos aspectos los planteamientos del plan Callejo. La Ley de Ordenación de la Universidad Española de 29 de julio de 1943 pretendía renovar la Universidad “orientándola en el cauce de la tradición española” a cuyo efecto el Decreto de 7 de julio de 1944 dictaba normas ordenadoras para conseguir la misión fundamental y formativa de las Facultades de Derecho. Sin perder de vista ese horizonte, las Facultades estaban autorizadas a ofrecer con carácter facultativo y voluntario cursos extracurriculares, si bien era cierto que se ampliaban las disciplinas consideradas de carácter “práctico” que debían contar con una o dos horas semanales de prácticas propuestas por el titular de cada asignatura al Decano, sin que existieran restricciones en la forma de organizarlas. Junto a ello se mantenía el examen de grado, puramente académico y sin ninguna función habilitante para el ejercicio profesional compuesto de tres pruebas: una escrita consistente en la redacción con libro abierto de un tema sobre cualquier materia cursada; una oral consistente en un informe sobre un caso jurídico y una prueba práctica consistente en la resolución con textos legales de un problema jurídico. El plan de estudios incluía solo materias jurídicas (con la única excepción de la Economía), y el enfoque que se utilizaba poseía un carácter marcadamente científico-positivista.
La tendencia se consolidó en el plan de 1953. Los elementos formativos continuaban siendo los mismos, desapareciendo toda alusión a la formación de carácter práctico o profesional. Introducía una asignatura de “práctica de lectura de textos jurídicos clásicos (latinos y españoles)” y un curso de sociología con referencia a los problemas jurídicos, que habría de seguirse con carácter obligatorio. Ambas desaparecieron al poco tiempo. El examen de grado se concentraba en tres ejercicios: uno teórico, oral, consistente en la contestación a las preguntas formuladas por el Tribunal, con arreglo a un cuestionario de conceptos fundamentales; y dos ejercicios prácticos: uno de Derecho público y otro de Derecho privado, con manejo de textos legales. Pese a ello era de destacar la preocupación del legislador por la formación profesional al proponer tímidamente la organización de cursos prácticos de contabilidad, de carácter voluntario, “de interés para el ejercicio de la profesión de Abogado”, aunque la función habilitadora del examen para el ejercicio profesional desaparecía por completo.
En la historia más reciente, y por lo que se refiere a los planes de estudios de Derecho, el Real Decreto 1424/1990, de 26 de octubre, establecía un Prácticum, concebido como un curso de introducción a la práctica integrada del Derecho con una asignación total de 14 créditos. Para completar la formación de los estudiantes, el Real Decreto recomendó que las Universidades valorasen la inclusión en sus planes de estudios, como materias obligatorias u optativas:
Materias jurídicas complementarias (Derecho Comparado, etc.).
Materias del campo de las Ciencias Sociales (Sociología, etc.).
Materias instrumentales (Contabilidad, Informática, etc.), recomendación que tuvo una fría acogida por parte de sus destinatarios.
El Grado en Derecho en el EEES. Crítica a los actuales planes de estudio
El RD 822/2021 de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, sustituye al RD 1393/2007 de 29 de octubre. Este nuevo Real Decreto establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, determina la arquitectura y la estructura de los grados y los másteres universitarios en España en el EEES.
La legislación está alineada con los nuevos principios de Bolonia: se pone especial énfasis en los objetivos formativos del título, en los perfiles de egreso a los que se orientan las enseñanzas, a los resultados del proceso de formación y aprendizaje, tanto a nivel de titulación como de materia (y de ahí de asignatura), etc. Sin embargo, sigue existiendo una enorme brecha entre la memoria oficial verificada, el seguimiento, la modificación y la acreditación (el marco VSMA) del título, y su aterrizaje en la práctica. No se trata tanto de que se falsee la memoria inicial, sino de que sus objetivos —por lo general encomiables— no se traducen a nivel de asignatura y, menos aún, a nivel de aula. En muchos grados de Derecho en España existe un foso entre los resultados de aprendizaje de las materias (sean aquellos, desde 2021, conocimientos, habilidades o competencias), junto con la correspondiente descripción de las actividades, metodologías y evaluación, y lo que realmente ocurre en el aula. Por lo general, muchos docentes imparten sus asignaturas desconociendo lo que la memoria del título establece sobre las materias que engloban su asignatura. Más adelante nos referimos al divorcio entre la memoria y el plan docente o guía docente de la asignatura.
Los actuales planes de estudio del Grado en Derecho, en la práctica, no se alejan del paradigma clásico centrado en un temario para cada materia y que ocupa la mayor parte del tiempo, con prioridad absoluta, la tradicional clase magistral, no siempre impartida por un verdadero maestro. Pese a los buenos propósitos de la Declaración de Bolonia de diseñar un plan para la formación de profesionales competentes, estos han ido cayendo paulatinamente en el olvido. Con frecuencia se olvida que el plan de estudios debe construir el camino que hay que transitar para alcanzar el objetivo final y, este objetivo, rara vez aparece definido o, si se hace, lo es en términos poco comprensibles. No ha habido una reflexión serena sobre estos extremos, y en el diseño de los mal llamados “planes de estudio” han primado los intereses corporativos y de grupos de presión, que benefician a quienes ostentan el poder en la organización de los centros universitarios. No se trata, como se ha hecho, de acumular contenidos en forma de asignaturas, cuantas más, mejor y más especializados, sino de seleccionar entre ellos aquellos que pueden considerarse básicos o imprescindibles para el proceso formativo y cómo estos contenidos deben ser aprehendidos. La falsa creencia de que los grados vienen a ser un calco llamado a reorganizar las antiguas licenciaturas ha contribuido también a ese resultado: más contenidos, en menos tiempo y transmitidos de la misma manera, como siempre se ha hecho.





























