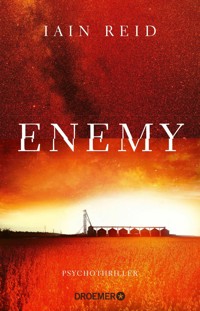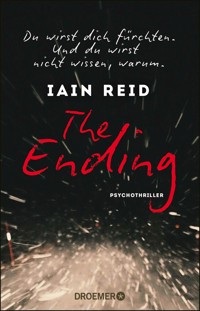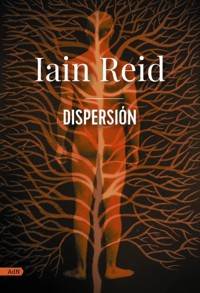
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Del autor de Estoy pensando en dejarlo, un thriller inquietante sobre el paso del tiempo Penny es artista y lleva varias décadas viviendo en el mismo apartamento, rodeada de los objetos y los recuerdos de su larga vida. Resignada a los rituales triviales de la vejez, un día empieza a sufrir lapsus. Años atrás, antes de que falleciera el que había sido su pareja durante mucho tiempo, se hicieron preparativos, sin que ella lo supiera, para reservarle una habitación en una singular residencia en la que, tras sufrir demasiados «incidentes», acaba ingresando. Al principio, acompañada de personas como ella, conversando, contemplando los hermosos bosques que rodean la casa, todo va bien. Incluso empieza a pintar de nuevo. Pero a medida que los días comienzan a difuminarse, Penny, con una creciente sensación de inquietud y desconfianza, empieza a perder la noción del paso del tiempo y del lugar que ocupa ella en el mundo. ¿Está sucumbiendo a los efectos sutilmente destructivos del envejecimiento o está participando, sin saberlo, en algo más inquietante? Una novela al mismo tiempo compasiva y extraña, narrada con una prosa austera e hipnótica, y difícil de clasificar en un género concreto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Eliza
«Te he escrito esta carta en un día feliz para mí, que es también el último día de mi vida.»
DE EPICURO PARA IDOMENEO DE LÁMPSACO
Primera parte
Era artista. Un pintor prolífico, virtuoso y distinguido. Impresionaba con su audacia y su inventiva. Le gustaba sorprender y confundir. A lo largo de muchos años refinó su estética de la confusión ordenada y exagerada. Ganó admiradores, imitadores, mecenas. Llamaba «loros» a los artistas más jóvenes que, según él, intentaban reproducir su estilo. Un periodista refirió que se sentía «vapuleado emocionalmente» por sus obras. Durante el tiempo en que yo lo conocí, jamás flaqueó en su afirmación de que su única obsesión era producir más obras y no agotarse ni desaparecer.
Recibía correo de sus admiradores en nuestro apartamento: tarjetas y cartas enviadas desde todo el país, incluso desde Europa. A veces iban dirigidas simplemente al Artista, lo cual provocaba que pusiera los ojos en blanco en un gesto de fingida humildad. Los estudiantes hablaban de él, lo interpretaban. Daba charlas en las que los asistentes le rogaban que proporcionase aclaraciones o explicaciones más amplias sobre su obra y que ofreciera algún consejo a los aspirantes a pintores. No tenía la fama que tienen los actores o los músicos, pero, en un nicho concreto de devotos surrealistas, era una persona venerada y célebre.
Sin embargo, ninguno de ellos lo conocía como yo. Yo lo conocía de la manera más íntima en que una persona puede conocer a otra. Yo lo conocía de una manera en que no lo conocía nadie, ni sus admiradores ni sus amigos ni sus familiares. Yo lo conocía, creo, tal como él se conocía a sí mismo.
A lo largo de los años que pasamos juntos, fui testigo de la invisible anatomía que daba forma a su identidad. La gente pensaba que era inmune a las tendencias, a encajar en la sociedad. Pero no lo era. Exigía una mancomunidad de reacciones y buscaba la aceptación. Era muy escandaloso en todo lo que hacía.
En ocasiones, comprendemos a las personas que tenemos más cerca de manera repentina. Otras veces, tardamos varias décadas. Las obras de mi compañero transmitían algo espiritual; pero, al fin y al cabo, era muy humano, muy mortal, un hombre que, como tantos otros, con el tiempo fue perdiendo el interés, la curiosidad y la atención. Fue algo a la vez entrañable y decepcionante. Al final me di cuenta de que, más que nada, mi compañero era un conformista.
No éramos desgraciados en nuestra vida en común. Reñíamos como cualquier pareja, sobre todo cuando éramos jóvenes. Pero en los años posteriores nos peleábamos por tonterías, como la temperatura que había que fijar en el termostato. En los primeros años de convivencia, algunas noches tomábamos vino blanco y conversábamos en francés chapurreado. Aunque no lo entendíamos del todo, nos encantaba cómo sonaba.
A medida que fuimos haciéndonos mayores, empezamos a pasar más tiempo separados, incluso cuando los dos estábamos en casa. Él odiaba el hecho de envejecer y no se fiaba de su cuerpo, que ya iba debilitándose. El amor que yo sentía por él disminuyó y se desmoronó. No había nada que lo sujetara. Se había acabado el misterio. Ya no quedaba nada por descubrir. El asombro fue reemplazado por el conocimiento. Al final, ya no era solo que lo conociera; había llegado a entenderlo completamente.
Él me decía que yo era una persona de ánimo variable y demasiado empática para mi propio bien. Que evitaba las confrontaciones, y que él había pasado años intentando que fuera menos nerviosa, menos mansa y sumisa, y que yo siempre andaba sufriendo alguna lucha interna. Se preocupaba por trivialidades tanto como yo. La diferencia era que él, a diferencia de mí, sabía disimularlo.
Antes de morir, estando muy enfermo, me dijo que tenía mucho miedo. Le aterrorizaba volverse obsoleto y caer en el olvido. Antes de ese momento, nunca había reconocido tener miedo. Nunca. Me dijo que cuando la muerte se encuentra tan cerca, cuando está ahí mismo, la intensidad del miedo es enorme. No quería morirse. Deseaba con desesperación tener más tiempo. Dijo que había muchas cosas que quería hacer. Dijo que también tenía miedo por mí, que le asustaba que yo tuviera que enfrentarme en soledad al final de la vida.
En eso llevaba razón. En estos momentos me encuentro cerca del final, y estoy sola. Soy muy vieja y estoy muy sola. Ya llevo así un tiempo, rodeada por los lánguidos montones de objetos que atestiguan una vida ya vivida: discos de vinilo, tiestos vacíos, ropa, vajilla, álbumes de fotos, revistas de arte, dibujos, cartas de amigos, la biblioteca de libros en rústica que llenan mis estanterías. No es de extrañar que me haya quedado atascada en el pasado, pensando en mi compañero, en los días que pasamos juntos, en la forma en que comenzó y terminó nuestra relación. Me siento envuelta por el pasado. Llevo más de cincuenta años viviendo en este mismo apartamento. El hombre con el que me mudé a vivir aquí, el hombre con el que más tiempo he pasado a lo largo de toda mi vida, me decía en momentos de intimidad, aquí mismo, en el apartamento, ambos acostados en nuestra cama, que el hecho de ser demasiado sensible iba a suponer mi perdición.
—El sensible eras tú —digo ahora dirigiéndome a la habitación vacía—. Tú eras el temeroso.
No me queda rabia, ni resentimiento, ni lástima. Es un sentimiento de decepción, de duelo por mi ingenuidad.
Recorro el salón con la mirada.
Hay montones de libretas y cuadernos de bosquejos, dibujos y fotografías. La primera obra de arte que he poseído en toda mi vida se halla enterrada por ahí, en alguna parte. Fue un regalo de mi padre. Se trata de una diminuta versión impresa del árbol de la vida, lo bastante pequeña para caber en una mano. Nunca la he colgado en la pared, porque no quería que la viese nadie más.
Hay dos estanterías repletas de libros en rústica. Estoy perdiendo mi capacidad de atención; ahora me cuesta trabajo leer novelas o cualquier clase de libro. Antes, leía uno o dos libros por semana. Literatura de ficción, novelas históricas, comedias. Devoraba los libros de ciencias y naturaleza.
Debajo de la mesa de centro hay una caja llena de esculturas pequeñas de cerámica. Las hice cuando tenía veintitantos años. Y tengo muchos discos, pero ya no escucho música.
En un momento dado, no eran tan solo objetos; significaban mucho para mí, todos ellos. Músculo que se ha transformado en grasa.
El sillón de mi sala de estar es el único sitio en el que me siento. Es donde veo la televisión. Es donde me echo la siesta. Es donde como. Tengo un cuenco de sopa roja delante de mí, en la bandeja, y la habitación está iluminada por una única lámpara. Anoche, para cenar, me comí la primera mitad de la lata. Me tomo este caldo salado sin experimentar placer. No duermo bien por la noche. Mi cuerpo está cansado. Me duele la rodilla.
Me siento aquí, en mi sillón, desde media tarde hasta que se hace de noche, cuando me doy cuenta de que ya debe de ser la hora de irme a la cama. No tengo mucho apetito. Nunca lo he tenido, pero con la edad me ha ido disminuyendo. No es que comer me desagrade; entiendo que es esencial. Principalmente, me tomo la sopa porque está caliente, aunque en las últimas cucharadas ya no. Comer con voracidad, engullir como hacen algunas personas, nunca me ha resultado apetecible. No he podido hacerlo. Yo como despacio. La comida caliente siempre se me queda fría.
Antes me gustaba cocinar para mí misma y para otros. Adoraba ver cómo mis amigos se comían lo que yo les preparaba. Me resultaba placentero recoger las servilletas sucias después de una comida, porque eran testimonios de la satisfacción compartida. Cada pocas semanas, organizábamos cenas multitudinarias, animadísimas. Abríamos botellas de vino y hablábamos de política, arte, religión, música, películas. Bailábamos, cantábamos, jugábamos a juegos, reíamos.
La mayoría de nuestros amigos procedían del mundo del arte, pero también había vecinos del edificio y gente que conocíamos del barrio. Yo invitaba a colegas del trabajo. Trabajé de cajera en el mismo banco durante más de veinticinco años. Fundamentalmente, me dedicaba a depositar ingresos. La última vez que fui por allí, hace una eternidad, ya no encontré ni una sola cara conocida. No reconocí a nadie.
Todos los domingos preparaba una olla enorme de caldo de huesos que adquiría un color caoba. Se convirtió en una tradición del invierno. El apartamento iba llenándose poco a poco de ese penetrante aroma, que luego permanecía varios días pegado a nuestras ropas. Asaba pollos enteros de dos en dos y hacía tortillas de champiñones y ensalada de rúcula aliñada con una vinagreta de limón. Mis galletas de mantequilla eran famosas en el edificio; siempre hacía suficientes para regalar la mitad.
Pero mi comida favorita era la más simple. Un huevo frito, con la yema líquida, acompañado de un trozo de pan tostado con mantequilla para mojarlo en la yema. Aprendí a hacerlo cuando tenía nueve o diez años. Ese almuerzo, junto con una taza de té muy caliente, era algo que me bastaba para alimentarme una y otra vez. En la actualidad, lo que como más a menudo es sopa y galletas saladas.
Vuelvo a recorrer el salón con la vista. Todo está muy pasado de moda. Hasta yo me doy cuenta. Trasnochado. Gastado. Sorprendentemente, esto era antes un cuarto de estar; ahora no es más que un sucio almacén de trastos. Un trastero desaliñado y confinado para periódicos viejos, para cachivaches de todo tipo, para manchas en la moqueta y para mí.
Me acerco una cucharada de sopa a la nariz antes de probarla. No huelo nada. La cuchara, ya vacía, se me escapa de la mano y cae a mis pies. Cuando me agacho para recogerla, siento una opresión en el pecho y empiezo a toser. Al principio es poco, pero luego se convierte en un acceso de tos importante.
Cuando la tos cede por fin, siento que me resbalan lágrimas por la cara.
Otra larga noche dando vueltas y más vueltas en la oscuridad. Las noches no deberían parecer tan largas como los días. Las noches se hicieron para pasar en un abrir y cerrar de ojos. Se supone que debo levantarme sintiéndome fresca y descansada. Pero eso nunca sucede.
No tengo ni idea de qué hora es. Estoy tapada con las mantas hasta la barbilla, pero aun así tengo frío. Mi dormitorio, al igual que la sala de estar, es pequeño y está abarrotado de cosas. No tengo energía suficiente para desprenderme de nada. Cambio de postura y me traslado al otro extremo del colchón. A pesar de que tengo sueño, no consigo dormirme.
Justo cuando estoy adormeciéndome, oigo una voz aguda procedente del otro lado de la pared.
—Calla —oigo que dice—. Escucha.
No me había percatado de que tenía vecinos en el apartamento contiguo, pared con pared. Pensaba que el inquilino que vivía ahí se había marchado hacía varias semanas. La mujer está hablando en alto, con voz firme, pero sin chillar. Parece seria. Su voz se oye demasiado amortiguada para poder distinguir lo que dice. Oigo caer una silla, o a lo mejor es una puerta que se cierra.
Me vuelvo boca abajo en un intento desesperado de dormir, y me ayudo de la almohada para atenuar el ruido.
Llevo a cabo mi rutina matinal en el cuarto de baño igual que todos los días. Me lavo los dientes y la cara. Me echo agua caliente en las mejillas. Antes tenía la piel libre de arrugas; quienes no me conocían me decían que aparentaba ser más joven. Tengo el pelo lleno de canas y cada vez más escaso y sin volumen. Hace unos años que dejé de teñírmelo. Siempre he sido una mujer no muy alta y más bien esbelta, pero he adelgazado. Lo sé sin necesidad de subirme a una báscula. Ahora estoy descarnada, atrofiada. Arrugada y marchita como una fruta seca. Nunca he sido de movimientos gráciles, pero la artritis de la rodilla me ha vuelto todavía más lenta y menos elegante. Me duele.
Ya vestida, me cronometro con ayuda del reloj colgado en la pared, y veo que tardo nueve minutos en prepararme, ponerme el chaquetón, las botas, los guantes, la bufanda y el gorro. Nueve minutos enteros. Imagino que es una operación que lleva el mismo tiempo que arreglar a un niño pequeño. Casi diez minutos para salir de mi apartamento en invierno. Y todo para ir a comprar unas cuantas cosas al supermercado.
Bajo en el ascensor, salgo del edificio y, tirando de un pequeño carrito de la compra, echo a andar por la acera cubierta de aguanieve. Camino despacio, con precaución, paso por delante del gran ventanal a nivel del suelo de un bloque de oficinas. Al verme reflejada en el cristal, me detengo un momento. Estoy cada vez más encorvada. ¿Cuándo dejé de cuidarme?
Quizás este deterioro físico sea inevitable. Es lo que él más temía: ver reflejada en el espejo la imagen de un ser consumido, sentir que había perdido la oportunidad de crear. ¿Podría haber hecho algo él para impedirlo? ¿Y yo? ¿Y para invertirlo? Al final, la línea de meta siempre termina llegando. Así tiene que ser.
Así es la vida. Es la tragedia de vivir: que el final nos llega a todos. La gente que va por la acera sigue su camino, pasa junto a mí sin establecer contacto visual y sin acusar mi presencia.
Regreso a casa, a la tercera planta, entro en el piso 3B y me siento para quitarme las botas. No tengo energía para quitarme el chaquetón ni para sacar la compra del carrito. Es posible que mi cuerpo me esté abandonando, pero mi mente se ha visto menos mermada por la edad. Todavía puedo pensar. Sé en qué día de la semana estamos, en qué estación del año. Si es necesario, puedo conversar con personas desconocidas mientras espero en la cola de la tienda. Me siento agradecida de tener ese compromiso. Es lo que siempre me ha preocupado más. El deterioro cognitivo. Que se vayan apagando los recuerdos. Días perdidos. Un presente incierto.
Voy hasta la estantería de los libros en busca de uno concreto. Cuando lo encuentro, lo retiro de la estantería y me lo llevo a mi sillón. Se titula Surrealismo y es de Herbert Read. Voy hasta una página marcada con una servilleta. Leo en voz alta una frase al azar.
—«El movimiento surrealista fue una revolución dirigida hacia todos los ámbitos de la vida. Abarcó la política y la poesía, así como el arte. Su objetivo era liberar los recursos de la mente subconsciente…»
El arte y el surrealismo también han abarcado mi vida. Más que ninguna otra cosa. Me encantó ese libro cuando lo compré. Estaba deseando llegar a casa y ponerme a leerlo. Las ideas que contenía me resultaron muy vivas, guardaban estrecha relación con lo que yo aspiraba a ser. Lo sentí personalmente conectado conmigo por el sentimiento que despertaba en mí. Recuerdo que cuando lo compré había estado trabajando en un autorretrato. No sé qué ha ocurrido con esa pintura. Estoy segura de que todavía anda por aquí, en alguna parte, mezclada con otras.
Recuerdo con total nitidez las sensaciones que experimenté en ese momento, el íntimo frenesí de potencial. ¿Dónde están ahora? Los estados de ánimo no han sido diseñados para durar. Uno no puede fiarse de ellos. Hasta los más robustos terminan por disolverse y desaparecer.
Dejo el libro en la mesa auxiliar y, finalmente, me quito el gorro y me desabrocho el chaquetón. Me agacho y escribo tres nombres en la servilleta del almuerzo, que está aplastada y sin usar.
Arshile Gorky, Meret Oppenheim, Leonora Carrington.
Hubo una época en la que me emocionaba al ver los nombres de esos artistas. No necesitaba ver sus obras, únicamente sus nombres. Los leo varias veces y luego dejo la servilleta encima de un montoncito de otras notas escritas a mano.
Hay varios montoncitos de esos por todo el apartamento. A veces encuentro notas mías en los pliegues del sillón o en los bolsillos de los jerséis. Empezaron siendo recordatorios triviales que hacía para mí misma, de recetas de cocina o listas de la compra. Pero con el paso de los meses se han vuelto más urgentes. Mi memoria es fuerte. Estoy escribiendo esas notas de forma preventiva. Las escribo porque sé que soy muy vieja y que pronto comenzaré a olvidar. Olvidaré todas las cosas que me emocionan, que me apasionan. Todas las cosas que adoro. Olvidaré las cosas que sentía. Después, será demasiado tarde para intentar recordarlas.
Saco dos notas que encuentro en el bolsillo de mi chaqueta de punto, la que está colgada del respaldo del sillón.
Hay más pan en el congelador.
Siempre te ha encantado bailar.
Me despierta un golpe sordo procedente del apartamento de al lado. Seguido de una tos. Y una voz. Es una voz de mujer. Disgustada, pero asertiva. Debe de vivir en ese apartamento. El apartamento contiguo. Creía que estaba vacío. Creía que los inquilinos se habían marchado. Siento la boca seca y tengo sed. Todavía es de noche y me pregunto cuánto tiempo quedará para que se haga de día.
La mayoría de las noches, tengo el sueño ligero e inconstante, pero repleto de pesadillas. Sueño repetidamente que estoy en el parque que hay cerca de mi apartamento. Ya no voy mucho por allí, pero antes salía a dar un paseo todas las mañanas antes de irme a trabajar. Me encantaba ver esos árboles enormes, viejísimos, y los primeros rayos del sol transformando la hierba en una pintura al óleo en movimiento. Me sentaba en un banco y disfrutaba de la brisa en la cara. Pero tenía que acudir a la hora exacta. De lo contrario, me lo perdía. Nunca duraba mucho. Por eso era tan especial.
En la pesadilla, intento llegar allí, al parque, al banco, pero continuamente me veo entorpecida por la gente. Es una sensación frustrante y frenética. El día va clareando poco a poco, y sé que no voy a conseguir llegar. Me despierto, me duermo de nuevo, me despierto, me duermo de nuevo, en un círculo sin fin, hasta que la luz diurna inunda mi habitación. Los sueños van y vienen. Nunca miro el reloj hasta que me levanto y me bajo de la cama.
En cierta ocasión, él me dijo que debería probar a pintar un paisaje, a modo de ejercicio. Afirmó que los retratos son muy específicos y pequeños, y que me convenía ampliar mis áreas de interés, retarme a mí misma, admitir la existencia de otra escala más grandiosa. Así que, para apaciguarlo, pinté varios de los árboles del parque.
Vio el primer cuadro cuando yo lo tenía a medio hacer. Lo escudriñó bajándose las gafas de la cabeza y dijo:
—Penny, no veo árboles. Ninguno en absoluto. No es un insulto; solo te estoy animando a que pruebes a pintar con mayor sinceridad. A pintar lo que ves.
Jamás terminé aquel cuadro.
Me giro de costado y enciendo la lamparita de la mesilla de noche. Me paso una mano por el antebrazo. Ahí tengo un hematoma, y es una zona sensible al tacto. No recuerdo que tuviera ese moratón cuando me fui a la cama, de modo que no sé cómo me lo he hecho.
—Ya no podemos parar —dice la voz del otro lado de la pared.
—Eso ya lo sé —responde una voz más grave.
Dejo de frotarme el brazo y escucho. Vengo oyendo esas voces del piso de al lado cada vez más, normalmente por la noche. Son tan solo sonidos, tonos carentes de cuerpo, pero son reales. Las voces no son ruidos como los de los coches, los autobuses y las sirenas de la calle. Estas ejercen un claro impacto sobre mí. Son los sonidos de los seres humanos.
Oigo unos pasos y una puerta que se cierra de golpe. ¿Qué hora será? Estoy acostada a oscuras, con los ojos totalmente abiertos, despierta.
—¿Cómo te sientes?
No alcanzo a distinguir la respuesta exacta. Se me ha escapado.
—¡No! No puedes decir nada. Y menos a ella.
Otra contestación muda.
—¡No me estás escuchando!
A continuación, silencio. Alargo la mano, enciendo la lámpara y escribo una nota para mí misma:
Preguntar a Mike por las voces del piso de al lado.
Me levanto.
Me cuesta más trabajo andar con las zapatillas puestas. Pesan mucho y se pegan a la moqueta. Pero sin ellas tengo los pies demasiado fríos. Durante el día, paso más tiempo sentada que caminando. Me siento a ver la televisión. Me siento a comer. Me siento a contemplar cómo me han cambiado las manos, las manchas oscuras y las venas pronunciadas, lo huesudos y torcidos que tengo ahora los dedos. Parecen más ramas nudosas que dedos humanos utilizables, más corteza que piel.
Ojalá hubiera hecho más. Ahora ya no me queda suficiente tiempo. Tenía años y años de tiempo. Ha pasado muy rápido. Ha pasado demasiado rápido.
Voy hasta el cuarto de baño arrastrando los pies y luego vuelvo a meterme en la cama. Nunca he quitado la caja de arena de debajo de la ventana, aun cuando ya no es necesario. ¿Cuándo se murió la gata? A Gorky le encantaban los arrumacos, sobre todo por las mañanas. Ahora da la sensación de que de eso hace ya una eternidad.
De vez en cuando aún me parece oírla, a Gorky, maullando suavemente desde uno de los dormitorios. Tardo unos instantes en comprender que es solo una alucinación, una fantasía auditiva producto de la soledad y de la memoria.
En la pared del dormitorio, por encima de la caja de arena, hay dos cuadros al óleo. Dos paisajes enormes. Dos de los primeros que pintó él y que, por razones sentimentales, dijo que jamás podría vender. Son muy grandes y pesan mucho, como todas sus obras. ¿Sirve la escala, por sí misma, como indicativo de las aspiraciones de una persona? ¿La dimensión está relacionada con los logros? No me gustan esos cuadros. Los evito. Nunca llegué a decirle lo que opinaba de verdad. A él le gustaban. Si pudiera alcanzarlos y tuviera suficiente fuerza, los descolgaría. Pero pesan demasiado para mí. Siempre han pesado demasiado.
También hay otros lienzos míos, más pequeños, apoyados contra la pared en el rincón de la habitación. Nunca colgábamos ninguno de mis retratos. Yo no quería colgarlos. No sentía la necesidad de exhibirlos de ese modo, y nunca los consideré terminados. Siempre buscaba una oportunidad para seguir trabajando en ellos, para retocarlos, repasarlos, revisarlos. Solo me sentía segura de mí misma en la emoción que me embargaba y en mi dedicación a la obra en sí, no en el resultado final. Estaba convencida de que no era capaz de crear nada que afectase o inspirase a otras personas.
—¿Cómo puedes ser artista si nunca permites que la gente vea ninguno de tus cuadros? —me preguntaba él—. Necesitas al espectador tanto como él te necesita a ti. De lo contrario, lo que haces no es arte.
Sí tenía oculta en alguna parte, supongo, la lejana ambición de que cupiera la posibilidad de crear algo que provocase una reacción en otra persona. Pero nunca se lo confesé a él. Nunca se lo confesé a nadie. Incluso ahora que estoy sola, me da vergüenza pensar que abrigué la esperanza de que ocurriera algo así.
La semana posterior a su muerte, saqué mi caja de esculturas de cerámica. Extraje una y la coloqué en mi mesilla de noche. Todavía está ahí. Fue la primera escultura que hice en mi vida. Siempre me dio vergüenza que fuera evidente que era obra de una aficionada. Es una figurita de arcilla que representa a una persona con la cabeza inclinada hacia un lado.
La cojo, la examino, la froto con el dedo pulgar. Jamás lo habría reconocido ante nadie, pero experimenté un inmenso placer al fabricarla.
Estoy empezando a perder la intimidad de mis recuerdos. La mayor parte han dejado de parecerme míos. Ya no me los creo tan a pies juntillas como antes, y tampoco tienen ya tanto peso.
Es triste. Es triste la manera en que vivo. ¿No se supone que con la edad y la experiencia llega la claridad? Si tuviera más tiempo, podría hacer cambios. Podría aprender más. Podría trabajar más, pintar más. Podría ser mejor de lo que soy. Eso es lo que más lamento. Saber que podría haber sido una pintora mejor, más consumada, pero ya es demasiado tarde. Todo se reduce a que no dispongo de más tiempo. Ojalá pudiera volver atrás.
Apago la lámpara. Como no logro quedarme dormida, empiezo a tararear en voz baja, para mí misma, una nana.
Tengo la sensación de no haber dormido apenas. Noto los labios agrietados. Me los toco con el dedo al tiempo que entro en la sala de estar. Anoche me dejé la televisión encendida. Tiene el volumen apagado. Me siento y lo subo. Demasiado ruido. Miro la pantalla guiñando los ojos. Están echando un documental de naturaleza que habla de insectos y de otras criaturas pequeñas.
«Las pequeñas y queridas abejas. No les damos importancia, pero lo cierto es que son lo suficientemente inteligentes como para emplear las matemáticas», está diciendo el locutor con una voz grave y tranquilizadora.
Observo a una abeja diminuta que está extrayendo polen de una flor de color rojo. Me levanto, regreso a mi dormitorio y me pongo a revolver en el armario hasta que encuentro lo que estaba buscando: una vieja caja de pinturas al óleo. Desde aquí dentro, todavía me llega el sonido de la televisión.
«Las abejas entienden los números e incluso son capaces de resolver rompecabezas sencillos basados en la aritmética elemental…»
Yo nunca he entendido los números. No es así como funciona mi cerebro. Es un mundo en el que yo jamás podría vivir.
La caja de óleos está mellada y llena de polvo. La sujeto en la mano durante unos instantes, preguntándome cuánto tiempo hace que la tengo. Me siento y abro uno de los tubos. La pintura se ha secado y está inutilizable. Llevo años sin pintar. Me agacho y cojo uno de los cuadros del rincón, los que están apoyados contra la pared.
Es un retrato sin terminar, uno de los últimos en los que trabajé. No reconozco a la persona retratada. ¿Quién será? Debió de ser alguien con quien mantuve una relación estrecha. ¿Una amistad de la infancia? Ya no siento ninguna conexión con este cuadro. Ninguna en absoluto.
¿Cómo puede ser?
Otro día que llega y se va. Otra noche que soportar en la cama. Un golpe en la pared, suave, casi imperceptible. Solo uno. Es un toque delicado, pero me causa un sobresalto. ¿Cuántos días llevo oyendo esos sonidos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Una semana?