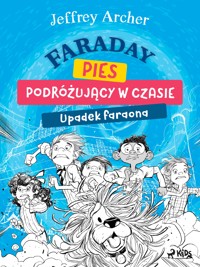Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Hay que esperar lo inesperado… un preso falsamente acusado de asesinato ejecuta un plan de venganza impecable… faros en el espejo retrovisor siguen a una viajera a través de un solitario tramo de carretera… una mujer cimienta su futuro casándose con una larga ristra de hombres adinerados… un prófugo iraquí a cuya cabeza han puesto precio realiza una visita involuntaria a su patria… dos extraños poseídos por un deseo a primera vista consideran la miríada de posibilidades que se abren ante ellos el día en que se conocen… y aun esperando lo inesperado, será imposible no sorprenderse con estos relatos. En ellos nada es lo que parece. El autor de bestsellers Jeffrey Archer, «uno de los contadores de historias más cautivadores de la actualidad» (Pittsburg Press) enreda al lector en un sagaz juego del gato y el ratón hilvanado en doce ingeniosos cuentos de falsedad, amor, asesinato y venganza; cada uno de ellos rematado por un escalofriante giro. Ten cuidado, lector, pues en cada una de estas historias hay una pista falsa, un ladino engaño que Archer ha colocado ahí para que los lectores intenten descubrirlo. Entretenimiento de alta calidad y el mejor suspense: estamos ante el punto álgido de la imaginación de Jeffrey Archer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
Doce pistas falsas
Translated by Jesús Cañadas
Saga
Doce pistas falsas
Translated by Jesús Cañadas
Original title: Twelve Red Herrings
Original language: English
Copyright © 1994, 2022 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726492057
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Chris, Carol… y Alyson
* Los relatos marcados con un asterisco están basados en hechos reales, si bien he modificado algunos tomándome bastantes licencias artísticas.
Los demás relatos han sido pergeñados por mi imaginación.
J. A. – Julio de 1994
ERROR DE JUICIO
Resulta difícil elegir el punto por el que comenzar, así que empezaré explicando el motivo por el que estoy en la cárcel.
El juicio duró dieciocho días. Las bancadas destinadas al público se encontraban llenas a rebosar antes incluso de que el juez hiciera acto de presencia en la sala. El jurado del Tribunal de la Corona de Leeds llevaba dos días reunido, y se comentaba que se hallaba dividido, incapaz de alcanzar acuerdo alguno. En la bancada de los abogados se hablaba de declarar nulo aquel jurado y de volver a empezar todo el juicio, pues habían pasado más de ocho horas desde que el fiscal Cartwright le dijo al portavoz del jurado que ya ni siquiera hacía falta que el veredicto fuera unánime: bastaba con una mayoría de diez contra dos.
De pronto se oyó un murmullo en los pasillos del juzgado. Poco a poco, los miembros del jurado aparecieron y ocuparon sus asientos. Tanto la prensa como los asistentes del público volvieron en estampida a la sala. Todas las miradas se centraban en el portavoz del jurado, un hombre regordete y de aspecto afable vestido con traje cruzado, camisa de rayas y pajarita colorida que hacía un esfuerzo por parecer solemne. Tenía todo el aspecto de ser alguien con quien, en circunstancias normales, me habría encantado tomarme una pinta en el bar. Pero aquellas circunstancias no eran nada normales.
Volví a subir los escaloncitos que llevaban al banquillo de los acusados, y entonces mis ojos se fijaron en una chica rubia y bonita que se había pasado todos y cada uno de los días del juicio sentada entre el público. Me pregunté si asistiría a todos los juicios sensacionalistas por asesinato o si el mío era el único que le fascinaba. La chica no mostraba el menor interés en mí; al igual que el resto de los presentes, toda su atención se centraba en el portavoz del jurado.
El secretario del juzgado, con su toga y su peluca blanca, se puso de pie y leyó en voz alta unas palabras de una tarjeta, aunque yo supuse que se las sabía de memoria:
—Que se ponga en pie el portavoz del jurado, por favor.
Sin prisa, el gordito de aspecto afable se levantó.
—Por favor, responda a la siguiente pregunta con «sí» o «no»: ¿Han alcanzado los miembros del jurado un veredicto en el que concuerden al menos diez votos?
—Sí.
—Miembros del jurado, ¿cuál es su veredicto?
Se hizo un silencio total en la sala.
Mi mirada se clavó en el portavoz del jurado y su colorida pajarita. El tipo carraspeó y dijo…
Conocí a Jeremy Alexander en 1978, en un seminario de la Confederación de la Industria Británica. Cincuenta y seis compañías británicas que intentaban encontrar maneras para expandirse a Europa se habían reunido para dar una sesión informativa sobre Derecho Comunitario. Yo me había inscrito al seminario en calidad de director general de mi empresa, Cooper’s. En aquella época teníamos ciento veintisiete vehículos de diferentes envergaduras y tonelajes. Nos estábamos convirtiendo en una de las compañías privadas de transporte más grandes de Gran Bretaña.
Mi padre había fundado la empresa en 1931. Empezó con tres vehículos, dos de los cuales iban con tracción animal. En su cuenta del banco Martins tenía un límite de descubierto de diez libras. Para cuando la empresa se convirtió en «Cooper e Hijo» en 1967, ya contábamos con diecisiete vehículos de cuatro o más ruedas y dábamos servicio a todo el norte de Inglaterra. Sin embargo, mi viejo aún se resistía a ampliar el límite de descubierto de diez libras.
Durante una época de recesión del mercado, le comenté a mi padre que quizá deberíamos intentar expandir el negocio, quizá incluso buscar oportunidades en Europa. Sin embargo, mi padre ni quería saber nada al respecto.
—No vale la pena correr el riesgo —dijo. No solía confiar en nadie que hubiese nacido al sur de Humber, y mucho menos en quienes vivían al otro lado del canal de la Mancha—. Si Dios colocó una franja de agua entre nosotros, sus razones tendría.
Con esas palabras dio por zanjado el tema. Yo me habría echado a reír de no haber sabido que hablaba muy en serio.
En 1977, mi padre accedió a regañadientes a jubilarse. Tenía setenta años. Yo ocupé su lugar como director general y empecé a poner en práctica varias ideas que había ido madurando durante los últimos diez años, si bien sabía que no contaría con su aprobación. Europa no era más que el primer objetivo de mis planes para expandir la empresa: quería que empezásemos a cotizar en bolsa en un plazo de cinco años. Para cuando llegase el momento, era consciente de que necesitaríamos un límite de descubierto de, como mínimo, un millón de libras. Íbamos a tener que cambiar nuestras cuentas a un banco que comprendiese que el mundo abarcaba mucho más allá del condado de Yorkshire.
Por aquella época me enteré de que la Confederación de la Industria Británica iba a realizar el seminario en Bristol, así que solicité una plaza.
El seminario empezó el viernes con un discurso del jefe del Directorio Europeo de la CIB. A continuación, los delegados nos repartimos en ocho grupos de trabajo, cada uno de ellos gestionado por un experto en derecho comunitario. Jeremy Alexander era el encargado de mi grupo. Sentí bastante admiración por él desde el mismo momento en que empezó a hablar. De hecho, no exagero al decir que me dejó anonadado. Era un tipo con una seguridad total, capaz, tal y como pronto descubriría yo, de elaborar argumentos convincentes sobre el tema que le diera la gana, desde la superioridad del código civil francés a la clara inferioridad de los bateadores medios ingleses en críquet.
Jeremy dedicó una hora entera a enseñarnos las diferencias fundamentales en práctica y procedimiento de todos los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. A continuación, respondió a todas nuestras preguntas sobre derecho comercial y societario. Incluso dedicó algo de tiempo a explicarnos la importancia de la Ronda de Uruguay. Todos los miembros del grupo, yo incluido, anotamos cada una de sus palabras.
Hicimos una pausa para el almuerzo pocos minutos antes de la una. Yo me las arreglé para sentarme al lado de Jeremy. Para entonces ya estaba convencido de que era el candidato ideal para aconsejarme sobre cómo llevar a cabo mis planes de expansión europea.
Jeremy nos habló un poco de su carrera profesional mientras compartíamos un plato de stargazy pie. Me di cuenta de que, a pesar de que teníamos la misma edad, los entornos de los que proveníamos eran completamente diferentes. El padre de Jeremy, banquero de profesión, había escapado de Europa del Este pocos días antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tras establecerse en Inglaterra y cambiar su apellido para adaptarlo al país, había enviado a su hijo a Westminster. Jeremy había estudiado derecho en el King’s College de Londres, donde se había graduado con honores.
Mi padre, en cambio, era un hombre de los Yorkshire Dales hecho a sí mismo que insistió en que yo dejase los estudios después de acabar la secundaria.
—En un mes conmigo aprenderás más del mundo real de lo que cualquiera de esos universitarios podría enseñarte en toda una vida —solía decirme.
Yo acepté esa filosofía de vida sin dudarlo un segundo. Dejé los estudios pocas semanas después de cumplir los dieciséis años y me incorporé a Cooper’s en calidad de aprendiz. Pasé mis primeros tres años en la empresa trabajando en el almacén, bajo la atenta mirada de Buster Jackson, el gerente. Buster me enseñó a desguazar pieza a pieza todos los vehículos de la compañía y, mucho más importante, a volver a montarlos.
Después del almacén, pasé otros dos años en el departamento de facturación, donde aprendí a calcular tarifas y a gestionar deudas que no se podían cobrar. Me saqué el carné de conductor de vehículos de mercancías pesadas pocas semanas después de mi vigesimoprimer cumpleaños, y estuve tres años más recorriendo el norte de Inglaterra de cabo a rabo. Transportaba de todo a nuestros clientes más lejanos, desde aves de corral hasta piñas. Jeremy dedicó el mismo tiempo a estudiar un máster especializado en derecho civil francés en la Sorbona.
Tras la jubilación de Buster Jackson, me pusieron a mí de gerente en el almacén de Leeds. Jeremy, por su parte, se encontraba en Hamburgo, donde escribía una tesis doctoral sobre barreras comerciales internacionales. Para cuando Jeremy concluyó sus estudios y empezó su primer trabajo, como socio en un importante bufete de abogados comerciales en la City, yo llevaba ya ocho años ganándome el pan.
Jeremy me había sorprendido para bien durante el seminario, si bien noté que bajo aquella superficie de afabilidad yacía una poderosa combinación de ambición y superioridad intelectual que habría inspirado desconfianza en mi padre. Supuse que solo había aceptado participar en aquel seminario por la posibilidad remota de que, el día de mañana, alguno de nosotros le supusiésemos una entrada de pasta. Ahora me doy cuenta de que, incluso la primera vez que nos vimos, Jeremy supo que yo le iba a reportar pasta de primera calidad.
El hecho de que Jeremy midiera un par de pulgadas más que yo, amén de tener otro par menos de cintura, no sirvió para mejorar mi opinión sobre él. Eso por no mencionar que la chica más atractiva del seminario acabó en su cama aquel sábado por la noche.
Nos juntamos la mañana del domingo para jugar al squash. Me destrozó vivo sin apenas sudar.
—Tenemos que volver a vernos —me dijo de camino a las duchas—. Si de verdad quieres expandir tu negocio a Europa, creo que puedo serte de gran ayuda.
Mi padre ya me había enseñado a no cometer el error de confundir amigos con colegas de trabajo (como ejemplo de ello siempre ponía a los ministros del Gobierno del Reino Unido). Así pues, aunque Jeremy no me caía especialmente bien, me aseguré de marcharme de Bristol con sus números de teléfono y de télex.
Regresé a Leeds el domingo por la noche. Al llegar a casa corrí escaleras arriba. Me senté en la cama y desperté a mi mujer para contarle que había resultado ser un fin de semana de lo más productivo.
Rosemary era mi segunda mujer. La primera, Helen, iba a la Escuela Femenina de Leeds al mismo tiempo que yo daba clase en un instituto cercano. Ambas instituciones compartían gimnasio, y fue allí donde me enamoré de ella a la edad de trece años, mientras la veía jugar al balonred. A partir de entonces, empecé a buscarme cualquier excusa para pasar por el gimnasio, con la esperanza de captar aunque fuera un atisbo de sus braguitas azules mientras ella saltaba, siempre certera, para meter la pelota en la red. Puesto que ambos institutos colaboraban en varias actividades conjuntas, yo empecé a interesarme por hacer teatro, aunque no tenía el menor talento. Fui a debates conjuntos, si bien jamás abría la boca. Me inscribí en la orquesta que compartían los dos institutos y acabé tocando el triángulo. Una vez que dejé los estudios y me puse a trabajar en el almacén, seguí viendo a Helen, que estudiaba bachillerato. A pesar de lo mucho que la quería, no hicimos el amor hasta cumplir los dieciocho, e incluso entonces no estuve yo tan seguro de que hubiésemos consumado nada de nada. Seis semanas después, Helen rompió a llorar tras anunciarme que estaba embarazada. Se organizó una boda a toda prisa en contra de los deseos de sus padres, que esperaban que Helen fuera a la universidad. De todos modos, como yo no quería mirar siquiera a ninguna otra chica durante el resto de mi vida, el resultado de nuestra indiscreción juvenil me llenó de gozo.
Helen murió la noche del 14 de septiembre de 1964 mientras daba a luz a nuestro hijo Tom, quien a su vez murió una semana después que su madre. Llegué a pensar que jamás lo superaría, y de hecho no estoy seguro de haberlo superado. Tras la muerte de Helen, no me molesté en mirar a ninguna otra mujer durante años. Lo que hice fue concentrar toda mi energía en la empresa.
Mi padre no es un hombre blando ni sentimental. No hay hombres así en Yorkshire. Sin embargo, tras el funeral de mi mujer y mi hijo, descubrí una parte amable de él que jamás había visto hasta entonces. Solía llamarme por teléfono por la noche para ver cómo me encontraba, y siempre me decía que fuese con él a ver jugar al Leeds United los sábados por la tarde desde el palco de directores. Por primera vez entendí la devoción que mi madre le seguía profesando tras más de veinte años de matrimonio.
Conocí a Rosemary cuatro años más tarde, en el baile de inauguración del Festival de Música de Leeds. No es que fuera mi hábitat natural, pero ya que Cooper’s se anunciaba a página completa en su programa, el brigadier Kershaw, alto sheriff del condado y presidente del comité de organización del baile, nos invitó personalmente a asistir. No me quedó más remedio que desempolvar aquel traje de chaqueta que en tan raras ocasiones me había puesto e ir junto con mis padres al baile.
Me colocaron en la mesa diecisiete, junto a una tal señorita Kershaw, que resultó ser hija del alto sheriff. Llevaba un elegante vestido azul sin tirantes que resaltaba su hermosa figura. Tenía una mata de pelo rojo y una sonrisa que me hacía sentir como si fuésemos amigos desde hacía años. Mientras dábamos cuenta de algo que el menú denominaba «aguacate al eneldo», Rosemary me contó que acababa de concluir sus estudios de Filología Inglesa en la Universidad de Durham y que ahora no estaba muy segura de qué hacer con su vida.
—No me interesa impartir clases —dijo—. Y desde luego no tengo madera de secretaria.
Seguimos charlando mientras traían el segundo plato y el postre, sin prestar la menor atención a la gente sentada a nuestro alrededor. Tras el café, Rosemary me arrastró hasta la pista de baile. Allí me volvió a explicar la problemática de plantearse buscar empleo con una agenda tan apretada de compromisos sociales como la suya.
Me sentí bastante halagado de que la hija del alto sheriff mostrase el más mínimo interés en mí, aunque, para ser sincero, no me lo tomé muy en serio cuando al acabar la velada Rosemary me susurró al oído:
—Sigamos en contacto.
Sin embargo, un par de días después me llamó por teléfono y me invitó a acompañarla a almorzar con sus padres en su casa de campo.
—Quizá podríamos jugar al tenis después del almuerzo. Porque juegas al tenis, ¿verdad?
El domingo fui en coche hasta la localidad de Church Fenton. La residencia de los Kershaw era justo como había imaginado: enorme y decadente. Lo cual, ahora que lo pienso, es una descripción que se ajustaba a la perfección al padre de Rosemary. En cualquier caso, parecía un buen tipo. La madre, por otro lado, era un hueso más duro de roer. Provenía de algún lugar de Hampshire y no conseguía disimular que, si bien no le importaría darme limosna, de ningún modo me veía como alguien digno de compartir mesa con ella en un almuerzo dominical. Rosemary no prestó atención a sus dardos envenenados y se dedicó a charlar conmigo sobre mi trabajo.
Puesto que se pasó toda la tarde lloviendo, no llegamos a jugar al tenis, así que Rosemary decidió engatusarme para que fuéramos al pequeño cobertizo que se alzaba detrás de la pista. En un primer momento me preocupó la idea de hacer el amor con la mismísima hija del alto sheriff, pero se me pasó enseguida. Sin embargo, a medida que transcurrían las semanas empecé a preguntarme si no sería yo para Rosemary algo más que la mera fantasía de acostarse con un camionero. No tardó en empezar a hablar de casarnos. La señora Kershaw no fue capaz de ocultar la repugnancia ante la idea de que alguien como yo se convirtiese en su yerno, pero resultó que a Rosemary le daba igual lo que ella pensase. Nos casamos dieciocho meses después.
Más de doscientos invitados acudieron a nuestro bodorrio en la iglesia parroquial de St. Mary. En cualquier caso, he de confesar que, al contemplar a Rosemary recorriendo el pasillo hasta el altar, lo único en lo que pude pensar fue en mi primera boda.
Durante un par de años, Rosemary se esforzó por ser una buena esposa. Se interesó por la empresa, se aprendió los nombres de todos los empleados e incluso se hizo amiga de las esposas de algunos de nuestros ejecutivos de más antigüedad. Sin embargo, me temo que yo me pasaba las horas muertas en la empresa y no le dedicaba la atención que necesitaba. La verdad es que Rosemary quería una vida compuesta principalmente de veladas en el Grand Theatre de Leeds para ver la nueva obra de Opera North, seguidas de cenas junto a sus amigos del condado que se alargarían hasta altas horas de la noche. Yo, en cambio, prefería trabajar los fines de semana e irme a la cama antes de las once casi todas las noches. La verdad era que yo no estaba resultando ser el tipo de marido que daba título a la obra de Oscar Wilde que Rosemary me había llevado a ver hacía poco…, y tampoco ayudó que me quedase dormido en el segundo acto.
Después de cuatro años sin descendencia, por más ganas que le pusiera Rosemary en la cama, los dos empezamos a alejarnos el uno de la otra. Si ella tuvo alguna aventura (como yo, desde luego, las tuve siempre que podía encontrar tiempo para ello), no hizo la menor ostentación. Hasta que conoció a Jeremy Alexander.
Unas seis semanas después del seminario en Bristol, se me presentó la oportunidad de llamar por teléfono a Jeremy para pedirle consejo. Quería cerrar un contrato con una empresa quesera francesa para llevar sus productos a los supermercados británicos. El año anterior ya había perdido un suculento contrato similar con una empresa cervecera alemana, y no podía permitirme volver a cometer el mismo error.
—Mándame todos los detalles —dijo Jeremy—. Este fin de semana me miro todos los documentos y te llamo el lunes por la mañana.
Jeremy cumplió su palabra. El lunes por la mañana me llamó para decirme que el jueves tenía una reunión con un cliente en York, y que quizá podríamos vernos al día siguiente para repasar el contrato. Le dije que sí y pasamos la mayor parte del viernes encerrados en la sala de juntas de Cooper’s, repasando hasta la última coma del contrato. Era un placer ver cómo trabajaba un profesional de la talla de Jeremy, si bien a veces tenía la irritante costumbre de tamborilear con los dedos sobre la mesa cuando yo no entendía a la primera lo que me decía.
Resultó que Jeremy ya había hablado con el abogado de la compañía francesa en Toulouse y se había ocupado de despejar todas las reservas que pudiera tener con respecto al contrato. Me aseguró que, a pesar de que el señor Sisley no hablaba inglés, había sido capaz de comentar todas nuestras inquietudes con él. Recuerdo que me quedé de piedra al oírlo decir ese «nuestras».
Una vez que hubimos repasado hasta la última página del contrato, me di cuenta de que todo el mundo se había marchado ya a casa de fin de semana y de que éramos los únicos que quedaban en el edificio. Le propuse a Jeremy que cenase conmigo y con Rosemary. Él consultó su reloj, reflexionó un momento y dijo:
—Gracias, es muy amable por tu parte. ¿Te importaría dejarme antes en el Queen’s Hotel para que pueda cambiarme?
A Rosemary, en cambio, no le hizo gracia que la llamase en el último minuto para decirle que había invitado a un completo desconocido a cenar. Hice todo lo posible por convencerla de que Jeremy le iba a caer bien.
Jeremy llamó al timbre poco después de las ocho. Le presenté a Rosemary, y él le hizo una inclinación y le besó la mano. No se quitaron la vista de encima en toda la velada. Había que estar ciego para no ver lo que iba a suceder a continuación, y si bien yo no estaba ciego, sí que hice la vista gorda.
Jeremy empezó a encontrar cada vez más excusas para pasar por Leeds. He de admitir que aquel repentino entusiasmo por el norte de Inglaterra me permitió desarrollar mi plan de expansión con mucha más rapidez de la que me había atrevido a soñar en un principio. Hacía tiempo que acariciaba la idea de contratar un abogado interno que trabajase en la empresa. Apenas un año después de nuestro primer encuentro, le ofrecí a Jeremy un puesto en el Consejo de Administración. Su responsabilidad era preparar la salida a bolsa de la empresa.
En aquella época pasé bastante tiempo haciendo nuevos contactos en Madrid, Ámsterdam y Bruselas. Desde luego, Rosemary no intentó convencerme de quedarme más en casa. Al mismo tiempo, las habilidades de Jeremy le permitieron librar a la empresa de la auténtica maraña de problemas legales y financieros que supuso nuestra expansión. Gracias a su pericia y a su diligencia, el 12 de febrero de 1980 pudimos anunciar que Cooper’s se preparaba para solicitar su salida a bolsa aquel mismo año. Fue entonces cuando cometí mi primer error: le propuse a Jeremy ser director general adjunto de la empresa.
Los términos de la salida a bolsa especificaban que Rosemary y yo nos quedaríamos con el cincuenta y uno por ciento de las acciones. Jeremy me explicó que, por razones fiscales, había que dividirlos de manera equitativa entre ella y yo. Dado que mis contables se mostraron de acuerdo, ni siquiera me paré a pensármelo. El resto de las 4.900.001 libras en acciones se pusieron a la venta y fueron adquiridas tanto por instituciones como por inversores privados. Pocos días después de salir a bolsa, el valor de las acciones había subido a dos libras con ochenta.
A mi padre, que había muerto el año anterior, jamás le habría cabido en la cabeza que fuese posible aumentar el valor de algo en varios millones de la noche a la mañana. De hecho, sospecho que habría despreciado la misma idea de que fuera posible, porque hasta el último día de su vida estuvo convencido de que un límite de descubierto de diez libras era lo máximo que necesitaba un negocio que se gestionase adecuadamente.
La economía británica creció sin parar durante los años ochenta. En marzo de 1984, las acciones de Cooper’s alcanzaron un máximo histórico de cinco libras. La prensa empezó a especular con la posibilidad de que hubiese algún intento de adquisición. Jeremy llegó a aconsejarme que aceptase una de las ofertas de adquisición que nos llegaron, pero mi respuesta fue clara: jamás iba a permitir que el control de Cooper’s escapara de mis manos. Después de aquello, tuvimos que realizar hasta tres operaciones separadas de desdoblamiento de acciones. En 1989, el Sunday Times estimaba que Rosemary y yo teníamos una fortuna conjunta de unos treinta millones de libras.
Yo nunca me había considerado una persona adinerada. A fin de cuentas, para mí las acciones no eran más que trozos de papel que gestionaba Joe Ramsbottom, el gerente legal de la compañía. Yo seguía viviendo en la casa de mi padre, conducía un Jaguar de cinco años de antigüedad y trabajaba catorce horas al día. Nunca me había interesado mucho irme de vacaciones ni era muy extravagante por naturaleza. Por algún motivo, la riqueza no me importaba mucho. Yo me habría contentado con seguir viviendo como hasta entonces, de no ser porque, cierta noche, llegué a casa pronto.
Tras una negociación particularmente larga y farragosa en Colonia, me las arreglé para pillar el último avión que volaba a Heathrow. En principio, iba a hacer noche en Londres, pero luego decidí que estaba harto de hoteles y que lo único que quería era volver a mi casa, a pesar de que Leeds quedaba a varias horas de viaje desde Londres. Llegué poco antes de la una de la noche. El BMW blanco de Jeremy estaba aparcado en la entrada de mi casa.
Si hubiese llamado a Rosemary antes, quizá nunca habría acabado en la cárcel.
Aparqué el coche junto al de Jeremy y me acerqué a la puerta principal. Fue entonces cuando me fijé en que no había más que una luz encendida en toda la casa, la del dormitorio de la primera planta. No hacía falta ser Sherlock Holmes para deducir lo que debía de estar pasando en aquella estancia en concreto.
Me detuve y contemplé durante un rato las cortinas cerradas. No se movía nada, así que estaba claro que no habían oído llegar el coche. No sabían que yo me encontraba allí. Regresé al coche y me dirigí sin prisa al centro de la ciudad. Aparqué en el Queen’s Hotel y le pregunté al recepcionista de noche si Jeremy Alexander había reservado habitación para aquella noche. Él comprobó el registro y me confirmó que así era.
—Entonces, deme a mí su llave —le dije—. El señor Alexander va a pasar la noche en otra parte.
Mi padre habría estado orgulloso de mi manera de aprovechar el dinero de la empresa.
Me tiré en la cama, pero no pude conciliar el sueño. A medida que pasaban las horas, mi rabia crecía más y más. Aunque ya no amaba a Rosemary, e incluso empezaba a aceptar que quizá nunca había sentido nada por ella, en aquel momento detestaba a Jeremy. Sin embargo, hasta el día siguiente no descubriría de verdad cuánto lo detestaba.
A la mañana siguiente llamé a mi secretaria y le dije que llegaría a la oficina directo desde Londres. Ella me recordó que había una reunión del Consejo de Administración agendada a las dos de la tarde que, según tenía apuntado, iba a presidir el señor Alexander. Me alegré de que mi secretaria no viera la sonrisa de satisfacción que se dibujó en mi cara. Me bastó echar un vistazo a la agenda mientras desayunaba para comprender el motivo por el que Jeremy había querido presidir aquella reunión en concreto. Sin embargo, sus planes ya daban igual. Yo había decidido contarles a mis directores lo que Jeremy andaba tramando y asegurarme de que lo echaban del Consejo de Administración tan pronto como fuera posible.
Llegué a Cooper’s poco después de la una y media de la tarde. Aparqué en el estacionamiento en el que se leía «Director general». Antes de que empezase la reunión tuve el tiempo justo de comprobar mis archivos. Ahí me di cuenta del número escandaloso de acciones de la empresa que estaban bajo el control de Jeremy, y de lo que Rosemary debía de haber estado planeando desde hacía bastante tiempo.
En cuanto entré en la sala de juntas, Jeremy dejó libre la silla del director general sin mediar palabra alguna. No mostró el menor interés en la reunión hasta que llegamos al punto del orden del día que trataba la emisión futura de nuevas acciones. Entonces intentó hacer pasar una moción en apariencia inofensiva, pero que habría tenido como consecuencia que Rosemary y yo perdiésemos el control general de la compañía, y que por lo tanto fuésemos incapaces de negarnos a futuros intentos de adquisición. Si yo no hubiese viajado la noche anterior hasta Leeds y me hubiese encontrado su coche aparcado a la entrada de mi casa y esa luz encendida, seguramente habría caído en la trampa. En el momento en que Jeremy pensaba que la moción iba a aceptarse sin que hiciera falta votar, les pedí a los contables de la empresa que preparasen un informe completo al respecto para que el Consejo de Administración pudiese valorarlo en la próxima reunión antes de tomar decisión alguna. Jeremy permaneció impasible, se limitó a consultar sus notas y a tamborilear con los dedos sobre la mesa. Yo había resuelto que aquel informe sellase su caída. De no ser por mi temperamento, quizá podría haber pensado con tiempo en un plan mejor para librarme de él.
Puesto que nadie tenía «ningún otro punto a tratar», di por concluida la reunión a las 17:40. Le propuse a Jeremy que cenase conmigo y con Rosemary aquella noche. Quería verlos juntos. Jeremy no parecía tener muchas ganas, pero acabó por aceptar después de que yo lo embaucase: aduje ciertas dudas sobre su propuesta de emisión de acciones y le dije que tarde o temprano tendría que convencer también a mi esposa. Llamé a Rosemary para decirle que Jeremy iba a cenar con nosotros. Sonó aún menos convencida que el propio Jeremy.
—¿Por qué no cenáis fuera vosotros dos? —sugirió—. Así Jeremy podrá ponerte al día de todo lo que ha pasado mientras estabas fuera. —Yo intenté no echarme a reír—. Ahora mismo no tenemos mucha comida en casa —añadió.
Le dije que la comida no me preocupaba.
Jeremy llegó tarde, cosa rara en él. En cuanto entró por la puerta se sirvió su característico whisky con soda. He de admitir que hizo una interpretación de lo más brillante durante la cena, si bien Rosemary resultó un poco menos convincente.
Mientras tomábamos café en el salón, me las arreglé para provocar el enfrentamiento que Jeremy había evitado con tanta habilidad en la sala de juntas.
—¿Cómo es que tienes tanta prisa por impulsar la distribución de acciones? —le pregunté cuando ya iba por el segundo brandy—. Seguro que comprendes que una maniobra así nos quitará el control de la empresa a Rosemary y a mí. ¿Es que no ves que podrían arrebatárnosla en cualquier momento?
Jeremy intentó soltar alguna que otra frase bien ensayada.
—Lo hago por el bien de la empresa, Richard. Imagino que te has dado cuenta de lo rápido que está creciendo Cooper’s. Ha dejado de ser una empresa familiar. A la larga, esto es lo más aconsejable para vosotros dos, por no mencionar a los accionistas.
Me pregunté en qué accionista en concreto estaba pensando.
No me sorprendió mucho comprobar que Rosemary no solo lo apoyaba, sino que al parecer conocía bastantes más detalles de la distribución de acciones de lo que yo pensaba. Jeremy le dedicó un fruncimiento de ceño más que evidente. Rosemary parecía extremadamente versada en los argumentos de Jeremy, sobre todo, teniendo en cuenta que jamás había mostrado el menor interés en las transacciones de la compañía. En cierto momento, Rosemary se dirigió a mí y me dijo:
—Tenemos que pensar en nuestro futuro, querido.
Fue entonces cuando perdí el control.
Los hombres de Yorkshire tienen fama de bruscos, y desde luego mi siguiente pregunta hizo honor a nuestra reputación:
—¿Puede ser que vosotros dos estéis teniendo una aventura?
Rosemary se puso roja. Jeremy se echó a reír quizá demasiado alto y, a continuación, dijo:
—Creo que se te ha ido la mano con la bebida, Richard.
—No he bebido —le dije—. Estoy más sobrio que un cura en domingo. Igual que lo estaba cuando aparqué aquí delante anoche y vi tu coche aparcado a la entrada y la luz encendida arriba.
Era la primera vez desde que nos conocíamos que pillaba a Jeremy con el pie cambiado, aunque fuese solo por un momento. Empezó a tamborilear los dedos sobre la mesa de cristal que tenía delante.
—Ayer lo único que estaba haciendo era explicarle a Rosemary cómo iba a afectarle la nueva emisión de acciones —dijo sin perder comba—. Tal y como estipulan las regulaciones bursátiles.
—¿Estipulan esas regulaciones bursátiles que haya que explicárselo todo en la cama?
—Oh, no seas absurdo —dijo Jeremy—. Anoche dormí en el Queen’s Hotel. Llama al encargado —añadió, al tiempo que echaba mano del teléfono y me lo tendía—. Te confirmará que había reservado mi habitación de siempre.
—Por supuesto que me lo confirmará —dije yo—. Como también confirmará que quien durmió anoche en tu cama de siempre fui yo.
En medio del silencio que siguió, saqué la llave de la habitación del bolsillo de mi chaqueta y se la enseñé. Jeremy se puso en pie de un salto.
Yo también me puse de pie, aunque mucho más despacio. Me preguntaba qué sería lo que diría a continuación.
—Todo esto es culpa tuya, pedazo de imbécil —acabó por tartamudear—. Deberías haberle prestado más atención a Rosemary en lugar de ponerte a hacer el moscardón por media Europa. No es de extrañar que estés a punto de perder tu propia empresa.
Curiosamente, lo que me hizo actuar al final no fue el hecho de que Jeremy se hubiese estado acostando con mi esposa, sino que tuviera la arrogancia de pensar que también podía quitarme la empresa. No dije nada; me limité a dar un paso al frente y darle un puñetazo en aquella mandíbula bien afeitada. Puede que fuese un par de pulgadas más bajo que él, pero después de pasar veinte años entre camioneros aún era muy capaz de dar un buen mamporro. Jeremy se tambaleó hacia atrás y luego hacia delante. A continuación, se derrumbó frente a mí. Al caer, se golpeó la sien derecha contra la esquina de la mesa de cristal. El brandy se derramó por el suelo. Jeremy se quedó hecho un guiñapo, inmóvil. La sangre empezó a manar de su sien y a manchar la alfombra.
Tengo que admitir que me sentí bastante bien conmigo mismo, sobre todo, cuando Rosemary se agachó a toda prisa junto a Jeremy y empezó a lanzarme insultos.
—Ahorra aliento para este exdirector general adjunto —le dije—. Cuando vuelva en sí, dile que no se moleste en ir al Queen’s Hotel, porque esta noche también voy a dormir en su cama.
Salí de la casa y regresé al centro. Dejé el Jaguar en el aparcamiento del hotel y entré en el Queen’s Hotel. El vestíbulo estaba desierto, así que fui derecho al ascensor y subí a la habitación de Jeremy. Me tiré en la cama, pero estaba demasiado alterado para conciliar el sueño.
Empezaba a quedarme dormido cuando cuatro policías echaron la puerta abajo y me sacaron de la cama. Uno de ellos me dijo que quedaba bajo arresto y empezó a leerme mis derechos. Sin más explicación, me sacaron del hotel y me llevaron a la comisaría de policía de Millgarth. Poco después de las cinco de la mañana, un agente formalizó mi ingreso. Confiscaron mis objetos personales y los metieron en un abultado sobre marrón. Me dijeron que tenía derecho a una llamada telefónica, así que llamé a Joe Ramsbottom. Desperté a su esposa y le pedí que le dijera a Joe que tenía que venir a la comisaría de policía lo antes posible. A continuación, me metieron en una pequeña celda y allí me dejaron.
Me quedé sentado en el banco de madera e hice un esfuerzo por comprender el motivo por el que me habían detenido. Jeremy no podía ser tan idiota como para denunciarme por agresión. Joe llegó cuarenta minutos más tarde. Le conté punto por punto todo lo que había sucedido aquella noche. Él me escuchó con expresión seria, pero no dijo nada. Una vez que hube terminado, Joe me dijo que intentaría averiguar de qué se me acusaba.
Cuando Joe se marchó, empecé a temer que Jeremy hubiese sufrido un ataque al corazón, o bien que el golpe en la sien con la esquina de la mesa lo hubiese matado. Con la imaginación desatada, me puse a pensar en todo tipo de cosas horribles que podrían haber sucedido. Cada vez aguantaba menos sin saber de qué se me acusaba. De pronto, la puerta de la celda se abrió de golpe y entraron dos inspectores de paisano. Joe los acompañaba un paso por detrás.
—Soy el inspector jefe Bainbridge —dijo el más alto de los dos—. Este es mi colega, el sargento Harris.
Tenían los ojos cansados y los trajes arrugados; todo el aspecto de haber estado de servicio la noche entera. A ambos les habría venido bien un afeitado. Me pasé la mano por el mentón y me di cuenta de que a mí también.
—Queríamos hacerle unas preguntas sobre lo sucedido en su casa la noche anterior —dijo el inspector jefe. Yo miré a Joe, quien negó con la cabeza—. Señor Cooper, nos sería muy útil que cooperara en la investigación —prosiguió el inspector jefe—. ¿Estaría dispuesto a hacer una declaración por escrito o grabada?
—Me temo que mi cliente no tiene nada que decir en este momento, inspector jefe —dijo Joe—. No tendrá nada que decir hasta que me den más información.
Quedé bastante impresionado. No había visto a Joe comportarse tan firme con nadie que no fueran sus hijos.
—Lo único que necesitamos es una declaración, señor Ramsbottom —le dijo a Joe el inspector jefe Bainbridge, como si yo no existiera—. No tenemos problema en que esté usted presente en todo momento.
—No —dijo Joe con firmeza—. Si no van a acusar de nada a mi cliente, déjennos solos de inmediato.
El inspector jefe vaciló apenas un momento y luego le hizo un gesto con la cabeza a su compañero. Ambos se marcharon sin pronunciar más palabra.
—¿Acusarme? —pregunté después de que la puerta se hubo cerrado tras ellos—. Por el amor de Dios, ¿de qué?
—De asesinato, me imagino —dijo Joe—, en vista de lo que les ha contado Rosemary.
—¿Asesinato? —dije, casi incapaz de pronunciar la palabra—. Pero…
Escuché incrédulo mientras Joe me contaba lo que había sido capaz de averiguar de la declaración que mi esposa había hecho con la policía a primera hora de la mañana.
—Pero… eso no es lo que pasó —protesté—. A buen seguro nadie se va a creer semejante historia.
—Todo el mundo se lo creerá cuando se entere de que la policía ha encontrado un rastro de sangre desde el salón hasta el lugar donde habías aparcado el coche en la entrada —dijo Joe.
—Eso no es posible —dije yo—. Cuando me fui, Jeremy seguía inconsciente en el suelo.
—La policía también encontró restos de sangre en el maletero de tu coche. Parecen convencidos de que, si la analizan, podrán certificar que es sangre de Jeremy.
—Oh, dios mío —dije—. Es listo. Es muy listo. ¿Es que no ves lo que han tramado?
—Para serte sincero, no, no lo veo —admitió Joe—. Esto no es exactamente el pan de cada día para un abogado de empresa como yo. Pero he conseguido hablar por teléfono con el abogado sir Matthew Roberts antes de que saliera de casa esta mañana. Es el picapleitos criminal más avezado de todo el circuito noreste de Gran Bretaña. Tiene que pasar hoy por la Tribunal de la Corona de York y ha accedido a reunirse con nosotros cuando se levante la sesión. Si eres inocente, Richard —dijo Joe— y sir Matthew te defiende, no tienes nada que temer. Eso te lo aseguro.
Esa misma tarde me acusaron oficialmente del asesinato de Jeremy Anatole Alexander. La policía le confió a mi abogado que aún no habían encontrado el cuerpo, pero que estaban bastante seguros de poder encontrarlo en las próximas horas. Yo sabía que no sería así. Joe me dijo al día siguiente que en las últimas veinticuatro horas habían excavado en mi jardín más que yo en los últimos veinticuatro años.
Sobre las siete de la tarde, la puerta de mi celda se abrió una vez más. Entró Joe acompañado de un hombre corpulento de vestimenta elegante. Sir Matthew Roberts era más o menos de mi tamaño, pero debía de pesar unos doce kilos más que yo. A juzgar por aquellas mejillas arreboladas y aquella sonrisa cálida, parecía la clase de hombre que gusta de rodearse de amigos y compartir una buena botella de vino. Tenía una espesa capa de pelo negro al estilo de los antiguos anuncios de crema para el cabello de Denis Crompton. Vestía acorde con su profesión: un traje oscuro de tres piezas y una corbata gris plateada. Me cayó bien desde el mismo momento en que se presentó. Lo primero que me dijo fue que ojalá nos hubiésemos conocido en circunstancias más agradables.
Dediqué el resto de la velada a repasar mi versión de los hechos una y otra vez junto a sir Matthew. Me daba cuenta de que no se creía nada de lo que yo le decía, pero aun así parecía contento de poder representarme. Poco antes de las once de la noche, tanto él como Joe se marcharon. Yo me preparé para pasar mi primera noche entre rejas.
Me dejaron en prisión preventiva hasta que la policía hubiese procesado y enviado todas las pruebas del caso a la fiscalía. Al día siguiente, un juez dictaminó que el juicio se celebraría en el Tribunal de la Corona de Leeds. A pesar del esmerado alegato de sir Matthew en mi favor, no se me concedió la libertad bajo fianza.
Cuarenta minutos después, me transfirieron a la cárcel de Armley. Las horas se convirtieron en días, los días, en semanas y las semanas, en meses. Me cansé de decirle a todo el mundo que me prestara oídos que jamás encontrarían el cadáver de Jeremy, porque no había cadáver alguno que encontrar.
Nueve meses después, el caso llegó por fin al Tribunal de la Corona de Leeds. Hordas de periodistas de sucesos vinieron en masa para cubrir ansiosos todo lo que se dijese en el juicio. Un caso que implicaba a un multimillonario, posiblemente, un adulterio y un cadáver que no aparecía resultaba demasiado tentador para resistirse. Los periódicos sensacionalistas se aplicaron al máximo; llegaron a describir a Jeremy como el lord Duncan de Leeds, mientras que de mí decían que era un camionero obseso sexual. Yo habría disfrutado de cada palabra que me dedicaban de no ser por el detalle de que estaba acusado de asesinato.
En su alegato inicial, sir Matthew defendió mi caso con maestría. Si no había cadáver alguno, ¿cómo se iba a acusar a su defendido de asesinato? ¿Y cómo iba yo a haber ocultado el cuerpo si había pasado toda la noche en una habitación del Queen’s Hotel? Lástima no haber pasado por recepción a que me vieran aquella segunda noche en lugar de ir directo a la habitación de Jeremy en ascensor. Tampoco ayudaba el hecho de que la policía me hubiese encontrado completamente vestido en la cama de Jeremy.
Cuando la acusación terminó su alegato inicial, contemplé las caras del jurado. Muchos estaban perplejos, y a todas luces tenían sus reservas sobre mi culpabilidad. Al menos así fue hasta que Rosemary se sentó en el estrado. Yo no podía ni mirarla, así que centré mi atención en una rubia despampanante que llevaba sentada en primera fila de la bancada del público desde el primer día. Durante una hora, el abogado de la acusación repasó amablemente junto con mi mujer todo lo que había pasado aquella noche, hasta el punto en el que le pegué a Jeremy.
Hasta llegar a aquel momento, yo no tenía pega alguna a todo lo que había dicho mi mujer.
—¿Qué sucedió entonces, señora Cooper? —la azuzó el abogado.
—Mi marido se agachó y comprobó el pulso del señor Alexander —susurró Rosemary—. Yo me quedé blanca cuando dijo: «Está muerto. Lo he matado».
—¿Y qué hizo a continuación el señor Cooper?
—Levantó el cadáver, se lo echó al hombro y se dirigió a la puerta. Yo le grité: «¿Pero qué estás haciendo, Richard?».
—¿Y él qué respondió?
—Me dijo que quería aprovechar que todavía estaba oscuro para esconder el cuerpo, y que me asegurase de que no había ninguna prueba por la casa de que Jeremy había estado allí esa noche. Puesto que ya no quedaba nadie en la oficina cuando se marcharon los dos, todo el mundo supondría que Jeremy había regresado a Londres aquella misma noche. «Asegúrate de que no queda ni una gota de sangre». Recuerdo que esas fueron las últimas palabras que dijo mi marido antes de salir con el cadáver de Jeremy cargado al hombro. Creo que fue entonces cuando me desmayé.
Sir Matthew me lanzó una mirada inquisitiva desde su asiento. Yo puse mucho énfasis en negar con la cabeza. El abogado regresó al asiento de la acusación, mientras que sir Matthew compuso una expresión lúgubre.
—¿Desea interrogar a la testigo, sir Matthew? —preguntó el juez.
Sir Matthew se puso de pie sin prisa alguna.
—Por supuesto, milord —dijo. Se irguió cuan largo era, se recolocó la toga y contempló a su adversaria—. Señora Cooper, ¿se considera usted amiga del señor Alexander?
—Sí, aunque solo porque era colega de mi marido —replicó Rosemary con calma.
—Así pues, no solían verse cuando su marido se iba de Leeds o incluso salía del país por negocios, ¿verdad?
—Solo nos veíamos en eventos sociales, y yo siempre iba acompañada de mi marido. También nos veíamos cuando me pasaba por la oficina para recoger el correo de mi marido.
—¿Está segura de que esas eran las únicas ocasiones en las que veía al señor Alexander, señora Cooper? ¿No ha habido ninguna ocasión en la que haya pasado una considerable cantidad de tiempo a solas con el señor Alexander? Digamos, por ejemplo, la noche del 17 de septiembre de 1989, antes de que su marido regresase inesperadamente de un viaje por Europa. ¿Acaso el señor Alexander no estuvo durante varias horas con usted a solas en su casa?
—No. Pasó después del trabajo para dejar un documento para mi marido, pero no tenía tiempo para quedarse a tomar una copa.
—Sin embargo, su marido mantiene… —empezó a decir sir Matthew.
—Ya sé lo que mantiene mi marido —replicó Rosemary, como si hubiese ensayado aquella frase un centenar de veces.
—Ya veo —dijo sir Matthew—. En ese caso, vayamos al grano, señora Cooper. ¿Tenía usted una aventura con Jeremy Alexander en el momento de su desaparición?
—¿Esto es relevante, sir Matthew? —interrumpió el juez.
—Por supuesto que lo es, milord. De hecho, constituye la columna vertebral del caso —replicó mi abogado en tono monocorde.
Ahora todas las miradas convergían en Rosemary. Deseé con todas mis fuerzas que dijera la verdad.
Ella no vaciló:
—Por supuesto que no —respondió—, aunque no sería la primera vez que mi marido me acusa falsamente.
—Ya veo —dijo sir Matthew. Hizo una pausa—. ¿Ama usted a su marido?
—¡Sir Matthew, por favor! —El juez no era capaz de disimular su enfado—. Me veo en la obligación de volver a preguntarle una vez más: ¿esto es relevante para el caso?
—¿Relevante? —explotó sir Matthew—. Es vital, milord, y los mal disimulados intentos de su señoría por desviar la atención de la testigo no son de gran ayuda.
El juez rebosaba de indignación, cuando de pronto Rosemary dijo en tono quedo:
—Siempre he sido una esposa fiel, pero bajo ningún concepto puedo tolerar un asesinato.
Todas las miradas del jurado se volvieron hacia mí. En sus caras vi que a muchos no les importaría que volviese la pena de muerte.
—De ser así, he de preguntarle cómo es que esperó dos horas y media para avisar a la policía —dijo sir Matthew—. Sobre todo, si, como afirma usted, creía que su marido acababa de cometer un asesinato y se disponía a deshacerse del cuerpo.
—Como ya le he explicado, me desmayé poco después de que mi marido saliese de la habitación. Llamé a la policía en cuanto recuperé el sentido.
—Qué conveniente todo —dijo sir Matthew—. O quizá lo que pasó es que empleó ese tiempo en planear el modo de jugársela a su marido, mientras su amante se escapaba.
Un murmullo recorrió toda la sala.
—Sir Matthew —volvió a intervenir el juez—. Se está usted pasando de la raya.
—Con todo el respeto, milord, no lo creo. De hecho, aún no he llegado a la raya. —Se giró de pronto para encararse de nuevo con mi esposa—. Yo diría, señora Cooper, que Jeremy Alexander era su amante, y que de hecho sigue siéndolo. Yo diría que sabe usted que Jeremy Alexander se encuentra en perfectas condiciones. Yo diría que, si usted quisiera, podría decirnos dónde se encuentra ahora mismo.
A pesar de las protestas farfullantes del juez y del clamor que se hizo en la sala, Rosemary pudo soltar la réplica que tenía preparada:
—Ojalá Jeremy estuviera vivo —dijo—, para que pudiera comparecer ante este tribunal y confirmar que lo que digo es verdad.
Su voz era suave y amable.
—Pero es que usted ya sabe la verdad, señora Cooper —dijo sir Matthew. Su voz fue creciendo más y más a medida que hablaba—. La verdad es que su marido salió de su casa solo. La verdad es que fue en coche hasta el Queen’s Hotel, donde pasó la noche mientras usted y su amante se dedicaban a dejar pistas por toda la ciudad de Leeds…, pistas, añadiré, destinadas a incriminar a su esposo. Sin embargo, lo único que no pudieron dejar fue un cadáver, porque, como usted bien sabe, el señor Jeremy Alexander sigue vivo. Ustedes dos se han inventado esta patraña para sacar beneficio. ¿Acaso no es esa la verdad, señora Cooper?
—¡No! ¡No! —gritó Rosemary. Se le quebró la voz y acabó por romper a llorar.
—Oh, vamos, señora Cooper. Son lágrimas falsas, ¿verdad? —dijo sir Matthew en tono quedo—. Ahora que la han descubierto, será el jurado quien decida si tanta emoción es genuina o no.
Yo le eché un vistazo al jurado. No solo se habían tragado la representación de Rosemary, sino que ahora me despreciaban por permitir que el abusón de mi abogado atacase a una dama tan amable y que tanto había sufrido. Rosemary había demostrado ser capaz de responder a todas las preguntas del interrogatorio de sir Matthew de una manera que, para mí, evidenciaba lo bien que la había preparado Jeremy Alexander para aquella situación.
Me tocó a mí el turno de subir al estrado. Sir Matthew empezó a interrogarme, pero mi versión se me antojó mucho menos convincente que la de Rosemary, a pesar de ser verdad.
El alegato final de la acusación fue un tostón de muerte, pero más de muerte que tostón. El de sir Matthew fue más dramático y sutil, pero yo empecé a temerme que hubiera resultado menos convincente.
Tras pasar otra noche en la cárcel de Armley, regresé al estrado para oír las recapitulaciones del juez. Estaba claro que el juez no albergaba la menor duda en cuanto a mi culpabilidad. Las pruebas que había decidido considerar mostraban un sesgo de lo más injusto. Al terminar, les recordó a los miembros del jurado que no debían dejar que su opinión personal pesase sobre sus deliberaciones, lo cual añadió una nueva capa de hipocresía a todo el proceso.
Tras un día entero de deliberaciones, el jurado tuvo que hacer noche en un hotel. Irónicamente, los alojaron en el Queen’s Hotel. Por fin, aquel hombre regordete y afable de la pajarita colorida tuvo que responder a la pregunta:
—Miembros del jurado, ¿cuál es su veredicto?
Y la respuesta fue:
—Culpable, milord.
Para mí oír aquello no supuso ninguna sorpresa. De hecho, me sorprendió que el veredicto no hubiese sido unánime. Siempre me he preguntado quiénes serían los dos miembros del jurado que creían en mi inocencia. Me habría gustado darles las gracias.
El juez me contempló desde la tarima.
—Richard Wilfred Cooper, le declaro culpable del asesinato de Jeremy Anatole Alexander…
—Yo no lo maté, milord —interrumpí en tono calmado—. De hecho, no está muerto. Espero que llegue el día en que se dé usted cuenta.
Un enorme alboroto sacudió la sala entera. Sir Matthew alzó la mirada, preocupado.
El juez llamó al orden en la sala. En un tono aún más duro, dijo:
—Queda usted condenado a cadena perpetua, según lo estipula la ley. Llévenselo.
Dos guardias dieron un paso al frente, me agarraron de los brazos y me llevaron hasta la celda que había ocupado durante los dieciocho días que había durado el juicio.
—Lo siento, compadre —dijo el policía que había estado a cargo de mi bienestar desde que había empezado el caso—. Esa zorra que tenías por esposa los ha puesto a todos en tu contra.
Cerró la puerta de la celda de un portazo y giró la llave en la cerradura antes de que yo tuviera oportunidad siquiera de darle la razón. Momentos después, volvió a abrirla, porque acababa de llegar sir Matthew.
El abogado me contempló durante un largo rato antes de pronunciar palabra alguna.
—Se acaba de cometer una terrible injusticia, señor Cooper —dijo al cabo—. Vamos a tramitar una apelación de inmediato. Le aseguro que no descansaré hasta que haya encontrado a Jeremy Alexander y lo haya puesto en manos de la justicia.
Por primera vez fui consciente de que sir Matthews sabía que yo era inocente.
Me asignaron una celda con un criminal acusado de delitos menores, un tipo llamado «Dedos» Jenkins. ¿En qué cabeza cabe, ahora que nos acercamos al siglo XXI, que alguien siga llamándose «Dedos»? En cualquier caso, el nombre le venía que ni pintado. Pocos instantes después de haber entrado en la celda, «Dedos» ya llevaba puesto mi reloj. Me lo devolvió en cuanto me di cuenta de que había desaparecido.
—Perdona, tronco —dijo—, es la costumbre.
La cárcel podría haber resultado ser una experiencia de lo más desagradable, de no ser por el hecho de que los demás internos sabían que yo era millonario. No me tembló el pulso a la hora de soltar un poco de dinero por aquí y por allí para ganarme algún que otro privilegio. Cada mañana me traían el Financial Times al catre, lo cual me permitió seguir al tanto de lo que se cocía en la City. Casi me dio algo cuando leí que Cooper’s había sufrido una maniobra de adquisición. Y no era que me diera algo por ver que ofrecían doce libras con cincuenta por acción, lo cual me haría incluso más rico, sino porque resultaba terriblemente obvio lo que habían tramado Jeremy y Rosemary. Las acciones de Jeremy debían de valer en aquel momento varios millones de libras, una cantidad que él jamás habría visto de haber estado yo para bloquear la adquisición.
Me pasaba las horas del día tirado en el catre, leyendo hasta la última coma del Financial Times. Cada vez que se mencionaba a Cooper’s, leía tantas veces el párrafo en que aparecía que acababa por sabérmelo de memoria. Al final compraron la empresa, pero no antes de que las acciones alcanzasen un precio de trece libras con cuarenta y tres. Yo seguí leyendo todos los movimientos con gran interés, al tiempo que me preocupaba cada vez más por lo que estaría armando la nueva directiva. Empezaron a echar a los trabajadores de más antigüedad, como por ejemplo Joe Ramsbottom. Una semana después, les mandé una carta a mis gestores financieros con órdenes de vender las acciones en cuanto tuvieran la oportunidad.
Después de los primeros tres meses en prisión, pedí que me dieran papel y bolígrafo. Había decidido poner por escrito todo lo que me había sucedido desde aquella fatídica noche en la que volví a casa por sorpresa. Cada día, el funcionario de prisiones de mi pabellón me traía unas cuantas hojas de papel rayado y yo me explayaba contando todo lo que estáis leyendo vosotros ahora. De propina, organizar mis ideas por escrito me ayudó a planear cuál sería mi siguiente movimiento.
Le pedí a «Dedos» que preguntara a los demás internos quién, en su opinión, era el mejor detective con el que se hubieran cruzado jamás. Tres días después, «Dedos» vino a darme el resultado de la encuesta: el comisario Donald Hackett, a quien todos conocían como El Don, aparecía en los primeros puestos de más de la mitad de las listas. Ese tipo de encuestas, le dije a «Dedos», era más fiable que las que hacía la empresa Gallup.
—¿Y por qué sale siempre Hackett entre los primeros? —le pregunté.
—Pos porque el pavo es honesto, en verdad. No hay menda que lo soborne. Además, como te eche el ojo, el cabrón no para hasta meterte en el trullo.
Según me comentaron, Hackett había nacido en Bradford. Se rumoreaba que había rechazado un puesto de jefe de policía adjunto por quedarse en West Yorkshire. Igual que un abogado que no quiere llegar a juez, el detective prefería estar en primera línea de guerra.
—A este pavo na más que se le empina por enchironar quinquis —dijo «Dedos».
—Me parece que es justo la persona que necesito —dije yo—. ¿Cuántos años tiene?
«Dedos» se lo pensó un momento.
—Tiene que rondar los cincuenta y pico palos —respondió—. A ver, a mí la primera vez que me metió en el correccional fue hace… —Hizo otra pausa—, más de veinte años. Flipa.
El lunes siguiente, durante la visita de sir Matthew, le conté lo que tenía en mente y le pregunté qué pensaba del Don. Quería el punto de vista de un profesional.
—Cuando toca interrogarlo en el estrado es un hueso duro de roer, eso por descontado —replicó mi abogado.
—¿Por qué?
—No exagera ni tergiversa ni ha mentido jamás, que yo sepa. Todo eso hace que sea dificilísimo tenderle una trampa. La verdad es que jamás he podido aprovecharme de ninguna declaración del comisario Hackett en un juicio. Sin embargo, he de decir que dudo que esté dispuesto a involucrarse con un criminal convicto, da igual lo que vaya usted a ofrecerle a cambio.
—Pero si yo no…
—Lo sé, señor Cooper —dijo sir Matthew, quien seguía siendo incapaz de llamarme por mi nombre de pila o tratarme de tú—. Lo que digo es que será difícil convencer a Hackett de que acceda siquiera a hablar con usted.
—¿Y cómo voy a convencerlo de que soy inocente si estoy aquí atrapado?
—Yo intentaré hablar con él en su nombre —dijo sir Matthew tras pensarlo un poco. A continuación, añadió—: Ahora que lo pienso, me debe un favor.
Después de que sir Matthew se hubo marchado, pedí que me trajeran más papel y empecé a escribir con todo cuidado una carta al comisario Hackett, carta cuyas primeras versiones acabaron arrugadas y tiradas por el suelo de mi celda. Mi último intento venía a decir:
SI VA A RESPONDER A ESTA CARTA, ESCRIBA SOBRE EL PROPIO SOBRE
NÚMERO A47283 NOMBRE COOPER, R. W.
PRISIÓN ARMLEY
LEEDS, LS122TJ
Querido comisario:
Como puede ver por el sobre, actualmente me encuentro preso en una de las cárceles del Reino Unido. Sin embargo, me preguntaba si sería usted tan amable de venir a visitarme, pues me gustaría hablar con usted de un asunto privado que podría afectar tanto a su futuro como al mío. Puedo asegurarle que la propuesta que quiero hacerle es tan legal como honesta. Asimismo, estoy convencido de que lo que quiero contarle será capaz de despertar su sentido de la justicia. Por supuesto, mi propuesta cuenta con la aprobación de mi abogado, sir Matthew Roberts, con quien tengo entendido que ya ha tenido usted trato en el desempeño de su profesión. Ni que decir tiene que estaré encantado de abonar cualquier gasto en que pueda usted incurrir a la hora de atender mi petición.
Quedo a la espera de su respuesta. Reciba un cordial saludo.
Volví a leer la carta una vez más, corregí un error gramatical y firmé en la parte de abajo.
Sir