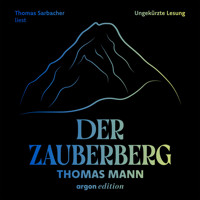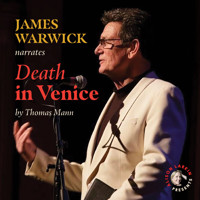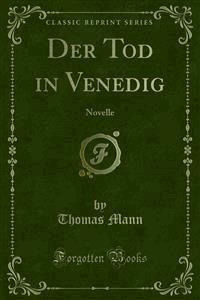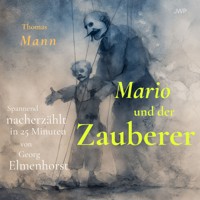1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Thomas Mann Esencial
- Sprache: Spanisch
Doktor Faustus, de Thomas Mann, es una novela que narra la vida del compositor Adrian Leverkühn, presentada por su amigo y biógrafo Serenus Zeitblom. La obra sigue la trayectoria intelectual y artística de Adrian desde su juventud hasta su decadencia, mostrando su obsesiva búsqueda de un arte absolutamente nuevo y radical. Para alcanzar este objetivo, se aleja de las personas, lleva una vida marcada por el aislamiento y la disciplina extrema y pasa a considerar la creación artística como una experiencia casi inhumana, que exige sacrificio y renuncia. El centro simbólico de la novela es el pacto que Adrian hace con el demonio: a cambio de veinticuatro años de genialidad creativa, acepta renunciar al amor y a la vida afectiva. Este pacto, tratado de forma ambigua — a la vez real y psicológico — , marca la transformación de su música y de su propia personalidad. Sus composiciones se vuelven cada vez más complejas, frías e innovadoras, reflejando una mente que avanza hacia la grandeza intelectual, pero también hacia una profunda desintegración interior. Paralelamente a la historia individual del compositor, la novela funciona como una alegoría de la Alemania del siglo XX. La caída de Adrian, su entrega a fuerzas destructivas en nombre de una grandeza abstracta, refleja el camino del país hacia el nazismo y la catástrofe moral e histórica. El narrador, Zeitblom, observa todo con admiración e inquietud, tratando de comprender hasta qué punto la búsqueda de lo absoluto puede justificar la pérdida de la medida humana y la responsabilidad ética. Thomas Mann (1875-1955) fue uno de los mayores novelistas alemanes del siglo XX y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1929. En Doktor Faustus, une la reflexión filosófica, la crítica histórica y la experimentación formal para crear una de sus obras más complejas y ambiciosas, en la que el destino de un artista se convierte también en el retrato de una crisis cultural y espiritual de toda una época.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1085
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Thomas Mann
DOKTOR FAUSTUS
Thomas Mann Doktor Faustus Vida del compositor alemán Adrián Leverkühn narrada por un amigo
Sumario
PRESENTACIÓN
DOKTOR FAUSTUS
PRESENTACIÓN
Thomas Mann
1875–1955
Thomas Mann fue un escritor, ensayista y novelista alemán, considerado uno de los grandes nombres de la literatura del siglo XX. Su obra se caracteriza por un profundo análisis de la cultura europea, los conflictos entre el espíritu y la vida, el arte y la sociedad, y la reflexión moral y filosófica sobre el destino del hombre moderno. En 1929 recibió el Premio Nobel de Literatura.
Infancia y formación
Thomas Mann nació en Lübeck, Alemania, en el seno de una familia burguesa. Su padre era comerciante y senador de la ciudad, y su madre tenía inclinaciones artísticas, lo que influyó en su formación intelectual. Tras la muerte de su padre, se trasladó a Múnich, donde se dedicó al periodismo y a la literatura. Desde muy temprana edad, mostró un gran interés por la filosofía, la música y la tradición cultural alemana, elementos que marcarían profundamente su obra.
Obra y temas
El primer gran éxito de Thomas Mann fue la novela Los Buddenbrook (1901), que retrata la decadencia de una familia burguesa a lo largo de varias generaciones. A partir de ahí, construyó una obra vasta y compleja, que incluye novelas y novelas cortas como «Muerte en Venecia», «La montaña mágica», «Doctor Fausto» y la tetralogía «José y sus hermanos».
Los temas centrales de su obra son el conflicto entre el arte y la vida, la oposición entre la razón y el instinto, la crisis de la burguesía, la decadencia cultural y los dilemas morales del individuo frente a la sociedad y la historia. Su escritura combina profundidad psicológica, ironía sutil y gran densidad intelectual, dialogando a menudo con la filosofía, la música y la mitología.
Influencia y legado
Thomas Mann es una figura fundamental de la literatura moderna. Su obra ejerció una enorme influencia no solo en la literatura alemana, sino en toda la cultura occidental, y es constantemente estudiada por su valor artístico y por su reflexión crítica sobre la civilización europea, especialmente en el contexto de las dos guerras mundiales y el auge del totalitarismo.
Thomas Mann murió en Zúrich, Suiza, en 1955.
Su legado permanece vivo como uno de los máximos ejemplos de literatura que une arte, pensamiento y profunda conciencia histórica.
Sobre la obra
Doktor Faustus, de Thomas Mann, es una novela que narra la vida del compositor Adrian Leverkühn, presentada por su amigo y biógrafo Serenus Zeitblom. La obra sigue la trayectoria intelectual y artística de Adrian desde su juventud hasta su decadencia, mostrando su obsesiva búsqueda de un arte absolutamente nuevo y radical. Para alcanzar este objetivo, se aleja de las personas, lleva una vida marcada por el aislamiento y la disciplina extrema y pasa a considerar la creación artística como una experiencia casi inhumana, que exige sacrificio y renuncia.
El centro simbólico de la novela es el pacto que Adrian hace con el demonio: a cambio de veinticuatro años de genialidad creativa, acepta renunciar al amor y a la vida afectiva. Este pacto, tratado de forma ambigua — a la vez real y psicológico — , marca la transformación de su música y de su propia personalidad. Sus composiciones se vuelven cada vez más complejas, frías e innovadoras, reflejando una mente que avanza hacia la grandeza intelectual, pero también hacia una profunda desintegración interior.
Paralelamente a la historia individual del compositor, la novela funciona como una alegoría de la Alemania del siglo XX. La caída de Adrian, su entrega a fuerzas destructivas en nombre de una grandeza abstracta, refleja el camino del país hacia el nazismo y la catástrofe moral e histórica. El narrador, Zeitblom, observa todo con admiración e inquietud, tratando de comprender hasta qué punto la búsqueda de lo absoluto puede justificar la pérdida de la medida humana y la responsabilidad ética.
Thomas Mann (1875-1955) fue uno de los mayores novelistas alemanes del siglo XX y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1929. En Doktor Faustus, une la reflexión filosófica, la crítica histórica y la experimentación formal para crear una de sus obras más complejas y ambiciosas, en la que el destino de un artista se convierte también en el retrato de una crisis cultural y espiritual de toda una época.
DOKTOR FAUSTUS
I.
Aseguro resueltamente que no es en modo alguno por el deseo de situarme en primer lugar que precedo esta crónica de la vida del difunto Adrián Leverkühn, esta primera y ciertamente sumaria biografía de un hombre querido, de un músico genial que el destino levantó y hundió con implacable crueldad, con algunas palabras sobre mí mismo. Me empuja a hacerlo únicamente la suposición de que el lector — mejor diré: el futuro lector, ya que por ahora no existe la más leve probabilidad de que mi original llegue a ver la luz pública, a no ser que un milagro permita sacarlo de nuestra Europa, fortaleza asediada, para llevar a los de afuera un soplo de los secretos de nuestra soledad — deseará conocer, aunque solo fuera superficialmente, algo sobre el quién y el cómo del que esto escribe. Por ello, a modo de introducción, apunto algunos datos sobre mi persona, aun temiendo, claro está, que con ello he de suscitar en el lector la duda de si ha caído en buenas manos, es decir, si, en atención a lo que ha sido mi vida, soy el hombre indicado para una tarea hacia la cual me atraen los impulsos. del corazón, mucho más que una afinidad cualquiera de temperamento.
Vuelvo a leer las líneas precedentes y no puedo dejar de observar en ellas cierta inquietud y una respiración difícil, signos evidentes del estado de ánimo en el que me encuentro hoy, 27 de mayo de 1943, dos años después de la muerte de Leverkühn; es decir, dos años después del día en que descendió de las profundas tinieblas de su vida a la noche más oscura. Ahora, en Freising del Isar y en la modesta habitación que desde hace años me sirve de despacho, me dispongo a narrar la vida de mi desdichado amigo, que ahora descansa — que así sea — en la paz de Dios. Es el resultado de un estado de ánimo en el que se mezclan de forma opresiva el deseo impetuoso de compartir lo que sé y el temor a las deficiencias de mi trabajo. Creo poder decir que soy un hombre de temperamento moderado, sano, humano, inclinado a la templanza, la armonía y la razón. Soy un estudioso, un «conjurado de las legiones latinas», no desprovisto de enlace con las bellas artes (toco la viola de amor). En definitiva, soy un hijo de las Musas, en el sentido académico de la expresión, y me gusta considerarme un descendiente de aquellos humanistas alemanes llamados Reuchlin, Crotus von Dornheim, Mutianus y Eoban Hesse. Sin negar el influjo de lo demoníaco en la vida humana, siempre lo he considerado extraño a mi ser, lo he eliminado instintivamente de mi panorama universal y nunca he sentido la más ligera inclinación a entrar temerariamente en contacto con las fuerzas infernales ni, mucho menos, a provocarlas jactanciosamente o a ofrecerles mi dedo meñique cuando han llegado hasta mí sus tentaciones. En aras de este sentimiento, he consentido sacrificios tanto en el orden ideal como en el del aparente bienestar. Así, renuncié un día a mi querida profesión docente sin esperar a que fuera patente la demostración de su incompatibilidad con el espíritu y las exigencias de nuestra evolución histórica. Desde este punto de vista, estoy contento de mí, pero esta resolución, o limitación, de mi persona moral no hace más que reforzar las dudas que tengo sobre mi idoneidad para la tarea que quiero emprender.
Apenas había empezado a escribir y ya se me había escapado una palabra que me sumió en cierta confusión: «genial». Me refería al genio musical de mi difunto amigo. Sin embargo, aun cuando se emplee en exceso, la palabra «genio» es eufónica, noble y sanamente humana. A hombres como yo, que no hemos podido entrar por nosotros mismos en tan elevadas regiones ni hemos pretendido ingresar en la gracia del influjo divino, nada debiera privarnos razonablemente de hablar y tratar de lo genial con un sentimiento de gozosa contemplación y respetuosa confianza. Así parece. No obstante, es innegable que en esa radiante esfera la participación de lo demoníaco y contrario a la razón es inquietante, que existe una relación generadora de un suave horror entre ella y el imperio infernal y que los adjetivos que he tratado de aplicarle, «noble», «humanamente sana» y «armónica», no acaban de encajar perfectamente, incluso cuando — he de reconocerlo, aunque no sin dolor — se trata de una sublime y genuina genialidad dada, o impuesta, por Dios y no de una genialidad adquirida y perecedera, fruto de la consunción pecaminosa y enfermiza de dones naturales y del cumplimiento de un oneroso contrato de enajenación.
En este punto, un sentimiento de insuficiencia y de inseguridad artística me invade y me avergüenza. Es poco probable que Adrián, en una de sus sinfonías, por ejemplo, hubiese indicado un tema así de forma tan prematura; en todo caso, lo habría hecho de forma delicadamente oculta, apenas perceptible, y anunciándolo desde lejos. Lo que me ha decidido a descubrirme podrá parecerle, por otra parte, al lector y a mí mismo, una forma grosera de entrar en materia sin rodeos y una oscura y discutible indicación. Para un hombre como yo, es difícil, y en cierto modo casi frívolo, adoptar sobre una cuestión que estimo vital y que me quema los dedos, el punto de vista del artista compositor y tratarla con la natural ligereza del músico. Así se explica la prisa con la que he tratado de establecer una diferencia entre el genio puro y el impuro, diferencia que proclamo únicamente para ponerla en seguida en duda. La experiencia me ha obligado a reflexionar sobre este problema con tanto ahínco y esfuerzo de penetración que, a veces, he tenido la espantosa sensación de sentirme arrancado del valle natural de mis pensamientos y de sufrir una «impura exaltación» de mis dones naturales.
Me interrumpo de nuevo para recordar que, si he dado en hablar del genio y de su naturaleza, como sometida, en todo caso, a influencias demoníacas, ha sido únicamente para preguntarme, con desconfianza, si poseía las afinidades necesarias para mi tarea. Que cada cual diga ahora, contra los escrúpulos de conciencia, lo que yo mismo no dejo de decir. He tenido la oportunidad de pasar largos años de mi vida junto a un hombre genial, el héroe de esta narración, cuya confianza deposité. Le conocí desde su niñez, fui testigo de su carrera y de su destino, y colaboré modestamente en su obra de creación. Soy autor del libreto de una ópera inspirada en la comedia de Shakespeare Penas de amor perdidas, una obra juvenil llena de atrevimiento. Asimismo, aconsejé a Leverkühn en la preparación de los textos de la suite operística grotesca Gesta Romanorum y del oratorio Revelación de San Juan Teólogo. Esto, por una parte, o si se quiere, por ambas. Además, me encuentro en posesión de papeles y apuntes de inestimable valor que el desaparecido me legó por última voluntad en días venturosos o relativamente venturosos, y de los cuales pienso servirme no solo como base para mi relato, sino también en forma de extractos debidamente elegidos. Finalmente, y en primer lugar, porque es el motivo más válido, si no ante los hombres, cuando menos ante Dios: le quería. Con aversión y ternura, compasión y admiración rendida, sin preguntarme siquiera si eran correspondidos. Seguro es que no lo fueron. Al legarme los manuscritos de sus composiciones y su diario, lo hizo en términos que revelaban una confianza amistosa y objetiva, o incluso protectora, y desde luego para mí honrosa, en mi corrección, escrupulosidad y fidelidad a su memoria. Pero, ¿cariño? ¿A quién pudo haber querido ese hombre? Quizás, en tiempos pasados, a una mujer. Tal vez a un niño, en las postrimerías de su vida. ¿A ese muchacho ligero y simpático, inexperimentado y siempre dispuesto a servir, cuya devoción correspondió con un desvío que causó su muerte? ¿A quién le abrió su corazón? ¿A quién permitió jamás que penetrara en su vida? Adrián no era un hombre así. Su indiferencia era tal que apenas se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor ni de la sociedad en la que se encontraba. Si alguna vez se dirigía a alguien por su nombre, es porque seguramente lo ignoraba, aun cuando el ignorado tuviera derecho a suponer lo contrario. Me inclino a comparar su soledad con un precipicio en el que desaparecían sin ruido ni rastro los sentimientos que inspiraba. En torno a él reinaba la frialdad, palabra que él mismo empleó en una ocasión monstruosa y que ahora no puedo utilizar sin sobrecogerme. La vida y la experiencia pueden dotar a ciertas palabras de un matiz totalmente distinto a su significado habitual y cargarlas de un halo de espanto que solo pueden comprender aquellos que hayan descubierto su sentido más aterrador.
II.
Me llamo Serenus Zeitblom y soy doctor en Filosofía. Soy el primero en criticar el retraso con que presento mi tarjeta de visita, pero, en cualquier caso, las exigencias de mi narración no me han permitido hacerlo antes. Tengo 60 años. Nací, siendo el mayor de cuatro hermanos, en Kaisersaschern del Saale, distrito de Merseburg, en el año del Señor de 1883. Leverkühn también pasó sus años escolares en esta ciudad, por lo que no hablaré de ella con mayor detalle hasta el momento en que describa dicha época. Y como la trayectoria vital del Maestro y la mía han estado frecuentemente unidas, será conveniente hablar de ambas en relación una con otra, a fin de no incurrir en anticipaciones inadecuadas, error al que, por otra parte, se está inclinado de por sí cuando se trata de dejar que hable un corazón a punto de desbordarse.
Por ahora, me limitaré a decir que nací en el ambiente, no muy elevado, de un hogar de clase media y de cultura media. Mi padre, Wolgemut Zeitblom, era farmacéutico y su farmacia era la más importante del lugar. Había otra botica en Kaisersaschern, pero nunca gozó de una reputación comparable a la suya y estaba bajo la muestra: «Al Mensajero Salvador». Mi familia formaba parte de la reducida comunidad católica de la ciudad, cuyos habitantes eran, en su mayoría, luteranos. Mi madre, en particular, era una fiel devota de la Iglesia y cumplía estrictamente con sus deberes religiosos. Mi padre, en cambio, debido quizá a sus muchas ocupaciones, no era tan celoso practicante, aunque no por ello negaba la solidaridad que le unía a sus correligionarios, una solidaridad espiritual que, por otra parte, tenía cierto alcance político. Cabe destacar que no solo nuestro párroco, el reverendo doctor Zwilling, sino también el doctor Carlebach, rabino de la ciudad, frecuentaban (algo que en un hogar protestante habría sido inconcebible) el primer piso, donde vivíamos, de la misma casa que ocupaba la farmacia y el laboratorio. De los dos, el ministro de la Iglesia católica era el más aventajado físicamente. Sin embargo, persiste en mí la impresión, quizá fundada en juicios que oí a mi padre, de que el pequeño talmudista, con su larga barba y su casquete, era muy superior a su hermano de distinta religión, tanto por su saber como por su agudeza teológica. Estas experiencias juveniles, pero también la comprensión con la que los hebreos siempre juzgaron la obra de Leverkühn, fueron sin duda la causa de que nunca pudiera aprobar sin reservas la política del Führer y de sus paladines en la cuestión judía y en el trato dado a los judíos, hecho que influyó en mi decisión de renunciar a ejercer la docencia. También es cierto que han pasado por mi vida personas de esa estirpe — me bastará recordar al ejemplo de Breisacher de Múnich, un hombre consagrado, por inclinación personal, a la erudición y al estudio — , sobre cuya perturbadora y poco agradable influencia me propongo arrojar algo de luz en el momento oportuno.
En cuanto a mis orígenes católicos, es evidente que influyeron en mi vida interior y contribuyeron a moldearla, pero esta faceta de mi vida nunca entró en conflicto con mi concepción humanista del mundo ni con mi amor por las que, en tiempos pasados, se denominaban «excelsas artes y ciencias». La armonía entre estos dos elementos de mi personalidad siempre fue completa, cosa que, por otra parte, no es difícil de lograr cuando, como en mi caso, se ha crecido en el ambiente de una vieja ciudad cuyos recuerdos y monumentos se remontan a tiempos precismáticos, cuando el mundo cristiano aún estaba unido. Es cierto que Kaesersaschern se encuentra en el centro mismo de la cuna de la Reforma, en el corazón del país de Lutero, rodeado de ciudades como Eisleben, Wittenberg, Quedlinburg, Grimma, Wolfenbüttel y Eisenach, lo que ayuda a comprender la vida interior de Leverkühn, luterano, y explica que sus primeros estudios se consagraran a la teología. Pero la Reforma es para mí comparable a un puente que no solo conduce de los tiempos escolásticos a nuestro mundo de librepensamiento, sino que también nos lleva en sentido inverso hacia la Edad Media y nos permite quizá penetrar más profundamente en ella que a través de una tradición puramente católica, más amable, pero ajena a la división de la Iglesia. Mi hogar espiritual se sitúa precisamente en aquella edad de oro en la que se daba a la Santa Virgen el nombre de Jovis alma parens.
Continuando con la narración de lo más esencial de mi vida, debo decir que, por la bondadosa decisión de mis padres, asistí al Liceo del lugar, la misma escuela en la que Adrián estudió dos cursos atrás, y que, fundada en la segunda mitad del siglo XV, se llamó hasta hace poco «Escuela de la Hermandad Comunal». El hecho de que ese nombre superhístorico y de sonoridad algo cómica para el oído moderno provocara cierta incomodidad hizo que se cambiara por el de «Liceo de San Bonifacio», santo patrón de la iglesia del pueblo. Cuando salí de aquella escuela a principios de siglo, me consagré sin vacilar a las lenguas clásicas, en cuyo estudio ya me había distinguido, y seguí los cursos de las universidades de Giesen, Jena y Leipzig. Más tarde, de 1904 a 1906, seguí los cursos de la Universidad de Halle, donde también estudiaba Leverkühn.
No puedo dejar de referirme, una vez más, a la íntima y casi misteriosa relación que existe entre la filología clásica y el sentido vivo y afectivo de la belleza y la dignidad del ser humano como ente de razón, relación que se manifiesta en el nombre de «Humanidades» dado al campo de investigación de las lenguas antiguas y en el hecho de que la íntima coordinación entre la pasión del lenguaje y las pasiones humanas se opere bajo el signo de la educación y como coronada por ella, en virtud de lo cual la misión de formar a la juventud se presenta como una consecuencia casi obligada de los estudios filológicos. El hombre versado en ciencias naturales podrá ser profesor, pero nunca un educador en el sentido y con el alcance que puede serlo quien cultiva las buenas letras. Tampoco me parece que el lenguaje de los sonidos (si es que así puede llamarse a la música), un lenguaje quizá más profundo, pero maravillosamente inarticulado, forme parte de la esfera humanista y pedagógica, a pesar de saber muy bien que en la pedagogía griega y, en general, en la vida pública de las ciudades griegas, desempeñó un papel útil. A pesar del rigor lógico-moral del que gusta envanecerse, entiendo que, al contrario, la música pertenece a un mundo espiritual del que no quisiera tener que responder incondicionalmente poniendo la mano en el fuego en las cosas de la razón y de la dignidad humanas. Si, no obstante, me siento cordialmente atraído por ella, será, sin duda, por una de esas contradicciones que, ya sean de lamentar o motivo de satisfacción, son inseparables de la naturaleza humana.
Todo ello, sin embargo, es ajeno al asunto. Aunque, en realidad, no es así, ya que la cuestión de si es posible trazar una frontera definida entre lo noble y lo educador del mundo del espíritu y ese otro mundo espiritual al que no se puede acercarse sin peligro pertenece, sin duda, al asunto del que trato. ¿Qué zona de lo humano, por elevada y generosa que sea, puede ser totalmente insensible a la influencia de las fuerzas infernales o renunciar a su fecundante contacto? Este pensamiento, que es pertinente incluso para quien no tiene nada de demoníaco, no me ha abandonado desde ciertos momentos vividos durante el año y medio que mis buenos padres me permitieron pasar en Grecia e Italia, una vez terminados mis exámenes universitarios. Desde lo alto de la Acrópolis, contemplé el desfile por la ruta sagrada de las doncellas coronadas de azafrán, con el nombre de Baco en los labios. En la región de Euboleo, en el mismo lugar de la iniciación, me encontré un día al borde de las rocas del abismo plutónico. Allí tuve la intuición de la inmensidad de los sentimientos humanos que encuentran su expresión en la contemplación iniciática que la Grecia olímpica dedicaba a las divinidades de las tinieblas. Y muchas veces, más tarde, tuve que explicar desde la cátedra a mis alumnos que la cultura no es más que la incorporación devota y ordenada, por no decir benéfica, de lo monstruoso y lo sombrío en el culto de lo divino.
Al regresar de aquel viaje, con veinticinco años, entré a formar parte del claustro de profesores del Liceo de mi ciudad natal, el mismo donde había comenzado mi formación científica. Durante varios años me dediqué modestamente a la enseñanza del latín, el griego y la historia, hasta que, en el año 1912, ingresé en el cuerpo docente de Baviera como profesor asistente del Liceo de Freising y de la Escuela Superior de Teología. Allí he vivido desde entonces y, durante más de dos décadas, he encontrado en la enseñanza de las mismas disciplinas un campo satisfactorio para mis actividades.
Poco después de instalarme en Káiserascher, contraje matrimonio. Me impulsaron a dar este paso la necesidad de llevar una vida ordenada y de integrarme en la sociedad según las normas morales consuetudinarias. Helena Oclhafen, mi digna esposa, que aún hoy vela por mí, era hija de un compañero de profesión que ejercía en Zwickau, ciudad del reino de Sajonia. Y, aun a riesgo de que el lector se sonría, confesaré que el nombre de la tierna muchacha, Helena, con su preciosa sonoridad, no fue el último de los motivos de mi elección. Un nombre así es una consagración cuyo puro encanto no se ve afectado por el hecho de que la persona que lo lleva solo corresponda físicamente a lo que significa en modesta medida y por un tiempo limitado, hasta que se marchita la frescura juvenil. Helena se llamó también nuestra hija, casada desde hace tiempo con un hombre cabal, apoderado del Banco de Efectos de Baviera en la sucursal de Ratisbona. Además de ella, mi querida mujer fue madre de dos hijos. He tenido, pues, sin exceso alguno, la parte de alegrías y sinsabores que humanamente me corresponde como padre. Ninguno de mis hijos, lo reconozco, tuvo nunca nada de excepcional. Ninguno, durante su niñez, podía compararse en hermosura con el pequeño Nepomuk Sohneidewein, sobrino de Adrián, que más tarde se convirtió en la niña de sus ojos. Soy el primero en no pretender tal cosa. Mis dos hijos sirven hoy a su Führer, uno en la vida civil y otro en las fuerzas armadas. Mi posición refractaria ante los dictados patrióticos ha creado un cierto vacío en torno a mi persona y también se han aflojado los lazos entre esos muchachos y el tranquilo hogar paterno.
III.
El apellido Leverkühn pertenecía a una familia de acomodados artesanos y labradores que vivían en el valle del río Saale, en la región de Schmalkaldisch y en la provincia de Sajonia. La familia de Adrián llevaba varias generaciones asentada en Hof Buchel, una finca situada en el pueblo de Oberweiler, cerca de la estación de Weissenfels. Desde Kaisersaschern se llegaba en tres cuartos de hora de ferrocarril, pero desde cuya estación había que mandar un carruaje para trasladarse a Hof Buchel. Con sus dimensiones, esta finca daba a su propietario el rango de «labrador completo» en el lenguaje del país. Contaba con cincuenta fanegas de buenos campos y praderas, parte de un bosque explotado colectivamente y una espaciosa casa de madera y barro con cimientos de piedra. Con las cuadras y los pajares formaba un cuadrilátero abierto, en cuyo centro se elevaba — inolvidable para mí — un viejo y pujante tilo, que un banco verde rodeaba y cuyas hojas, al llegar junio, se cubrían de olorosas flores. El hermoso árbol no dejaba de ser un estorbo para carros y caballos, y se daba el caso de que el hijo mayor siempre le reclamaba al padre, en vano, la desaparición del árbol, cuya permanencia habría de defender más tarde contra su propio hijo.
Cuántas veces no habría de proyectar ese tilo su sombra sobre las travesuras y los juegos del pequeño Adrián, hijo de Jonathan y Elsbeth Leverkühn, que nació en el primer piso de la casa de Hof Buchel en primavera de 1885. Su hermano, Georg, que hoy debe de ser el propietario, había nacido cinco años antes. Su hermana, Ursel, nació cinco años después. Entre los amigos y conocidos de los Leverkühn en Kaisersaschern, mis padres figuraban en primer lugar. Existía desde hacía tiempo una cordial amistad entre nuestras familias y así ocurría que, al llegar la buena estación, muchos domingos por la tarde los pasábamos en la finca de nuestros amigos y, venidos de la ciudad, gustábamos allí con tanto mayor placer de los dones de la tierra con que la señora Leverkühn nos obsequiaba: el pan moreno y la dulce mantequilla, la dorada miel, las deliciosas fresas con crema y la leche azucarada servida en tazones azules. Durante la primera infancia de Adrián, al que llamaban Adri, vivían aún sus abuelos, retirados en la parte vieja de la casa. La explotación de la finca estaba en manos de los padres de Adrián y solo a la hora de la cena el abuelo abría su desdentada boca para dar su opinión, que siempre era escuchada con respeto. De esos dos ancianos, que murieron casi al mismo tiempo, solo conservo un vago recuerdo. Tanto más vivo y preciso es el que dejaron en mí sus hijos, Jonathan y Elsbeth Leverkühn. Su imagen, sin embargo, se transformó con el paso del tiempo, y durante mis años de juventud y vida estudiantil pasó poco a poco de la juventud a la madurez fatigada.
Jonathan Leverkühn era un hombre alemán de gran calidad humana. Un tipo como ya no se encuentra en nuestras ciudades, y menos aún entre los que hoy, con un descaro que a menudo da congoja, nos defienden y representan contra el mundo. Era una persona, física y moralmente, como forjada en pasados tiempos, cercana a la tierra y transplantada de la Alemania anterior a la Guerra de los Treinta Años. Esa fue la impresión que me causó cuando, ya mayor, pude contemplarle con ojos que se iban acostumbrando a ver las cosas. Tenía el pelo rubio ceniciento y algo rizado, que caía en mechones sobre la frente, abultada y partida en dos por un marcado surco, y le cubría la nuca y la oreja, pequeña y bien modelada. Le poblaba la barba, rubia y rizada, parte de las mejillas, el mentón y la cavidad del labio inferior. Este sobresalía enérgico y redondeado bajo el bigote, corto y ligeramente caído, con una sonrisa que, junto con sus ojos azules y sonrientes a pesar de su fijeza y mirada algo tímida, resultaba extremadamente atractiva. La nariz era delgada y tenía una curva fina; la parte de las mejillas que la barba dejaba al descubierto estaba enjuta y casi demacrada. Llevaba siempre al descubierto su nervudo cuello y no solía usar las prendas de vestir corrientes en la ciudad, que tan poco se avenían con su porte, sobre todo con sus manos: esa mano robusta, morena, seca, con ligeras manchas pecosas, que sujetaba con firmeza el puño del bastón cuando Jonathan se dirigía al pueblo para asistir a la sesión del Ayuntamiento.
En cierto cansancio de la mirada y en cierta sensibilidad de las sienes, un médico habría podido descubrir quizá la propensión a la jaqueca de la que, en efecto, sufría Jonathan Leverkühn, aunque no en exceso, una vez al mes y no más, y sin que ello le impidiera ocuparse de su trabajo. Le gustaba fumar la pipa, una pipa de porcelana de tamaño medio con tapa de metal, cuyo aroma, más agradable que el de las colillas apagadas de cigarrillos, perfumaba las estancias de la planta baja. Antes de acostarse, también le gustaba preparar el sueño con un vaso, no pequeño, de cerveza de Merseburg. Las veladas de invierno, mientras lo que había heredado y que ahora era suyo descansaba bajo la nieve, las dedicaba a la lectura, especialmente a la de una voluminosa Biblia encuadernada en cuero repujado y provista de cintas del mismo material para cerrarla. Se trataba de un libro de familia impreso en Brunswick en 1700 con licencia ducal, en el que figuraban no solo las anotaciones marginales y los prólogos espirituales del Dr. Martín Lutero, sino también los sumarios, locos paralleli y versos histórico-morales explicativos de cada capítulo, obra de un tal señor Davin von Schweinitz. La leyenda, o mejor dicho, una tradición exacta, afirmaba que este libro había pertenecido a la princesa de Brunswick-Wolfenbüttel, que se casó con el hijo de Pedro el Grande. Después de la boda, fingió su muerte y, mientras tenía lugar su entierro, se fugó a Martinica para casarse con un francés. Adrián, que tenía un sentido muy desarrollado de lo cómico, se había divertido muchas veces comentando esa historia que su padre contaba con una mirada profunda y suave, después de levantar la cabeza del libro. Sin sentirse aparentemente molestado por la procedencia un tanto escandalosa del volumen, se enfrascaba de nuevo en la lectura de los comentarios poéticos del señor von Schweinitz o de los «Sabios consejos de Salomón a los tiranos».
Junto a la tendencia espiritual de sus lecturas, había otra de la que se habría dicho en otros tiempos que pretendía «especular con los elementos». Quiere decir que, en modesta medida y con modestos medios, se dedicaba a la especulación con los elementos. Jonathan se dedicaba a las ciencias, a los estudios biológicos e incluso físico-químicos, para lo cual contaba con la ayuda ocasional de mi padre, que siempre estaba dispuesto a facilitarle productos de su laboratorio. Si definía estos trabajos con palabras ya olvidadas y no exentas de reproche, era debido a ciertos elementos místicos, fáciles de descubrir, que hubiesen motivado, siglos atrás, la sospecha de brujería. Por otra parte, quiero añadir que la desconfianza con la que una época religiosa y espiritualista recibió la naciente pasión por investigar los secretos de la naturaleza me ha parecido siempre comprensible. Sin perjuicio de la contradicción que pueda residir en considerar moralmente condenables las creaciones de Dios, la naturaleza y la vida, el temor a la divinidad tenía que estimar dichas investigaciones como libertinas complacencias con lo prohibido. La naturaleza está llena de manifestaciones humillantes, con brujería, caprichos de doble sentido y extrañas e inciertas alusiones, por lo que el trato con ella podía parecer un exceso peligroso a los ojos de una ortodoxia rígida y disciplinada.
Cuando, caída la noche, el padre de Adrián abría uno de sus libros ilustrados en color sobre la fauna y la flora de tierras y mares exóticos, era frecuente que sus hijos y yo — a veces también la señora Leverkühn — tratáramos de echar una ojeada sobre aquellas páginas por encima del respaldo de su silla de cuero. Con su índice, Jonathan llamaba nuestra atención sobre las maravillas y excentricidades que se reproducían en ellas: mariposas y morios de los trópicos, decorados con todos los colores de la paleta y modelados con el más exquisito gusto, como por mano de artífice; insectos de fantástica e inenarrable belleza, depositarios de una vida efímera y que, en algunas zonas, eran considerados por los indígenas como espíritus malignos portadores de la fiebre. El color azul celeste de ensueño que ostentan esos animales no es, en verdad, un color auténtico y verdadero, sino el resultado óptico de una serie de rugosidades en las membranas de las alas que quiebran artificialmente los rayos luminosos, eliminándolos en su mayor parte y permitiendo que llegue a nuestros ojos la brillante luz azul.
Me parece estar oyendo aún a la señora Leverkühn decir:
— ¿Entonces todo esto es engaño?
— ¿Llamarás engaño al azul del cielo? — le replicaba su marido, echando el cuerpo atrás y mirándola fijamente — , y no creo que puedas darme el nombre de la materia colorante con la que está hecho.
De hecho, mientras escribo, creo estar aún allí, con la señora Elsbeth, Georg y Adrián, detrás de la silla del padre, que con su índice nos conducía a través de esta historia. En el libro figuraban reproducidas una serie de mariposas cuyas alas, completamente desprovistas de escamas, parecían de cristal y dejaban perceptible la red oscura de su sistema venoso. Estas mariposas, de transparente desnudez y amigas de las obras crepusculares, llevaban el nombre de Hetárea Esmeralda. La Hetárea tenía una sola mancha, violácea o rosada, en sus alas y, en su vuelo, parecía un pétalo suavemente agitado por el aire. Otra de las mariposas tenía la particularidad de que sus alas, de tres colores distintos en la parte superior, eran, en la inferior, la imitación perfecta de una hoja, tanto por su forma y estructura nerviosa como por una serie de irregularidades, gotas de agua ficticias y protuberancias verrugosas, lo que le permitía, al posarse con las alas plegadas, confundirse astutamente con el entorno de modo tan completo que el enemigo más codicioso no podría descubrirla.
Jonathan trataba, y con razón, de comunicarnos su emoción ante esos refinamientos imitativos. «¿Cómo se las arregla el animal? — solía preguntarnos — , ¿y cómo se las arregla la naturaleza para servirse así del animal? No es por observación ni por cálculo que el insecto puede llegar a tales resultados. La naturaleza, sin duda, tiene un conocimiento perfecto de la hoja, que incluye hasta sus imperfecciones y desfiguraciones cotidianas, y por una caprichosa amabilidad reproduce su aspecto externo en otro lugar: debajo de las alas de la mariposa, para confundir así a otras de sus criaturas. Y aun cuando puede convenir a la mariposa asemejarse totalmente a una hoja, ¿dónde está la conveniencia vistas las cosas por sus hambrientos perseguidores: reptil, pájaro o araña, a los cuales está destinada como presa y que no pueden descubrirla por mucho que agucen la mirada? Os lo pregunto para que no me lo preguntéis».
Sin embargo, si este lepidóptero podía hacerse invisible para protegerse, bastaba con hojear el libro un poco más allá para encontrar otros que conseguían el mismo objetivo haciéndose visibles de la manera más ostentosa, por no decir provocativa. No solo eran de gran tamaño, sino que también exhibían una excepcional riqueza de dibujos y colores. Leverkühn explicaba que esas mariposas desplegaban en su vuelo un ropaje aparentemente escandaloso, no con decoro, sino con cierta melancolía, sin ocultarse jamás, y que ningún otro animal, simio, pájaro o reptil, se dignaba siquiera a echarles una mirada. ¿Por qué? Porque eran repulsivas, y lo manifestaban con su extravagante hermosura unida a la lentitud de su vuelo. Sus jugos tenían un gusto y un olor tan nauseabundos que, cuando por azar se producía una confusión o un error, el agresor que creía recrearse con un exquisito bocado no tardaba en abandonar la presa con visibles signos de asco. Pero su incomestibilidad es universalmente conocida, y esto hace que se sientan seguras, con triste seguridad. Al menos, los que estábamos detrás de la silla de Jonathan no podíamos dejar de preguntarnos si esa seguridad no resultaba humillante y si no había nada que celebrar. El caso tenía una consecuencia imprevista. Otras variedades de mariposas se adornaban astutamente con los mismos colores, lo que les permitía, a pesar de ser perfectamente comestibles, lanzarse con seguridad a lentos vuelos sin peligro.
El regocijo de Adrián, que ante tales cosas se partía materialmente de risa, era contagioso, y yo mismo me reía de buena gana. Pero el padre Leverkühn, para quien eran merecedoras de la más respetuosa devoción, nos llamaba al orden. También era respetuosa la devoción con la que contemplaba, empleando su gran lupa cuadrada, de la que también nos permitía servirnos, los signos indescifrables grabados en la concha de ciertos mariscos. La contemplación de esas criaturas, pechinas y caracoles de mar, no carecía de interés, sobre todo cuando Jonathan se encargaba de explicar los grabados. Que todas esas construcciones, sus bóvedas y sus contornos, ejecutados con un sentido de la forma tan atrevido y tan delicado a la vez, con sus entradas color rosa y sus irisaciones de porcelana, fueran obra exclusiva de sus gelatinosos moradores podía resultar sorprendente. Al menos, si se acepta la idea de que la naturaleza se crea a sí misma sin recurrir a la ayuda del Creador, al que se puede imaginar como un artífice de fantasía ilimitada, como el orgulloso inventor de las artes de la alfarería y del vidrio. A menos que todo ello — nunca fue mayor la tentación de suponerlo así — no sea obra de un intermediario demiurgo. Lo repito: que tan peregrinas moradas fueran creación de las blandas criaturas que en ellas encontraban refugio era algo que el pensamiento solo aceptaba con dificultad.
Jonathan solía decirnos:
— Fácilmente podéis daros cuenta, al palpar vuestro codo o vuestro costado, de que hay en vuestro interior un armazón rígido, un esqueleto que da consistencia a vuestra carne y a vuestros músculos, y que lleváis con vosotros de una parte a otra, aunque sería más justo decir que sois llevados por él. Aquí ocurre lo contrario. Esos animales han proyectado hacia el exterior la parte rígida de sus cuerpos. No se trata de un armazón, sino de una casa, y en el hecho de que se trate de algo externo y no interno reside seguramente el secreto de su belleza.
Adrián y yo, que aún éramos unos niños, sonreíamos a medias, sin saber muy bien por qué, ante ciertas observaciones del padre, como esta que acababa de hacer sobre la vanidad de lo visible.
Esa estética externa era a veces maligna. Ciertos caracoles, de una asimetría extremadamente interesante, de color rosa pálido o castaño de miel con manchas blancas, eran tristemente célebres por su mordedura venenosa. El dueño de Buchelhot nos hacía notar que una fantástica ambigüedad y cierta mala fama eran inseparables de esta maravillosa sección del mundo vivo. La diversidad de usos a los que se aplicaban esas magníficas conchas expresaba una curiosa ambivalencia. En la Edad Media eran un elemento indispensable en los antros de las brujas y en los laboratorios de los alquimistas; el recipiente preferido para administrar pociones venenosas y filtros de amor. Por otra parte, la Iglesia los empleaba para decorar sagrarios e incluso como cálices. Los contactos son múltiples y complejos: veneno y hermosura, hermosura y magia, magia y liturgia. Si no lo hubiésemos pensado, los comentarios de Jonathan nos lo hubieran hecho comprender de sobra.
El dibujo que más preocupaba a Jonathan estaba grabado en rojo oscuro sobre el fondo blanco de la concha de un molusco de Nueva Caledonia de tamaño mediano. Los caracteres, trazados como con pincel, formaban un ornamento lineal en las proximidades del borde, pero en la mayor parte de la abovedada superficie ofrecían la cuidadosa complicación propia de ciertos signos alfabéticos y me recordaban, con acusada semejanza, los perfiles del viejo alfabeto arameo. Para complacer a su amigo, mi padre le llevaba a veces libros de arqueología de la relativamente bien provista Biblioteca Municipal de Kaisersaschern, con ayuda de los cuales ciertas investigaciones y comparaciones resultaban posibles. Sin embargo, no daban ningún resultado, ya que las conclusiones que se podían extraer eran confusas y contradictorias. Jonathan lo reconocía así, con cierta melancolía, al mostrarnos el misterioso grabado. «Ha quedado demostrada — nos decía — la imposibilidad de descubrir el sentido de estos signos. Así es, por desgracia, hijos míos. Escapan estos signos a nuestra comprensión y así será para siempre, por muy sensible que ello sea. Cuando digo que “escapan” quiero decir que “no se revelan” y nada más. Nadie me hará creer que la Naturaleza ha grabado estos signos, de los cuales no poseemos la clave, en esta venera con un propósito exclusivamente ornamental. El signo y el significado han seguido siempre una evolución paralela, y los viejos manuscritos eran obras de arte y medios de comunicación a la vez. Que nadie me diga que esos signos no contienen un mensaje. Si no podemos acceder a él, el placer de recrearse en esta contradicción también tiene su encanto».
¿Cómo no se le ocurría a Jonathan que, si se hubiese tratado de un alfabeto misterioso, significaría que la naturaleza dispone de una lengua propia, nacida de su seno? De otro modo, ¿cuál de las lenguas de humana invención habría debido elegir para expresarse? Ya entonces, en mi mocedad, me daba cuenta de que la naturaleza extrahumana es analfabeta por esencia y, por consiguiente, me inspiraba mucha desconfianza.
El padre de Leverkühn era, sin duda, un especulador y un adivino, y ya he tenido ocasión de decir que su tendencia a la investigación — si es que tal palabra puede emplearse para designar lo que en realidad no era más que una contemplación soñadora — se inclinaba siempre hacia una orientación intuitiva, semimística, que, en mi opinión, es inseparable del pensamiento humano cuando se siente atraído por las cosas de la naturaleza. De por sí, la atrevida empresa de investigar lo natural, de suscitar sus fenómenos, de «tentar» a la naturaleza con experimentos que ponen al descubierto sus modos de hacer, todo esto era, en tiempos pretéritos, considerado como cosa de hechicería y obra misma del «Tentador». Creencia que, en mi opinión, es respetable. Me gustaría saber con qué ojos habría sido visto en aquella época ese hombre de Wittenberg que, según nos contaba Jonathan, había imaginado, más de cien años antes, el experimento de la música visual, experimento del que a menudo fuimos testigos. Entre los pocos aparatos de física que poseía el padre de Adrián, figuraba una plancha redonda de vidrio, sostenida por una sola espiga en el centro, que permitía mostrar esta maravilla. Sobre la plancha se esparcía una arenilla muy fina y, al pasar un viejo arco de violonchelo por su borde de arriba a abajo, se producían vibraciones que, a su vez, repercutían en la arenilla y formaban con ella una sorprendente sucesión de figuras precisas y rebuscados arabescos. Esa acústica facial, en la que se combinaban atractivamente la claridad y el misterio, lo fatal y lo maravilloso, resultaba grata para nuestra pueril sensibilidad, y con frecuencia pedíamos una nueva demostración, sobre todo porque sabíamos el placer que íbamos a causar al experimentador.
Jonathan encontraba un placer análogo en la larga contemplación de las cristalinas floraciones que el hielo formaba en los cristales de las exiguas ventanas de Buchelhof cuando llegaba el invierno. Su estructura le preocupaba y no cesaba de interrogarla, ya fuera a ojo desnudo o con la lupa. La cosa no hubiese tenido para él mayor importancia si las cristalizaciones hubiesen sido siempre, como en muchos casos, figuras simétricas, regulares y rígidamente geométricas. Lo que le provocaba prolongados movimientos de cabeza, en los que se mezclaban la desaprobación y la admiración, era el descaro con el que el hielo coqueteaba con lo orgánico, imitando las formas del mundo vegetal: helechos, hierbas, cálices y estrellas florales, con una belleza singular. Se preguntaba si esas fantasmagorías eran imitaciones o prefiguraciones del mundo vegetal. Y él mismo se contestaba que ni lo uno ni lo otro. Eran formaciones paralelas. La naturaleza tuvo el mismo sueño aquí y allá, y si hablamos de imitación, será únicamente para reconocer que se trata de una imitación recíproca. ¿Hay que considerar a las flores como modelos porque poseen una profundidad orgánica real, mientras que las cristalizaciones no son más que apariencia? Su presencia es el resultado de combinaciones materiales no menos complicadas que las que provocan la aparición de las plantas. Si no entendía mal las palabras de nuestro anfitrión, lo que le preocupaba era la unidad de la naturaleza viva y de lo que podríamos llamar naturaleza inerte, la idea de que somos injustos con esta última cuando trazamos entre ambas una línea divisoria demasiado rígida. En realidad, las fronteras son indecisas y no existe ninguna propiedad vital que sea exclusivamente de los seres vivos y que el biólogo no pueda estudiar también en los modelos inertes.
La «gota voraz», a la que Jonathan Leverkühn dio de comer en más de una ocasión ante nuestros ojos, nos reveló de forma desconcertante hasta qué punto los tres reinos de la naturaleza están relacionados entre sí. Una gota, sea de lo que sea, de parafina o de aceite etéreo — creo recordar que la gota en cuestión era de cloroformo — , no es un animal, ni siquiera en su forma más primitiva. No es ni siquiera una larva. Nadie le supone el apetito de alimentarse, la capacidad de absorber lo que conviene y de rechazar lo que podría serle dañino. Sin embargo, la gota en cuestión era capaz de todas estas cosas. Flotaba aislada en un vaso de agua, donde Jonathan la había depositado con una jeringuilla antes de pasar al experimento siguiente. Tomaba una diminuta baqueta, o más exactamente un hilo de vidrio previamente cubierto de barniz, y lo colocaba cerca de la gota sirviéndose de unas pinzas. No hacía nada más. De hacer lo restante se encargaba la gota. Empezaba por proyectar en su superficie una ligera protuberancia, una especie de tubo receptor a través del cual absorbía la varilla longitudinalmente. Al mismo tiempo, la gota también se alargaba y adquiría forma de pera para poder encerrar la varilla en su totalidad. Entonces, la gota — doy fe de ello — empezaba a engullir el barniz con el que estaba pintada la varilla de cristal e iba repartiéndolo poco a poco por su cuerpo, que primero adquiría una forma ovalada y finalmente recuperaba su forma redonda original. Una vez terminada la operación, la gota empujaba la varilla, ya completamente limpia, hacia los bordes del vaso y la depositaba de nuevo en el agua.
No puedo decir que todo eso me gustara, pero confieso que me impresionaba, y a Adrián también, aunque siempre sentía la tentación de reír, que reprimía por respeto a la seriedad del padre. Pero, si la «gota voraz» podía tener algo de burlesco, no se podía decir lo mismo de ciertos productos naturales que Jonathan había conseguido cultivar de forma extraña y que también nos ofrecía para contemplarlos. Nunca olvidaré aquel cuadro. El recipiente de cristalización que le servía de marco estaba lleno en tres cuartas partes de un líquido viscoso obtenido mediante la disolución de salicilato de potasa, y de su fondo arenoso surgía un paisaje grotesco de excrecencias de diversos colores, una confusa vegetación azul, verde y parda, con brotaciones que hacían pensar en algas, hongos, pólipos inmóviles, así como en musgos, moluscos, mazorcas, arbolillos y ramas de arbolillos, e incluso en masas de miembros humanos. Era la cosa más curiosa que me hubiese sido dado contemplar hasta entonces. Curiosa no solo por su extraño y desconcertante aspecto, sino también por su naturaleza profundamente melancólica. Y cuando papá Leverkuhn nos preguntaba qué podíamos pensar que era aquello y nosotros le contestábamos tímidamente que podían ser plantas, él replicaba: «No, no lo son. Solo hacen como si lo fueran. Pero no por ello merecen menos consideración. Su esfuerzo de imitación es digno de ser admirado en todos los sentidos».
En verdad, esas excrecencias eran de origen absolutamente inorgánico y estaban formadas con materias procedentes de la botica «El Mensajero Salvador». Jonathan había mezclado diversos cristales con la arena del fondo del recipiente antes de echar en él la solución de salicilato de potasa, y de esa semilla había surgido, en virtud de un proceso físico conocido como «presión osmótica», la lamentable creación hacia la cual su celoso guardián quería atraer nuestra simpatía. Para ello, Jonathan nos mostraba cómo esos tristes imitadores de la vida estaban sedientos de luz. Eran, dicho en lenguaje científico, «heliotrópicos». Jonathan exponía el acuario a la luz del sol por una de sus cuatro caras, dejando las otras tres en la sombra. Al poco tiempo, todo aquel inquietante mundo de hongos, pólipos, algas, arbolillos y masas de miembros mal formados se inclinaba hacia la pared por donde entraba la luz, con tal ansia de calor y de goce que acababan pegados al cristal.
— Y, sin embargo, carecen de vida — decía Jonathan con los ojos húmedos de emoción, mientras Adrián, sin poder ocultarlo, se convulsionaba tratando de reprimir la risa.
Dejo que cada cual decida si tales cosas son motivo de risa o de lágrimas. Solo digo una cosa: esas alucinaciones son exclusivas de la naturaleza, especialmente cuando el ser humano trata de tentarla. En el sereno reino de las humanidades no hay lugar para tales fantasmagorías.
IV.
Como el capítulo anterior se ha alargado más de la cuenta, hago bien en abrir otro nuevo para consagrar algunas palabras de homenaje a la figura de la dueña de Buchelhof, la madre querida de Adrián. La gratitud que uno siempre siente por los tiempos de su niñez y los buenos bocados con que nos colmaba podrán favorecer este retrato, pero no vacilo en afirmar que no he encontrado en mi vida una mujer con mayor atractivo que Elsbeth Leverkuhn. Al hablar de la sencillez de su persona, totalmente desprovista de pretensiones intelectuales, lo hago con la veneración que me infunde el convencimiento de que el genio del hijo procedía en buena parte de la sana vitalidad de esa madre.
Si contemplar la hermosa cabeza, típicamente germánica, de su marido me producía complacencia, no era menor el agrado con que mis ojos se posaban en la figura de su esposa: agradable en todos los sentidos, muy original y, a la vez, de justas proporciones. Nacida en la comarca de Apolda, era de tipo moreno, como se encuentra a veces en el campo alemán, sin que su conocida genealogía permitiera suponer sangre romana en sus ascendientes. Su tez y su pelo oscuros, sus ojos y su mirada serena y amable le hubiesen permitido pasar por francesa, de no ser por la dureza germánica de sus rasgos. Tenía la cara breve y ovalada, el mentón más bien puntiagudo, la nariz irregular y de perfil ligeramente aguileña, y la boca normal. Las orejas, cubiertas hasta la mitad por el pelo, que estaba partido por una raya central y caía muy liso, dejando al descubierto la blancura del cuero cabelludo en la frente y plateándose a medida que yo crecía. No siempre, y por lo tanto no con intención, le caían dos mechones graciosamente ante las orejas. La trenza, muy gruesa en nuestra niñez, formaba un moño en la parte trasera de la cabeza, a la moda campesina, y los días de fiesta estaba adornado con una cinta de color.
Sentía tan poca afición por el modo de vestir de la ciudad como su marido. No le sentaban bien los atavíos de gran dama, pero sí el traje popular tradicional: la falda ajustada y el corpino festoneado, cuyo escote rectangular, dejando al descubierto el cuello algo abultado y la parte alta del busto, se adornaba con una sencilla joya de oro. Las manos, de piel oscura, acostumbradas al trabajo, ni toscas ni excesivamente cuidadas, con la alianza en el anular derecho, tenían algo, diría yo, de humanamente cabal y certero que daba gusto contemplar, y lo mismo cabe decir de los pies, ni grandes ni pequeños, de paso franco y seguro, que siempre iban calzados con cómodos zapatos de bajos tacones y medias de lana, verdes o grises, que dejaban adivinar el bien moldeado tobillo. Todo ello resultaba agradable. Pero el mayor de sus encantos era la voz, una voz de mezzo soprano, aterciopelada, que resultaba extraordinariamente atractiva al hablar con ligero acento turingio. No digo acariciadora porque eso supondría intención y propósito. Esa gracia vocal procedía de una musicalidad interior que, por otra parte, no pasaba del estado latente. En verdad, Elsbeth no se ocupaba de música, no era algo a lo que dedicara atención. A veces, muy de tarde en tarde, ensayaba arrancar algunos acordes a la vieja guitarra que era uno de los adornos del salón y se acompañaba con ella tal o cual estrofa suelta de una canción cualquiera. Pero nunca intentó cantar en serio, a pesar de que su voz, de ello estoy seguro, era apropiada como pocas para el canto.
En todo caso, nunca oí hablar de manera más graciosa, a pesar de que las cosas que decía no podían ser más sencillas y directas. Y, en mi opinión, es significativo que esa música instintiva y natural sonara desde un principio con acentos maternales en los oídos de Adrián. Este hecho contribuye a explicar el increíble sentido de la sonoridad que se manifiesta en sus obras, aunque debo reconocer que su hermano Georg gozó del mismo privilegio sin que ello ejerciera la menor influencia sobre el curso de su vida. Georg, por otra parte, se parecía más a su padre. El físico de Adrián, en cambio, era materno, aunque él, y no su hermano, heredó del padre la propensión a los dolores de cabeza. Pero tanto el conjunto como muchos detalles — la tez morena, los ojos, el perfil de la boca y de la barbilla — venían de la madre, algo que se hizo evidente sobre todo cuando estaba afeitado, es decir, antes de que, en años posteriores, se dejara crecer una barba que cambió extrañamente su aspecto. El color de sus ojos era una mezcla del azul del padre y el azabache de la madre, y nunca me cupo la menor duda de que esta oposición entre los ojos de sus padres, resuelta en el color de los suyos propios, era la causa de un estado ambiguo que nunca le permitió decidir cuál era su color de ojos preferido. Se sentía atraído alternativamente por los extremos: el brillo del alquitrán entre las cejas o el azul celeste.
La influencia de la señora Elsbeth sobre el personal de Buchelhof, poco numeroso en tiempos normales, era grande y benéfica, y se ampliaba con la llegada de gente de los lugares vecinos cuando llegaba el tiempo de la cosecha. Si no ando equivocado, su autoridad era mayor que la de su marido. Todavía recuerdo las figuras de algunos criados. Thomas cuidaba de los caballos y nos llevaba o recogía en la estación de Weissenfels. Era tuerto, huesudo, alto y, sin embargo, con una joroba a la altura de los hombros sobre la que a menudo cabalgaba el pequeño Adrián, a quien años más tarde, ya convertido en gran maestro, oí elogiar a menudo la comodidad de aquel asiento. También me acuerdo de Hanne, la criada de los corrales, con sus pechos vacilantes y sus pies descalzos y sucios, con la que Adrián, por motivos que se explicarán más adelante, tenía una amistad especial, y de la señora Luder, encargada de la lechería, una viuda cuya dignidad de expresión provenía en gran parte de su talento para elaborar exquisitos quesos con comino y de la alta opinión que tenía de sí misma. Era ella quien, en ausencia de la dueña de la casa, se ocupaba de nuestra merienda. En el mismo corral, cálida y agradable morada, hacía que la criada ordeñara directamente la leche, tibia, espumosa y perfumada, de la ubre a nuestros vasos.
No me perdería en recuerdos de estos tiempos de mi niñez y del paisaje que les servía de marco — campos, bosques, estanques y colinas — , si no se tratara del ambiente en el que transcurrió la infancia de Adrián, los primeros diez años de su vida, su casa paterna y su paisaje nativo, que tantas veces fueron comunes a él y a mí. Eran los tiempos en los que echamos raíces nuestro tuteo, cuando él me llamaba, seguramente, por mi nombre de pila — he perdido el recuerdo de ello — , pero no puedo imaginar que a los seis u ocho años no me llamara él a mí «Serenus» o «Seren», como yo a él «Adri». No puedo precisar la fecha, pero debió de ser en los primeros años de escuela cuando dejó de hacerlo y empezó a llamarme, aunque solo de vez en cuando, por mi apellido, cosa que a mí me habría resultado imposible. Así fue, y me duele dar a entender que lo lamento. Solo me ha parecido que valía la pena señalar que yo le llamaba Adrián, mientras que él, cuando no evitaba mi nombre, me llamaba Zeitblom. Dejemos de lado ese hecho curioso, al que me acostumbré por completo, y volvamos a Buchenhof.
Su amigo, y amigo mío a la vez, era Suso, el perro guardián, un sabueso de pelo algo raído que solía reírse a boca abierta cuando le llevaban la pitanza, pero que no era del todo inofensivo con los extraños. Suso llevaba la vida propia de un perro que permanece encadenado a su garita durante el día y solo puede correr libremente de noche. Juntos íbamos Adrián y yo a contemplar la sucia promiscuidad del corral de cerdos. En nuestra imaginación teníamos presentes ciertas historias de criadas que afirmaban que esos cochinos de ojos azules, rubias cejas y piel de color semejante al del hombre eran capaces, en ciertos casos, de comerse crudos a los niños pequeños. Tratábamos de imitar sus gruñidos y nos deteníamos a observar cómo la rosada prole se agarraba a los pezones de la marrana. Nos divertíamos juntos ante el digno espectáculo, interrumpido por los accesos de histeria que ofrecían las gallinas detrás de las alambradas de su corral. De vez en cuando, hacíamos visitas prudentes a las colmenas situadas detrás de la casa, escarmentados por el dolor de las picaduras de abejas que se habían equivocado de rumbo y nos habían picado en la nariz.
Recuerdo las grosellas del huerto, que comíamos a puñados, la acedera del prado, que gustábamos de probar, ciertas flores de las que sabíamos chupar unas gotas de néctar, las bellotas que comíamos tendidos de espaldas en el bosque, las moras color púrpura, tan abundantes en los senderos de Buchelhof y con cuyo jugo apagábamos la sed.
Éramos niños y el recuerdo de esa niñez me conmueve, no por efecto de mi propia sensibilidad, sino por causa suya, al pensar en su destino, en su ascensión desde el valle de la inocencia hasta cimas inaccesibles, por no decir aterradoras. Su vida fue la de un artista, y porque a mí, hombre modesto, me fue dado observarla tan de cerca, todos los sentimientos que en mi alma pueden despertar la vida y la suerte de los hombres giran en torno a esa forma particular de la existencia humana. En virtud de mi amistad con Adrián, el artista se me presenta como el paradigma de todo lo relacionado con el destino humano, como el instrumento clásico para comprender lo que llamamos curso de la vida, evolución, predestinación. Y es posible que así sea. Porque, aunque el artista permanezca durante toda su vida más cerca de su niñez o sea más fiel a ella que el hombre especializado en las cosas de la realidad práctica, aunque pueda decirse que, a diferencia de este último, el artista se instala permanentemente en el estado de ensueño y de juego, puramente humano, que es propio de la infancia, su camino, desde los años de inocencia hasta las fases más tardías e imprevisibles de su evolución, es mucho más largo, aventurado y emocionante que la carrera del hombre aburguesado, para el cual la idea de que él también fue niño un día no es ni de lejos tan triste y desconsoladora.
Ruego encarecidamente al lector que todo lo anterior, escrito con emoción, lo ponga exclusivamente en mi cuenta y no crea un solo instante que he querido interpretar modos y sentimientos de Adrián Leverkühn. Soy un hombre chapado a la antigua, invariablemente adicto a ciertas concepciones románticas que me son caras, entre las que figura la oposición entre lo artístico y lo aburguesado. Una afirmación como la que acabo de hacer, Adrián la habría contradicho con frialdad, en el supuesto de considerar que merecía la pena hacerlo. Sus opiniones sobre arte y artistas eran extremadamente sobrias; sus reacciones al respecto eran casi negativas, y le repugnaban tanto las «baratijas románticas» con las que el mundo había adornado durante mucho tiempo estos conceptos, que las propias palabras «arte» y «artistas» le resultaban desagradables y así lo hacía saber cuando alguien las pronunciaba en su presencia. Lo mismo sucedía con la palabra «inspiración», que había que evitar al hablar con él y sustituir por «ocurrencia» o «antojo». Odiaba y menospreciaba esa palabra y, al recordarlo, no puedo reprimir el ademán de levantar la mano del papel para cubrirme los ojos. En aquel odio había un tormento demasiado visible para que pudiera ser solo el resultado impersonal de los cambios de espíritu que trae consigo el paso del tiempo. De todos modos, estos cambios ejercían su efecto, y recuerdo que, siendo todavía estudiantes, Adrián me hizo observar un día que el siglo XIX debió de ser una época sumamente amable, pues de otro modo no se explicaría que a la generación actual le resultara más difícil que a ninguna otra en la historia de la humanidad tener que renunciar a los hábitos de las generaciones precedentes.
A diez minutos de la casa se encontraba el estanque, rodeado de sauces, al que ya hice fugaz referencia. Tenía forma oblonga y las vacas iban a beber allí. Su agua, no sé por qué, estaba excesivamente fría y solo nos permitían bañarnos en verano, al atardecer, después de muchas horas de sol. La próxima colina era un pretexto frecuente y agradable para dar un paseo de media hora. La cima llevaba desde tiempo inmemorial el inadecuado nombre de Monte Sión y, en invierno — época en la que mis visitas eran poco frecuentes — , ofrecía un excelente terreno para el trineo de montaña. Coronada de arces y con un banco que invitaba a sentarse y descansar, en verano era un lugar agradable al que la familia Leverkühn y yo íbamos con frecuencia de excursión antes de la cena.