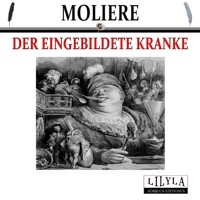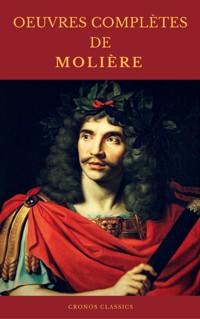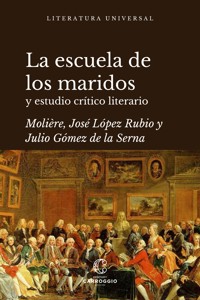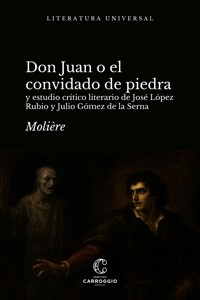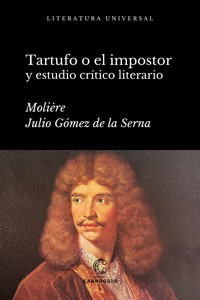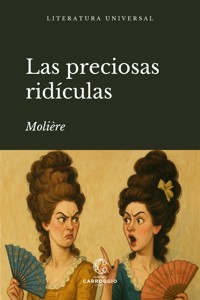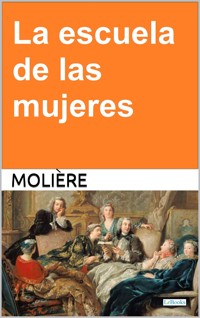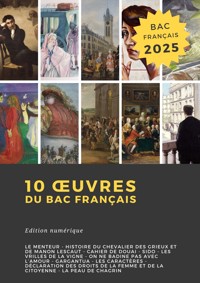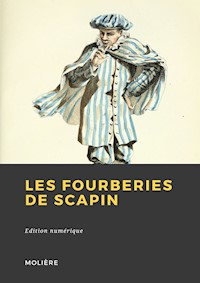9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Letras Universales
- Sprache: Spanisch
Cuando "Tartufo" aún estaba prohibido, al día siguiente del estreno de "Don Juan o el Festín de piedra" (1665), la censura empezó por eliminar algunas frases. Tras la séptima función, se le indicó discretamente a Molière que echase definitivamente el telón sobre la obra. El seductor les parecía un hombre sin costumbres, sin conciencia ni religión, capaz de creer únicamente en que "dos y dos son cuatro". En "Anfitrión" los cortesanos vieron los escarceos iniciales de Luis XIV tras una dama de compañía de la reina. La anécdota no es un reproche de Molière a su protector: la incrusta de forma natural en el esquema heredado de Plauto para construir una comedia galante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
MOLIÈRE
Don Juan o el festín de piedra
Anfitrión
Edición de Mauro Armiño
Traducción de Mauro Armiño
Índice
INTRODUCCIÓN
El silencio de Don Juan
Cierto olor a chamusquina
Fuentes de Don Juan
Vida y hechos de una sombra
Don Juan, blanco del partido devoto
Anfitrión, una comedia mitológica y realista
«Compartir algo con Júpiter no tiene nada que deshonre»
Fuentes de Anfitrión
«Avanzo enmascarado»
Una posteridad de repertorio
ESTA EDICIÓN
BIBLIOGRAFÍA
CRONOLOGÍA
DON JUAN O EL FESTÍN DE PIEDRA
Acto I
Acto II
Acto III
Acto IV
Acto V
ANFITRIÓN
Prólogo
Acto I
Acto II
Acto III
APÉNDICE. POLÉMICA SOBRE «DON JUAN»
Observaciones sobre una comedia de Molière titulada El festín de piedra
Respuesta a las Observaciones sobre «El festín de piedra» del señor de Molière
Carta sobre las Observaciones de una comedia del señor de Molière titulada El festín de piedra
CRÉDITOS
INTRODUCCIÓN
EN apenas dos años, desde mayo de 1664 —fecha en la que, dentro de un ciclo de festejos reales (del 30 de abril al 22 de mayo) titulado Los placeres de la isla encantada, Molière, uno de sus organizadores, estrena, además de La princesa de Élide, el primer Tartufo o el Impostor— hasta el 4 de junio de 1666, día de la primera representación de El misántropo, el comediógrafo ha estrenado sus tres obras mayores: Tartufo, Don Juan y El misántropo, trilogía contra la hipocresía denunciada en el seno de los tres estamentos sociales que controlaban y se repartían poder, sangre y dinero en aquella Francia regida por el joven Luis XIV, de veinticinco años de edad en la primera de las datas citadas más arriba. Se ha llegado a decir, incluso, que después del último de esos títulos Molière no vuelve a «crear» una obra personal, propia y «grande».
Pero esos dos años están sembrados de circunstancias irritantes: la escritura y los estrenos de las dos últimas piezas se producen en medio de la querella provocada por la primera, de cuya prohibición había dado cuenta La Gazette cinco días después de su presentación. Ya en ese momento Molière aborda El misántropo, cuyo primer acto parece haber sido escrito en medio de esas y otras tensiones, y a la que le falta todavía año y medio para subir el telón. Pertenece a la leyenda que fue la necesidad de sustituir sobre las tablas el texto prohibido lo que le impulsó a escribir en quince días, y a estrenar el 15 de febrero de 1665, Don Juan, pieza más «fácil» que la obra «original» de Elmisántropo, de pensamiento grave y en verso —se trataría, por tanto, de una obra mayor frente a la prosificación de la leyenda donjuanesca—, aunque la tuviera completamente perfilada en la cabeza y puesta en parte sobre el papel. No solo no ocurrieron así las cosas, sino que, además, esas calificaciones de fácil y difícil, de obra grande y obra de relleno, tienen poco que ver con los resultados.
La tensión que se cernía sobre Molière no cejaba: a la prohibición del Tartufo y a la batalla de folletos cruzados de ataque y defensa que suscitó1, vino a sumarse el desastre de Don Juan: desde la segunda representación la pieza sufre cortes, para terminar desapareciendo de las tablas —e incluso de la memoria de su autor, como veremos más adelante— tras poco más de una docena de funciones. Ese es el clima, sazonado además por una grave enfermedad del cómico en 1664 y por fuertes desavenencias conyugales que se reflejarían, según parte de la crítica, en El misántropo, obra con la que Molière remata su trilogía contra devotos e hipócritas2.
EL SILENCIO DE «DON JUAN»
Si el Tartufo es la crónica de una larga lucha entre fuerzas enfrentadas, Don Juan es la historia de un largo silencio, de una conspiración de acallamiento a la que el propio Molière parece someterse. Escrita a poco de iniciarse la batalla delTartufo como un envite de Molière a sus adversarios, subió a escena en quince ocasiones; luego se produjo un silencio de casi dos siglos sobre las tablas, a las que solo llegaron los ecos del texto original edulcorado en refritos y adaptaciones encargadas de verter casi «a lo divino» y someter a la horma de las creencias admitidas un texto tachado de blasfemo al día siguiente del estreno.
En la actualidad, buena parte de los estudiosos molierescos rechazan la leyenda de que Don Juan fuera escrita en quince días. En el momento de las primeras angustias del Tartufo, en 1664, Molière había empezado El misántropo; pero, convencido de que se trataba de una obra original y de peso, no habría querido acelerar su escritura aunque, por preocupaciones económicas, se viera obligado a montar una pieza nueva para su repertorio3; se habría vuelto entonces hacia un proyecto de comedia cuyo esquema le venía dado, para escribirlo en prosa, más rápida de composición que el verso, considerado más noble por la jerarquización estética de la época. El prestigio de la trama y sus trucos escénicos suponían un éxito seguro en un momento en que la troupe se había quedado, desde mayo, sin Tartufo (prohibido), y en que la reposición de seis obras ya estrenadas (las dos Escuelas entre ellas) no procuraban suficiente taquilla, mientras La princesa de Élide, pese a la afluencia de público —de la corte, sobre todo—, reportaba escasos beneficios dado el coste de su montaje «de máquinas», que se trataba de compensar aumentando el precio de las entradas. Pero el género «de máquinas» llama la atención no solo del público sino de la corte: Luis XIV no dudó en trasladarse al teatro del Marais para admirar los efectos especiales que convertían en gran éxito Los Amores de Júpiter y de Semele (1666), de Claude Boyer, obra de amores entre dioses cuyo reflejo tal vez sirviera a Molière para su Anfitrión. Por otra parte, antes de viajar a Italia, «Scaramouche» (Tiberio Fiorelli) había vuelto a representar su Festín de piedra con gran aceptación del publico. Es en diciembre de 1664 cuando la troupe decide hacer un Festín, pero no solo por necesidad de un éxito. Dejando a un lado el debate sobre la calidad poética de los alejandrinos de Molière —cumple en ellos con ese requisito de época, pero, realmente, en la forma versificada únicamente busca una claridad expositiva que se avenga con la acción—, en esa decisión de rechazar el verso y elegir la prosa estriba una de las muchas originalidades de este título: hasta ese momento el comediógrafo había utilizado la prosa para las farsas de un solo acto y para comedias entretenidas como El casamiento a la fuerza (que en su reposición de febrero de 1664 había superado las 1.000 libras de taquilla)4, pero nunca para una pieza de cinco actos y tema grave; es más, parece haberla empleado como arma idónea para su objetivo —aunque aquí y allá haya algunos alejandrinos que puntúan el ritmo interno y le prestan cierto barniz de estilo noble—. Es esa prosa precisamente, por su rapidez y su nitidez, por su ironía retórica, por su momentánea ampulosidad en función de la escena y los personajes que conversan, por la variedad y avalancha de registros, de tonos, de hablas —las jergas rústicas de los aldeanos, la caracterización lingüística del ámbito social de cada personaje...—, lo que sorprende.
En su primera etapa, Molière ha admitido esa jerarquización, pero Don Juan, pieza decimosexta y bisagra, por lo tanto, del conjunto de los 32 títulos del autor, va a propiciar un giro radical frente a esa sumisión a la teoría y a la técnica oficialmente sacralizadas; para Alex Szogyi5 tal cambio supondría el paso del verso —del conformismo y la aceptación de las reglas establecidas— a la prosa —al lenguaje de la revuelta—. Don Juan encabeza la serie final de grandes piezas, en su mayoría en prosa, sobre todo George Dandin, El avaro, El burgués gentilhombre, Los enredos de Scapin y la comedia postrera, El enfermo imaginario (en prosa y verso). El molierista húngaro va más lejos y llega a conclusiones definitorias, cuyo desarrollo se ve perturbado por las lagunas y contradicciones de un pensamiento excesivamente generalizador. Según Szogyi, Molière habría empleado el verso en las obras de circunstancia, en cierto modo de encargo y oficiales —incluido Tartufo—, mientras que la prosa le habría servido para expresar sus amarguras personales, su «hombre interior». Esta generalización no coincide, desde luego, con un análisis pormenorizado de las obras, pero, aunque en última instancia pueda reflejar un oportunismo crítico algo esquemático, no debe ser desechada como posibilidad de vía de acercamiento.
Más que esa distinción entre prosa y verso, es el tema de Don Juan lo que relaciona esta pieza con el Tartufo —y también con la anterior Laescuela de las mujeres y el posterior El misántropo: el de la hipocresía, que para Molière es el vicio del siglo, y por lo tanto confirmaba su intención de «atacar mediante pinturas ridículas, [sus] vicios»6—. Ahora Molière no tiene que crear el argumento: de la pluma de dos cómicos franceses y al mismo tiempo autores, Dorimond y Villiers, había subido recientemente a los escenarios parisinos una trama y una figura difundidas en Francia con gran éxito por las compañías italianas.
Pero ¿ocurren así las cosas? ¿Habrían sido la urgencia y las prisas las que lo impulsaron a tirar por el camino más corto de la prosa? Es cierto que Don Juan sustituyó a El Tartufo en el repertorio; cierto también que Molière tenía que tapar un agujero en la programación y en la taquilla; pero más cierto es, por resultar dato palmario y evidente, que sustituyó sobre el escenario una máquina de guerra ideológica arruinada por las maniobras devotas por otra máquina de guerra apuntada contra esos mismos enemigos, que acaban de denunciarle como «demonio vestido de carne y trajeado de hombre, y el más señalado impío y descreído que nunca hubo en los siglos pasados»; en ese texto se le considera merecedor del «fuego mismo, precursor del fuego del Infierno»7. Don Juan será un descreído, pero se trata de un personaje al que el «inocente» autor castiga con el infierno, sobre todo porque su figura encarna el mismo vicio de Tartufo: la hipocresía en su versión aristocrática, hecha de costumbres corrompidas. Ahí radica la fuente de su «crimen».
El primer documento referido a Don Juan, de 3 de diciembre de 1664, externaliza el trabajo escenográfico, que solía correr a cargo de la compañía; la troupe firma un contrato con J. Simon y P. Prat, dos pintores de prestigio especializados en decorados de gran aparato, encargándoles la elaboración, en un plazo de seis semanas, de una escenografía muy compleja, con seis decorados, que en ese momento solo tenía parangón en representaciones de óperas italianas, y seguía un modelo ya probado por los pintores: los de La Toison d’Or (El Vellocino de Oro, 1661), de Corneille, que también utilizaba una escenografía para cada acto, con cambios a la vista en el tercero. Esa escenografía anuncia una obra ambiciosa, al servicio de unas taquillas menguadas en ese momento y también como arma de guerra, cuando ya corría el folleto del cura Roullé definiendo a su autor como «demonio vestido de carne» .
Dado que se trata de una obra «de máquinas» —que ahora traduciríamos como «de efectos especiales»—, ha de superar escenográficamente a sus fuentes, empezando por la de Dorimond, que había utilizado simples cortinas pintadas: Molière acepta su esquema espacio-temporal para una acción que recurre en cada acto a un género de comedia distinto: la comedia heroica (acto I), la pastoril (II), la tragicomedia (III), la comedia (IV) y la tragedia de tema religioso (V). De ahí que cambie el espacio escénico en cada acto: los dos primeros transcurren en Sevilla, el tercero en un bosque; a la orilla del mar y de nuevo en un bosque donde está la tumba del Comendador, en el cuarto; y por último, en el quinto, la casa de Don Juan, una calle de Sevilla y otra vez el sepulcro del Comendador en el bosque del acto cuarto8.
En primer lugar un palacio consistente en cinco bastidores de cada lado y una fachada contra la viga, a través de la cual se verán dos bastidores de jardín y el fondo, el primero de esos bastidores tendrá dieciocho pies de alto y todos los demás en disminución de perspectiva. [Acto I].
Además una aldea de verdor consistente en cinco bastidores de cada lado. [...] y una gruta para ocultar la vista a través de la cual se verán dos bastidores de mar y el fondo. [Acto II].
Además un bosque consistente en tres bastidores de cada lado, [...] y un bastidor cerrando sobre el que se pintará una especie de templo rodeado de verdor. [Acto III].
Además el interior de un templo consistente en cinco bastidores de cada lado [...] y un bastidor cerrando, contra la viga, representando el fondo del templo. [Acto III, final de la escena v].
Además una habitación consistente en tres bastidores de cada lado [...] y un bastidor cerrando representando el fondo de la habitación. [Acto IV].
Además una ciudad consistente en cinco bastidores de cada lado [...] y un bastidor contra la viga donde habrá pintada una puerta de ciudad y dos pequeños bastidores de ciudad también y el fondo9. [Acto V].
Mientras Dorimond concentraba en el desenlace los episodios más fantásticos, Molière los anuncia y presagia en el centro de la obra para materializarlos en el desenlace: la aparición de la Estatua personificada (III, V), y el rayo que fulmina a Don Juan mientras a sus pies se abre el infierno (IV, VIII). Se precisaba, por lo tanto, un decorado particular para cada uno de los cinco actos, un cambio a la vista de los espectadores durante el tercero (Don Juan y Sganarelle se topan con la tumba del Comendador, que surge ante ellos transformando el decorado y transportándonos de una escena de exteriores, el bosque, a otra de interior, con bóvedas, pilares y estatuas), y efectos de maquinaria en el último; por ejemplo, cuando la mujer velada se transforma en la aparición del Espectro y trueca su figura para representar la alegoría del Tiempo con su guadaña (V, v); y, como remate, cuando el trueno que precede al infierno en llamas abre el abismo a los pies del libertino10...
La redistribución escenográfica que Molière hace del esquema propuesto por Dorimond «entraña consecuencias fundamentales en el plano de la dramaturgia, y, por tanto, de la significación de la obra»11.
Si la documentación escenográfica es muy precisa, carecemos, en cambio, de datos sobre el vestuario, salvo la información que el inventario post mortem de Molière ofrece sobre «su» traje:
Unas enaguas de satén aurora, una camisola de tela con paramentos dorados, un jubón de raso con flores del Festín de piedra, dos alforjas, una fina, la otra postiza, una faja de tafetán, una pequeña pechera y manga de tafetán color rosa y plata fina, dos mangas de tafetán color fuego y muaré verde, guarnecidas de puntillas de plata, una camisilla de tafetán rojo, dos quijotes de muaré de plata verde, en total 20 libras12.
Vestuario demasiado rico para un criado, y excesivo, como el doble y triple juego de elementos; parece difícil que se trate del ropaje de un Sganarelle que no va ataviado así en el grabado del frontispicio de la edición de 1682; este atuendo tan adornado de cintas, encajes, etc., coincide mejor con el que Molière utilizaba para sus pequeños marqueses lechuguinos, por lo que quizá corresponda al vestuario de Don Juan, descrito por Pedroche (II, I) y, sobre todo, por su criado: «¿Pensáis que por ser hombre de calidad, por llevar una peluca rubia y bien rizada, plumas en el sombrero, casaca cubierta de oro y cintas color de fuego...?» (I, II).
CIERTO OLOR A CHAMUSQUINA
Dado que ese contrato (Don Juan es la única pieza de Molière cuyos decorados conocemos gracias a un documento preciso)13 especifica claramente las situaciones escénicas, la pieza hubo de estar en el telar de los ensayos por lo menos desde el 3 de diciembre de 1664, mientras la compañía representaba desde hacía dos meses, hasta el 4 de enero, La princesa de Élide, parareponer a continuación dos obras del repertorio (de Scarron y de Racine) hasta el 15 de febrero de 1665, fecha del estreno de Don Juan. Por más que las actrices no tolerasen la presencia de extraños en los ensayos14, estos debieron abrirse al público, según La Muse historique de Loret: «quienes les han visto ensayar [...] las actrices y los actores [...] harán maravillas». El gacetillero hace incluso una loa publicitaria del
espantoso Festín de piedra,
tan famoso por toda la tierra,
y que tanto éxito tenía en el teatro italiano,
va empezar la próxima semana
a aparecer en nuestra escena
para contentar y encantar
a los que no sientan pereza
por ver ese tema admirable,
y que, según dicen, es capaz,
con sus bellos discursos, de conmover
los corazones de bronce o de roca15.
La acogida de la nueva obra fue meteórica, según se desprende de los registros de taquilla: las 1.830 libras del estreno serán superadas en las funciones siguientes, con 2.045 libras el día 17 y un récord en la del 24: 2.390 libras; a partir del 1 de marzo la recaudación va menguando hasta no superar las 1.000 libras desde esa fecha hasta la última, el 20 de marzo, antes de la semana de Pascua, que solo alcanzó 500 libras. En total se dieron quince representaciones, con una media de 1.407 libras, que casi doblan las 891 libras conseguidas de media por las treinta y cuatro funciones iniciales de La escuela de las mujeres, hasta entonces la mejor taquilla de la troupe. Verdad es que, a partir de la segunda representación, Molière hubo de suprimir, por autocensura, la frase «por amor a la humanidad»16 de la escena en que Don Juan intenta «comprar» una blasfemia de labios del Pobre por un luis de oro. Aunque la afluencia de público parecía indicar sobradamente que el título se repondría tras las fiestas de Pascua —el teatro cerró en los últimos días cuaresmales, dándose la postrera función de la pieza, la quinceava, el 20 de marzo—, Molière da la impresión de olvidarla al levantar de nuevo el telón con una pieza de Mlle. Des Jardins, La Coquette ou le Favori17 —con una acogida aceptable, trece representaciones consecutivas—, seguida por reposiciones de viejas piezas del repertorio. ¿Se debía la supresión a un aviso, a un consejo «de arriba», a una orden? El silencio de Don Juan alcanza incluso a la documentación: los escasos documentos que nos han llegado —un privilegio de impresión, con fecha 5 de marzo, que no tiene ninguna consecuencia, pues el texto no se edita18— demuestran que la buena acogida del público no impidió la rápida movilización de los creyentes, que, escarmentados por la batalla del Tartufo, hacían ahora gala de discreción para ejercer sus presiones; de ahí que, a la larga, resultaran más eficaces. Un soneto anónimo exigía que el autor, un «infame chivo», fuera «metido entre cuatro paredes» para que «un buitre desgarre, día y noche, sus entrañas / y así aprendan los impíos a burlarse de Dios». La denuncia no dejaba de reconocer el éxito: «Todo París habla del crimen de Molière», cuando el término crimen tenía la connotación religiosa de impiedad.
El planteamiento del autor no parecía haber sido ese: en principio, el tema era edificante, con un protagonista que expone y se declara orgulloso de sus errores, para terminar castigado por el cielo. De hecho, lo único que da pie a un inicio de querella y deja oír de forma respaldada la denuncia es un panfleto anónimo adjudicado al señor de Rochemont19, abogado del Parlamento, que aparece a finales de ese mismo mes de febrero: en Observaciones sobre una comedia de Molière titulada «El festín de piedra»20, volvía contra el comediógrafo los adjetivos que este había enjaretado a los devotos, calificándolo de «tartufo» e «hipócrita». Las acusaciones, sea quien fuere su autor, derivan de un pensamiento cristiano rigorista, que podía proceder tanto del jansenismo como de la Compañía del Santo Sacramento del Altar. Esta asociación de devotos, pese a que desde 1660 estaban prohibidas las sociedades secretas, gozaba del apoyo de la reina madre, Ana de Austria, en su lucha contra la herejía, los desórdenes en las costumbres y las «licencias» de las mujeres21, entre otros «pecados». Por otro lado, no hay testimonio de presiones por parte del Rey —quien, tras ver la obra, habría quedado satisfecho en el plano moral porque el protagonista «no era recompensado»—, ni por parte del aparato cultural; esa falta de presiones —salvo la de los devotos—, se deduce fácilmente de las dos respuestas a las Observaciones, a las que ni siquiera convence ese castigo final porque el protagonista «solo muere en pintura».
Para Forestier-Bourqui, sin embargo, la desaparición de Don Juan después de la tregua de Pascua es difícil de entender, cuando las Observaciones y las réplicas que, cuatro o cinco meses más tarde, en verano, se le dieron, podían augurar una buena taquilla para la obra. Quizá se debió a razones de programación: una pieza de gran aparato, de máquinas y con un dispositivo escénico de difícil maniobra, planteaba un obstáculo a la obligada alternancia en el escenario del Palais-Royal, desde primavera, con los Italianos, que han vuelto.
En resumen, ¿tenía Molière razones para seguir interesándose en una comedia de gran espectáculo sobre un tema trillado que le había venido impuesto por las circunstancias y que solo la ausencia de los Italianos durante el periodo del Carnaval había vuelto posible?22.
FUENTES DE «DON JUAN»
Hacía poco más de treinta años que se había publicado en España El burlador de Sevilla y convidado de piedra23, atribuido tradicionalmente desde entonces al mercedario español Tirso de Molina24. Pero la pieza, que se supone escrita hacia 1620, había rodado por las tablas antes de la fecha de su edición. La segunda parte del título original, Convidado de piedra, y no el nombre del protagonista, será definitivo para los escenarios en Europa durante un siglo, hasta el XVIII, cuando tanto Goldoni como Lorenzo da Ponte eligen, aquel para una pieza de su autoría (1730), este para el libreto de la ópera de Mozart (1787), el nombre: Don Giovanni. En el caso de Molière, que nunca inscribió en el título el nombre de su protagonista, este aparece por primera vez como Dom Juan ou le Festin de Pierre en el tomo VIII, póstumo, de las Œuvres de M. de Molière (1682), con un objetivo claro en esa utilización del nombre: diferenciarlo de la adaptación censurada que de la obra había hecho Thomas Corneille.
No tardaron en aparecer refundiciones italianas, que fueron, y no la pieza española, las que introdujeron el mito de Don Juan en la escena francesa: la primera, un Convitato di pietra que, atribuido en principio a Giacinto Andrea Cicognini, ha terminado siendo adjudicado (Benedetto Croce) a un pseudo-Cicognini, que lo habría representado en Florencia en torno a 1632 y publicado en el Rosellón con la data de 1671 —aunque se supone la existencia de alguna edición anterior sin fecha, incluso una de 1633 no encontrada—, sin que sepamos a ciencia cierta si el texto se correspondía con la versión escénica anterior. Su título se escora ya hacia el festín que la estatua del Comendador ofrece a Don Juan, y en el que se sirven serpientes y escorpiones; la pieza subraya sobre todo el carácter bufo de la trama y cuenta con un detalle original que no aparece en la obra española y que recogerá Sgaranelle: el criado reclama sus sueldos cuando su señor desaparece envuelto en llamas25.
Cronológicamente, el segundo Convitato di pietra (1652)fue escrito por Onofrio Giliberto (h. 1616-h. 1665); aunque el texto se ha perdido, hay referencias a él en los repertorios bibliográficos de Niccolò Toppi (1607-1681) y de Leone Allaci (1586-669), en Goldoni, que lo considera traducción de la pieza española con pocas diferencias respecto al texto de Cicognini, y en Gendarme de Bévotte26, con garantía de haberse publicado en Nápoles en 1650. Además de algunos otros cannovacci27,queda constancia de la frecuente aparición del personaje de Don Juan en el París de esos años de la mano de compañías de commedia dell’arte, siempre con gran éxito, y en un cannovaccio de 165828. Como trama y figuras prendieron enseguida en el público por su teatralidad —seducción de mujeres, aparecidos, llamas infernales29—, hubo comediantes franceses que se atrevieron a componer versiones propias: al parecer, Nicolas Dorimond (1628-1664?), jefe de la troupe de Mademoiselle, estrenó en Lyon, en 1658, su pieza Le Festin de pierre ou le Fils criminel, que calificará, como Villiers hará más tarde, de «tragicomedia»: se trata de una especie de saco en el que cabe todo; deja de lado las normas de tiempo y lugar, y desarrolla escenas de una virulencia inaudita y de una fantasía imaginativa: por ejemplo, en ella cenan los fantasmas de los muertos. Pero, respecto al burlador del mercedario español, Dorimond somete los episodios originales a una depuración para adaptar mínimamente la acción a la regla de las tres unidades; y, respecto a las versiones italianas, mitiga y adelgaza el lado bufo, tratando con mayor seriedad los aspectos religiosos y morales, y creando un personaje «vagamente filósofo» que está lejos del incrédulo de Molière. La pieza se publicó, también en Lyon, al año siguiente.
Otro cómico-autor, el señor de Villiers, estrena en el Hôtel de Bourgogne parisino, en 1659, con el mismo título —a partir de entonces tradicional, pese al absurdo30 que supone si se compara con el castellano «convidado de piedra»—, otra pieza de su autoría que sigue de cerca la de Dorimond, impresa en 1660; probablemente tanto Dorimond como Villiers tuvieron una fuente común, hoy perdida.
Por mayores que resulten las debilidades escénicas tanto de esas dos tragicomedias de cinco actos y en verso como del cannovaccio de 1658, no son piezas despreciables; aunque, en líneas generales, resumen y simplifican la acción de El burlador, una de ellas, la de Dorimond, ofrece cambios importantes en la estructura31 y permite vislumbrar inquietudes muy poco mercedarias: su Don Juan ha entrado en contacto con la filosofía libertina de Théodore de Viau y de Cyrano de Bergerac, y encarna la maldad consciente y voluntaria del hijo hasta el punto de abofetear al padre. Esa violencia contra el padre, probablemente el pecado mayor de Don Juan tanto a ojos de los autores como de las costumbres coetáneas del público, es lo que convierte la piedra (pierre) del título en «Dom Pierre». La escena del Pobre, sin apenas relieve en Dorimond, tiene mayor relevancia en Villiers: el caballero ha de sacar la espada para que el peregrino le entregue sus ropas. Dorimond introduce en la actuación de Don Juan una novedad que Molière también aprovecha: su cambio de conducta lleva la hipocresía hasta un límite del que no se puede retroceder y para el que no hay perdón, ni siquiera divino, por tratarse de una burla consciente de elementos básicos de la religión; tras salir vivo del naufragio, en medio de un ataque de contrición, el protagonista se promete un cambio radical de vida, «de la que tendrán envidia los más santos espíritus»; pero ese impulso hacia la santidad se evapora en cuanto asoma por la esquina la primera moza aldeana. Don Juan conoce los elementos de la religión y los usa en su favor, con un arrepentimiento falso que Molière coloca en el desenlace de la obra (acto V), como colmo de todas las hipocresías: la obstinación, el «endurecimiento en el pecado» solo puede acarrear una muerte funesta, sentencia la Estatua en su última intervención (V, VI); ese arrepentimiento es una blasfemia más, la última.
Si los Italianos habían dejado a un lado la moralidad edificante que pretende Tirso de Molina para subrayar sobre todo la espectacularidad del desenlace, Villiers llega más lejos con su puñetazo a Don Pedro. En Le Festin, Don Juan se expone sin escrúpulos, con un naturalismo individualista que ha sido comparado con el de los grandes criminales de Rotrou32. Pero la distorsión respecto a la fuente tirsiana se percibe sobre todo en el campo puramente escénico: desde la aparición de la estatua, el escenario pasa a convertirse en un campo de exhibición de maquinarias teatrales —estatua, tumba, caballo, elementos para la caída de Don Juan en los infiernos—, que fue la piedra de toque, y no su lección moral, del éxito del espectáculo. Villiers, por ejemplo, aseguró que el triunfo se debía «más a la figura de Don Pedro y a la de su caballo que a los versos y a la conducción».
Aunque se da El burlador como principal y definitiva fuente del personaje de Don Juan, no se ha demostrado que Molière hubiera leído el texto español33; sí conoció en cambio, y debió de ver con toda probabilidad sobre escena, las obras francesas y algunos cannovacci italianos, por ejemplo el de 1658, cuyos lazzi recordará (IV, VII); y, con toda seguridad, parece haber visto el espectáculo del Arlequín Biancolelli. Los italianos habían estilizado el mito, eliminando episodios, personajes (femeninos sobre todo) y escenas de seducción, erradicando el fin edificante y espectacular propio de la Contrarreforma del mercedario Tirso de Molina y la moralización que reprobaba la conducta libertina del joven aristócrata; si este ponía en jaque con sus artes de seducción las buenas costumbres, nunca apuntaba contra el orden de la Iglesia ni contra los fundamentos de la religión misma; con el objeto de llevarlo hacia una teatralidad que para la commedia dell’arte es un fin en sí, Molière aleja esa teatralidad de la pureza y la vuelve espuria empleándola con un objetivo claro: adentrarse por reflexiones interiores, políticas y filosóficas.
Es cierto que Molière saquea a Dorimond y a Villiers, hurtándoles desarrollos temáticos completos; más incluso: puede afirmarse que ninguno de los episodios, ninguna de las escenas del Don Juan, ha salido del magín del autor34, que compone su pieza como un traje de Arlequín, a base de retazos; Molière cogió, como solía, de aquí y de allá: el héroe negativo ya estaba creado por la pieza española; la escena de la pescadora Tisbea, pura fantasía, queda en Molière, una vez retocada, como un fragmento arrancado de la realidad, con la aparición de unos aldeanos de esbozo naturalista que proceden de los fabliaux medievales; estos emplean, además, una jerga rústica que se quiere reflejo fiel del habla aldeana, y que solo es un patois convencional, perfectamente inteligible para el espectador, a diferencia de otras jergas utilizadas en distintas obras de Molière para caracterizar personajes (medicina o derecho). Además de proseguir la estilización, concentra la trama en la última jornada del protagonista, que va del exhibicionismo de su esplendor como seductor a su caída y castigo. Al simplificar elementos, su personaje no «aparece» en escena como «actor», como «actante»; no permanece en el escenario, pasa por él, entra por un lateral para salir por el otro después de exponer los principios de su oficio de burlador, que nada tienen que ver con los donjuanes anteriores; pero eran motivo de debate en los salones de la aristocracia, burlados por Molière antes (Las preciosas ridículas) y después (Las mujeres sabias) de esta obra: la inconstancia del amor, el descreimiento de Dios o de la medicina; o, después de toparse con personajes importunos en diverso grado: desde su padre al señor Domingo pasando por una Doña Elvira convertida ahora en penitente y mística exaltada; Don Juan es, sobre el escenario, la «representación de una fuga»35. Sus peores acciones, el asesinato del Comendador o el abandono de Doña Elvira, por ejemplo, son anteriores al arranque de la obra; se narran, en lugar de escenificarse. Los distintos episodios están aislados, carecen de conexión entre sí, y solo tienen en común el protagonista; pero cada uno es significativo en su aparición: Don Luis, encarnación de las ideas tradicionales de los antepasados; Doña Elvira, arquetipo de víctima de la traición y el desamparo; los hermanos de la mujer abandonada, la defensa del honor de acuerdo con los valores aristocráticos; el señor Domingo, el burgués burlado por el gran señor, la servidumbre de una clase; el Pobre que blasfema por dinero, el pintoresquismo de los aldeanos, la Estatua y su mensaje infernal... La aparición de todos ellos las convierte en retratos de clase que pasan ante el espectador hasta conformar un abanico de identidades ideológicas envueltas en el gran acierto molieresco: la comicidad que sazona ante todo el aspecto grave, serio, de lo que ocurre en escena.
De ahí que la búsqueda de fuentes apenas sea otra cosa que un ejercicio académico, salvo que permita comprender el fenómeno de apropiación que Molière hace de todos los elementos anteriores para crear con su maestría escénica una obra mayor, tanto ideológica como escénicamente; como escribe Giovanni Macchia, la grandeza su personaje no tiene nada de revolucionario:
Se debe más bien a una dosificación sabia de elementos contradictorios, tomados de diversas fuentes, utilizando todo lo que podía conferir a la pieza una apariencia de unidad y dejando de lado lo que debía serlo. El genio de Molière, con sus arrebatos y sus irresistibles hallazgos, queda un genio crítico: crítico en relación a la tradición teatral y a la idea del teatro que se afirmaba en Francia en esos años. Se reprocha a su pieza ser un tanto deshilvanada y desigual: eso es olvidar la tradición literaria con la que Molière debía contar, así como los orígenes y la naturaleza misma de la leyenda36.
Durante sus años de aprendizaje en el oficio de comediante, Molière se había formado como actor en los recursos de la commedia dell’arte y en especial en Scaramouche; las particularidades nuevas que ofrece su lectura de las situaciones cómicas de las piezas anteriores son significativas, aunque mantenga el diseño general recibido: la violencia de las comedias francesas (además de golpear al padre y matar al Comendador, Don Juan roba las ropas al peregrino dormido y asesina a un joven a cuya novia ha deshonrado) persiste: pero esos actos de fuerza se producen fuera del escenario, salvo la escena del Pobre, y su violencia es fría, calculada: Don Juan emplea para cometerla palabras, en lugar de espadas o puños, y termina enmascarándose en la hipocresía, hecho que ningún otro autor había propuesto y no se había atrevido a insinuar siquiera37. Porque es el Tartufo, precisamente, la fuente ideológica, interna, del Don Juan.La hipocresía surge desde el primer acto, cuando el protagonista utiliza el lenguaje de la espiritualidad («conciencia», «escrúpulos», «evitar el pecado») para justificar ante Doña Elvira el incumplimiento de las promesas hechas; en el acto III, cuando oculta ante Don Carlos su verdadera identidad y, con palabras encubiertas y dobles sentidos, lo engaña: «Tan ligado estoy a Don Juan que no podría batirse si yo no me bato también» (III, III), y, sobre todo, en el acto V, con su falsa conversión ante el padre y ante Elvira, afirmando incluso la condición de virtud, en sociedad, de la hipocresía. Se ha escrito que Don Juan «entra en hipocresía como se entra en religión». Y ese truco escénico del acto V, ese falso arrepentimiento del hipócrita consumado, es una de las armas más agresivas de la comedia: según Sganarelle, ni Dios puede perdonarlo.
El personaje no está muy lejos de Tartufo mientras la batalla por El hipócrita sigue jugándose sobre el tapete; Georges Couton ha puesto de relieve que ese parentesco tiene un tufo provocador por parte de Molière cuando pone en boca de Don Juan el elogio de la hipocresía. El comediógrafo da, además, un paso adelante: el nuevo Tartufo no es un pobre diablo, un advenedizo en busca de oportunidades para medrar, sino un caballero de alta nobleza, un descreído visto como depravado, que empieza por cometer un rapto de seducción, crimen castigado con la pena de muerte, máxime siendo menor y religiosa la seducida. De ahí el grito de Sganarelle: «Cielo ofendido, leyes violadas»... Don Juan se convierte así, sobre escena, en espejo de los grandes señores, elegantes, libertinos y escépticos, en el que podían mirarse el duque de Roquelaure, el conde de Guiche, etc., cuya incredulidad era pública en los medios cortesanos. Tenían puesta su moralidad en un pundonor que defendían a capa y espada, y su sentido de la honradez poco o nada tenía que ver con la de su época. Para Don Juan, sería una honradez de mercader, impropia de su hidalguía, pagar sus deudas al señor Domingo, o los sueldos debidos a su criado. Para Sganarelle, que ve la parte externa de las acciones de su amo, Don Juan no es más que uno de esos libertinos «sin saber por qué, que se las dan de descreídos porque creen que eso les sienta bien» (I, II). La incredulidad le permite vanagloriarse, jugar a ser libertino como tantos otros y como ya denunciaba otro amigo de Molière que también pasaba por descreído:
Hay gentes que no tienen otro motivo para parecer libertinos, para burlarse de lo que hay de más santo por encima de las nubes, y para lanzar con insolencia escupitajos contra el cielo, que les caen miserablemente sobre la cara, que ese loco pensamiento de ser más osados y más clarividentes que los demás38.
Para que esa hipocresía llegue a su colmo, Molière no mata de aflicción a Don Luis, como las anteriores versiones francesas de la obra, sino que lo saca a escena una segunda vez para hacer de él una víctima del engaño tartufo de su hijo, que se declara convertido: las lágrimas de emoción y alegría que por ello derrama Don Luis no hacen sino volverse contra el protagonista en la mente del espectador, por más que el noble padre encarne la pervivencia de los antiguos privilegios de clase, y por más que sea responsable, en última instancia, de la conducta de un hijo al que no ha sabido educar.
Ese patetismo buscado por Molière tiene en Doña Elvira su segunda etapa; este personaje femenino no existía en las anteriores comedias francesas; el espectador la ve ahora sobre el escenario —cosa que no ocurría en Dorimond, ni en Villiers, ni en el cannovaccio de 1658, que se limitaban a narrar el triple sacrilegio de la seducción de la monja, su rapto y su desposorio—, como presentaban las comedias de la mitad del siglo a doncellas que se lanzaban tras sus amantes o prometidos volubles, travestidas de hombres; Molière la presenta en dos situaciones absolutamente distintas: como mujer burlada obligada por su pasión a perseguir a su esposo, y como arrepentida pecadora penitente que ha convertido su amor carnal en místico y solo desea salvar el alma de Don Juan; en una tercera aparición —como Espectro de mujer velada (V, V)— llega a ofrecerle la posibilidad de, en un solo instante, el último, alcanzar el arrepentimiento y, por lo tanto, la salvación. De la primera a las apariciones postreras, Doña Elvira ha cambiado mucho, se ha vuelto irreconocible39. Trazada a grandes rasgos, apenas es otra cosa que una sombra en la pieza; sus apariciones no logran alterar lo más mínimo a Don Juan y carecen de consecuencias para la acción dramática; y, sin embargo, Molière ha realizado en ella un poderoso trabajo de síntesis y concentración que no existe en la comedia española: desposada con Don Juan, Doña Elvira sintetiza desde el propio tálamo del protagonista a todas las mujeres burladas y seducidas por amantes o maridos volátiles40.
Hay otro punto que permite captar, desde el título, el valor de la recreación que Molière hace de la historia: las tragicomedias de Dorimond y Villiers insistían desde su encabezamiento en ese «festín de piedra» que castigaba, como el texto español, la impiedad; Molière deja de lado ese aspecto y saca a primer plano al personaje, a los personajes de la impiedad. Si el Don Juan de Dorimond se revolvía contra Dios creyendo en él, y contra la autoridad paterna (no porque la negase, sino porque se convertía en obstáculo para el arrebato de sus caprichos), el Don Juan de Molière rompe esa baraja: su revuelta contra el padre no es más que una simple escaramuza de otra revuelta mayor: una amoralidad —puede llegar, incluso, a fingir hipócritamente una conversión delante de Don Luis— que no es fruto de caprichos momentáneos que satisfacer, sino expresión perfectamente racionalizada de sus proclamas filosóficas básicas sobre la moral y la virtud: ambas quedan destruidas por su racionalismo nihilista.
En manos de Molière, Don Juan se convierte en un cruce de caminos: a un lado, las ideas recibidas de Dios y de sus suplentes o sustitutos en el orden terrenal: en el jaque que Don Juan da, falta, desde luego, el dios en la tierra, aquel Rey Sol que protegía al cómico; pero la autoridad paterna y el sistema familiar aristocrático reflejaban, como el solar, otro sistema englobante: el monárquico por la gracia de Dios. A otro lado queda, dando un paso hacia adelante, la eliminación de esos sistemas, de esos valores recibidos en nombre de la libertad individual para decidir sobre cualquier idea, opinión o cosa. Mecido por el impulso amoroso de una mujer a otra, Don Juan no es un aventurero, como ocurría en sus antecesores, que se distrae pasando de mujer en mujer, sino el símbolo mismo de la inconstancia, sin más razón que la suya ni otro débito que rendir pleitesía a su voluntad. En sus palabras, los tres órdenes se hacen añicos: el social, el moral y el religioso quedan sometidos desde ese momento, cuando todavía no ha arrancado el Siglo de las Luces, a una crítica: la del cemento principal que los soldaba y daba consistencia con ellos al compacto bloque del sistema, la de ese principio de autoridad que el libre pensamiento de Don Juan menoscaba y arrasa. Eso es lo que Doña Elvira intenta: ablandar a Don Juan para que sacrifique su pasión por la libertad a los pies de la religión. En palabras de Gérard Conio, «Don Juan aparece en Molière menos como un residuo corrompido de una clase condenada por la historia que como el precursor de un libre pensamiento que aún no tiene la posibilidad de hacerse oír»41.
Las aportaciones mayores de Molière se centran en el espíritu que anima a los dos personajes principales, aunque su poder creativo no se limite a ellos: sin alterar los datos esenciales de la herencia escénica recibida de los comediógrafos italianos y franceses, sin apenas alterar los lugares comunes de la leyenda, los renueva y refuerza re-creándolos con lo que es esencial y propiamente molieresco: desde el arranque, a primera vista inoportuno, en que hace la exaltación y loa del tabaco42 hasta la figura ya destacada de Doña Elvira, o la del señor Domingo, que con su nota realista acaba el retrato del caballero malvado que, además de no pagar sus deudas, se burla del segundo escalón social del reino, una burguesía ridícula, capaz de enjugar cualquier desprecio por el solo premio de codearse —aunque sea como acreedor nunca pagado— con la aristocracia. Echa mano, además, de recursos tan propios como la amplificación —las relaciones entre amo y criado— o la síntesis ya citada de Doña Elvira, encarnación de todas las víctimas del seductor.
Don Juan, por su parte, comulga con el espíritu libertino de la generación filosófica inmediatamente anterior hasta en sus menores detalles. Aunque no pueda reducirse la creación de su obra —ni de ninguna— a una simple transcripción de la realidad, hay que recordar, por más que sea brevemente, algunos anclajes históricos de las expresiones o de la sombra del personaje. Para configurarlo, Molière aprovechó materiales muy diversos, anécdotas más o menos verídicas, que uno de los memorialistas más conspicuos del período —y también más malicioso—, Tallemant des Réaux (1619-1690), cuenta en sus Historiettes, y que fueron utilizadas por el comediógrafo (III, I, II); para la primera recuerda la muerte de Mauricio de Nassau, «un príncipe alemán muy dado a las matemáticas», que, in articulo mortis, fue preguntado por sus creencias: «Nosotros los matemáticos —cuenta Tallemant— [...] creemos que dos y dos son cuatro, y cuatro y cuatro ocho».
La segunda se refiere a la tantas veces citada escena del Pobre. Según Tallemant, cuando al exquisito poeta barroco François de Malherbe (1555-1628) «los pobres le decían que rogaban a Dios por él, les respondía que no creía que tuviesen gran crédito ante Dios, dado el lamentable estado en que los dejaba». Y también emplea Molière para esa escena anécdotas atribuidas al caballero de Roquelaure, de quien procede la idea de hacer blasfemar al mendigo; ese caballero habría conseguido tres blasfemias de la boca de un pobre a cambio de quince sueldos; en 1642 fue condenado como libertino notorio por ello.
En el entorno de la cristianísima majestad de Luis XIV había ateos que exhibían de buena gana, y de modo bastante lúdico, su incredulidad, a pesar de que en 1666 se habían actualizado medidas tomadas anteriormente en la declaración real «Para el castigo de juradores y blasfemadores». En realidad, Armand de Gramont, conde de Guiche, era ateo; Bernard de Longueval, marqués de Manicamp, que «presumía mucho de impiedad», según Saint-Simon43, había enseñado al monarca el arte de la blasfemia; al mismo Rey Sol, el cronista italiano Primi Visconti llegó a decirle un día que tenía cara de ateo; y otros libertinos de la nobleza no dudaban en saltar a terrenos prohibidos: tras divertidas cenas, daban muestra de su gusto por la broma blasfematoria haciendo competiciones para saber cuál de ellos las decía mayores y más ingeniosas. El duque de Nevers y Brissac se ocupaban en ciencias ocultas y pretendían con sus experimentos hacer aparecer al diablo: en una carta al condestable Colonna, Colbert lamenta que un hombre tan inteligente se dedique a curiosidades semejantes, que, según él, habrán de causar su perdición. En el Hôtel de Soissons, el ateísmo llegaba incluso a la exhibición: se dedicaban a la astrología, a los horóscopos, evocaban espíritus, leían el futuro gracias a la mediación del diablo... Por su parte, Molière debió gustar de la religión espiritual y elegante de altos señores ateos, como el conde d’Aubijoux, gobernador de Montpellier y protector suyo, o como el marqués de Frontaille, o como su amigo Chapelle.
VIDA Y HECHOS DE UNA SOMBRA
La sombra que encarna Don Juan, desde esa perspectiva historicista, ha sido identificada con el príncipe de Conti, sobre todo si prestamos especial atención a ciertas frases:
¿Cuántos crees que conozco que, mediante esa estratagema, han disimulado hábilmente los desórdenes de su juventud, que se han hecho un escudo del manto de la religión y, bajo ese respetado hábito, tienen permiso para ser los peores hombres del mundo?44.
Repitiendo lo dicho líneas más arriba sobre el reduccionismo que supone ver cualquier personaje como transcripción literal de una persona —estamos ante el mismo caso de Tartufo-Roquette—, conviene situar la persona del príncipe de Conti en el contexto de Molière para aclarar las circunstancias de la escritura de Don Juan, aunque esas circunstancias queden al margen del tema visto desde su interior como obra dramática. Es, además, ese anclaje en un tiempo y en un orden social dados lo que convierte la obra en una pieza de combate en un doble nivel. Por un lado, la anécdota de Conti —o de la mezcla de varios personajes reales—; por otro, la seriedad del intento que Molière se proponía, articulando en torno a ella sus ideas, que nada tenían que ver con la dirección apologética de la religión contenida en la fuente original —El burlador—, sino todo lo contrario.
Armand de Bourbon Conti (1629-1666) se inscribe desde temprana edad en la carrera religiosa acumulando fructíferos beneficios eclesiásticos, pero retorna al mundo antes de recibir órdenes mayores sin por ello abandonar esas gabelas adjudicadas a su sangre. Había estudiado en el colegio de los jesuitas de Clermont en el mismo momento en que lo hacía Molière, aunque, dada la diferencia de edad, no frecuentaron el mismo curso. Derrotada la facción de la Fronda, fue encarcelado, junto con su hermano, el príncipe de Condé, y su cuñado, el señor de Longueville. Pese a las órdenes menores recibidas, su primera juventud mereció críticas públicas por sus costumbres licenciosas, llegándose a hablar de incesto con su hermana, Mme. de Longueville, y de numerosas amantes, entre ellas la esposa del señor de Calvimont, miembro del parlamento de Burdeos. Varios contemporáneos han dejado un retrato siniestro de Conti; así, el cardenal de Retz afirma en sus Memorias que «la maldad» señoreaba sobre sus «cualidades, por lo demás mediocres». Una vez liberado de sus cárceles, se unió a Mazarino, desposando en 1655 a una de las sobrinas del cardenal, Anne-Marie Martinozzi, y retornando a la carrera del poder como gobernador de Guyenne, de Languedoc y, en 1660, de la provincia de Orléans.
Es en otoño de 1653, mientras reside en su castillo de La Grange des Prés, junto a Pézenas, con Madame de Calvimont como amante oficial y señora del castillo, cuando la compañía de Molière trabaja ante él y obtiene, en segunda instancia, el derecho a titularse «troupe del señor príncipe de Conti», tan apasionado por esas fechas de la comedia que otorgó a la troupe, en nombre de la provincia, una pensión anual de 7.000 libras, y regaló pases de favor a los oficiales de las tropas, incrementando así el número de espectadores.
No se contentaba con ver las representaciones del teatro, hablaba a menudo con el jefe de su compañía, que es el comediante más hábil de Francia, sobre lo que su arte tiene de más excelente y encantador. Y, leyendo con él a menudo los más hermosos y delicados pasajes de comedias tanto antiguas como modernas, se complacía haciéndoselos recitar, de suerte que había pocas personas que pudiesen juzgar mejor que este príncipe una obra de teatro.
Según cuenta el abate Voisin, limosnero de Conti45. En pocos años, el príncipe ha pasado de las mazmorras a ocupar el tercer puesto en la jerarquía del reino por su sangre borbona, sin que por ello haga un alto en sus correrías amorosas; se le llega a atribuir, incluso, un «Mapa del país de Braquerie», en el que se pasa revista a las principales damas de la corte, con detalle preciso de sus relaciones sentimentales y amantes46. La intención paródica apunta, por un lado, a la literatura heroica y, por otro, a la Carte de Tendre —símbolo de los excesos preciosistas de Mlle. de Scudery47—.
La familiaridad que en esos momentos mantiene con Molière es tanta que, al morir en 1654 el secretario del príncipe, Sarazin —envenenado por un marido celoso, según unos, de un golpe que le habría propinado Conti en la sien con unas tenazas, según otros—, ofreció ese cargo a Molière, a decir del coetáneo Grimarest48. En su corte conoció el cómico al entonces abate de Roquette, más tarde obispo de Autun, que puede haber servido de modelo para Tartufo49. Pero en la primavera de 1665, de forma súbita, Conti se convierte, guiado en ese camino de Saulo por el obispo jansenista de Aleth, monseñor Pavillon, en uno de los personajes que mayor dureza y severidad empleaban contra el arte de los escenarios. A ese obispo pide Conti que le recomiende un director de conciencia, y el elegido es el padre Ciron. Puede seguirse el camino de espiritualidad de Conti —cuya conversión consideran sincera los historiadores; entre otros motivos, porque le costó mucho dinero—, gracias a su correspondencia con ese sacerdote. L. Lacour50 y F. Baumal51 han hecho hincapié en las similitudes entre la carta de conversión de Conti y las palabras de Don Juan a su padre, llegando el segundo a sospechar que, a través de otro familiar de Conti, el abate Daniel de Cosnac, Molière pudo haber tenido conocimiento de esa epístola. No resulta fácil de creer —aduce Georges Couton52—; tampoco resulta fácil rechazar absolutamente esa hipótesis incomprobable. De cualquier modo, la semejanza entre la carta verdadera de conversión, la de Conti, y las palabras de Don Juan, que se dice convertido, muestra de forma estridente la penetración de Molière y su aptitud para encontrar los sentimientos y el lenguaje de la devoción. De este modo, la carta de Conti es sin duda, no una fuente de Molière, sino una notable ilustración de su texto.
No es el mismo hombre el que habéis conocido que el que os escribe. Mis fuerzas me abandonan, mis ojos han perdido incluso su luz y su claridad. Mme. de Conti y yo hemos resuelto dedicar todos los días cierto tiempo a hablar juntos de las cosas de nuestra salvación. Ese golpe que acaba de herir al compañero53 de una parte de mis locuras me hace ver la mano de Dios librándome misericordiosamente para dejarme tiempo de hacer penitencia. Tengo deseo de satisfacer a la justicia de Dios en esta vida por todos mis crímenes. Casi siempre tengo mi miseria delante de los ojos. Costaría mucho comprender cuánta es la gratitud de mi corazón por semejante misericordia. Afronto todos mis deberes y gimo ante Dios por mis miserias pasadas para obtener mediante plegarias fervientes que me haga sentir los efectos de su misericordia.
Tomo por último todas las medidas necesarias. Queriendo darme a Dios, trato con este propósito con Monseñor de Aleth y le obligo a indicarme una persona en quien yo pueda tomar entera confianza54.
No parece que las palabras de la carta fueran fruto de la retórica, porque Conti cumplió las duras condiciones que, para demostrar la sinceridad de su conversión, le impuso Ciron antes de hacerse cargo de su guía espiritual: devolver cuarenta mil escudos de los beneficios eclesiásticos que había cobrado cuando ya era hombre de mundo; reparar los estragos causados por sus tropas durante las luchas civiles de la Fronda; poner «en orden» su casa y confesar públicamente sus impiedades y su arrepentimiento. Conti restituyó el dinero exigido e indemnizó a las poblaciones que habían sufrido los desmanes de sus mesnadas, llegando al extremo de pedir perdón al señor de Calvimont por el amancebamiento público con su esposa. En la carta que le dirige —la esposa del parlamentario había sido encerrada ya en un convento por orden del marido—, no solo se ofrece para ayudarlo en su carrera y poner la autoridad que él pudiera poseer a su servicio, sino que está dispuesto, si el otro lo permite, «a arrojarse a sus pies para recibir de él el trato que juzgara capaz de satisfacerle», según reza una apostilla a la carta, redactada con toda probabilidad por Ciron.
Reguló también la vida cotidiana de su casa con una Memoria55 en la que, por ejemplo, se prohíbe a sus criados no solo la embriaguez, los duelos y los juegos de cartas y dados entre otras cosas, sino, además, la comedia y la lectura de novelas y malos libros; los pajes no podrán ir a teatros, bailes ni tabernas, y todos eran conminados a asistir a las sesiones de catecismo dadas en el castillo para ellos. Por si todo esto fuera poco, para compensar sus errores de antaño Conti se dedicó a perseguir a los blasfemos con condenas a muerte y a galeras con una saña que sorprendió a Racine y a Daniel de Cosnac, quien dice en sus memorias:
Como el humor de este príncipe le lleva a tomar todo con violencia, su devoción es austera y sus domésticos favoritos creen estar perdidos si no siguen la inclinación de su amo. Por eso se ve a esos refinados hipócritas blasfemar en voz alta del servicio que practican en secreto y servir públicamente todos los días a la misa del señor príncipe con una devoción tan afectada como poco ejemplar.
En ese período de conversión compuso Conti el Traité de la Comédie, no publicado hasta 1666, aunque probablemente estaba terminado desde el año anterior; se conocía, además, parcialmente desde 165856. El limosnero Voisin explica los motivos del arrepentimiento de su vieja pasión por el teatro:
Después de haberse dado por entero a Dios, tuvo tan gran pesar por el tiempo que había perdido en esas diversiones criminales que, para reparar el mal que había hecho y podía haber causado con su ejemplo, se creyó obligado a dar a los pueblos algunas advertencias que pudieran hacerles conocer el peligro a que se exponen quienes frecuentan las comedias.
No se limitó a esas «advertencias»: actuó de forma expeditiva, ordenando a Molière eliminar su título de «troupe del príncipe de Conti» y expulsando de su gobernación a los cómicos, como atestigua una carta de Racine (25 de julio de 1662): «A una pequeña ciudad próxima ha venido a establecerse una troupe de comediantes; él [Conti] los ha expulsado y ellos han pasado el Ródano para refugiarse en Provenza. Se dice que [Conti] no tiene más que misioneros y arqueros detrás de sí».
En el «orden de su casa» se incluía también la esposa, la princesa de Conti, que hasta ese momento no había dado muestras de especial religiosidad, y de cuya conciencia también se hará cargo Ciron. «Los ardores religiosos de su marido resultaron contagiosos y rivalizó con él en fervor», resume Georges Couton, que lleva la historia hasta el final: «También resultó contagioso el mal napolitano57 que le había pegado. Él murió [el 21 de febrero de 1666, a los treinta y siete años] de esa enfermedad, y ella también unos años más tarde».
Uno de los primeros pasos que dio Conti a raíz de su conversión fue el ingreso en la Compañía del Santo Sacramento del Altar58. Le costó mucho, pese a su poder, porque la compañía temía unas secuelas que terminaron produciéndose, y que fueron achacadas a la presencia de Conti entre sus miembros; su pasado jansenismo, su participación en la Fronda de los príncipes y su exceso de celo no parecían la mejor carta de recomendación ante el velo que los del Santo Sacramento pretendían correr sobre sus actuaciones. El encarcelamiento de una mujer de malas costumbres decretado por Conti en Languedoc fue uno de los primeros escándalos que perjudicaron a la cábala. Miembro de la Compañía de Languedoc, forzó la mano para ingresar en la de París, pese a la oposición de los devotos parisinos: teniendo al frente un príncipe de sangre real con el pasado político de Conti, podían levantar sospechas como una especie de partido de oposición, que no deseaban ni les convenía. Sea cual fuere el papel desempeñado en la decadencia de la Compañía por Conti, lo cierto es que los Anales del Santo Sacramento aseguran que por culpa del príncipe comenzaron las persecuciones que habían de desbaratar la cábala poco después.
Fuera o no sincera su conversión, el rumor público no veía en aquellos excesos de humildad —su conducta con Calvimont— y devotismo de Conti otra cosa que ejemplos de hipocresía. De cualquier modo, precisa Couton,
para nosotros el problema verdadero no consiste en saber si estaba convertido del todo, o si solo se había convertido a medias y era capaz de recaídas; el verdadero problema es imaginar cómo podía juzgarle Molière: un antiguo protector vuelto un enemigo irreductible, un libertino convertido no sin ostentación, llevado por su conversión al frente del partido devoto y que despliega contra el teatro un celo asiduo; en Conti había materia sobrada para tentar a Molière.
«DON JUAN», BLANCO DEL PARTIDO DEVOTO
Son las ya citadas Observaciones del señor de Rochemont las queresultan de inestimable valor para una lectura de Don Juan: ponen el dedo en las llagas que la obra de Molière abre en aquella sociedad, subrayando precisamente los crímenes del comediante. Entre las acusaciones, además del ateísmo del protagonista que se inscribe en el contexto filosófico-político de la querella del «libertinaje» —un ateo militante que se disfraza de devoto para escapar al castigo y que ensalza la hipocresía—, la principal y, por tanto, la peor, estriba en adjudicar a un grotesco criado como Sganarelle la defensa de la religión, y no solo por lo que sale de su boca en la pieza, sino porque el papel de Sganarelle lo encarnaba el propio Molière, cómico recargado de guiños y segundas intenciones que subrayaba con los gestos y el cuerpo cada palabra, según testimonios contemporáneos59. De ahí la calificación de «libertino y malicioso» que Rochemont le adjudica, en una época en que la impudicia y la seducción carnal eran sinónimos, para la apologética de los púlpitos, de libertinaje y ateísmo. Un Molière vestido de Sganarelle
que se burla de Dios y del Diablo, que se ríe del Cielo y del Infierno, que juega con dos barajas, que confunde la virtud y el vicio, que cree y que no cree, que llora y que ríe, que recrimina y que aprueba, que es censor y ateo, que es hipócrita y libertino, que es hombre y demonio todo junto60.
Convertía al criado, a ojos de Rochemont, en protagonista indiscutible; por tanto, el significado de la pieza cambiaba. Cuando Sganarelle califica a su amo de «un diablo, un turco» (I, I) está repitiendo las palabras de los apologistas católicos contra ateos y libertinos.
La commedia dell’arte había aportado a la historia donjuanesca española un añadido renovador: el desplazamiento del interés del amo al criado; por ejemplo, el Arlequín de Biancolelli, del que Molière recogerá algunos rasgos. Con Rochemont, y con esa influencia de la commedia dell’arte, concuerda, aunque en su caso la valoración sea positiva, la interpretación de Antoine Adam:
prodigiosa creación [la de Sganarelle], todo hecho de segundas intenciones y subterfugios, donde un guiño enmienda el valor de las palabras, donde la risa burlona viene a desmentir y abofetear las frases edificantes, figura de pillo y de imbécil todo junto, que deshonra la virtud con sus bromas y más todavía la religión con su estupidez61.
No hay que olvidar, sin embargo, un hecho significativo, puro juego teatral, con antecedentes en la comedia italiana (el payaso listo y el payaso tonto de las plazas públicas y la pista de circo), pero también motivo de reflexión: los protagonistas forman una sola pareja, están siempre juntos en el escenario, y la iconoclastia de la obra no puede captarse si no se considera a ambos, amo y criado, como una unidad indisoluble, hasta el punto de intercambiar su indumentaria en el curso de la acción. Cierto que en El burlador español ya aparecía el trueque de ropajes; que también el francés Villiers había utilizado en el episodio en que Don Juan roba su hábito a un peregrino dormido, y que tal vez Molière recuerde escenas semejantes de L’heureuse Constance