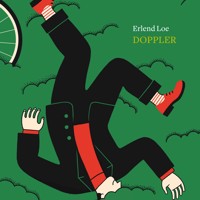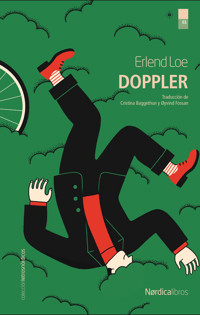
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
Después de la muerte de su padre y tras caerse de la bicicleta, Doppler decide abandonar su hogar en Oslo, su trabajo, a sus hijos y a su esposa embarazada, y vivir una vida solitaria en el bosque a las afueras de la ciudad. Se instala en una tienda de campaña, mata un alce para comer, pero luego descubre que este tiene una cría, a la que adopta y le pone el nombre de Bongo. Con el pequeño alce habla del estado del mundo que ha dejado atrás, del consumismo y del mantra del éxito personal. Doppler decide vivir de una forma lo más alejada posible de su vida anterior, recurriendo al trueque e incluso a pequeños hurtos para satisfacer sus necesidades. Esta satírica novela, que fue todo un éxito en Noruega, nos hace reflexionar sobre nuestra sociedad y, con ironía, nos muestra que otro modo de vida es posible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erlend Loe
Doppler
The woods are lovely dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
ROBERT FROST
NOVIEMBRE
Mi padre ha muerto.
Y ayer le quité la vida a un alce.
¿Qué puedo decir?
Era o él o yo. Y yo estaba muerto de hambre. La verdad es que me estoy quedando en los huesos. La víspera bajé a Maridalen y robé algo de heno de una granja. Rajé un saco con el cuchillo y me llené la mochila de heno. Después me eché a dormir un rato y, al amanecer, bajé a la cañada al este del campamento y coloqué el heno a modo de cebo en un sitio que, desde hace tiempo, pienso que es el lugar perfecto para una emboscada. Luego tuve que esperar durante horas al borde de la cañada. Sé que hay alces por aquí. Los he visto. Incluso han llegado a acercarse a mi campamento. Vagan por el monte siguiendo sus propios impulsos, más o menos racionales. Los alces siempre están en camino. Parecen pensar que en otros sitios siempre se está mejor, y quizá tengan razón. En cualquier caso, al final apareció uno, aunque una cría lo seguía al trote y eso me desconcertó un poco. Habría preferido que viniera sin cría, pero ahí estaba ella y el aire soplaba en la dirección perfecta. Sujeté el cuchillo entre los dientes, no el pequeño, sino el grande, el de carnicero, y esperé. Los alces se acercaban despacio por la cañada, mordisqueando algún brezo y algún brote de abedul. Al final la madre se detuvo justo debajo de mí. ¡Joder! ¡Qué grande era! Los alces son grandes, es fácil olvidar lo grandes que son. Y, en ese momento, salté sobre su lomo. Naturalmente, había repasado el procedimiento docenas de veces en mi cabeza y contaba con que aquello no le gustaría nada, con que intentaría escapar y, efectivamente, así fue. Pero antes de que alcanzara demasiada velocidad, logré asestarle una cuchillada en la cabeza. De un solo golpe, el arma atravesó el cráneo del animal y penetró su cerebro, de donde quedó asomando como un extraño sombrero. Me bajé de un salto y repté como pude hasta ponerme a salvo sobre una gran roca, mientras el alce veía pasar su vida por delante en un instante: las temporadas de comida abundante durante los soleados y ociosos días del verano, el fugaz enamoramiento del macho en otoño y la soledad posterior. El parto y la alegría de transmitir los genes, pero también los ajetreados meses de invierno de años previos, además del desasosiego, ese elemento de intranquilidad del cual, quién sabe, quizá le aliviara que la liberaran. La hembra repasó todo aquello en cuestión de segundos y, por fin, se desplomó.
Me quedé un rato mirándola, a ella y a su cría, que no había huido, sino que permanecía junto a la madre muerta, sin entender bien lo que había pasado. Sentí la punzada de un sentimiento desagradable, a la vez que extraño. Aunque llevo un tiempo viviendo aquí afuera, es la primera vez que mato. Y acababa de matar un animal enorme, quizá el mayor de Noruega y, en contra de mis buenas intenciones, había explotado la naturaleza de la forma más brutal. Seguramente le había quitado más de lo que jamás sería capaz de devolverle, al menos a corto plazo, y eso no me gustaba nada. Tiene que haber un equilibrio en las cosas. Pero el hambre es el hambre y poco a poco le iré devolviendo algo, me dije al bajarme de un salto de la roca. Luego espanté a la cría, extraje el cuchillo del cráneo de la madre muerta y le abrí las tripas. Las vísceras se esparcieron por la tierra, y corté un trozo de la entraña, que me comí crudo. Allí mismo. A lo indio. Luego partí lo que pude en piezas manejables y me las llevé de vuelta al campamento, donde cogí el hacha y regresé para descuartizar el resto del alce. Al anochecer, había transportado todo el animal al campamento. Asé grandes pedazos de carne en la hoguera y me sacié por primera vez en varias semanas. Luego tendí el resto de la carne en un primitivo horno de ahumar que he construido estos días. Luego me dormí.
Y hoy, al despertar, oí a la cría fuera de la tienda. Todavía la oigo y la verdad es que no me atrevo a levantarme. Soy incapaz de mirarla a los ojos.
Pero tampoco puedo quedarme aquí tumbado. Necesito leche, leche desnatada. Funciono mal sin leche. Me pongo quisquilloso e irascible. Pero soy consciente de que para conseguir leche tengo que bajar a la civilización, por eso lo hago a regañadientes. Aun así, la leche me resulta imprescindible. En ocasiones bajo hasta el estadio de Ullevaal como un hombre normal. La verdad es que antes lo hacía muy a menudo, por no decir a diario, pero después de… Bueno… ¿Cómo decirlo? Desde que me mudé al bosque, porque eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que hago, vivo en el bosque, voy cada vez menos. En parte, porque no tengo dinero y, en parte, porque no quiero ver gente. Cada día siento más rechazo hacia la gente. Pero necesito leche. Mi padre también bebía leche, y ahora está muerto.
Sigo oyendo a la cría fuera de la tienda, me está acusando de una manera activa y ruidosa. Intenta emparanoiarme para que salga, pero yo me escondo en el saco de dormir y frunzo la cuerda para que solo quede un agujero entre el mundo y yo. De este modo, yo no puedo salir y el mundo tampoco puede entrar, y así me quedo un buen rato, en silencio absoluto, como un niño que finge que no pasa nada. Pero la cría no desiste. Sigue ahí. Y al final me entran ganas de hacer pis. ¡Por Dios! Solo es una cría, me digo. ¿Por qué iba a tener yo, un hombre hecho y derecho, cargo de conciencia por matar un alce? Así es el ciclo de la naturaleza. La cría tiene que aprenderlo y debería estar agradecida de que haya sido yo, Doppler, quien se lo ha enseñado y no un tipo sin escrúpulos que tal vez hubiera acabado también con ella.
Salgo y meo en el mismo sitio de siempre, la piedra plana a los pies de la tienda. Normalmente, se ven desde allí toda la ciudad y el fiordo, aunque hoy hay niebla. Ignoro por completo a la cría, hago como si no estuviera, pero ella me observa atentamente mientras meo. Intento darle la espalda, pero ha debido de ver un poco y ahora quiere más. Se desplaza y me mira desde otro ángulo. Me vuelvo en otra dirección, pero la cría me sigue, como si quisiera comprobar que realmente ha visto lo que ha visto, como todo el mundo. Story of my life. De acuerdo, coño, le digo y me vuelvo hacia ella con los pantalones bajados y los brazos levantados. ¡Mira!, exclamo. ¿Te vale? ¿Has visto lo que querías? ¿Estás contenta?
Pero la insolente criaturita no parece contenta, me clava la mirada. Y yo tampoco estoy dispuesto a aguantarle todo a un alce, así que arranco el hacha que tengo clavada en un árbol a mi alcance y la lanzo con todas mis fuerzas hacia la cría, pero ella salta a un lado y se escabulle entre los árboles.
La vida me ha enseñado que da mal resultado intentar ocultar la verdad, así que será mejor que lo diga cuanto antes: tengo un miembro grande.
¿Qué puedo decir?
Tengo un órgano sexual de tamaño sorprendente, por no decir descomunal.
Dicho de otra manera, un pollón.
Siempre lo he tenido. Es grande. No hay palabra que lo defina mejor. Es largo y pesado. Y grueso. Es decir, grande.
En el colegio me llamaban Doppler, el de la Polla.
De eso, afortunadamente, hace años y ya no pienso mucho en ello, aunque en su momento me dolía. Al fin y al cabo, tenía otras cualidades en las que quería que se fijara la gente.
Doppler, el de la Polla.
A decir verdad, me molesta mucho que me lo recuerden. Llevaba tiempo sin pensar en ello. Puto alce. Como vuelva, le parto la cabeza en dos.
Ayer no tomé ni gota de leche. Dediqué todo el día a espantar a la maldita cría de alce. Al poco de ahuyentarla hacia el bosque, volvió a aparecer, claro. Y para colmo, se quedó horas merodeando alrededor de la tienda de campaña. Me recordó a los alumnos de secundaria del instituto de Sogn, con ese edificio que parece diseñado para encajar en cualquier campo de concentración. Estuve años pasando por delante en bicicleta. Ahora, si quiero y no hay niebla, lo veo por los prismáticos. Los alumnos suelen quedarse parados por las esquinas, pasando el rato de manera algo incómoda y, a la vez, conmovedora, y fuman todo lo que pueden hasta que suena el timbre y tienen que volver a clase. Si la cría de alce tuviera acceso al tabaco, no se lo pensaría dos veces. Está sola en la vida y, poco a poco, se está dando cuenta de que el mundo es un lugar cruel, sin futuro ni sentido. Es una evidente señal de inmadurez que la tome conmigo, por supuesto, pero ¿qué puedes esperar? Al fin y al cabo, no es más que una cría.
A pesar de todo, y por muy cría que fuera, acabé perdiendo la paciencia. En silencio, me preparé para la caza y salí de un salto de la tienda con el hacha levantada para el ataque, pero la cría se me volvió a escapar. Me pasé horas persiguiéndola por el monte. Estuvimos en Vettakollen, en el lago de Sognsvann y llegamos casi a Ullevålseter. El GPS indicaba que habíamos recorrido casi cincuenta kilómetros a una velocidad media de más de doce kilómetros por hora, y eso que atravesábamos bosque y terreno accidentado. La caída de la noche me cogió fuera y llegué a la tienda totalmente exhausto. Al cabo de un ratito, cuando la cría apareció de nuevo, ya no me quedaban fuerzas. Tiré la toalla. Esta noche hemos dormido juntos en la tienda de campaña. La cría ha contribuido con una sorprendente cantidad de calor. La he usado de almohada durante casi toda la noche y esta mañana, al despertar, nos hemos mirado el uno al otro de una manera muy íntima y cercana, rara vez he experimentado algo así con otro ser humano. La verdad es que creo que no lo he experimentado ni con mi mujer, ni siquiera al principio de nuestra relación. Ha sido casi excesivo. Lamento haberle matado a su madre y le he dicho que ya no necesita tener miedo; a partir de ahora, podrá ir y venir como quiera.
Como era de esperar, la cría no dice nada. Se limita a mirarme con ojos grandes y llenos de confianza.
Cuánto disfruto del hecho de que no hable.
Ayer nos pasamos el día entero charlando en la tienda. Le di agua y le busqué algunas ramas de corteza jugosa, mientras asaba para mí grandes piezas de carne en las ascuas de la hoguera. Le cepillé el pelaje con mi propio peine y, en un despliegue de pedagogía, le expliqué que si el hombre lleva miles de años cazando alces no ha sido por mera diversión, sino por supervivencia. Dejar que la especie se propagara sin limitaciones habría tenido consecuencias catastróficas, le dije, sin tener muy claro qué le estaba diciendo, aunque creo haber escuchado o leído algo sobre el asunto en algún sitio, así que se lo solté y añadí que, cuando hay superpoblación de alces, se propagan tanto las enfermedades físicas como las mentales, lo que a la postre genera un ambiente muy desagradable en el bosque. Imagínate, le dije a la cría, que por cierto debería tener nombre, tengo que buscarle uno, imagínate fila tras fila de alces pestilentes y mentalmente enfermos peleándose por la comida, corriendo por todas partes, mugiendo y saltándose todas las reglas del bosque, desdeñando incluso los buenos modales que caracterizan a un alce de bien. Nadie quiere eso. Así que mis antepasados cazaban alces y, por eso mismo, seguimos cazándolos a día de hoy, le dije. Aunque ya no necesitamos ni la carne ni la piel para sobrevivir, lo seguimos haciendo, añadí a media voz. Nos gusta salir al bosque y disparar a los alces. Tengo entendido que entre cazadores se entablan buenas amistades y que hay mucho compañerismo, la caza del alce se ha convertido en una costumbre, le dije, lo hacemos por costumbre. Y para controlar el crecimiento de la población de alces, cosa que ya he mencionado. Así son las cosas. Aunque yo no maté a tu madre por costumbre, yo lo hice por necesidad. Llevaba varios días sin comer y no había vuelto a saciarme desde que terminó la temporada de arándanos. Sin embargo, lamento haberlo hecho con un cuchillo, le dije, fue innecesariamente brutal. Pero el caso es que no tengo rifle y tampoco sé disparar. Entiendo perfectamente que me lo reproches y que, en tu relación conmigo, te veas desgarrado entre extremos emocionales, le dije. Estás en tu derecho. Tú mismo debes valorar tus sentimientos y trazar los límites donde consideres correcto. Ahora bien, quiero que sepas que estoy dispuesto a apoyarte durante este periodo difícil, le dije, y además, añadí tras una breve pausa, tu madre no habría tardado demasiado en cortar sus lazos contigo de forma igualmente brutal. Te habría apartado de su lado y te habría dicho: ¡Vete! Así sois los alces, parecéis muy buenos, pero luego tratáis a vuestros hijos a patadas. Sois unas bestias. Tenéis hijos, les dais algo de leche y unos cuantos consejos y, luego, ¡zaca! Cuando menos se lo esperan, ¡fuera! ¡A buscarse la vida! Muy pronto, tal vez la próxima semana, tu madre habría insistido en que tú te fueras por un lado y ella por otro, y ese habría sido un mal día para ti, te lo aseguro, un día que se queda grabado para siempre en la memoria de la mayoría de los alces, pero que ahora tú te vas a ahorrar porque yo le he quitado la vida a tu madre, de modo que, en vez de recordarla como una mentirosa, la recordarás como una madre que siempre estuvo a tu lado cuando la necesitabas y que, de pronto y sin sentido alguno, te fue arrebatada, le dije mientras le pasaba el peine por el lomo.
Por cierto, yo también he perdido a alguien recientemente, continué. He perdido a mi padre. Apenas lo conocí, nunca entendí quién era y ahora se ha ido. En cierto sentido, estamos en el mismo barco. Tú has perdido a tu madre y yo a mi padre. En vez de dirigir tu rabia hacia mí, deberías dirigirla hacia el señor Düsseldorf, que vive ahí abajo, en la calle Planetveien. Le expliqué a la cría que durante una buena temporada me surtí de comida en su sótano. Su difunta esposa logró poner en conserva tantos frutos del bosque como para cubrir el consumo de un hombre durante toda una vida y, además, disponía de un congelador bien nutrido de panceta y otras carnes. Tras estudiar detenidamente el vecindario durante semanas, llegué a la conclusión de que la casa de Düsseldorf era la de más fácil acceso, en parte gracias al propio Düsseldorf, que es bastante descuidado y está considerablemente mermado en general, puesto que incluso le da a la bebida. De modo que, mientras él construía sus ridículas maquetas de guerra, siempre vehículos de la Segunda Guerra Mundial que reproducía a escala 1:20 o algo por el estilo, prestando una exagerada atención a los detalles y los colores, yo pasaba al jardín por la verja que llevaba abierta la mayor parte del verano y entraba en el sótano, donde me servía sin reparos de lo que había y me lo echaba todo al saco. Luego salía por donde había entrado y regresaba al bosque. Me parecía que tanto el señor Düsseldorf como yo podíamos estar contentos con el arreglo. A fin de cuentas, el hombre tiene todo lo que necesita en este mundo: una casa grande, una despensa surtida, suficiente dinero, a juzgar por los extractos del banco que deja sobre el aparador junto a la puerta del sótano, y para colmo, una afición que sin duda llena y enriquece su vida. Es difícil imaginarse qué más podría desear un hombre como el señor Düsseldorf, le dije a la cría. Casi llegué a convencerme de que, si llamaba a su puerta y le preguntaba abiertamente si le parecía bien que entrara de vez en cuando en su casa para servirme de la abundancia de su sótano, me sonreiría y me diría que sí, que por supuesto. Pero luego debió de pensárselo mejor porque un buen día me encontré la verja del jardín cerrada y por todas partes había pegatinas y carteles que advertían de la presencia de alarmas y de centrales, de crimen y de castigo.
Hay que ver hasta dónde hemos llegado. Las personas se atrincheran tras verjas y muros y tienen miedo las unas de las otras.
De modo que me vi desprovisto de nuevo y como es natural, al cabo de unos días, empecé a pasar hambre. El hambre fue en aumento y, al final, no me quedó más remedio que tenderle una emboscada a tu madre y atravesarle el cráneo con el cuchillo grande. Así son las cosas. Así funciona el hambre, es lo que tiene, hace que todo lo demás parezca irrelevante. Sencillamente, necesitamos comer, le dije a la cría. Tal vez conozcas la sensación, o tal vez no. Esperemos que no.
La necesidad de leche es ya acuciante, así que cargo la mochila con quince kilos de carne de alce y me dirijo hacia el estadio de Ullevaal. La cría me sigue, pese a que le explico muy severamente que no puede ser. Tienes que esperarme aquí, le digo. Esperar, repito con exagerada claridad, como si hablara con un niño de pocas luces. Estoy barbudo y desaliñado, bastante voy a llamar ya la atención como para aparecer acompañado de un alce. Relájate, le digo, no tardaré en volver. Pero no se relaja, no quiere que me vaya. Pobrecito alce, le digo. Crees que voy a abandonarte, pero no es así, solo voy a la tienda a conseguir leche y alguna otra cosa que necesitamos. Mis palabras no parecen surtir efecto. La ansiedad por la separación brilla en sus ojos y el apego que demuestra hacia mí me despierta cierta preocupación. Creía que los alces eran más independientes. Se está uniendo a mí de una manera que no me encuentro preparado para aguantar y me pillo reprochando a la madre muerta que sacara a la cría a pasear en plena temporada de caza. ¿Dónde tendría la cabeza?
Me detengo, me quito la mochila y le hago unas carantoñas. Intento cogerlo en brazos, pero pesa demasiado, así que opto por frotarle la frente con los nudillos en un gesto bromista y de compañerismo que en mi familia llamamos «darle al coco». Después me tomo la molestia de explicarle bien la situación. Soy muy partidario de explicar las cosas. Siempre lo he hecho con mis propios hijos porque creo que los niños se dan cuenta cuando pasa algo raro, cuando alguien les miente o intenta ocultarles los hechos. Por eso le explico a la cría por gestos que voy a ir adonde están los humanos y que ese es un lugar muy peligroso para un pequeño alce, que allí hay coches y autobuses, ruidos atronadores y muchas señales confusas. Lo cierto es que eso es lo que caracteriza a los humanos por encima de todo lo demás, le digo, su maestría en las señales confusas, no hay quien los supere en este sentido. Ni buscando mil años encontrarías señales más confusas que las que emiten los seres humanos.
Y cuando los alces se pierden y bajan a la civilización, los humanos les pegan un tiro, le digo por gestos y finjo ser un alce desorientado que recibe un disparo y muere de forma espantosa. Por eso, concluyo, es mejor que me esperes aquí. Dentro de un par de horas estaré de vuelta y quizá podamos hacer algo que nos agrade a los dos.
Espero una señal que indique que me ha entendido y está de acuerdo, pero no la recibo. A pesar de mi explicación y de mi buena voluntad, me sigue, de modo que termino atándolo a un árbol con una cuerda. Se acabó.
El encargado del supermercado ICA se muestra reticente, le leo la mente como un libro abierto. Exuda dudas por todos los poros de la piel. Ayuda a un pobre cazador-recolector, le digo, pero me doy cuenta de que le resulta todo muy extraño.
Nos encontramos en el almacén y el hombre intenta aparentar calma, pero, a pesar de todos sus cursos de sonrisas y de las teorías sobre la importancia del cliente, emana incredulidad. Lo que le estoy pidiendo dista años luz de cualquier regla y normativa, claro. Le estoy ofreciendo carne de alce a cambio de leche y alguna otra mercancía de su abundante surtido, pero la oferta le produce rechazo.
Soy consciente de que, para la mayoría de las personas, este tipo de economía está obsoleto, le digo. Sin embargo, ya estoy aquí y la carne es buena, y además el trueque es una bonita forma de economía, insisto. Se trata de hacer cosas los unos por los otros. Estoy convencido de que esto va a volver, argumento. Ya verás como vuelve y, si accedes a mi propuesta, podrás presumir de haber sido uno de los pioneros. Serás un creador de tendencias, porque es evidente que el trueque va a volver. Dentro de diez años, será lo único que valga. Está más claro que el agua, le digo. Las cosas no pueden seguir como hasta ahora. Es imposible. Si miras cualquier periódico o revista, verás que queda poca gente despabilada que aún dude que debemos cambiar nuestro patrón de consumo si queremos que esto siga funcionando más allá de unas pocas décadas. Veo que lo estás valorando, le digo. Te lo estás pensando. Me doy cuenta de que todavía no has dicho que no.
El encargado tiene alrededor de treinta y cinco años y parece bastante contento consigo mismo. Seguro que cuenta con una sólida formación, en su campo, y debe de estar encantado de contribuir al funcionamiento de la tienda ICA del estadio de Ullevaal. Además, el local está recién renovado, es uno de los supermercados más modernos del país. Mostradores de productos frescos hasta donde te alcanza la vista, donde ofrecen jamones de Parma, por miles de coronas, por cierto, quesos tan grandes como casas y, seguramente, un ambiente de trabajo encantador en el cual se cuidan los unos a los otros y se implican en el trabajo. Se lo está pensando. Tiene mucho que perder, pero ¿qué probabilidad hay de que alguien se entere? Además, le encanta la carne de alce. En cierto modo, los alces no se discuten.
Mira a su alrededor como para asegurarse de que ninguno de sus subordinados se encuentra lo bastante cerca para quedarse con lo que va a decir. ¿Qué necesitas?, pregunta. Varias cosas, le digo, pero lo más importante es llegar a un acuerdo sobre la leche. ¿Un acuerdo sobre la leche?, repite. Asiento con la cabeza. Yo, es decir, mis órganos y mis células, en fin, mi cuerpo, necesitamos más de un litro de leche desnatada al día, le digo. Por eso, lo que quiero es que los lunes y los jueves, a la hora de apertura de la tienda, dejes tres y cuatro cartones de leche, respectivamente, cerca del almacén, por ejemplo, entre el contenedor de basura y la pared.
¿Por qué leche desnatada?, pregunta.
Buen hombre, le digo, porque la leche desnatada representa el mayor logro producido por la humanidad hasta la fecha. Cualquier idiota ha podido siempre proveerse de leche normal de vaca, le digo, pero dar el paso a la leche desnatada requiere un regio pensamiento y una sublime técnica de separación que no se ha logrado depurar hasta los tiempos modernos. La verdad es que me temo que la humanidad nunca llegue más allá. La leche desnatada permanecerá siempre en la cúspide. Aunque también nos proporciona un reto que superar.
La leche desnatada ennoblece al hombre.
¿Cuántas semanas va a durar esto?, pregunta. Tantas semanas como sean necesarias, le contesto. ¿Necesarias para qué?, pregunta. Eso ya se verá, le digo. Y además necesito unas pilas y alguna otra cosilla de la tienda. ¿De cuánta carne estamos hablando?, pregunta. Hoy te doy lo que traigo en la mochila, al contado, y si el trato dura más allá de las Navidades, te daré más. De acuerdo, dice y me estrecha la mano. Esto ha estado bien. Es una victoria para la cultura de la caza y recolección. Alce matado a cuchillo a cambio de leche y otros productos de consumo. Esto es revolucionario.
Tal vez el mundo, pese a todo, tenga salvación.
Dentro del supermercado, me encuentro nada menos que con mi mujer. A estas horas, suele estar en el trabajo, pero es evidente que hoy no lo está. Sus motivos tendrá.
Hola, le digo.
Vaya pinta que tienes, me responde.