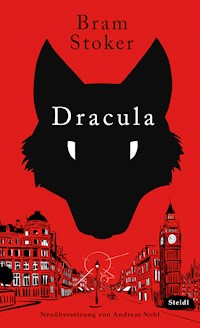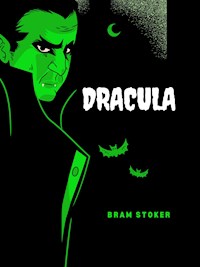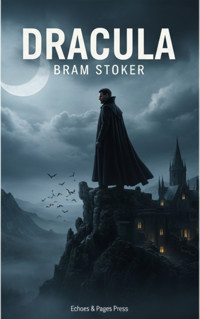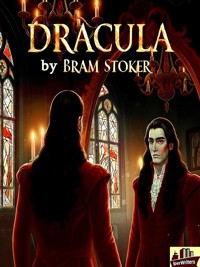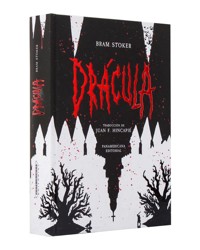
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«Tan solo dormí algunas horas cuando me fui a la cama, y sintiendo que no podía dormir más, me levanté. Había colgado en la ventana el espejo con el que me afeito, y comenzaba a hacerlo. De repente, sentí una mano en el hombro, y escuché la voz del conde que me decía "Buenos días". Me asusté, pues desde donde estaba podía ver el reflejo de toda la habitación, pero no lo había visto acercarse. Debido a ello, me corté levemente, aunque en el momento no me di cuenta. Después de contestar su saludo, me giré de nuevo al espejo para comprobar mi error. Esta vez no había error: el hombre estaba a mi lado, lo podía ver, ¡pero no se reflejaba en el espejo! Podía ver toda la habitación, pero no había señal del conde, el único ser humano allí era yo.» La nota corresponde a los diarios de Jonathan Harker, un joven abogado inglés que llegó a Transilvania a realizar una sencilla transacción de finca raíz y, en vez de ello, les regaló a los lectores de todo el mundo el descubrimiento de una de las figuras más alucinantes de la literatura universal, que ha fascinado y seguirá fascinando a generaciones enteras: el conde Drácula.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 789
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La manera en que estos papeles han sido ubicados en secuencia se hará manifiesta al leerlos. Todos los asuntos superfluos han sido eliminados, de modo que una historia casi en desacuerdo con las creencias del día de hoy podrá aceptarse como un simple hecho. No hay a lo largo del texto una declaración de hechos pasados en los cuales la memoria se equivoque, en tanto todos los registros elegidos son estrictamente contemporáneos, si se tienen en cuenta los puntos de vista y el rango de conocimientos de aquellos que los hicieron posibles.
CAPÍTULO I
^
DIARIO DE JONATHAN HARKER
(Texto taquigrafiado)
3 de mayo. Bistritz. Salí de Múnich a las 8:35 p. m. del 1 de mayo y llegué a Viena temprano la mañana siguiente; debí haber llegado a las 6:46, pero el tren se retrasó una hora. Del vistazo que di desde el tren y de lo poco que pude caminar por sus calles, Budapest me pareció un lugar maravilloso. Temí alejarme mucho de la estación, teniendo en cuenta que habíamos llegado tarde y saldríamos tan apegados a la hora prevista como fuera posible. La impresión que tuve era que dejábamos el mundo occidental e ingresábamos al oriental: el más espléndido de los puentes sobre el Danubio, de anchura y profundidad respetables, recuerda la época de dominación turca.
Salimos a buena hora, y después del anochecer llegamos a Klausenburg. Allí pasé la noche en el Hotel Royale. Mi cena fue un pollo cocinado de alguna manera con pimientos rojos. Estaba muy bueno, pero me dejó sediento. (Nota: pedir la receta para Mina). Le pregunté al mesero, y dijo que se llamaba paprika hendl y que, como era un plato nacional, podía conseguirlo en cualquier lugar de los Cárpatos. Mis conocimientos básicos de alemán me fueron de bastante utilidad aquí. De hecho, no sé qué habría hecho sin ellos.
En una de mis visitas a Londres, con algo de tiempo, había ido a la biblioteca del Museo Británico para buscar libros y mapas sobre Transilvania. Me parecía que algún conocimiento previo del país podría ser importante para tratar con un noble de la región. Encontré que el distrito del que me había hablado está en el extremo oriental del país, justo en la frontera de tres Estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los montes Cárpatos, una de las regiones menos conocidas y más salvajes de Europa. No pude encontrar en ninguna parte la ubicación exacta del castillo de Drácula, en vista de que los mapas de aquel país aún no se comparan con nuestro Servicio Oficial de Cartografía. Sin embargo, pude enterarme de que Bistritz, lugar del que tanto me habló el conde Drácula, es bastante conocido. A continuación transcribiré algunas de mis notas, que me pueden ayudar a refrescar la memoria cuando le hable a Mina de mis viajes.
En Transilvania convergen cuatro nacionalidades distintas: en el sur, los sajones, mezclados con los valacos, que descienden de las tribus tracias; los magiares en el oeste, y los escequelios en el este y el norte. Tendré que relacionarme con estos últimos, que proclaman ser descendientes de Atila y los hunos. Es posible que así sea, porque cuando los magiares conquistaron el país, en el siglo xi, encontraron que los hunos ya estaban allí. He leído que todas las supersticiones conocidas en el mundo pueden encontrarse en la herradura de los Cárpatos, como si fuera el centro de alguna clase de vorágine imaginativa. De ser así, es posible que mi estancia en estas tierras sea muy interesante. (Nota: debo pedirle al conde que me cuente todo al respecto).
Pese a que mi cama era lo suficientemente cómoda, no dormí bien. Tuve toda clase de sueños extraños. Bajo mi ventana un perro le aulló toda la noche a la luna; quizá esto haya tenido que ver con mis sueños. O pudo haber sido la páprika: tuve que tomarme toda el agua de mi jarra, y quedé sediento. Hacia la mañana pude conciliar el sueño y me despertaron los golpes continuos en la puerta, de manera que sí tuve que haber dormido profundamente. De desayuno comí más páprika y una suerte de harina de maíz llamada mamaliga, así como berenjenas rellenas de carne picada, un plato exquisito llamado impletata. (Nota: conseguir la receta de este plato también). Tuve que apurar el desayuno debido a que el tren salía antes de las ocho o, mejor, debía salir a las ocho. Después de llegar corriendo a la estación a las 7:30, tuve que esperar en el vagón durante más de una hora hasta que por fin nos movimos. Parece que cuanto más vas al oriente, más impuntuales son los trenes. Me pregunto cómo serán en China.
Todo el día nos deslizamos por un país lleno de belleza inimaginable. Vimos pueblos pequeños o castillos que coronaban empinadas colinas, como se ve en las postales antiguas. Pasamos por ríos y arroyos que parecían, por los amplios cauces de piedra en cada uno de sus lados, haber causado grandes inundaciones. Ciertamente toma una gran cantidad de agua, y una corriente impresionante, para superar la ribera de un río. En todas las estaciones había grupos de personas, algunas veces verdaderas multitudes, con todo tipo de vestimentas. Algunos de ellos se parecían a los campesinos de mi país, o a aquellos que se ven al pasar por Francia o Alemania, que visten chaquetas cortas, sombreros redondos y pantalones hechos en casa; pero había otros verdaderamente pintorescos. Las mujeres se veían bonitas, salvo cuando te acercabas, y todas se veían anchas de cintura. Vestían mangas blancas de alguna clase, y la mayoría lucían anchos cinturones de los que colgaban tiras al modo de los tutús de ballet. Por supuesto, todas llevaban enaguas debajo. Los eslovacos, más bárbaros que el resto, me parecieron los más extraños con sus sombreros de vaquero y sus sucios pantalones holgados, camisas de lino y enormes cinturones de cuero de casi treinta centímetros de ancho, con clavos de latón incrustados. Llevaban botas altas encima de los pantalones, y todos lucían el pelo largo y negro, y frondosos bigotes. Son bastante pintorescos, pero no lucen bien. Podrían pasar por una banda de forajidos orientales; sin embargo, me dicen que son completamente inofensivos e, incluso, débiles de carácter.
Oscurecía cuando llegamos a Bistritz, un lugar muy interesante y con una rica historia. Al estar ubicado prácticamente en la frontera —de allí, el desfiladero del Borgo desemboca en Bucovina— ha tenido una existencia atormentada, y ciertamente se pueden encontrar señales de ello. Cincuenta años atrás tuvo lugar una serie de grandes incendios que causaron estragos en cinco ocasiones distintas. Al comienzo del siglo xvii sufrió un asedio de tres semanas en el que murieron 13.000 personas, además de las pérdidas de guerra sumadas a la hambruna y las enfermedades.
El conde Drácula me había instruido sobre el Hotel Golden Krone que, para mi deleite, encontré totalmente anticuado, pues desde luego quería experimentar a fondo las costumbres del país. Resultó evidente que me esperaban: en cuanto llegué a la puerta encontré a una anciana de rostro alegre, que vestía como una típica campesina: ropa interior blanca bajo dos delantales largos, por delante y por detrás, con motivos de colores y casi demasiado apretados para su modestia. Cuando me aproximé a la puerta se inclinó y dijo:
—¿El Herr inglés?
—Sí —contesté—. Jonathan Harker.
La anciana sonrió y le habló a un hombre en mangas de camisa, que la había seguido hasta la puerta. Al rato volvió con una nota:
«Amigo mío:
Bienvenido a los Cárpatos. Lo espero con ansias. Que pase una buena noche. Mañana a las tres saldrá el transporte hacia Bucovina; tiene usted un pasaje reservado. En el desfiladero del Borgo mi carruaje lo estará esperando. Espero que su viaje desde Londres haya sido feliz, y deseo que disfrute de su estancia en nuestro hermoso país.
Su amigo,
Drácula».
4 de mayo.Me enteré de que el dueño del hotel había recibido una carta del conde, en la que lo instruía a comprarme el mejor puesto en el coche. Cuando inquirí al respecto, se mostró reticente, e hizo como si no entendiera mi alemán. Esto no podía ser cierto, porque hasta entonces me había entendido perfectamente. Por lo menos, había respondido mis preguntas como si me entendiera. Él y su mujer, la anciana que me recibió, se miraron como con miedo. Murmuró que el dinero había sido enviado en una carta, y eso era todo cuanto sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si me podía decir algo sobre el castillo, tanto él como su mujer se santiguaron y, diciendo que no sabían nada al respecto, se negaron a hablar más. Faltaba poco para comenzar el viaje, de manera que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más, pero me pareció algo misterioso y para nada tranquilizador.
Justo antes de partir, la anciana vino a mi habitación y dijo de manera histérica:
—¿Tiene que ir? ¿Es necesario que vaya, joven Herr?
Estaba tan alterada, que parecía haber perdido su capacidad de hablar alemán, y lo mezclaba con otro idioma que me era imposible entender. Solo pude seguir lo que decía haciéndole muchas preguntas. Cuando le dije que debía irme de inmediato, puesto que tenía asuntos importantes que atender, preguntó de nuevo:
—¿Sabe qué día es hoy?
Respondí que era el 4 de mayo. Negó con la cabeza y dijo:
—¡Oh, sí! ¡Ya lo sé! Pero ¿sabe usted qué día es hoy?
Dije que no entendía y prosiguió.
—Es la víspera de san Jorge. ¿Sabía que hoy a la medianoche todos los espíritus malignos del mundo tendrán pleno dominio? ¿Sabe adónde va? ¿Sabe lo que va a hacer?
Estaba tan angustiada que traté de calmarla, pero no fue posible. Finalmente se arrodilló y me imploró que no fuera, que al menos esperara un día antes de hacerlo. Todo parecía bastante ridículo, pero me sentí intranquilo. No obstante, tenía que cumplir mis obligaciones y no podía permitir que nada interfiriera con ellas. Intenté levantarla y, tan seriamente como me fue posible, le di las gracias. Dije que mis negocios no daban espera, y que debía irme. Entonces se puso de pie y se secó las lágrimas. De su cuello tomó una cadena con crucifijo y me la ofreció. No supe qué hacer. En mi calidad de miembro de la Iglesia Anglicana, siempre se me ha enseñado que tales cosas tienen algo de idolatría; sin embargo, parecía poco cortés de mi parte negarme a recibir un regalo de la mujer, cuyas intenciones eran las mejores y que se encontraba tan alterada de los nervios. Supongo que me vio dudar, por cuanto colgó el rosario alrededor de mi cuello.
—Piense en su madre y acéptelo —dijo finalmente y salió de la habitación.
Escribo esta parte de mi diario mientras espero el coche que, por supuesto, viene con retraso. El crucifijo permanece alrededor de mi cuello. Es posible que la anciana me haya contagiado su miedo, pero no me siento para nada tranquilo. Si de alguna manera este libro llega a Mina antes que yo, que lleve con él mi adiós. ¡Aquí llega el coche!
5 de mayo. El castillo. El gris de la mañana se ha disipado, y el sol corona el horizonte distante, que parece mellado por los árboles o las montañas, no lo sé. Da la impresión de que las cosas grandes y pequeñas estuvieran mezcladas. Estoy desvelado, y en vista de que no se me llamará hasta que despierte, escribiré hasta que venga el sueño. Hay muchas cosas extrañas que debo anotar y, para que quien las lea no piense que no he comido bien antes de dejar Bistritz, anotaré con precisión mi cena. Comí lo que llaman «filete de ladrón», que lleva trozos de tocino, cebolla y carne sazonados con pimientos rojos y ensartados en varillas. Se asa de la misma manera sencilla que en las calles de Londres asan la carne para gato. El vino era un mediasch dorado, que deja un extraño picor en la lengua; sin embargo, no es para nada desagradable. Tan solo bebí un par de copas.
Cuando subí al coche el conductor no había ocupado el pescante. Lo vi hablando con la anciana. Era evidente que hablaban de mí, pues cada tanto se volteaban a mirarme, y algunas de las personas sentadas en el banco que queda fuera de la puerta —al que aquí llaman «el portador de palabras»— se acercaron a escuchar y me miraban con lástima. Podía escuchar varias palabras repetidas a menudo, palabras extrañas, pues había varias nacionalidades entre la muchedumbre, de manera que saqué mi diccionario políglota de la maleta y las busqué. Confieso que no eran para nada alentadoras. Encontré Ordog (Satanás), pokol (infierno), stregoica (bruja), vrolok y vlkoslak (con el mismo significado, una en eslovaco y la otra en serbio, una especie de «hombre lobo» o «vampiro»). (Nota: preguntarle al conde acerca de estas supersticiones).
Al salir, la multitud que se agolpaba en la posada comenzó a santiguarse y a señalarme con dos dedos. Con alguna dificultad logré que un pasajero me dijera de qué se trataba. Al principio se negó a responder, pero cuando se enteró de mi nacionalidad inglesa explicó que era una especie de amuleto o protección contra el mal de ojo. Por supuesto, no era muy agradable dirigirse a un lugar ignoto a conocer a un hombre desconocido en estos términos, pero todos parecían tan bondadosos y afligidos, tan comprensivos que no pude sino conmoverme. Nunca olvidaré el último vistazo que di a la posada y a las personas pintorescas que ocupaban su entrada, todos santiguándose alrededor del arco, con su fondo de rico follaje de adelfa y naranjos plantados en barriles verdes y agrupados en el centro del patio. Entonces el cochero, cuyos anchos pantalones de lino —gotza, los llaman por aquí— cubrían todo el pescante, fustigó a sus cuatro pequeños caballos, que emprendieron la marcha, y de este modo comenzó nuestro viaje.
Envuelto en la belleza del paisaje, pronto olvidé los miedos fantasmagóricos que me embargaban. Quizá esto no habría sucedido de conocer el idioma o los idiomas de los demás pasajeros. Ante nosotros se extendía una pendiente verde llena de bosques y vegetación, con colinas empinadas coronadas por grupos de árboles o granjas, sus blancos aleros apuntando hacia el camino. En todas las direcciones había masas abrumadoras de frutales en flor: manzanos, ciruelos, perales, cerezos. A medida que pasábamos se podía ver, bajo los árboles, el verde césped cubierto de pétalos caídos. El camino entraba y salía de las verdes colinas que aquí llaman «Mittelland»; cada tanto se perdía en curvas cubiertas de hierba, o se cortaba ante las ramas de los pinos que bordeaban las laderas de las colinas como lenguas de fuego. El camino era tosco, pero parecía que volábamos sobre él con prisa frenética. Entonces no podía entender por qué el apuro, pero era evidente que el cochero estaba empeñado en no perder tiempo para llegar a Borgo Pruna. Me dijeron que en verano el camino es magnífico, pero que aún no trabajaban en él después del deshielo. En este sentido es distinto de la mayoría de los caminos de los Cárpatos, pues es tradición que no se les mantenga en buen estado. Los habitantes de la zona no los reparaban por temor a que los turcos pensaran que se aprestaban para recibir tropas extranjeras, y de este modo desataran una guerra que siempre parecía a punto de estallar.
Más allá de las grandes y verdes colinas de la Mittelland, se elevaban frente a nosotros cuestas imponentes de bosque que llegaban hasta las más altas cimas de los Cárpatos. Nos envolvían a izquierda y derecha, y el sol de la tarde les arrancaba los colores más espléndidos: azul profundo y púrpura en la parte sombreada de las cumbres, verde y café donde se mezclaban la piedra y la hierba, y una perspectiva infinita de piedra escarpada y peñascos puntiagudos hasta donde alcanzaba la vista. Y allí surgían imponentes los picos nevados. En las montañas se distinguían grietas por donde, a medida que descendía el sol, de cuando en cuando vislumbrábamos los destellos blancos de varias cascadas. Uno de mis compañeros de viaje tocó mi hombro mientras bordeábamos el pie de una colina. De repente, mientras serpenteábamos, daba la impresión de que el elevado pico nevado de una montaña estaba tan solo a unos metros.
—¡Mire! ¡El trono de Dios! —dijo y se santiguó fervorosamente.
Mientras seguíamos nuestro camino interminable, y el sol caía cada vez más a nuestras espaldas, las sombras de la noche emergían. Esto se acentuaba en las cimas nevadas de las montañas, que retenían la puesta de sol y parecían resplandecer un delicado color rosado. Cada tanto veíamos checos y eslovacos, todos vestidos de manera pintoresca, y me di cuenta de que el bocio prevalecía desagradablemente. Al borde del camino había infinidad de cruces, y a medida que pasábamos, mis compañeros se santiguaban. Cada cierto tiempo veíamos un hombre o una mujer arrodillados ante un sepulcro: parecían encontrarse en un estado de devoción en el que no tenían ni ojos ni oídos para el mundo externo. Había muchas cosas nuevas para mí. Por ejemplo, almiares de heno en los árboles y uno que otro abedul llorón, con sus tallos blancos que brillaban como plata por entre el verde delicado de las hojas. También nos topamos con las típicas carretas de los campesinos, con sus estructuras largas, parecidas a serpientes, calculadas para sobrellevar las desigualdades del camino. En ellas se sentaban paisanos que retornaban a casa después de un día de trabajo: los checos, con pieles de oveja blancas; los eslovacos, repletos de color y llevando largos bastones como si fueran lanzas, con un hacha en el extremo. Al caer la noche, el frío se hizo intenso, y el ocaso creciente dio la impresión de fundir en una bruma oscura la penumbra de los árboles —robles, hayas y pinos—, aunque en los valles que se encuentran entre las colinas, a medida que ascendíamos por el desfiladero, los abetos se sostenían como recostados contra la nieve que aún se podía ver. En algunos momentos, cuando el camino se veía interrumpido por hileras de pinos que en la oscuridad parecían aproximarse a nosotros, grandes masas grises, que se esparcían en los árboles, producían un efecto peculiarmente raro y solemne, que era una extensión de los pensamientos y caprichos sombríos suscitados a principios de la tarde, cuando la puesta de sol trajo algo de alivio a las nubes espectrales que parecen envolver perpetuamente los valles de los Cárpatos. En ocasiones las colinas eran tan inclinadas que, pese a la prisa de nuestro conductor, los caballos apenas podían avanzar. Deseé bajarme y caminar a su lado, tal como hacemos en casa, pero al cochero le pareció descabellado.
—No, no —dijo—. No debe caminar por aquí. Hay demasiados perros salvajes —y agregó, con lo que parecía algo de humor negro, pues miró a los demás pasajeros para obtener sus sonrisas de aprobación—. Ya verá usted lo suficiente antes de irse a dormir.
Solo se detuvo un momento a encender las faroles.
Cuando oscureció dio la impresión de que los demás pasajeros entraban en estado de conmoción. Le hablaban constantemente al cochero, como pidiéndole que fuera más rápido. Sin piedad alguna, este azotaba a los caballos con su gran látigo, y con gritos salvajes de aliento los urgía a acelerar el paso. Entonces, en medio de la oscuridad pude vislumbrar una suerte de mancha de luz gris delante de nosotros, como si hubiera una grieta en las colinas. El nerviosismo de los pasajeros aumentó. El enloquecido carruaje se sacudió bajo sus grandes muelles de cuero, como si se tratara de un barco en medio de un mar tempestuoso. Me tuve que agarrar. Poco a poco el camino pareció estabilizarse, y llegó a dar la impresión de que volábamos. En algún momento pareció que las montañas comenzaban a aplastarnos desde los costados y por arriba: estábamos entrando en el desfiladero de Borgo. Uno a uno los pasajeros comenzaron a ofrecerme regalos, que me entregaban de una manera tan franca que no había posibilidad de negarse. Se trataba ciertamente de cosas extrañas y variadas, cada una ofrecida de buena fe y con una palabra amable y una bendición, que en mucho asemejaba la mezcla de gestos de temor que había visto fuera de la posada en Bistritz: la señal de la cruz y la protección contra el mal de ojo. Cuando avanzamos un poco, el cochero se inclinó hacia delante, y los pasajeros, a cada lado, se asomaron por las ventanillas del coche y miraron con impaciencia la oscuridad. Se hizo evidente que algo fascinante sucedía o estaba a punto de suceder, y pese a que le pregunté a uno tras otro, nadie ofreció la más mínima explicación. El estado de excitación se mantuvo por algunos momentos; por fin vimos cómo el desfiladero se nos revelaba desde su costado oriental. El cielo se tiñó de oscuras y amenazantes nubes, y en el aire se podía percibir la sensación opresiva de una tormenta. Parecía que la cordillera se separaba en dos atmósferas, y que nosotros debíamos ingresar irremediablemente en la tormenta. Yo me mantenía atento al transporte que me llevaría hasta el conde. Esperaba ver el brillo de luces en medio de la oscuridad, pero todo se mantenía en tinieblas. La única luz provenía de los rayos vacilantes de nuestros propios faroles, en los cuales el vaho que emitían los valientes caballos se condensaba en nubes blancas. Ahora podíamos distinguir el camino arenoso que se extendía delante de nosotros, pero no había señal de ningún vehículo. Podía sentirse la relajación general de los pasajeros, que parecía burlarse de mi propia decepción. Pensaba en lo que debería hacer cuando el cochero, consultando su reloj, dijo a los otros en voz baja algo que apenas pude oír: «Llegamos una hora antes de lo previsto». Después, mirándome, dijo en un alemán peor que el mío:
—Aquí no hay ningún coche. Nadie espera al Herr. Lo mejor es que venga con nosotros a Bucovina, y regrese mañana o pasado mañana. Mejor pasado mañana.
A medida que hablaba, los caballos comenzaron a resoplar y relinchar de manera salvaje, y el cochero se vio forzado a sujetarlos. Y entonces, en medio de un coro de gritos de los campesinos, que acompañaban santiguándose, una calesa tirada por cuatro caballos nos alcanzó. Pude ver a través de los destellos de los faroles que los caballos eran negros como el carbón, animales verdaderamente espléndidos. Eran conducidos por un hombre alto, de barba larga y oscura, que vestía un gran sombrero negro que ocultaba su rostro. En cuanto se volvió hacia nosotros me encandiló el brillo de sus ojos radiantes, que parecían rojizos bajo la luz. Le dijo a nuestro conductor:
—Ha llegado temprano esta noche, amigo.
—El Herr inglés tenía prisa —balbució nuestro cochero como respuesta.
Al escuchar esto, el extraño contestó:
—Supongo que por ello le dijo que siguiera hasta Bucovina. No me puede engañar: sé demasiado, y mis caballos son veloces.
Sonrió al hablar, y la luz de la lámpara le dio de pleno en una boca de aspecto duro, con labios muy rojos y dientes afilados, tan blancos como el marfil. Uno de mis compañeros de viaje le susurró a otro un verso de Lenore, de Bürger:
«Denn die Todten reiten schnell».
(Porque los muertos viajan deprisa.)
Resultó evidente que el extraño conductor había escuchado estas palabras, pues levantó la mirada, que dibujaba una sonrisa resplandeciente. El pasajero miró hacia otro lado, y al mismo tiempo mostró dos dedos con los cuales se santiguó.
—Deme el equipaje del Herr —dijo el conductor de la calesa, y con extraordinaria prontitud mis maletas fueron colocadas en mi nuevo transporte.
Entonces me bajé del coche, y el nuevo cochero me ofreció la mano para subir a la calesa. Su agarre era de acero. Debía de tener una fuerza prodigiosa. Sin que mediara palabra sacudió las riendas, los caballos dieron media vuelta y nos internamos en la oscuridad del desfiladero. Al mirar hacia atrás vi el vapor de la respiración de los caballos a la luz de los faroles, y proyectada contra esta las figuras de quienes habían sido mis compañeros de viaje. Se santiguaban. El cochero fustigó y desafío a sus caballos, que emprendieron el camino hacia Bucovina.
En tanto se perdían en la oscuridad, sentí un ligero escalofrío y me dominó un sentimiento de soledad. En ese momento el cochero me tendió una capa sobre los hombros y una manta sobre las rodillas. Dijo en un alemán impecable:
—La noche es fría, mein Herr, y mi amo, el conde, me pidió que cuidara de usted. Hay una botella de slivovitz (licor de ciruelas del país) bajo la silla, en caso de que desee un poco.
No lo probé, pero era un consuelo saber que estaba allí. Me sentí un poco extraño y asustado. Creo que si hubiera tenido alguna alternativa, de seguro la habría tomado, en vez de proseguir ese viaje nocturno hacia lo desconocido. El carruaje continuó a buen ritmo en línea recta, después giró completamente y avanzó por otro camino recto. Me dio la impresión de que seguíamos una y otra vez el mismo rumbo, de manera que me fijé en un punto saliente y pude darme cuenta de que lo pasábamos una y otra vez. Me habría gustado preguntarle al cochero lo que esto significaba, pero me daba miedo hacerlo. Sabía que en mi posición cualquier protesta no tendría efecto si la orden era demorar la llegada.
De vez en cuando, no obstante, sentía curiosidad por saber qué tanto tiempo había pasado. Prendí un fósforo y miré la hora. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Posiblemente debido a las supersticiones generales acerca de la medianoche y a mis experiencias recientes, entré en una especie de estado de conmoción. Esperé con una sensación de miedo e incertidumbre.
A lo lejos, seguramente en una granja lejana en el camino, un perro comenzó a aullar. Su lamento era continuo y agonizante, sin duda tenía como origen el terror. Su sonido fue retomado por el de otro perro, y después otro y otro, hasta que, impulsado por el viento que soplaba suavemente por el desfiladero, se escuchó un aullido salvaje que parecía provenir de todo el país, tan lejano como la imaginación se atreviera a concebirlo a través de la penumbra de la noche. Con el primer aullido los caballos se tensionaron y comenzaron a encabritarse, pero el cochero pudo tranquilizarlos. Sin embargo, seguían temblando y sudando como si hubieran tenido un gran susto. Entonces, lejos en la distancia, proveniente de las montañas que nos rodeaban, nos llegaron unos aullidos más fuertes y agudos —de lobos— que afectaron tanto a los caballos como a mí mismo. Pensé en saltar de la calesa y salir corriendo; ellos se encabritaron nuevamente, esta vez de manera salvaje, y el cochero tuvo que usar toda su fuerza para evitar que salieran desbocados. Pasados unos minutos, no obstante, mis oídos se acostumbraron al sonido, y los caballos dieron la impresión de sosegarse también, pues el cochero pudo bajarse de la calesa y pararse a su lado. Los acarició y los fue calmando hablándoles al oído, como he escuchado que hacen los domadores. Logró su cometido de manera extraordinaria: bajo sus caricias se volvieron otra vez manejables, pese a que seguían temblando. Una vez más el cochero tomó su lugar, sacudió las riendas y retomamos el camino a gran velocidad. En esta ocasión, no bien llegamos al extremo del desfiladero, de repente tomamos un camino estrecho que doblaba a la derecha. Pronto nos encontramos rodeados de árboles. Algunos de ellos se arqueaban dando la impresión de que pasábamos por un túnel, y nuevamente se podían ver amenazadores peñascos a ambos lados. Pese a que estábamos a cubierto, podíamos escuchar el viento creciente que gemía y silbaba por entre las rocas. Las ramas de los árboles chocaban entre sí a nuestro paso. Cada vez el frío era más intenso, y una nieve fina y polvorienta empezó a caer. Pronto todo lo que nos rodeaba se cubrió de un manto blanco. El cortante viento todavía traía los aullidos de los perros, pero este sonido se volvió más tenue a medida que avanzábamos. En cambio, los aullidos de los lobos parecían cada vez más cercanos, como si nos estuvieran tendiendo una celada. Debo confesar que entré en pánico, y los caballos también, pero el cochero permanecía impasible. Giraba una y otra vez su cabeza a izquierda y derecha, pero yo no podía ver nada debido a la oscuridad.
De improviso, divisé a nuestra izquierda una débil y vacilante llama azul. El cochero la vio al mismo tiempo que yo; con un solo movimiento comprobó que los caballos estuvieran bien y saltando a tierra desapareció en la oscuridad. No supe qué hacer y, para mayor infortunio, el aullido de los lobos se escuchó más cerca. Consideraba mis opciones cuando el cochero apareció nuevamente y, sin pronunciar palabra, trepó a su puesto y seguimos nuestro camino. Creo que me quedé dormido y seguía soñando con el incidente, pues este parecía repetirse incesantemente, y ahora, mirándolo en retrospectiva, tenía todos los componentes de una horrible pesadilla. En una ocasión la llama apareció tan cerca que incluso en la oscuridad pude ver los movimientos del cochero. Con gran velocidad fue hasta donde estaba la llama azul —que parecía bastante débil, pues no alcanzaba a iluminar el lugar que la circundaba— y tomando algunas piedras comenzó a formar una suerte de artefacto. Entonces me pareció ver un extraño efecto óptico: cuando el cochero se paró entre la llama y yo, seguí viendo la llama, una suerte de destello fantasmal. Esto me sobresaltó, pero debido a que el efecto duró tan poco, concluí que el esfuerzo de mis ojos tratando de abrirse paso entre la oscuridad me había engañado. Por un momento no vi ninguna llama azul, y aceleramos por la penumbra con el aullido de los lobos encerrándonos, como si nos estuvieran siguiendo.
Por fin llegó el momento en que el conductor se alejó más de lo que lo había hecho hasta entonces, y durante su ausencia los caballos comenzaron a temblar más que antes, y a resoplar y chillar de espanto. No podía ver ninguna causa para ello: los aullidos de los lobos habían cesado por completo. Pero entonces la luna, en su recorrido por las nubes negras, apareció tras la cresta dentada de un peñasco cubierto de pinos e iluminó una manada de lobos de colmillos blancos y lenguas rojas que colgaban, con extremidades largas y fibrosas y pelo desaliñado. Su sombrío silencio era cien veces más terrible que sus aullidos de antes. Yo me paralicé del miedo. Únicamente cuando un hombre se siente cara a cara con tales horrores entiende su verdadero significado.
En aquel momento, como si la luz de la luna hubiera tenido algún efecto peculiar sobre ellos, los lobos comenzaron a aullar de nuevo. Los caballos, entonces, empezaron a brincar y a retroceder, y con impotencia miraban a los lados. Era algo penoso de ver. La manada de lobos nos rodeaba, y se veían determinados a permanecer allí. Comencé a llamar al cochero, pues me parecía que nuestra única oportunidad era tratar de romper aquel cerco de lobos, y de esta manera permitir que volviera con nosotros. Grité con todas mis fuerzas y golpeé el costado de la calesa, esperando con ello espantar a los lobos y así permitir que el cochero llegara por ese lado. Cómo llegó hasta allí, no lo sé, pero escuché el tono de su voz alzándose en un comando imperioso. Mirando en dirección al sonido, lo vi de pie en el camino. A medida que movía sus largos brazos, como haciendo de lado un obstáculo impalpable, los lobos comenzaron a retroceder. Justo entonces una pesada nube eclipsó la luna, y nuevamente reinó la oscuridad.
Cuando pude volver a ver algo, el cochero se subía a la calesa, y la manada había desaparecido. Todo era tan extraño y misterioso que un miedo espantoso se apoderó de mí, y estaba aterrorizado de siquiera hablar o moverme. Tuve la impresión de que el tiempo se había congelado a medida que proseguimos el camino casi en completa oscuridad, pues las nubes habían cubierto por completo la luna. Seguimos ascendiendo, aunque de vez en cuando bajábamos breve y velozmente. No obstante, era claro que ascendíamos. De un momento a otro tuve conciencia de que el cochero guiaba a los caballos por el patio de un enorme y ruinoso castillo. De los ventanales altos y ennegrecidos no provenía ningún rayo de luz, y por entre sus almenas semiderruidas se colaba la luz de la luna. ‡
CAPÍTULO II
^
DIARIO DE JONATHAN HARKER
(Continuación)
5 de mayo. Seguramente venía dormido, pues de haber estado despierto, me habría dado cuenta de la llegada a un lugar tan excepcional. En la penumbra el patio se veía de un tamaño considerable. Grandes y oscuros accesos salían por debajo de enormes arcos semicirculares; quizá esto lo hacía parecer más grande de lo que en realidad es. Aún no puedo verlo a la luz del día.
Cuando la calesa se detuvo, el cochero se bajó y me ofreció una mano para ayudarme a bajar. Una vez más noté su fuerza prodigiosa. Era como si su mano fuera una pieza de acero que habría podido aplastar la mía de haberlo querido. Después tomó mis valijas y las puso en el suelo a mi lado. Para entonces me encontraba al lado de una imponente puerta antigua, con grandes clavos de hierro incrustados, y fijada en un umbral saliente de piedra maciza. Aun en la luz tenue pude darme cuenta de que las piedras estaban todas talladas, pero los grabados habían sufrido las inclemencias del tiempo y del clima. El cochero volvió a subir a su silla y sacudió las riendas: la calesa desapareció por una de las oscuras aberturas.
Puesto que no sabía qué hacer, me quedé en silencio donde estaba. No había señal de campana o aldaba. Era improbable que mi voz atravesara aquellos amenazantes muros y opacos ventanales. Sentí que esperé mucho tiempo, y a medida que lo hacía me llenaba de dudas y miedos. ¿A qué tipo de lugar había venido y qué clase de gente me esperaba? ¿En qué clase de siniestra aventura me había embarcado? ¿Era este un incidente habitual en la vida de un pasante de abogado enviado para explicarle la compra de una finca en Londres a un extranjero? ¡Pasante de abogado! A Mina no le gustaba ese título. Antes de dejar Londres pude enterarme de que había aprobado mis exámenes, de modo que ahora soy un abogado hecho y derecho. Comencé a frotarme los ojos y a pellizcarme para comprobar que me encontraba despierto. Todo me parecía una horrible pesadilla, y esperaba despertarme de pronto y encontrarme en casa, el amanecer colándose por las ventanas, como de vez en cuando me sucedía en las mañanas después de un día de mucho trabajo. Pero no fue así. Mi piel no pasó la prueba del pellizco y a mis ojos no se los podía engañar: estaba totalmente despierto y en medio de los Cárpatos. Todo lo que podía hacer ahora era tener paciencia y esperar la luz de la mañana.
No bien llegaba a esta conclusión escuché unos pesados pasos que se acercaban a la puerta, y vi por entre las grietas el destello de una luz que se acercaba. Después escuché el sonido de cadenas que repiqueteaban y cerrojos que se descorrían. Una llave accionó una cerradura con el chirriar característico de un largo desuso, y la puerta finalmente se abrió.
Un hombre mayor de altura considerable apareció ante mí. Estaba bien afeitado salvo por un gran bigote blanco, y vestía de negro de pies a cabeza. No había en él una mancha de color. En su mano sostenía una antigua lámpara de plata en la cual la llama ardía sin protección alguna, emitiendo grandes sombras que se estremecían a medida que daban contra la corriente que dejaba pasar la puerta abierta. El hombre me hizo una señal de cortesía con su mano derecha para que ingresara y dijo con un inglés excelente de extraña entonación:
—¡Bienvenido a mi casa! ¡Entre libremente y por su propia voluntad!
No hizo ningún movimiento para acercarse. Se quedó allí parado como una estatua, como si su gesto de bienvenida lo hubiera dejado paralizado como una roca. No obstante, en el momento en que crucé el umbral se movió instintivamente para adelante y ofreciendo su mano atrapó la mía con tal fuerza que me sacó una mueca de dolor, un efecto que no se vio atenuado por el hecho de que parecía fría como el hielo —más como una mano de un muerto que de un vivo—. Dijo de nuevo:
—Le doy la bienvenida a mi casa. Entre libremente. Váyase sin novedad. ¡Y deje algo de la felicidad que trae consigo!
La fuerza de su apretón de manos era tan parecida a la que había notado en el cochero, que por un momento dudé de si se trataba de la misma persona. Para asegurarme pregunté:
—¿El conde Drácula?
Se inclinó con un gesto cortesano y contestó:
—Soy Drácula. Le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker. Entre, por favor. La noche es fría y debe usted comer y descansar.
Mientras hablaba puso la lámpara en un resquicio de la pared y, haciendo pie fuera de su casa, tomó mi equipaje. Lo tenía en su poder antes de que pudiera impedirlo. Protesté, pero él insistió:
—De ninguna manera, caballero, usted es mi huésped. Es tarde y mi gente no está disponible. Haré todo lo posible por su comodidad.
Terminó cargando mis valijas a lo largo del corredor, y después por una escalera en forma de caracol, y de nuevo por otro corredor infinito en cuyo piso de madera nuestros pasos resonaban con fuerza, hasta que llegamos a una pesada puerta que abrió. Finalmente pude regocijarme con una habitación bien iluminada. Había una mesa con la cena servida y una poderosa chimenea en la que llameaba un montón de leña.
El conde se detuvo y puso mi equipaje en el suelo. Cerró la puerta y, atravesando la habitación, abrió otra puerta, que llevaba a una pequeña habitación octogonal iluminada por una única lámpara. No parecía haber ninguna ventana allí. Al otro extremo de esta habitación, abrió otra puerta y me hizo una seña para que entrara. Tuve una vista acogedora: se trataba de una habitación de gran tamaño, bien iluminada y con otra chimenea, que daba la impresión de haber sido encendida recientemente, pues los leños superiores estaban frescos y emitían un rugido hueco hacia arriba. El conde dejó mi equipaje allí y salió. Antes de cerrar la puerta dijo:
—Después de tan largo viaje, deseará asearse. Confío en que encontrará todo lo que necesita. Cuando esté listo, vaya a la otra habitación, donde su cena lo espera.
La luz, el calor y los modos corteses del conde ayudaron a disipar todas mis dudas y miedos. Poco a poco mi estado fue retornando a la normalidad, hasta llegar al descubrimiento de que estaba hambriento a más no poder. Me apresuré en el baño y fui a la otra habitación.
La cena estaba lista. Mi anfitrión, de pie junto a la gran chimenea y recostado contra el marco de piedra, señaló con gracia la mesa y dijo:
—Le ruego que se siente y cene a su gusto. Por favor, excúseme el hecho de no acompañarlo, pero ya he cenado, y no suelo comer mucho.
Entonces le entregué la carta sellada que el señor Hawkins me había encomendado. El conde la abrió y la leyó con gesto solemne. A continuación, con una sonrisa encantadora, me la dio para que la leyera. Uno de los pasajes me produjo auténtico placer:
«Lamento profundamente que un ataque de gota, enfermedad que he padecido con frecuencia, me impide cualquier viaje en el futuro próximo; pero me alegra informar que estoy en capacidad de enviar un sustituto adecuado, que tiene toda mi confianza. Se trata de un hombre joven y de talento, repleto de energía y muy fiel. Es discreto y silencioso, y bajo mi servicio se ha hecho hombre. Durante su estadía en el castillo, estará a su entera disposición y seguirá sus instrucciones en todos los asuntos».
El conde se acercó a la mesa y destapó un plato que contenía un pollo asado excelente, el cual comencé a comer con avidez. Venía acompañado de queso, ensalada y una botella de Tokaji añejo, del que me serví dos copas. Esta fue mi cena. Mientras comía, el conde me hizo preguntas sobre el viaje, y yo le conté todas mis experiencias.
Cuando terminé de cenar, según los deseos del conde, nos sentamos cerca a la chimenea y yo comencé a fumar un puro que él mismo me había ofrecido. El conde se excusó, pues, afirmó, no fumaba. Por fin tuve la oportunidad de observarlo: su fisonomía era bastante marcada.
Tenía un rostro fuerte, aguileño, con una nariz delgada de puente alto y fosas nasales arqueadas. La frente era abovedada y noble, y tenía poco pelo alrededor de las sienes, pero este crecía con abundancia en el resto de la cabeza. Sus cejas eran impresionantes, espesas: casi se encontraban por sobre la nariz. Lo que se alcanzaba a ver de su boca bajo el gran bigote era de aspecto cruel, y unos dientes blancos y afilados sobresalían de los labios, cuya rubicundez denotaba una increíble vitalidad para un hombre de su edad. Por lo demás, sus orejas se veían pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior; su barbilla era amplia y fuerte, y sus mejillas, firmes aunque delgadas. La impresión general que se tenía al verlo era la de una extraordinaria palidez.
Hasta entonces había visto el dorso de sus manos mientras las tenía en las rodillas cerca al fuego, y me habían parecido blancas y finas; pero viéndolas más de cerca, pude darme cuenta de que eran más bien gruesas, amplias, con dedos rechonchos; lo más extraño, no obstante, era el vello en el centro de las palmas. Sus uñas eran largas y afiladas. En un momento el conde se inclinó hacia mí y sus manos me tocaron. No pude evitar un ligero estremecimiento. Pudo haber sido que su aliento era repugnante, lo cierto es que sentí unas náuseas incontrolables. No importó lo que hiciera, no pude disimular. Al notarlo, el conde se alejó, y con una sonrisa sombría me mostró más de sus dientes protuberantes. Nuevamente se sentó de su lado de la chimenea. Ambos nos sentamos en silencio por un momento. Por la ventana vi el primer rayo tenue del amanecer. Parecía que todo estuviera cubierto de una extraña quietud, y comencé a escuchar, provenientes del valle, los aullidos de una gran cantidad de lobos. Los ojos del conde relucieron en tanto decía:
—Escúchelos… ¡los hijos de la noche! ¡Qué gran música componen!
Y supongo que al ver la expresión que había en mi rostro, agregó:
—¡Ay, ustedes, citadinos, no pueden entender los sentimientos del cazador!
Después se puso de pie y dijo:
—Usted debe estar agotado. Su habitación está lista, y mañana podrá descansar hasta la hora que desee. Tendré que estar fuera hasta la tarde, de modo que duerma y sueñe usted bien.
Y, con una reverencia cortés, me abrió la puerta de la habitación octogonal, y allí ingresé…
En estos momentos navego un mar de confusiones. Dudo. Temo. Tengo pensamientos tan extraños que no me atrevo a confesárselos a mi alma. ¡Que Dios me guarde, ya sea únicamente por aquellos a quienes quiero!7 de mayo.Es de nuevo temprano en la mañana, pero he descansado y disfrutado las últimas veinticuatro horas. Dormí hasta tarde en el día, y me levanté por mi propia voluntad. Cuando me vestí ingresé a la habitación donde había cenado en compañía del conde, y me encontré con un desayuno frío, que al menos contenía un café que se mantenía caliente por la chimenea. Había una tarjeta sobre la mesa:
«Debo ausentarme por un rato. No me espere. D.».
Tomé asiento y disfruté de una comida abundante. Al terminar busqué una campana, de modo que los sirvientes supieran que había terminado, pero no encontré nada. Ciertamente hay deficiencias extrañas en este castillo, sobre todo si se tiene en cuenta la extraordinaria evidencia de riqueza que me rodea. La cubertería es de oro y está tan bellamente forjada que su valor ha de ser inmenso. Las cortinas y los tapizados de sillones y sofás, así como los cortinajes de mi cama, son de las telas más costosas y bellas, y debían de tener un valor fabuloso cuando fueron hechos —seguramente hace siglos, aunque su estado actual es impecable—. Alguna vez vi algo similar en Hampton Road, pero aquellas cortinas y tapizados estaban raídos, deshilachados y comidos por las polillas. Aun así, en ninguna de estas habitaciones he podido encontrar un espejo. Ni siquiera hay uno en mi tocador, de manera que tuve que sacar de mi maleta uno pequeño para poder afeitarme y peinarme. Sigo sin ver sirvientes, y no he escuchado ningún sonido en el castillo más allá de los aullidos de los lobos. Cuando terminé mi comida —no sé si llamarla desayuno o almuerzo, por cuanto me senté a comerla entre las cinco y las seis de la tarde— busqué algo para leer. No quería vagar por el castillo sin tener el permiso del conde. No había nada en la habitación: ni libros, ni periódicos, ni siquiera nada con lo que se pudiera escribir, de manera que abrí otra puerta y encontré una suerte de biblioteca. Intenté abrir la puerta opuesta a la mía, pero estaba cerrada con llave.
En la biblioteca encontré, para mi total deleite, un gran número de libros en inglés, estantes repletos de ellos, y tomos encuadernados de revistas y periódicos. Sobre una mesa de centro se encontraban desperdigados periódicos y revistas ingleses, ninguno de ellos de fecha reciente. Los libros trataban los temas más variados: historia, geografía, política, economía, botánica, geología, leyes. Todos estaban relacionados con Inglaterra y la vida inglesa, sus costumbres y educación. Había incluso libros de referencia como el directorio de Londres, códigos y catálogos, el almanaque de Whitaker, listados de las fuerzas militares y —mi corazón se alegró al verlos— libros jurídicos.
Mientras los hojeaba, la puerta se abrió y el conde ingresó al recinto. Me saludó con cordialidad, dijo que esperaba que hubiera descansado bien, y prosiguió:
—Me alegro de que haya encontrado su camino hasta aquí. Estoy seguro de que encontrará muchos libros interesantes. Estos amigos —posó sus manos sobre algunos de los libros— han sido buenos conmigo, y por algunos años, desde que tuve la idea de ir a Londres, me han proporcionado muchas horas de placer. Por ellos he llegado a conocer su gran Inglaterra, y conocerla es amarla. Ansío caminar las calles atestadas de gente de la poderosa Londres, estar en medio del tumulto y del apuro de la humanidad, compartir su vida, sus cambios, su muerte. Todo lo que la hace ser. Pero ¡ay!, solo conozco su lengua por los libros. Ante usted, amigo mío, parece que pudiera hablarla.
—Pero, conde —dije—, ¡usted conoce y habla el inglés perfectamente!
El conde se inclinó con solemnidad.
—Le agradezco, mi amigo, su estimación tan generosa, pero sé que aún me falta mucho. Es verdad que conozco la gramática y el léxico, pero me falta fluidez al hablar.
—No es cierto —dije—: habla usted de manera excelente.
—No tanto —respondió—. Sé que si me mudara a Londres y tuviera la oportunidad de hablar allí, no habría nadie que no me tomara por un extraño. No es suficiente para mí. Aquí soy un noble, un boyardo; la gente del común me conoce, soy un amo. Pero un extraño en una tierra extraña no es nadie: los hombres no lo conocen, y no conocer significa no respetar. Estaré contento si puedo ser como el resto, si ningún hombre se detiene al verme, ni deja de hablar si escucha mi voz, para decir: «¡He ahí un extranjero!». He sido amo por tanto tiempo que lo seguiría siendo; al menos, no quisiera que nadie fuera mi amo. Usted no ha venido a mí únicamente como agente de mi amigo Peter Hawkins, de Exeter, para contarme todo acerca de mi nueva propiedad en Londres. Confío en que se quede conmigo un tiempo, de manera que hablando entre nosotros pueda mejorar mi entonación; y me gustaría que me dijera cuando cometa un error, incluso si este fuera mínimo, cuando hablo. Siento haber estado tanto tiempo fuera hoy, pero usted sabrá perdonar a quien, como yo, debe atender muchos asuntos importantes.
Le dije que, naturalmente, estaba a su entera disposición, y pregunté si podía entrar en aquella habitación siempre que lo deseara.
—Desde luego —y después agregó—: podrá circular libremente por el castillo, salvo cuando encuentre una puerta cerrada con llave. Usted no querrá ingresar allí, créame. Hay un motivo para que las cosas estén como están, y si usted hubiera visto y supiera todo lo que yo sé y he visto, lo comprendería.
Le dije que estaba seguro, y prosiguió:
—Estamos en Transilvania, y Transilvania no es Inglaterra. Nuestras costumbres no son sus costumbres, y es seguro que usted encontrará muchas cosas extrañas. Por lo que me ha contado de sus experiencias hasta ahora, ya sabe algo de lo extrañas que pueden llegar a ser las cosas aquí.
Esto nos llevó a una extensa conversación. Y como resultó evidente que el conde quería hablar, tan solo por el gusto de hacerlo, hice muchas preguntas respecto a cosas que ya habían sucedido o que había notado. Algunas veces él evitaba algún tema o llevaba la conversación hacia otro terreno fingiendo no haber entendido, pero en términos generales respondió con franqueza lo que le preguntaba. A medida que pasaba el tiempo y mis preguntas se iban tornando más atrevidas, le pregunté sobre algunas de las cosas extrañas que habían sucedido las noches anteriores. Pregunté, por ejemplo, por qué el cochero había ido presto hacia los lugares en que vimos las llamas azules. ¿Era cierto que indicaban el lugar donde había oro? Entonces me explicó que comúnmente se creía que en una noche específica del año —la noche en que había llegado, de hecho, cuando todos los espíritus malignos supuestamente podían oscilar con desenfreno— se veía una llama azul sobre cualquier lugar en el que se hubiera enterrado un tesoro.
—Que haya un tesoro escondido —prosiguió— en la región por la que usted llegó está fuera de duda. Este terreno, por siglos, ha sido materia de disputa entre valacos, sajones y turcos. No hay un solo metro de tierra en toda esta región que no haya sido abonado con la sangre de los hombres, patriotas o invasores. Se vivieron tiempos de agitación cuando los austriacos y los húngaros vinieron en hordas; los patriotas (hombres y mujeres, también viejos y niños) los esperaron en los peñascos arriba de los pasos, de manera que pudieran sorprenderlos con sus avalanchas artificiales. Cuando el invasor logró por fin la victoria, no encontró nada, pues lo que había terminó enterrado en el amigable suelo.
—Pero —dije— ¿cómo pudo haber permanecido tanto tiempo sin descubrir cuando hay una clara señal para encontrarlo?
El conde sonrió, dejando ver sus encías y sus grandes y afilados dientes caninos. Era un espectáculo extraño.
—Porque los campesinos son gente cobarde e ignorante. Las llamas aparecen únicamente en una noche. Y en esa noche ningún hombre de la región, si puede evitarlo, saldrá de su casa. Y, querido señor, aun si reuniera el coraje para salir, no sabría qué hacer. Incluso si marcara el sitio en que vio la llama no sabría hallarlo a la luz del día. ¿Podría usted encontrar nuevamente estos lugares durante el día? Juraría que no.
—Tiene razón —dije—. Soy tan ignorante como un muerto y no sabría dónde buscar.
Después pasamos a hablar de otros temas.
—Por favor —dijo el conde finalmente—, hábleme de Londres y de la casa que me han conseguido allí.
Debí excusarme por mi negligencia, y fui a mi habitación a sacar los papeles de una de mis maletas. Mientras los organizaba, oí un traqueteo de loza y cubiertos en la habitación contigua, y cuando llegué a ella, me di cuenta de que alguien había recogido la mesa y encendido la lámpara, pues la noche ya había llegado. También habían prendido las lámparas en el estudio y la biblioteca, y encontré al conde recostado en el sofá, leyendo nada menos que la Guía Bradshaw de Inglaterra. Cuando entré despejó la mesa de libros y papeles, y entonces nos sumergimos en planos y actos notariales y cantidades de todo tipo. El conde estaba interesado en todo, y me formuló un sinnúmero de preguntas acerca del lugar y sus alrededores. Había estudiado con antelación todo lo referente a las inmediaciones de aquella casa, pues sobre el final se hizo evidente que sabía mucho más que yo. Cuando se lo hice notar, dijo:
—Pero, amigo mío, ¿acaso no es necesario que esté bien informado? Cuando vaya allí estaré solo, y mi amigo Harker Jonathan… perdón, suelo caer en la costumbre de mi país al poner primero el apellido. Mi amigo Jonathan Harker no estará a mi lado para corregirme y auxiliarme; estará a kilómetros de distancia en Exeter, posiblemente trabajando con documentos judiciales de mi otro amigo, Peter Hawkins. ¿No estoy en lo cierto?
Estudiamos a fondo el negocio de la compra de la finca en Purfleet. Cuando terminé de referirle todos los hechos y obtuve su firma en los documentos necesarios, y después de haber escrito una carta que los acompañaría hasta el señor Hawkins y dejarla lista para el correo, el conde me preguntó cómo habíamos dado con un lugar tan apropiado. Le leí las notas que había tomado en su momento, y que transcribo a continuación:«En Purfleet, siguiendo un camino secundario, llegué a un lugar que parecía el adecuado, y en el que se exhibía un aviso deteriorado de “Se vende”. Está rodeado de un alto muro de estructura antigua, hecho de pesadas piedras que no han sido reparadas en un largo tiempo. Las verjas son de roble antiguo y hierro comido por el óxido.
»La finca se llama Carfax, sin duda una derivación del antiguo Quatre Face, en vista de que la casa tiene cuatro costados, que corresponden a los cuatro puntos cardinales. Cuenta con casi ocho hectáreas, rodeadas de la piedra maciza que ya mencioné. Hay muchísimos árboles en el lote, lo que le da un aspecto sombrío en algunos lugares, y hay un estanque profundo o lago pequeño de apariencia misteriosa, que al parecer se nutre de algunos manantiales, pues el agua es cristalina y fluye hacia fuera en una corriente de buen tamaño. La casa es muy grande y tiene algo de todos los periodos que nos han antecedido. Una de las partes parece de la Edad Media, por la piedra inmensamente gruesa y algunas pocas ventanas con barras de hierro muy altas. Parece como si fuera parte del torreón de un castillo, y está cerca de una capilla antigua o iglesia. No pude entrar, pues no tenía la llave que de la casa conduce a ella, pero he tomado varias fotografías desde distintos puntos. La casa ha sido construida después, de una manera irregular, y solo puedo especular sobre su tamaño real, que debe ser inmenso. Hay tan solo algunas casas cercanas, una de las cuales es relativamente nueva y se ha convertido en un manicomio privado. No obstante, no se puede ver desde Carfax».Cuando terminé, dijo:
—Me alegra que sea vieja y grande. Yo mismo provengo de una familia antigua, y vivir en una casa nueva sería mi muerte. No se puede hacer un hogar habitable en un día; y, después de todo, qué pocos días hacen un siglo. También me regocija que haya una capilla antigua. A nosotros, los nobles de Transilvania, nos reconforta saber que nuestros huesos no se mezclarán con los muertos del común. No busco la alegría ni el bullicio, tampoco el intenso brillar del sol y las aguas chispeantes que complacen a los jóvenes. Ya no soy joven. Y mi corazón, después de tantos años difíciles de luto por sus muertos, ya no siente inclinación por el júbilo. Además, los muros de mi castillo están averiados; hay muchas sombras, y el viento sopla helado por las almenas y los batientes derruidos. Amo la oscuridad y las sombras, y siempre que puedo estoy solo con mis pensamientos.
De alguna manera, sus palabras no se correspondían con su aspecto. Había algo en su rostro que daba a su sonrisa una apariencia maligna y taciturna.
A continuación, con una excusa, el conde me dejó solo, pero me pidió que organizara los documentos. Se demoró más de lo esperado, y yo comencé a hojear algunos de los libros que me rodeaban. Uno era un atlas, que previsiblemente estaba abierto en Inglaterra, como si a aquel mapa se le hubiera dado mucho uso. Mirándolo de cerca encontré que ciertos lugares habían sido marcados con un círculo, y examinando estos pude darme cuenta de que uno quedaba cerca de Londres, por el oriente, donde quedaba su nueva propiedad. Los otros dos eran Exeter y Whitby, en la costa de Yorkshire.
Transcurrió más de una hora para que el conde regresara.
—¡Ajá! —exclamó—. ¿Todavía con los libros? Eso está muy bien, pero no todo puede ser trabajo. Venga, me informan que su cena ya está lista.
Me tomó del brazo y juntos pasamos a la habitación contigua, donde sobre la mesa me esperaba una cena estupenda. Una vez más el conde se excusó, pues ya había cenado fuera. Pero, como la noche anterior, se sentó y me hizo compañía. Después de cenar fumé, también como la otra noche, y el conde se quedó conmigo charlando y haciéndome preguntas sobre todos los temas imaginables, hora tras hora. En algún momento sentí que se hacía muy tarde, pero no dije nada, pues me sentía obligado a satisfacer todos los deseos de mi anfitrión. Además, no tenía sueño, gracias a que el largo descanso de la noche anterior me había fortalecido. No obstante, experimenté esa suerte de escalofrío que suele acometer a las personas con la llegada del alba, que en mucho se parece al cambio de marea. Dicen que las personas que están cercanas a la muerte usualmente fallecen con la llegada del alba o el cambio de la marea; cualquier persona que, cansada e imposibilitada de moverse de su sitio, haya experimentado este cambio en la atmósfera podrá dar fe de ello. De repente escuchamos el canto de un gallo que ascendía con insólita estridencia en el aire puro de la mañana. El conde Drácula se levantó bruscamente y dijo:
—¡Ha amanecido de nuevo! ¡Qué descuidado soy por mantenerlo despierto hasta estas horas! Usted debería hacer que su conversación sobre mi nuevo y querido país de Inglaterra no fuera tan interesante, porque así me olvido de que el tiempo vuela.
Y, con una fina inclinación, se retiró.
En mi habitación corrí las cortinas, pero no había nada interesante que ver. Mi ventana daba al patio y todo lo que se podía ver era el cálido gris del cielo, que cada vez se aclaraba más. De modo que cerré las cortinas nuevamente, y me puse a escribir sobre este día.
8 de mayo.Al comenzar este diario temí que mis anotaciones se volvieran muy dispersas. Pero ahora me alegra haber contado todo con detalle. Sin duda hay algo muy extraño sobre este lugar y todo lo que contiene. Me siento intranquilo, y desearía estar lejos, o no haber venido en absoluto. Puede ser que esta existencia nocturna se me comienza a notar… ¡Ojalá solo fuera eso! Si tan solo pudiera hablar con alguien, lo soportaría, pero no hay nadie. Únicamente puedo hablar con el conde, y él… bueno. ¡Temo ser el único ser vivo que habita el lugar! Permítanme ponerme prosaico respecto a los hechos; esto me ayudará a sobrellevar el momento. No debo permitir que se desate mi imaginación: si esto sucede, estoy perdido. A continuación referiré mi situación —lo que parece ser mi situación.
Tan solo dormí algunas horas cuando me fui a la cama, y sintiendo que no podía dormir más, me levanté. Había colgado en la ventana el espejo con el que me afeito, y comenzaba a hacerlo. De repente, sentí una mano en el hombro, y escuché la voz del conde que me decía «Buenos días». Me asusté, pues desde donde estaba podía ver el reflejo de toda la habitación, pero no lo había visto acercarse. Debido a ello, me corté levemente, aunque en el momento no me di cuenta. Después de contestar su saludo, me giré de nuevo al espejo para comprobar mi error. Esta vez no había error: el hombre estaba a mi lado, lo podía ver, ¡pero no se reflejaba en el espejo! Podía ver toda la habitación, pero no había señal del conde, el único ser humano allí era yo.





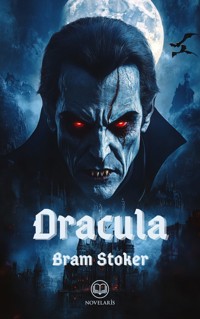

![DRACULA by Bram Stoker [2025 Kindle Edition] - The #1 Classic Vampire Horror Novel that Inspired Nosferatu | FREE with Kindle Unlimited - Bram Stoker - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1519075e598819811bf5aaf3b61c7775/w200_u90.jpg)