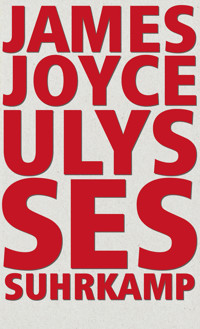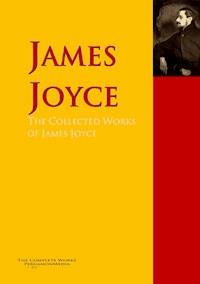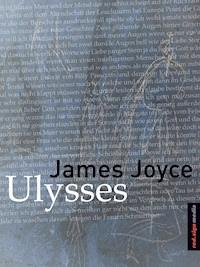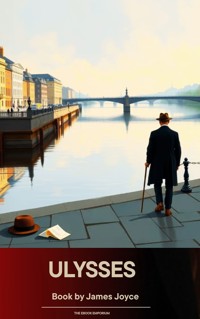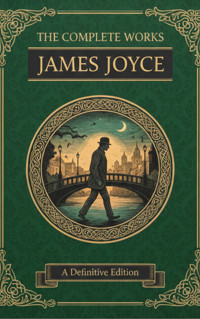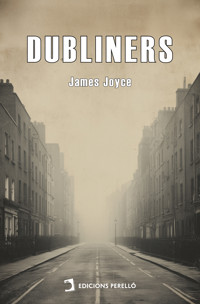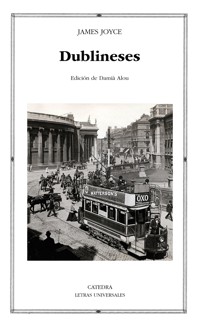
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Universales
- Sprache: Spanisch
A lo largo de sus quince relatos, Joyce nos presenta la Dublín de principios del siglo XX a partir de algunos de sus ciudadanos, a los que se confiere, en su ajetreo diario, una significación heroica. El autor plasma en detalle la imagen de su ciudad natal, que se ve convertida en una representación del mundo urbano de su tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JAMES JOYCE
Dublineses
Edición de Damià Alou
Traducción de Damià Alou
INTRODUCCIÓN
En los años de la guerra y en los que inmediatamente la siguieron, entre múltiples escuelas literarias que duran unos días, efímera producción de grupos de vociferadores que aspiran a la abigarrada y absoluta novedad, aparecen dos frutos maduros y tardíos —mejor diré rezagados— del espíritu ochocentista. Me refiero a la obra de Marcel Proust en Francia y James Joyce en Inglaterra. Ni Proust ni Joyce pueden llamarse poetas, en el sentido estricto de la palabra, pero los poemas esenciales de cada época no siempre son la producción de los cultivadores del verso.
ANTONIO MACHADO
DUBLINESES es un mapa; un mapa personal y narrativo de la ciudad en la que James Joyce va a situar toda su obra: Dublín; una ciudad que inmortalizará en Ulises y cuyo reverso onírico, Finnegans Wake, se convertirá en lo que es, probablemente, la obra más oscura y críptica de la literatura universal. Pero cuando, a finales de 1905, Joyce, todavía un desconocido, envía el manuscrito de Dublineses a un editor inglés, esas dos obras todavía quedan muy lejos, porque, antes que nada, Joyce, como si fuera un pensador medieval, «no puede concebir, explicar o manejar el mundo sino dentro del marco de un Orden»1. Y el comienzo de todo orden narrativo es geográfico, la ubicación de unos personajes en un marco concreto. Dublineses es, ante todo, la acotación de un mundo que va a contener el mundo, pues el empeño de Joyce es tan totalizador como localista. El profundo arraigo local de su obra es lo que le permite proyectarse hacia el exterior, hacia lo global, y convertir Dublín en un referente literario mundial que, poco después de la publicación de Ulises, pasará a ser lugar de peregrinación para todos los miembros de la Iglesia Joyciana, una legión que tiene su lugar preminente en la Historia de la Literatura y que no hará sino aumentar.
Pero lo importante es el Proyecto Narrativo Joyce, que camina siempre sobre el doble filo del realismo y el simbolismo, en un equilibrio que en Dublineses se decanta más hacia el realismo y en el Retrato del joven artista hacia el simbolismo2. Pero en ningún caso se anula la otra cara de la moneda. Muy pronto se da cuenta Joyce de que el realismo «puro» no existe. Porque ¿qué es de hecho el realismo? ¿Narrar sucesos verosímiles en los que no quepa ninguna fantasía? ¿La novela «objetiva», que solo nos describe hechos? ¿La novela «behavourista», en la que el comportamiento de los personajes nos ha de dar la clave de su carácter? ¿Son, en realidad, novelas realistas Madame Bovary, La Regenta, David Copperfield o Anna Karenina, por situarnos en el conocido terreno del realismo decimonónico? Puede que sí, pero, en este caso, la etiqueta «realismo» no nos dice nada, pues el Proyecto Narrativo de Flaubert, Clarín, Dickens o Tólstoi no puede ser más distinto, por no hablar de la ideología que exudan esas obras. No todos comparten el elitismo intelectual de Flaubert, ni la crítica social de Clarín, ni el despiadado ataque al capitalismo de Dickens ni el misticismo salvífico de Tólstoi. Pero la etiqueta de «realistas» se les aplica por igual en el mundo académico, unificando lo que solo está unificado en el mentalmente unificado mundo académico. Como dice Edmund Wilson: «La historia literaria de nuestro tiempo es, en gran parte, la del desarrollo del simbolismo y de su fusión o conflicto con el naturalismo»3.
Joyce es quizá el primero en conseguir transparentar realismo y simbolismo en una trama que casi no distingue el derecho del revés, al tiempo que nos presenta lo que sería el realismo más estricto: el monólogo interior, el stream of consciousness, el pensamiento sin filtro, tal como fluye dentro del personaje que piensa y siente. Pero, en el fondo, el stream of consciousness no es más que otro truco: en él, el autor debe mimetizarse completamente con el personaje e intentar pensar solo lo que él pensaría: pero el personaje no es más que una creación, y su pensamiento, en el fondo, no es sino el del autor disfrazado. (En este sentido, la escritura automática de los surrealistas no sería sino otra versión del monólogo interior.) Cuando Juan Benet pone en entredicho la vigencia del monólogo interior, afirmando que «está completamente acabado. Hoy en día ya no sirve para nada, ni tan solo para el humorismo. [...] Y si el monólogo interior ha de ser fiel a sí mismo [...] no tiene otro remedio que consumir la mayor parte del tiempo en la exposición de lo trivial»4, lo único que hace es manifestar lo obvio: el autor que nos da el supuesto material en bruto, ya sea en forma de monólogo interior sin podar o siguiendo el comportamiento externo de un personaje, nos está dando gato por liebre, y lo que le interesa al lector es la liebre: el sentido último de ese relato, y, sobre todo, la forma con la que el autor nos lo presenta, porque sentido y forma no pueden ir de ningún modo separados.
Así pues, el propio proceso de selección del material narrativo es, en sí mismo, lo que lo lleva hacia el simbolismo, pues lo convierte ya en un signo distinto de la cosa narrada. El relato, al acotarse, adquiere una intensidad y una flecha, que es la forma, y hacia adonde apunta esa flecha es al sentido. Ese pequeño fragmento de «realidad» (es decir, una persona que plausiblemente podría vivir en un lugar X y llevar a cabo determinados actos), al desprenderse de lo innecesario y convertirse en algo autónomo, crea una significación que en lugar de enseñar la realidad en horizontal la enseña en vertical, es decir, hacia dentro.
No se puede profundizar en todo lo que vemos al mismo tiempo, es lo que parece decir el autor: para ver algo en profundidad hemos de acotarlo, separarlo de cuanto lo rodea y escarbar. Ese es el terreno de los Dublineses de Joyce. Si en el prólogo a mi traducción de Retrato del joven artista expliqué que Joyce el artista se desarrolla en oposición a los discursos/ideas recibidos durante su educación (patria, religión, política, autoridad), para al final partir (literalmente) en pos de un discurso propio que solo puede encontrar fuera de su territorio, en Dublineses todos esos discursos/ideas aparecen en el entorno más exterior al del artista del Dublín cotidiano, como si lo estuviera viendo por primera vez, y la ficción que crea es la de observar de qué está hecha esa ciudad «para poner de manifiesto esa hemiplejía o parálisis que muchos llaman ciudad»5. Porque el Dublín que nos presenta es un lugar sin remedio (helpless sería quizá la palabra inglesa que mejor lo representaría) en el que sus habitantes, conscientes de que el enemigo inglés nunca les permitirá ser una ciudad próspera y cosmopolita (por razones que el propio Joyce cita en el apartado siguiente de este prólogo), deciden hacer de la necesidad virtud y crean toda una ideología de lo irlandés o lo dublinés: ese apego romántico al mito celta, a la antigüedad, a las raíces, al idioma propio, a los deportes propios, al alcohol como deporte nacional y al catolicismo como aglutinante. El nacionalismo no es una reivindicación, sino una renuncia. Si existe o se imagina un opresor (a efectos prácticos no hay ninguna diferencia), y el oprimido se siente en una situación tan débil que es incapaz de enfrentarse al opresor, lo que hace es replegarse sobre sí mismo, sustituir el enfrentamiento directo (la rebelión) por el indirecto: la exaltación de lo propio, manifestándolo como diferencia, hasta el punto de que esa diferencia acaba siendo el eje nacional alrededor del cual todo gira. Solo que al rechazar lo ajeno del opresor se acaba rechazando todo lo ajeno, y su evolución artística, al beber solo de la propia tradición, se atrofia y empobrece. Esto es algo que Joyce vio perfectamente. Y, a pesar de que Irlanda se rebeló por las armas contra Inglaterra en diversas ocasiones (la más mitificada en su tiempo: el Levantamiento de Pascua de 1916), también es cierto que jugó la baraja de abusar de sus tradiciones: el mundo familiar, el mundo tabernario, el mundo político, el mundo religioso, son como círculos concéntricos opresores que nos encierran. Joyce, que permanece en el filo del no nacionalista que no renuncia a su país, es quien finalmente hará más por esa Irlanda que a ratos desprecia, pero que no se puede arrancar de la piel. Joyce es el primer autor irlandés que pone a Irlanda en el mapa de la literatura universal y convierte una novela ambientada en Dublín en el representante de la literatura en inglés del siglo XX.
El realismo de Dublineses, aunque a veces apesta a taberna y sacristía, a casa mal ventilada y a oficina hedionda, a lágrimas de madre y pesar de renuncia, rebosa vida y nunca es didáctico ni moralista. En sus relatos, Joyce experimenta con el realismo que va a utilizar y lo desbroza de todos los elementos que le molestan: el costumbrismo, la autocomplacencia, el puro retrato, la descripción lírica del paisaje. Todos los relatos encarnan lo vivido y conocido, pero cada uno de ellos es capaz de crear un universo autosuficiente que nos deja con ese final abierto de la vida que continúa. Su retrato de la parálisis dublinesa es estático, como dice Wilson: «Hay una tremenda vitalidad en Joyce, pero muy poco movimiento»6.
Retóricamente, es lo que busca con ese tono discreto y ese estilo simple: es una sencillez tan buscada como la complejidad de Ulises y Finnegans Wake, una simplicidad que consigue, básicamente, con el uso de la repetición. Su uso de la regularidad formal, fonética, léxica y sintáctica se opone al uso del tropo en que en Dublineses nos habla de objetos, de paisajes urbanos, de gente corriente (contrariamente al Retrato, donde nos habla básicamente de sensaciones). Para ello rechaza la utilización del tropo7. Al contrario, las repeticiones (léxicas sobre todo) son precisamente lo que da énfasis a la cotidianeidad, a lo gris de la calle, muchas veces resaltado por el fulgor de las farolas. Joyce no pretende hacer volar nuestra imaginación, sino mantenernos en la tierra, en esa materialidad física de la que va a arrancar toda su obra.
Y no es casualidad que el último relato se titule «Los muertos», pues de los muertos es precisamente de lo que va a huir Joyce.
En el siglo XX, los relatos de Dublineses impregnan toda una tradición cuentística que va de Ernest Hemingway a Anton Chéjov, de Katherine Mansfield a Raymond Carver, de Sherwood Anderson a las escenas más intensas de William Faulkner. Ahora al escritor le interesa la rutina de todos los días, los mecanismos de la conducta humana, y se esfuerza por presentar la mayor cantidad de material posible con la mayor economía expresiva. La revelación se basa en el matiz, en lo sutil. No hay más que recordar cuentos tan delicados como «Gato en la lluvia» de Hemingway para comprender el concepto. Son rebanadas longitudinales en la realidad que preparan el terreno al corte más profundo del Ulises, el primer libro en el que se confiere «una significación heroica a un ciudadano sin importancia»8.
Autor precoz, en un texto de sus diecinueve años nos ofrece una perspectiva de la literatura a la que se ceñiría toda su vida:
La sociedad humana es la encarnación de las inmutables leyes que los caprichos y circunstancias de los hombres y mujeres ocultan y confunden. El reino de la literatura es el reino de estos accidentales humores y maneras, un reino muy vasto, y el verdadero artista se ocupa principalmente de ellos9.
DUBLÍN, IRLANDA
El Dublín de principios del siglo XX que Joyce reflejará en sus relatos era una ciudad de unos trescientos mil habitantes, dotada de una magnífica arquitectura y un trazado urbano que permitía a sus habitantes apreciar su espléndida situación sobre el río Liffey, entre los brazos de una extensa bahía y las suaves montañas del condado de Wicklow al sur. Muchos de sus edificios más distinguidos databan del siglo XVIII (los juzgados de Four Courts y la Casa de Aduanas, el Banco de Irlanda de College Green, que había albergado un parlamento independiente en las últimas décadas de siglo), pero la ciudad contaba también con dos catedrales medievales y dos universidades: el Trinity College y el University College. Había plazas nobles, como Merrion Square, St. Stephen’s Green, Fitzwilliam Square, que convertían la ciudad en una obra maestra urbana, comparable a Bath o Venecia. Y como puede verse en Dublineses, donde los personajes van a pie o realizan breves trayectos en tranvía o en coche de punto, era una ciudad para pasear.
Pero Joyce no se explaya mucho en sus maravillas arquitectónicas, quizá porque la arquitectura georgiana había perdido atractivo, o porque la ciudad llevaba ya casi un siglo de declive, o porque Joyce se centraba más en las personas que en su entorno. El declive de Dublín se reflejaba en la pérdida de importancia entre las ciudades británicas, y en el hecho de que su puerto había perdido relevancia en favor de Belfast o Cork.
Y sin embargo, en medio (o a causa) de esta decadencia económica y social, pocos países han disfrutado de un florecimiento cultural como el que vivió Irlanda durante los cincuenta años de carrera de Yeats, entre 1889 y 1939. Aparte de Oscar Wilde y George Bernard Shaw (que se habían establecido en Londres), encontramos al dramaturgo Synge, al poeta Yeats, al narrador Joyce, además del teatro más interesante de su tiempo, y una colección de novelistas, poetas y pintores (entre ellos el padre y un hermano de Yeats) de los que cualquier país podría sentirse orgulloso. Y, sin embargo, Irlanda era y es un país pequeño, poco poblado, carente de recursos naturales, y había estado sometido a siglos de explotación. Y, a pesar de todo, había perdurado un «espíritu» irlandés en el que se mezclaba lo práctico y lo poético, lo humorístico y lo fantástico, lo sentimental y lo cínico.
La versatilidad irlandesa la ejemplificaban quizá las actividades de George William Russell (1867-1935), uno de los líderes del renacimiento cultural irlandés. Su jornada podía consistir en ir en bicicleta de un pueblo a otro inspeccionando las vaquerías para después regresar a Dublín y supervisar la publicación de una revista, moderar una reunión de la sociedad teosófica, o ejercer de anfitrión hechizando a sus invitados con su conversación.
Pero cualquier intento de idealizar Irlanda choca frontalmente con la realidad indiscutible de la pobreza. En un texto titulado «Irlanda, isla de santos y sabios», de 1907 y escrito en italiano, Joyce apunta directamente a Inglaterra como responsable de esa pobreza:
Ahora los ingleses desprecian a los irlandeses por su catolicismo, su pobreza y su ignorancia. Sin embargo no es fácil justificar tal desprecio. Irlanda es pobre porque las leyes inglesas han arruinado las industrias del país, especialmente la lanera porque la desidia del gobierno inglés durante los años llamados del «hambre de la patata» motivó que la mayor parte de la población muriese de hambre, y porque, bajo la presente administración, mientras Irlanda va quedando despoblada y en ella apenas se cometen delitos, los jueces perciben sueldos regios, y los administradores políticos, así como los funcionarios, cobran altas sumas para desarrollar una labor ínfima o nula10.
Y es que no quedaba tan lejana la Crisis de la Patata, que azotó Irlanda entre 1845 y 1849, provocada por la enfermedad del tubérculo, que asoló los cultivos de toda Europa. Pero en Irlanda tuvo un efecto desproporcionado a causa de la incompetente respuesta del gobierno británico, que primero intentó importar maíz sin que en Irlanda hubiera molinos preparados para triturarlo y luego abandonó el país a las leyes del mercado. Por ende, y para indignación de los irlandeses, los propietarios de tierras ingleses exportaban enormes cantidades de alimentos a Inglaterra. El resultado fue la muerte de cerca de un millón de personas y el éxodo de otro millón. Entre 1845 y 1855, no menos de dos millones de personas abandonaron Irlanda.
El propio Joyce, en un artículo publicado en Trieste en 1907, hacía el siguiente diagnóstico de la situación del país:
Hay veinte millones de irlandeses esparcidos por todo el mundo. La Isla Esmeralda contiene solo una pequeña parte de ellos. Para reflexionar sobre este hecho, y viendo que Inglaterra convierte el problema irlandés en el centro de su política interna, mientras da muestras de gran prudencia al resolver las más complejas cuestiones de su política colonial, el observador no puede dejar de preguntarse por qué razón el Canal de San Jorge constituye un abismo más profundo que el océano entre Irlanda y su orgullosa dominadora. En realidad, la cuestión irlandesa no está todavía resuelta en nuestros días, tras seis siglos de ocupación armada y cien años de legislación inglesa, que ha reducido la población de la desdichada isla de ocho a cuatro millones, cuadruplicado los impuestos y complicado todavía más el ya complicado problema agrario.
[...] Pero, por otra parte, los irlandeses saben que es la causa de todos los sufrimientos, y, en consecuencia, a menudo adoptan métodos violentos para solucionarlo. Por ejemplo, hace veinticinco años, al verse reducidos a la miseria por la brutalidad de los grandes terratenientes, se negaron a pagar las rentas de la tierra y obtuvieron de Gladstone remedios y reformas. En la actualidad, al ver que en los pastos abunda el ganado bien alimentado, mientras que una octava parte de la población carece de medios de subsistencia, expulsan al ganado de las granjas11.
Los suburbios de Dublín eran los peores de Europa occidental. Su lamentable estado era aún más notorio porque había muchas viviendas en plazas que antaño habían sido barrios elegantes y casas apareadas georgianas. Se podían ver grandes mansiones abandonadas a su suerte, cuyos salones con repisas de chimenea de mármol y techos estucados estaban poblados por mujeres harapientas y niños llorando. En el 30% de los suburbios la gente vivía en una sola habitación en la que comía, y dormía. La tasa de mortalidad era casi el triple que la de las ciudades inglesas. El Dublín de Dublineses, por ejemplo, se debate entre la bajeza y la idealización, que es también el tema y la fricción de la que nace toda su obra.
A pesar de todo, Irlanda posee un encanto difícil de resistir, y una magia que quizá tenga que ver con la profusión de monumentos megalíticos, más abundantes que en ningún otro país, y donde casi todos poseen alguna leyenda específica. Antiguos héroes y heroínas abundan en la poesía y el teatro irlandés, y el poderoso guerrero Cuchulain se infiltra en la poesía de Yeats, para quien representaba la nobleza de Irlanda. Es difícil exagerar la importancia de William Butler Yeats (1865-1939) en este renacimiento celta, pues su biografía está estrechamente unida a la historia de su país. Su primer libro de versos apareció en 1889, cuando el Partido Parlamentario Irlandés rechazó a Parnell como líder e Irlanda perdió cualquier esperanza de alcanzar la independencia por métodos constitucionales. Cuando Yeats murió, en enero de 1939, la actual constitución irlandesa llevaba un año en vigor. Durante cincuenta años había intervenido activamente en la vida cultural y política de su país.
Una de las consecuencias del renacimiento cultural fue la resurrección de la lengua gaélica irlandesa, que planteó la cuestión de si debía adoptarse como lengua oficial del país, tan dependiente comercialmente de sus vecinos ingleses. Desde su juventud, Joyce ridiculizó el renacer del gaélico, que consideraba una muestra de folklorismo senil, llegando a afirmar que la vida irlandesa invierte el proceso normal de maduración: los niños, a los que se enviaba a trabajar desde muy jóvenes, tenían cierto sentido común, mientras que los adultos parecían unos atolondrados.
Cuando Joyce llega a la literatura, en unos primeros años en los que defiende una «ilustración socialista»12, Dublín es un hervidero de ideas políticas y culturales. La literatura se toma realmente en serio. En el teatro siempre hay algo nuevo y polémico. Los periódicos publican muchos artículos y cartas sobre temas políticos y literarios que ejercen una considerable influencia a la hora de crear opinión. En su intento de crear una conciencia nacional, Irlanda mantiene vivos debates sobre diversos asuntos literarios, y las discusiones, libres y sin prejuicios, suponen un importante contraste con la timidez y convencionalidad de la conversación inglesa. En esa época, en Dublín abundan las personalidades interesantes, y la ciudad es lo bastante pequeña como para que se las conozca personalmente. De hecho, Joyce no tuvo prácticamente que inventar nada a la hora de encontrar personajes y situaciones singulares para sus obras.
Fue, además, una época políticamente convulsa, en la que Irlanda se enfrentó a guerras de independencia que mantuvieron Dublín prácticamente en estado de sitio desde 1916 hasta 1923. Fue una época donde el heroísmo aún era posible, donde el hombre poseía libertad para elegir su destino, donde se luchaba por ideales y donde las hazañas eran lideradas y conmemoradas por poetas.
Casi todos los líderes irlandeses sabían dramatizar su vida y eran capaces de grandes gestos. Michael Collins, por ejemplo, fue una leyenda en su época. Estuvo perseguido durante años, con su cabeza puesta a precio, y gestionó la guerra casi en solitario en su papel de ministro de economía, director de inteligencia, de organización y general adjunto. Cuenta la leyenda que cruzó muchos controles militares en bicicleta, desarmado, o que se ponía a charlar despreocupadamente con los detectives que lo seguían. Kevin O’Higgins, respetado por Winston Churchill, su enemigo acérrimo, cuando tuvo que imponer el orden en el nuevo Estado Libre se vio obligado a fusilar a muchos de sus mejores amigos. Las primeras obras teatrales de Liam O’Flaherty y Frank O’Connor retratan esta época trágica en el auténtico sentido de la palabra.
La dominación inglesa —o normanda, mejor dicho— había comenzado en el siglo XII, con el reinado de Enrique II, y bajo el reinado de Isabel I, y posteriormente bajo el protectorado de Oliver Cromwell el país se vio sometido a guerras de exterminio que tuvieron como consecuencia drásticas restricciones en los ámbitos religioso, idiomático y educativo. El resultado fue que, legalmente, el católico irlandés dejó de existir como sujeto. De triste recuerdo es el nombre de lord Montjoy, comandante de Isabel I, cuya espantosa política de «tierra quemada» dejó una amarga huella. Entre la época de Cromwell y el Levantamiento de Pascua, la historia de Irlanda es la de una serie de derrotas a manos de los ingleses, siempre mejor armados.
El Levantamiento de Pascua de 1916 —anterior a la época de Dublineses, donde se puede apreciar su germen— fue la respuesta al fracaso de los intentos de reforma constitucional, cuyo principal defensor fue Charles Stewart Parnell, que como un fantasma está omnipresente en la obra de Joyce. Parnell había nacido en 1846, y en 1875 ya era parlamentario en la Cámara de los Comunes de Londres. Fue también el líder de la Liga Autonómica entre 1880 y 1882, y después del Partido Parlamentario Irlandés hasta 1891. Había nacido en una poderosa familia de terratenientes protestantes angloirlandeses, y se convirtió en un agitador en pro de la reforma agraria. Fue un hombre altivo que apeló a la imaginación irlandesa. En marzo y abril de 1887 fue acusado por The Times de haber apoyado los brutales asesinatos del Delegado del Gobierno Británico en Irlanda, lord Frederick Cavendish, y el Subsecretario Permanente, Thomas Henry Burke, cometidos en mayo de 1882. Se publicaron algunas cartas de Parnell que insinuaban que había participado en los asesinatos. Parnell exigió una comisión de investigación, que en 1889 descubrió que las cartas las había falsificado Richard Pigott, un periodista de pocos escrúpulos. Se cuenta que, cuando volvió a su escaño, entre el estruendoso aplauso de sus compañeros, Parnell caminó impertérrito por el pasillo, sin hacer caso de las aclamaciones ni de la denigración. Fue un episodio que quedó en la memoria del igualmente orgulloso James Joyce. Pero Parnell no sobrevivió a un escándalo marital. Todo el mundo sabía que mantenía una relación con Kitty O’Shea, una mujer casada, pero cuando el marido de Kitty presentó una demanda de divorcio y citó a Parnell como «tercera persona», en noviembre de 1890, aquello fue la debacle. Lo que se había permitido en la clandestinidad se volvió intolerable al hacerse público. El partido vaciló: hubo muchas presiones, y, en una reunión de la ejecutiva, se le despojó del liderazgo, y solo veintiséis de los setenta y un diputados permanecieron a su lado. En sus apariciones públicas, Parnell y Kitty fueron insultados, y en una ocasión le lanzaron barro a la cara. Cuando se casó con Katherine, la jerarquía católica publicó una condena casi unánime. Parnell murió menos de un año después.
El propio Joyce nos ofrece un retrato de Parnell en un artículo publicado en Trieste en 1912:
Era un hombre con un defecto en el habla, y de hipersensible psique; ignoraba la historia de su patria; sus discursos breves y deshilvanados carecían de elocuencia, poesía y humor; sus modales fríos y rígidos lo apartaban de sus colegas; era protestante, descendiente de una aristocrática familia, y, para colmo de males, hablaba con un claro acento inglés. Muy a menudo llegaba a las reuniones con hora u hora y media de retraso, y no se disculpaba. Pasaba semanas sin contestar su correspondencia. [...] Cuando el pueblo irlandés le ofreció en muestra de gratitud 40 000 libras esterlinas, en 1887, se metió el cheque en la cartera, y en el discurso que pronunció ante la inmensa muchedumbre no hizo la más leve referencia al obsequio que acababa de recibir13.
El relato «Efeméride en la sala del comité», por ejemplo, todo él gira en torno a su figura. Parnell se convirtió de inmediato en leyenda, y cuando su cadáver regresó a Irlanda miles de personas le rindieron homenaje. Para aumentar la leyenda, mientras descendían el ataúd a la sepultura un meteoro surcó el cielo. Para Joyce, Parnell fue un símbolo de la Irlanda ideal, y la traición de los suyos se convirtió en un factor clave de su odio hacia todo lo que era cobarde y sórdido en su país. La sensación de traición fue una experiencia traumática para los irlandeses en general, que quizá comenzaron a darse cuenta de que el problema nacional no era solo la dominación externa.
Pero el suceso más traumático y heroico (con todas las comillas que se le quieran poner) de la historia del Dublín del siglo XX fue el Levantamiento de Pascua de 1916. El propio nombre ya le confiere un aura religiosa, muy apropiada para sus mártires de la libertad. El país se quedó sorprendido, incluso molesto, y, aunque nadie disputó la entrega de sus líderes, el fracaso fue casi inevitable, acompañado, por supuesto, de la pena de muerte. En la corte marcial, su líder, Padraic Pearse, afirmó: «Puede parecer que hemos perdido, pero no... nos hemos mantenido leales al pasado, y entregado una tradición al futuro»14. Era una acción que llevaba años preparándose, y en julio de 1914 ya se habían entrado clandestinamente armas en Dublín. La acción fue breve. La mañana del lunes de Pascua los dublineses no prestaron mucha atención a unos grupos de milicianos que se paseaban con su equipo improvisado. Tampoco era algo tan insólito como para parecer ridículo. De repente empezaron a llegar noticias de que un grupo había tomado la central de Correos, izado una bandera tricolor y de que Pearse había leído su proclama. Al sur del río, se desplegaron más milicianos en St. Stephen’s Green, y un joven profesor de matemáticas, Eamon de Valera —que posteriormente sería presidente de la República de Irlanda—, vigilaba el puerto de Kingstown. Pero las tropas inglesas no tardaron en entrar en la ciudad, y al poco una cañonera bombardeaba Sackville Street. Pronto Correos estuvo en llamas, y el domingo por la noche todo había terminado. Un total de 3430 hombres y 79 mujeres fueron arrestados: no solo los que habían estado presentes en la rebelión, sino los que habían tenido parte activa en el movimiento. Catorce personas fueron fusiladas entre el 3 y el 12 de mayo, un hecho que hizo ganar muchos adeptos a la causa. Pero, en general, los dublineses no aprobaron el levantamiento. Muchos irlandeses se habían alistado en el ejército inglés para combatir en la Primera Guerra Mundial, y sus mujeres solían calificar a los nacionalistas de haraganes, y así se les retrata casi siempre en Dublineses. La ironía era que, en plena ofensiva del Somme, Inglaterra debía dedicar cuarenta mil hombres a controlar Irlanda.
Sin embargo, en Dublineses no encontramos ningún detalle ni comentario que haga prever que en diez años ocurriría una rebelión militar de ese calibre. Es como si los personajes de sus relatos vivieran una realidad paralela a la gestación de ese Levantamiento. La política flota en torno a ellos, pero muchas veces es una nube que pasa sin tocarlos.
Joyce, patriota a su manera, sustituirá la rebelión armada por la inmortalización literaria: su Dublín pasará a la historia de la literatura, y el tiempo y su influencia literaria la convertirán en una de las capitales de las letras europeas.
JOYCE: UN ESBOZO BIOGRÁFICO
James Augustine Aloysius Joyce nace en Dublín el 2 de febrero de 1882. Fue el mayor de diez hermanos, dos de los cuales murieron de tifus. La cuestión más candente del momento era la independencia de Irlanda: como ya hemos visto, en aquella época el líder irlandés era Charles Stewart Parnell, «el rey sin corona de Irlanda». John Joyce, el padre de James, ferviente seguidor de Parnell, había trabajado de agente electoral para él, una ocupación que casaba perfectamente con su temperamento sociable y su facilidad de palabra. En 1880 había conseguido que salieran elegidos como diputados por la ciudad de Dublín dos miembros del partido de Parnell, y, en parte como recompensa por esa proeza, lo habían nombrado recaudador de impuestos de la ciudad con el considerable salario de 500 libras al año. Poco después se casó. Vivían de manera holgada, pues John Joyce había heredado propiedades que le proporcionaban una renta de 315 libras al año, y su abuelo le había regalado 1000 libras por su veintiún aniversario.
Así pues, James Joyce vino al mundo en un entorno en el que no le faltaba de nada. Cuando tenía seis años su padre decidió enviarlo al Clongowes Wood College, un internado que ha sido descrito como el «Eton de Irlanda», y que pertenece a los jesuitas. A los seis años y medio de edad Joyce era el alumno más joven, pero parece que fue feliz. Uno de sus compañeros mayores (los mayores tenían dieciocho años) lo recordaba años después como «el chaval más espabilado de los pequeños».
Pero John Joyce no era un tipo de hombre que supiera mantenerse próspero durante mucho tiempo. Pendenciero, bullanguero y feliz, gastaba a manos llenas, invertía mal y era muy popular por su prodigalidad con el dinero, su atractiva voz de tenor (que su hijo había heredado) y un gran caudal de historias divertidas, historias que su hijo recordó toda su vida y utilizó en sus libros. El punto de inflexión que le hizo pasar de la opulencia a la pobreza coincidió con la caída de Parnell, y siempre estuvo conectado con él en la mente de John y James Joyce.
En aquella misma época John Joyce perdió su cargo. Las razones son complicadas: bajo la nueva Ley del Gobierno Local de Irlanda, su cargo dejó de existir; además, John Joyce lo había abandonado sin permiso para hacer campaña por algunos candidatos de Parnell en Cork; también parecía que sus cuentas no estaban del todo claras. En todo caso, con la nueva ley no se nombró ningún cargo equivalente. Había gastado dinero con mucha liberalidad e hipotecado su propiedad; estaba demasiado acostumbrado a vivir a lo grande como para poder administrar su reducida renta y empezó a gastar el capital, que, naturalmente, comenzó a decaer rápidamente. Toda su vida siguió siendo un apasionado admirador de Parnell, y se mantuvo en la certeza de que de alguna manera había sido traicionado junto con su líder. Sospechaba del clero católico, y se volvió violentamente anticlerical. Después de la caída de Parnell, la fortuna familiar de los Joyce no hizo sino menguar. James tuvo que abandonar Clongowes dejando algunas tasas sin pagar, y durante el resto de su educación ya no volvió a estar interno. Durante unos meses, quizá más, asistió a una escuela de los Hermanos Cristianos irlandeses. Después asistió al Belvedere College, jesuita, y finalmente a la Universidad Católica de Dublín, que en aquella época estaba a cargo de la orden de los jesuitas. Durante esa época la familia Joyce, a la que se iba añadiendo un niño casi cada año, se fue acostumbrando a vivir en condiciones de una sordidez cada vez mayor: a menudo tenían que empeñar sus enseres domésticos, los cobradores de morosos los visitaban con frecuencia, y solían tener que mudarse a toda prisa de casa por no poder pagar el alquiler atrasado.
A los dieciocho años Joyce se estrenó en la literatura con una reseña de la obra de Ibsen Cuando nosotros los muertos despertemos, y, después de que se publicara en la Fortnightly Review de Londres y le pagaran un cheque de doce guineas, tanto su familia como sus amigos se tomaron en serio su afirmación de que quería ser escritor. Estudió italiano y francés en la universidad. Descuidó sus estudios académicos, pero leía mucho e intentaba escribir versos. Posteriormente compuso una obra de teatro basándose en el modelo de Ibsen, pero la consideró un fracaso y la destruyó. Después comenzó a escribir unas breves composiciones en prosa que denominaba «Epifanías».
Esta es la fase a la que había llegado James Joyce al final de sus veinte años, edad a la que su contrapartida en la ficción, Stephen Dedalus, completa las experiencias descritas en Retrato del joven artista. Joyce planeaba publicar las «Epifanías» en un pequeño volumen que, extraído de sus papeles después de su muerte, se publicó en Estados Unidos. Pero Joyce cambió de opinión y siguió escribiendo una novela autobiográfica en la que se incluían las «Epifanías».
La novela se tituló Stephen el héroe. Sobrevivió más o menos una cuarta parte del manuscrito, que también se ha publicado tras la muerte de Joyce, aunque este lo calificó de «redacción escolar». Está escrito con una prosa afectada que, han sugerido los críticos, copia el estilo de Walter Pater. Otra de sus influencias fue la prosa del cardenal Newman, y quizá la tercera el estilo de Arthur Symons, cuyo libro The Symbolist Movement in Literature Joyce admiraba enormemente. Nos ofrece muchos detalles de su vida que fueron omitidos en el Retrato.
En su época universitaria solía llevar trajes arrugados y casi nunca se lavaba15. Después de graduarse en la universidad se fue a París a estudiar Medicina, pero no tardó en abandonarla.
Tenía una buena voz de tenor, y en 1904 ganó la medalla de bronce en la Feis Ceoil, una competición de música clásica de Dublín. Ese mismo año conoció a Nora Barnacle, que había nacido en Galway y era camarera de pisos, paseando por la calle. Cuando él la abordó a las bravas, ella le contestó con desparpajo, dándole pie a seguir hablando. Como él llevaba una gorra de marinero, ella creyó que lo era, y, como tenía los ojos azules, pensó que era sueco. Nora Barnacle quizá le habría parecido vulgar a cualquier otro escritor de su época; pero, como Joyce siempre buscaba lo extraordinario en lo ordinario, decidió que era distinta16. En una carta le dijo que su cuerpo era «musical y extraño y perfumado»17. Juntos abandonaron Dublín para trasladarse a Trieste, por entonces parte del Imperio Austrohúngaro, donde Joyce creía, erróneamente, que tenía un trabajo de profesor en la Berlitz Language School. Pero todo había sido un engaño y al final consiguió un puesto en Pola, fundada durante la persecución de Jasón y Medea tras el robo del Vellocino de Oro. También formaba parte del Imperio, y hoy de Croacia. (Cuando, años después, le hablaban a Joyce de utopías democráticas, afirmaba que nunca había sido tan feliz como cuando vivía bajo el descuidado gobierno del emperador austrohúngaro.) Pero posteriormente regresó a Trieste, donde comenzó a enseñar y donde vivió la mayor parte de los diez años siguientes. A finales de 1905 nació su hijo George (más conocido como Giorgio).
Al principio Trieste no le agradó, pero pronto empezó a encontrarle similitudes con Dublín: era una ciudad populosa pero pequeña, todo el mundo parecía conocerse, y Joyce también se sintió muy atraído por el dialecto.
Frustrado al principio con la vida en Trieste, Joyce se mudó a Roma a finales de 1906, donde aceptó un trabajo en un banco. Pero Roma le desagradó y regresó a Trieste en 1907, cuando nació su hija Lucia. Recordando las azotainas de los jesuitas, jamás castigó a sus hijos: «hay que educarlos con amor, no con castigos», decía18.
A mediados de 1909 regresó a Dublín para visitar a su padre e intentar publicar Dublineses. También montó el primer cine de Irlanda, el Volta Cinematograph, que fue bien recibido, pero que se hundió cuando volvió a Trieste. Para mitigar sus permanentes problemas monetarios, intentó importar tweed irlandés a la ciudad donde vivía.
En 1914 publicó Dublineses, con un contrato editorial poco ventajoso: solo insistió en que los diálogos fueran impresos con guiones en lugar de las tradicionales comillas inglesas, alegando que las comillas son «frías y dan impresión de irrealidad»19.
En 1915 Joyce se quedó sin alumnos por culpa de la Primera Guerra Mundial y se trasladó a Zúrich, donde comenzó a interesarse por el socialismo y donde probablemente conoció a Lenin en un café que ambos frecuentaban. En 1918 se declaró en contra de todos los estados, y vio con simpatía el socialismo individualista expuesto por su compatriota Oscar Wilde en El alma del hombre bajo el socialismo. (Por otra parte, identificaba en Wilde una característica de su propia personalidad: era un hombre entristecido que canta a la alegría)20.
Poco a poco fue adquiriendo fama como escritor de vanguardia, y se fue a París a terminar el Ulises, gracias al patrocinio de Harriet Shaw Weaver, activista política y directora de The Egotist, una revista cultural, que le concedió una subvención que le permitió dedicarse por completo a escribir. Joyce, que siempre tuvo problemas oculares, fue operado nueve veces por el doctor Louis Borsch, y en la década de 1930 viajó a menudo a Suiza para tratarse los ojos y los problemas de esquizofrenia de su hija Lucia. Allí la visitó Carl Jung, que tras leer el Ulises afirmó que su padre también padecía esquizofrenia, y que eran dos personas que iban hacia el fondo de un río: ella se hundía, mientras su padre buceaba21.
En París, Maria y Eugène Jolas cuidaron de Joyce durante los muchos años que estuvo escribiendo Finnegans Wake. De no ser por su apoyo y la constante financiación de Harriet Shaw Weaver, es posible que sus libros ni hubieran existido ni se hubieran publicado. En su revista literaria Transition, los Jolas publicaron diversos fragmentos de Finnegans Wake con el título de Work in Progress, que escribía casi ciego con sus ojos legañosos. A finales de 1940 Joyce regresó a Zúrich huyendo de la ocupación nazi, y con sus contactos ayudó a dieciséis judíos a huir de la persecución nazi.
Uno de los temas omnipresentes en la obra de Joyce es la religión, cuyo rechazo explicaría en una carta a Nora Barnacle:
Mi mente rechaza todo el orden social existente y el cristianismo: el hogar, las virtudes reconocidas, las clases sociales y las doctrinas religiosas [...] Hace seis años abandoné la Iglesia católica con un odio feroz. Me parecía que los impulsos de mi naturaleza me imposibilitaban seguir en ella. Le declaré una guerra secreta cuando era estudiante y rechacé los puestos que me ofrecía. Con ello me convertí en un mendigo, pero conservé mi orgullo22.
De todos modos, siguió asistiendo a la misa católica y a la liturgia ortodoxa, sobre todo durante Semana Santa, más que nada por razones estéticas. Si bien en el fondo ya no creía en la religión, es evidente que toda su obra es de raíz católica y que nada se entendería de ella sin la religión. Joyce le dijo al escultor August Sutter que de su educación católica había aprendido a «ordenar las cosas de una manera que facilite la labor de analizarlas y juzgarlas»23.
Su relación con Irlanda también fue siempre de amor/odio. Desde sus tiempos universitarios siempre había dicho que «Si Irlanda debe convertirse en una nueva Irlanda, primero debe hacerse europea»24, y en un texto de 1917, publicado en Il Piccolo della Sera, había escrito:
Irlanda ha traicionado a sus héroes, siempre en los momentos difíciles y siempre sin recibir recompensa. Irlanda ha enviado al exilio a sus creadores espirituales, y luego se ha enorgullecido de ellos. Solo ha servido fielmente a un único señor, la Iglesia católica, que, sin embargo, tiene la costumbre de pagar a sus fieles con recompensas a largo plazo25.
El 11 de enero de 1941 Joyce fue intervenido en Zúrich de una úlcera de duodeno perforada. Al día siguiente entró en coma. El 13 de enero despertó y le pidió a la enfermera que llamara a su mujer y a su hijo antes de volver a perder la conciencia. Murió quince minutos después. Le faltaba un mes para cumplir los cincuenta y nueve años.
Fue enterrado en el Cementerio Fluntern de Zúrich, y en el funeral el tenor Max Maili cantó «Addio terra, addio cielo» de la ópera L’Orfeo de Monteverdi. Aunque en aquella época había dos diplomáticos irlandeses de alto rango en Zúrich, ninguno asistió al funeral, y el gobierno irlandés le negó el permiso a Nora para repatriar los restos de Joyce. Cuando el secretario del Departamento de Asuntos Exteriores fue informado de la muerte de Joyce, preguntó si había muerto como católico. Nora le sobrevivió diez años, y fue enterrada a su lado, junto con su hijo Giorgio, que falleció en 1976.
«DUBLINESES»
Publicación
A finales de 1905 Joyce, que entonces tenía veintitrés años, envió un manuscrito de doce relatos breves titulado Dublineses a un editor inglés con la esperanza de que lo publicara pronto. Pero habría de pasar casi una década antes de que viera editado su libro, una década en la que hubo tantas demoras y decepciones que quizá ya había perdido un poco la ilusión.
El editor inglés, Grant Richards, tras su compromiso inicial comenzó a sentir ciertos reparos en relación con el contenido del libro, pues Joyce le remitió nuevos relatos para incluir en el volumen prometido. El impresor, a su vez, temía que el realismo de Joyce en cuestiones sexuales ofendiera el gusto de la época, y que tanto él como el editor acabaran sancionados por la ley. Joyce y Richards iniciaron una prolongada correspondencia buscando un compromiso entre la integridad artística de uno y la pusilanimidad comercial del otro. Pero fue en vano. En 1909 Joyce renunció a Richards y puso el manuscrito en manos de una editorial irlandesa, Maunsel & Company, que repitió la historia anterior, ahora como farsa.
Roberts, el editor irlandés, recibió una carta de sus abogados en la que le informaban de que, si no se introducían importantes omisiones en el libro, todas las empresas citadas en él, ya fueran bares o la compañía de ferrocarriles, pondrían una demanda por calumnias. Los abogados añadieron que Joyce debería depositar dos fianzas de 500 libras cada una, y que Joyce había infringido el contrato de edición al presentar para su publicación un libro que sabía que contenía calumnias, y proponían llevar el caso a los tribunales para recuperar los gastos en los que había incurrido Roberts. Cuando Joyce leyó la carta del editor quedó demudado, y tuvo la sensación de que «todo mi futuro se me escapaba de las manos»26.
Roberts le propuso a Joyce más cambios, pero este se negó. Al final le planteó comprar las hojas impresas por 30 libras. Joyce dijo que publicaría el libro con el nombre de Liffey Press, y consiguió que Roberts le diera un juego de pruebas. Pero entonces se interpuso el impresor, John Falconer, que, tras enterarse del litigio entre Roberts y Joyce, dijo que no pensaba entregar aquellas páginas tan poco patrióticas ni cobrar por la impresión. El 11 de septiembre la tirada completa fue destruida, y solo quedaron las pruebas que estaban en manos de Joyce.
Al final, en 1914, Richards, que tenía problemas de conciencia por lo ocurrido anteriormente, se armó de valor y editó el libro sin sufrir las nefastas consecuencias que había previsto.
Esta demora en su publicación sin duda afectó la recepción del libro, pues una obra comenzada cuando Joyce tenía veintidós años, y que se había completado con la composición de «Los muertos», en 1907, no apareció hasta que Joyce no hubo cumplido los treinta y tres. En aquella época ya era admirado como novelista, pues el Retrato se publicaba por entregas en The Egotist. Esta obra ensombreció un poco los relatos, pues en aquella época estos no gozaban de un gran prestigio como género, ni aun tratándose de una colección tan coherente como la de Dublineses27, y no se reconoció que se trataba de una obra fundamental en la historia de la ficción breve, y una extraordinaria obra precoz. De hecho, durante muchos años Dublineses siguió habitando a la sombra de sus obras «mayores», y la crítica solo le prestó atención con desgana, sin que se estudiara en toda su amplitud y complejidad.
Epifanía y universalidad
Dentro de su estricto realismo, los relatos de Dublineses están impregnados de la tradición francesa del simbolismo en el concepto de epifanía, de revelación, que procede, además de la educación católica de Joyce, de Baudelaire y de la nueva lectura que este hace de la realidad, en la que ciertos detalles que él elige de manera puramente ideológica se convierten en un símbolo cuya función es encarnar unos nuevos valores estéticos y morales. Para Baudelaire, el poeta «revela» lo que los demás no ven, y de los detalles, muchas veces sórdidos, da el salto a lo invisible, lo inasible. Joyce no sale nunca del naturalismo, de los detalles más concretos de sus personajes, para instalarlos primero en la vulgaridad del Dublín sucio, pobre y mezquino, y de repente mostrarnos ese detalle que nos transfigura la verdad última de su conciencia. Como bien dice Wilson, Joyce «reproduce literariamente los distintos aspectos, las distintas proporciones y texturas, que adoptan cosas y gentes en los distintos momentos del día»28. Dublineses, por ejemplo, en su procedimiento no difiere en mucho de los poemas en prosa baudelerianos de El esplín de París el planteamiento de la escena en Joyce es más naturalista, pero su afán no es costumbrista: ambos buscan una verdad que solo su literatura ha de poder explorar. En las epifanías joyceanas, el sentido, la revelación, aparece como por sorpresa, como algo no buscado ni deseado por el personaje pero que, en cierto momento, resulta ineluctable. Según Umberto Eco, la «experiencia epifánica» se convierte en «clímax, resumen y juicio de toda la situación»29. La palabra no es una representación visual, sino evocativa; algo subjetivo que el escritor pretende reproducir en nosotros. No es una mera descripción, sino que las palabras se combinan para producir un efecto determinado, igual que los trazos de un cuadro o las notas de una música nos producen un efecto.
En Stephen el héroe, la primera versión del Retrato del joven artista, nos ofrece una explicación de esa epifanía desde un punto de vista más programático:
Por epifanía entendía una súbita transformación espiritual, bien sea en la vulgaridad de lenguaje y gesto o en una frase memorable de la propia mente. Creía que le tocaba al hombre de letras registrar esas epifanías con sumo cuidado, visto que ellas mismas son los momentos más delicados y evanescentes30.
En una carta de 1904 a Constantine P. Curran, un antiguo compañero de universidad, le dice: «Estoy escribiendo una serie de diez epicleti para un periódico. Ya tengo el primero. Voy a llamar a esta serie Dublineses para poner de manifiesto esa hemiplejía o parálisis que muchos llaman ciudad»31. La palabra epicleti es una deformación del término latino epicleses, una invocación al Espíritu Santo que todavía se utiliza en la Iglesia ortodoxa para que transforme la hostia en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y a su hermano Stanislaus le explica:
¿No crees que hay cierto parecido entre el misterio de la misa y lo que yo trato de hacer? Quiero decir que intento... darle a la gente una especie de placer intelectual o de alegría espiritual convirtiendo el pan nuestro de cada día en algo que tiene por sí mismo una vida artística permanente... para su elevación mental, moral y espiritual32.
El propio Joyce, en una carta a Stanislaus, le manifiesta su deseo de poner a Dublín en el mapa literario mundial: «Cuando piensas que ha sido capital durante miles de años, que es la “segunda” ciudad del Imperio Británico, y que es casi tres veces más grande que Venecia, parece extraño que ningún artista la haya ofrecido al mundo todavía»33. Y en una de las cartas que envió a Richards, su editor inglés, razonando la no eliminación de algunos relatos, como pretendía Richards, afirma:
Lucho por mantenerlos [los relatos] porque creo que, al componer el capítulo de historia moral exactamente del modo que lo he hecho, he dado el primer paso hacia la liberación espiritual de mi país. Reflexione por un instante sobre la historia de la literatura irlandesa tal y como está escrita ahora, en lengua inglesa, antes de condenar esta genial intuición que he tenido y que, después de todo, me ha iluminado a la hora de escribir el libro34.
Y con ninguna modestia le insiste en otra misiva:
No es culpa mía si flota sobre mis narraciones el olor de la escoria, de las viejas hierbas y de los detritus. Creo sinceramente que está usted retardando el curso de la civilización en Irlanda al impedir que los irlandeses puedan echarse una buena ojeada a sí mismos en un espejo tan escrupulosamente limpio como es el mío35.
No hay duda de que Joyce, quizá con un concepto historicista de la literatura, considera que su libro es un «avance» sobre todo lo que se ha hecho anteriormente, y lo que deja patente es que, según él, nadie ha presentado un espejo ante los irlandeses para que se puedan ver tal cual son sin ningún tipo de deformación romántica ni heroica, y que la limpieza de ese espejo es shakespeariana, pues obedece a la idea de «poner un espejo ante la naturaleza» (entendamos aquí la naturaleza como realidad), del mismo modo que Hamlet, en la obra que lleva su nombre, pondrá ese espejo delante de su madre para que vea por fin su concupiscente y veleidosa naturaleza.
En Dublineses Joyce inicia un método sintético que consiste en construir el personaje con detalles nimios e intrascendentes que, al combinarse, componen la obra artística, al igual que, en pintura, las manchas de color no dicen nada si no se ven en su conjunto. Joyce reduce la tensión de sus dramas, y, aunque sus personajes se mueven en el mundo y reaccionan a sus estímulos, sus miedos y alegrías obedecen a todo el reflejo interno de ese mundo, hasta que, en Ulises, y sobre todo en Finnegans Wake, nos presenta tan solo ese reflejo interior en su stream of consciousness, que ya para siempre irá asociado a su nombre.
Los dublineses en su sociedad
Para mostrar al «hombre corriente», Joyce se concentra en un sector bastante limitado de la sociedad dublinesa: la clase media baja, esa pequeña burguesía de tenderos, comerciantes, funcionarios, dependientes o empleados de banca. De entre ellos solo destaca, por su cultura y profundidad de pensamiento, el personaje de Gabriel de «Los muertos», trasunto del propio Joyce en el universo paralelo de si se hubiera quedado a vivir en Irlanda. Habitan un mundo de habitaciones y casas alquiladas en barrios poco elegantes (cuyos muebles han comprado por el sistema de compra-alquiler, mediante el cual el comprador no es propietario hasta que no paga el último plazo), de pensiones, oficinas y pubs (a principios de siglo había unos ochocientos en la ciudad), donde discurren sus vidas tristes e inseguras. En lo alto de la escala social de sus personajes encontramos el Jimmy de «Después de la carrera» o los Conroy de «Los muertos», que pueden permitirse pasar la noche en un hotel. En el peldaño inferior vemos a la criada de «Dos galanes», o a la hija del conserje de «Los muertos», que probablemente subsiste al borde de la pobreza, el destino de la mayoría de los habitantes.
No hemos de pensar, tampoco, que los dublineses sobre los que escribe Joyce no carezcan de un deseo de mejorar ni de que sus hijos prosperen en el mundo: la cuestión es que, en el declive en que está sumido el Dublín de la época, sus energías y ambiciones se ven limitadas por un sistema de castas que funcionaba con enorme eficacia.
En la primera década del siglo, la población de Dublín la componía un 17% de protestantes, mientras que el resto eran católicos. Esa minoría protestante incluía la élite dirigente, cuya lealtad a la unión entre Irlanda y Gran Bretaña no se cuestionaba, pues esa unión protegía su posición en un orden social tremendamente desigual. Esta minoría era la que componía el nivel más alto de la sociedad dublinesa y controlaba el acceso a las profesiones más importantes, como la abogacía o la medicina. A los protestantes más pobres se les reservaban los trabajos mejor pagados de los organismos gubernamentales, que bajo las órdenes del virrey administraban la ciudad y el país en general. Quedaban excluidos los nacionalistas radicales o los que expresaban simpatías republicanas, y muchos católicos que solo deseaban un trabajo y una vida decentes. A muchos, como veremos en Dublineses, solo les quedaba el recurso de hacer de dependientes o algún trabajo de funcionario mal pagado si no querían vivir del sablazo permanente (algo que Joyce había practicado).
Todo ello explica la importancia que tiene el dinero en estos relatos, en los que encontramos detalles del sueldo exacto de los personajes. Sabemos que Eveline gana siete chelines a la semana, y que los jóvenes huéspedes de «La pensión» pagan quince chelines semanales por la comida y el alojamiento. Que Farrington, el alcohólico de «Afines», gasta seis chelines en una noche de juerga beoda, para lo cual tiene que empeñar su reloj. Que Maria, en «Barro», tiene dos coronas y media y algunos peniques cuando sale de trabajar la tarde en que transcurre el relato. Los personajes se mueven en un entorno en que se mira hasta el último céntimo, donde la gente aún no ha terminado de pagar los muebles o donde la labor de los interventores electorales en «Efeméride en la sala del comité» obtiene la escasa recompensa de un par de botellas de cerveza.
Irlanda muchas veces se ha encarnado en la imagen de una mujer burlada, en una tradición nacionalista que también la ha comparado a la Bruja de Beare (una mítica diosa irlandesa que trae el invierno) y a Kathleen ni Houlihan, la Pobre Anciana36, figuras legendarias en las leyendas trágicas generadas por el país. En Dublineses, la mujer está sometida a todos los tópicos del machismo y la opresión masculina, y la esfera sexual se convierte en el equivalente del dominio imperialista en política. Aunque solo tres de los quince relatos tienen como protagonista a una mujer, las mujeres son los únicos personajes que intentan romper la parálisis del país: una se enfrenta a su tedioso destino de casada («Un caso lamentable»), otra intenta abandonar el país («Eveline»), o se opone a que la estafen solo porque es mujer y emprendedora y eficaz allí donde los hombres han fracasado («Una madre»), o intenta poner paz allí donde los hombres se enfrentan por pura tozudez («Barro»), o intenta hacer valer la honra de su hija («La pensión»), o es capaz de un sentimiento profundo vetado a los hombres («Los muertos»).
Además, las oportunidades laborales de las jóvenes eran mucho más limitadas que las de los hombres, y se limitaban prácticamente a la enseñanza y la enfermería. Las mujeres casadas conseguían establecerse abriendo una tienda o una pensión, aunque el capital casi siempre procedía de una herencia o del matrimonio. En un país donde el matrimonio a veces se posponía hasta una avanzada edad, las oportunidades de casarse eran escasas. Así pues, aparte del servicio doméstico, del oficio de dependienta o secretaria, la única carrera gratificante para una mujer se encontraba en la abundante vida musical de Dublín. El libro está lleno de músicos de todas las edades y talentos, por lo que no es de sorprender que las señoritas Morkan y Mary Jean, personajes de «Los muertos», se hayan ganado la vida dando clases de música, y que la señora Kearney de «Una madre» sea muy ambiciosa con respecto de la carrera musical de su hija. De hecho, el único aspecto de la vida dublinesa que Joyce (él mismo gran aficionado a la música) ve con aprobación es la vitalidad musical de la ciudad.
Pero no todas las mujeres (ni hombres) aceptaban sin rechistar esa letargia provinciana ni la subyugación colonial. En los años en que se enmarcan estos relatos, dos movimientos consiguieron unir a todos los que pretendían mejorar el destino de Irlanda a través de la política y la cultura. El primero fue, en 1900, el movimiento de la Irlanda Irlandesa: en su vertiente más política con la fundación de Cumann na nGaedheal (Confederación de los Gaélicos) por parte de Arthur Griffith y William Rooney, cuyo fin era alcanzar el ideal de independencia, y en su vertiente más cultural en el renacimiento de la Liga Gaélica (fundada en 1893), que pretendía reforzar el país mediante un programa lingüístico cuyo objetivo último era «desanglosajonizar Irlanda» para recuperar la identidad nacional. El segundo movimiento, a partir de la década de 1880, fue el Renacimiento Literario Irlandés, hijo de Yeats, Lady Gregory y sus aliados literarios, que pretendía revitalizar el mundo cultural mediante el contacto con la antigua espiritualidad celta, utilizando un inglés literario que pudiera reavivar un auténtico fuego nacional.
En 1906 Joyce le escribió a su hermano para comentarle el movimiento de la Irlanda Irlandesa como nuevo poder político del país. En la misiva se manifiesta favorable a la política del Sinn Feinn, fundado en 1905 por el mismo Arthur Griffith, cuya finalidad era «establecer en la capital de Irlanda una legislatura nacional dotada de la autoridad moral de la nación irlandesa». Afirma Joyce: «Si el programa irlandés no insistiera tanto en imponer la lengua irlandesa, supongo que podría denominarme nacionalista. De todos modos, me alegra identificarme como exiliado; y, de manera profética, como repudiado»37. Aunque había algunos puntos que le distanciaban de Griffith: en primer lugar, la falta de sentimiento socialista de este, un defecto capital para Joyce, que en Italia se había encontrado con una auténtica experiencia de clase; en segundo, la xenofobia y el antisemitismo de Griffith le resultaban intolerables a un cosmopolita como Joyce. Por ello, en Dublineses no se concede mucha importancia al programa cultural de la Irlanda Irlandesa que Griffith proponía, y en «Los muertos» el ardor puritano de la señorita Ivors es objeto de mofa por parte de Joyce, al igual que en «Una madre» se ironiza sobre la incompetencia del nacionalismo irlandés a la hora de promover y gestionar cualquier simple iniciativa cultural. Es evidente que Joyce tiene en mente una modernidad que poco tiene que ver con nacionalismos ni renacimientos celtas.
Joyce no tenía en gran estima a los escritores y pensadores que asociaba con el Renacimiento Literario Irlandés. Y, si bien es cierto que acudió en defensa de Yeats y de Singe cuando las fuerzas nacionalistas los atacaron, lo hizo en contra de la xenofobia y el puritanismo localista. En cuanto a la obra de Yeats, el descubrimiento de este de la vocación artística mediante el contacto con la tierra y la idealización del pasado celta era algo que a un discípulo de Ibsen y socialista urbano por temperamento como era Joyce le quedaba muy lejano. «La antigua Irlanda», afirmó en una ocasión, «está tan muerta como el antiguo Egipto. Ya le han entonado el canto fúnebre y puesto el sello sobre la lápida»38. Y tampoco era un gran entusiasta de las efusiones líricas de muchos imitadores de Yeats, poetas menores de poco talento cuyas obras de supuesta espiritualidad del Crepúsculo Celta eran sumamente inanes. Joyce los consideraba más oportunistas que otra cosa. De hecho, el personaje de Poco Chandler en el relato «Una nubecilla» se puede leer como un comentario crítico sobre el movimiento.
Los ideólogos de la Irlanda Irlandesa, los propagandistas del Renacimiento Literario y el propio Joyce, a pesar de sus diferencias, compartían la creencia de que todos los males de Irlanda procedían de la dominación inglesa. Y, como hemos visto en el texto citado en el apartado anterior, a la hora de realizar un diagnóstico de la cuestión irlandesa Joyce utiliza un lenguaje objetivo, casi frío, carente de todo sentimentalismo, algo que también deploraba.
Tampoco se mordía la lengua al referirse al otro poder de Irlanda, la Santa Iglesia católica, apostólica y romana, que en su opinión resultaba una autoridad aún más nociva, porque no tenía oposición, pues la Irlanda Irlandesa era sólidamente católica y chovinista, y su grito de guerra era el himno católico «La Fe de Nuestros Padres», escrito por Frederick Williams en 1849 en recuerdo de los mártires católicos de la época de Enrique VIII e Isabel I. Y en cuanto a los escritores del Renacimiento Irlandés, aunque la mayoría eran de origen protestante y agnósticos o indiferentes, tampoco podían ponerse en contra de una mayoría católica en la que deseaban influir. Joyce, en cambio, que no sentía ningún interés patriótico ni estratégico por la fe de sus padres, y al que no le importaba ofender, veía la cuestión religiosa con abierta franqueza: «No veo de qué sirve despotricar contra la tiranía de los ingleses si la tiranía de Roma ocupa el palacio del alma»39.
La Iglesia es omnipresente en Dublineses. Sus relatos mencionan edificios, instituciones, prácticas y tradiciones devotas, días festivos, actitudes religiosas y el omnipresente catecismo, que incluso en «Un caso doloroso» el señor Duffy, ateo, guarda entre sus posesiones literarias. El tema de «Las hermanas» y «Gracia» es religioso, y ofrece algunas imágenes perturbadoras del sacerdote irlandés. De hecho, los sacerdotes que aparecen en ambos relatos se convierten en símbolos de la tradición más retrógrada del país, y el propio Joyce lo afirma así en una famosa carta a Grant Richards, su editor inglés:
Mi intención ha sido escribir un capítulo de la historia moral de mi país, y escogí Dublín como escenario porque esa ciudad me parecía el centro de la parálisis. He intentado presentarla al público indiferente bajo cuatro de sus aspectos: infancia, adolescencia, madurez y vida pública40.