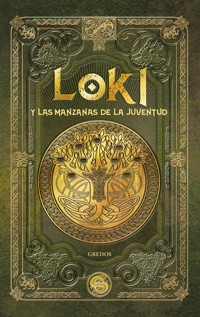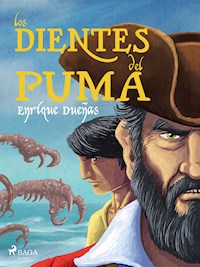Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Cándido Candil, sacerdote más bien rellenito que prefiere pasar las horas del día leyendo y reflexionando, se ve lanzado a la aventura de su vida después de que rapten al abad de su congregación y se lo lleven a un mundo fantástico. Acompañado de unos mercenarios, deberá vivir mil y un peligros para los que no está preparado, ni ganas. Una obra que habría hecho llorar de risa al mismísimo Terry Pratchett.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enrique Dueñas
Dulces, espadas y dragones
Saga
Dulces, espadas y dragones
Copyright © 2018, 2021 Enrique Dueñas and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726948196
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
i. ¡Fuego! ¡Fuego!
Sonó la campana de alarma y Cándido Candil se despertó al momento. El fraile, asustado, corrió hacia la ventana. ¡Todo el monasterio estaba ardiendo!
Eso solo podía significar una cosa: el dragón atacaba. No él en persona, claro, pues él nunca se movía de su guarida. Habían venido sus guerreros, imponentes armaduras de color verde que hacían estallar en llamas todo cuanto tocaban.
Fray Cándido no quiso coger nada de su celda, pues no era hombre apegado a los bienes materiales (de todos modos no había demasiado que coger). Se acordó, sin embargo, de su amigo Juan, una pequeña rata gris con la que compartía alegrías y penurias. Metió al roedor en un zurrón y salió corriendo, tan rápido como le permitieron sus pequeñas y rechonchas piernas.
Nada más salir por la puerta, el fraile se cruzó con un ciempiés. Estando el monasterio en llamas y repleto de armaduras vivientes no parecía que aquel enemigo fuera especialmente peligroso, pero Cándido Candil no hacía distinciones entre las cosas que le daban miedo. De forma que lanzó un grito de espanto y huyó en la dirección contraria.
Entre el calor y el ejercicio, se le hinchó la cara al pobre fraile que, de repente, parecía un cerdito. Era un muchacho joven, no mayor de veinte años, pero bajito y bastante más gordo de lo que debería. Tenía rasgos amables y una sonrisa muy simpática, aunque, he de decir, estas no son cualidades que le salven a uno de un incendio.
Hasta ese día, Cándido no había visto a los esbirros del dragón, y, cuando alguien contaba alguna historia en la que aparecían, prefería irse a la cama antes que oírla terminar. Le daban auténtico pavor esas cosas, fueran reales o imaginarias. ¡Ojalá hubieran sido imaginarias! Tener miedo de algo que no existe puede ser emocionante, incluso divertido, pero temer a un enemigo que invade tu propia casa es un asunto muy diferente.
El fraile corrió con brío a través de los largos pasillos del monasterio, girando a derecha e izquierda, esquivando listones de madera y fogonazos traicioneros. De este modo, llegó al patio interior. Allí se cruzó con uno de sus hermanos franciscanos, un hombre muy delgado con la barba negra. Nada más ver a Cándido dijo:
—¡Al suelo, idiota!
Cándido obedeció. El monje delgado dio un salto para esconderse detrás de una enorme fuente de roca. Cándido entendió que no bastaba con echarse al suelo y se arrastró hasta ponerse junto a su hermano.
Los dos franciscanos estaban ahora ocultos, y, si bien salvaron la vida, fue por muy poco, pues en ese mismo momento los esbirros del dragón surgieron de uno de los pasillos. No se detuvieron ni un segundo. Calcinaron con sus pisadas el jardín, hicieron pedazos los bancos de piedra, derribaron una de las puertas laterales y desaparecieron de nuevo en la oscuridad. No vieron a los frailes o, quizás, no los consideraron importantes.
Hay quién decía que aquellas armaduras enormes podían caer en combate. Que una vez derrotadas podía verse como, en su interior, no había hombre ni bestia, sino ceniza. Por otro lado, parecía improbable que las armas mortales pudieran derribar a los esbirros del dragón.
—¿Crees que sabrán de esto en Madrid? —preguntó Cándido.
—¡Vaya tontería! ¡Pues claro que no!
—Pero yo confiaba en que el ejército del Rey… —Aunque se hubieran enterado, no serviría de nada. Para cuando llegasen los soldados, no quedaría de nosotros más que un par de esqueletos humeantes.
Juan se quejó con su aguda vocecilla.
—Guarda esa cosa, Cándido, o vete tú con ella a morirte lejos de mi escondite.
—Lo siento… me ocuparé de que Juan no haga ruido… pero dime, ¿qué crees que están buscando?
—¿Quiénes? ¿Las armaduras? ¡Qué más dará! Yo no me preocuparía en entender a estos monstruos paganos. ¡Preocúpate más de que no nos encuentren! ¿Sabes qué creo? Que odian a todos los hombres de Dios y especialmente a los franciscanos. ¡Malditos dragones! ¡Yo no estoy preparado para algo así! Sí, sin duda han venido a matarnos. Y no de forma rápida, sino lenta y muy dolorosa.
Al pobre Cándido esta le pareció una teoría cabal, y eso le asustó más todavía.
Tras pasar casi media hora escondidos, los frailes decidieron que era seguro salir de ahí. Mucho más seguro que quedarse, pues las llamas empezaban a rodearles amenazadoramente.
Cándido y su compañero quisieron buscar un lugar donde permanecer ocultos, pero no era tarea fácil. El techo de la cripta se había hundido, la biblioteca estaba repleta de odiosas armaduras verdes, los viñedos eran devorados por el fuego y la cocina no solo estaba patas arriba sino que, de forma inexplicable, se había visto invadida por miles de cucarachas.
Finalmente, los dos frailes se escabulleron hasta situarse en la muralla noroeste del monasterio. Solo había unos once pies hasta el suelo, pero era una distancia más que suficiente para marear a Cándido Candil.
—¡Salta! —dijo el otro fraile.
Juan saltó. Cándido, sin embargo, no hizo nada, pues estaba paralizado por el miedo. El franciscano de la barba negra estaba un tanto impaciente por salir de ahí, de forma que ayudó a su amigo con un empujón.
Cándido podía haber sufrido un batacazo muy serio. Afortunadamente, abajo había una gran cantidad de estiércol que amortiguó la caída.
Sano y salvo (aunque oliendo a porquero) Fray Cándido recogió a Juan y se reunió con los monjes. Todos habían logrado escapar, de una forma u otra, y ahora se encontraban atrincherados tras un olivo solitario en medio de la campiña. Los esbirros del dragón se marcharon poco después, tan rápida y misteriosamente como habían llegado.
El rechoncho frailecillo empezó a hacer preguntas, queriendo saber el cómo y el por qué del ataque. Tras un par de conversaciones un tanto estériles, uno de los monjes más respetados se giró y dijo:
—Se han llevado al abad, Cándido. Se han llevado al abad.
¡Aquello sí era una desgracia! El abad Gregorio de Luna era el mejor amigo de Cándido Candil, por no decir el único. Un hombre de avanzada edad, muy alto, de larga barba gris. Su sola presencia imponía más que un tercio de piqueros. Sin embargo, era también un hombre amable y afectuoso, capaz de curar la más profunda herida del alma con un par de palabras.
Cuando el año anterior se descubrió que Cándido había estado alimentando a Juan y que incluso dormían juntos en la misma celda, se montó un auténtico revuelo en el monasterio. Los monjes creían que aquel era un animal sucio y repugnante, y exigieron a Fray Cándido que se deshiciera de él o ellos mismos se lo darían de comer a los gatos. El fraile quiso explicar que no era sucio, pues él limpiaba su pelaje todos los días, aunque no quiso meterse en lo de «repugnante», entendiendo que eso era cuestión de la percepción personal de cada uno. Por fortuna, Gregorio salió en defensa del pequeño Cándido y explicó a los monjes que para su patrón, San Francisco de Asís, todas las bestias de la tierra eran criaturas de Dios, desde los zorzales hasta los lobos. Esto incluía, evidentemente, a las ratas. Por tanto, ¿quiénes eran ellos para sentenciar a muerte al pobre Juan?
Pero todos esos recuerdos parecían ya lejanos, como si pertenecieran a otra vida.
El monasterio estaba completamente destrozado y los monjes tuvieron que trabajar toda la noche y buena parte del día siguiente para apagar las llamas. Solo el almacén (que estaba repleto de naranjas de todas las variedades), había quedado intacto.
Las cucarachas y los ciempiés se habían ido con el mismo sigilo con el que habían llegado. Aun con todo, el lugar ya no volvería a ser el mismo y las manchas negras de las paredes atestiguarían por años de años la presencia del dragón.
Se habían perdido cientos de libros, docenas de tallas de madera y un abad magnífico. Los frailes aceptaron rápidamente que el buen Gregorio de Luna se había ido para siempre y, tras rezar un par de veces por su alma, quisieron olvidarse de que alguna vez lo habían conocido. Pero Cándido no estaba de acuerdo. En su opinión, si el dragón hubiese querido matar al abad, lo habría hecho allí mismo. Pero no lo había matado, sino que se lo había llevado al Reino Peligroso.
Mientras Cándido ayudaba a reconstruir el monasterio, quiso hablar con sus hermanos franciscanos. Se acercó a uno muy viejo con cara de perro, y le dijo en voz alta:
—¡Tendremos que hacer algo para salvar al abad, digo yo!
Pero apenas hubo terminado esta frase, otro de los monjes se le acercó y dijo en tono severo:
—¿Por qué autoridad pretendes tú, pequeño fraile, erigirte en nuestro guía? ¿Acaso crees que tu dolor es más intenso o verdadero que el nuestro? El abad es ahora un martir de la Santa Madre Iglesia, destino que muchos anhelamos. Nada más hay que decir sobre el asunto. Ahora, ¡trabaja!
Y el pobre Fray Cándido, asustado, obedeció y siguió trabajando. Estaba claro que nadie le iba a ayudar y estaba también bastante claro que él solo no podía hacer absolutamente nada contra el dragón ni contra sus esbirros. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Si pudiera ocuparse del asunto algún insigne aventurero, como Pizarro o Hernán Cortés…!
Aquella misma tarde ordenaron al fraile colocar la imagen del Cristo de los Pobres sobre su altar. Afortunadamente, la figura de madera no había recibido ningún daño, pero con todo el barullo, se había caído al suelo y alguien tenía que ponerla de nuevo en su sitio. Era una imagen que gustaba mucho a Cándido, porque era tan antigua como el propio monasterio y en lugar de tener ese rostro triste y demacrado de las representaciones modernas, presentaba un aspecto muy apacible, con una gran sonrisa que parecía decir: «¡Yo me ocupo de todo!».
La tarea le costó a Cándido una barbaridad, pues no estaba acostumbrado a levantar peso. Normalmente su trabajo en el monasterio se limitaba la biblioteca, que, desgraciadamente, ya no existía. De hecho, Cándido siempre había pensado que él habría sido un gran copista, si el invento de Gutenberg no hubiera hecho innecesaria dicha actividad.
A veces remendaba el hábito de sus hermanos o pintaba algún mueble viejo y, aunque no era hombre de ciencia, solía entretenerse haciendo ecuaciones antes de irse a dormir. También le gustaba salir a la plantación de vides a tomar el aire, aunque prefería no trabajar allí, si podía evitarlo.
Aunque dónde Fray Cándido brillaba de verdad era en la cocina. Su obra más reconocida eran unos dulces que él llamaba «giralditas de yema y azúcar». Aquellas giralditas estaban riquísimas y, de hecho, el abad Gregorio siempre pedía unas cuantas cuando alguien importante visitaba el monasterio.
Cándido Candil se consideraba mañoso, pero no especialmente fuerte, y el Cristo de los Pobres pesaba como el mismísimo monte Gurugú. De forma que la figura de madera se tambaleó, primero hacia su diestra, luego hacia su siniestra, luego otra vez hacia su diestra y... ¡zas! Acabó dándose de bruces contra el suelo, partiéndose en dos como un huevo.
El frailecillo se asustó muchísimo. ¿Cómo podía haber sido tan torpe? ¡Ahora sí que iba a ir al infierno de cabeza! Aunque, siendo sinceros, no le asustaban tanto su alma inmortal como lo que pudieran hacerle los otros monjes.
Fue entonces cuando Cándido descubrió por qué la imagen pesaba tanto: estaba repleta de monedas de oro. Monedas viejas, muy viejas, acuñadas en lugares lejanos por reyes que ya estaban muertos. Quién las había puesto allí y por qué no había vuelto a buscarlas es algo que Cándido no sabría nunca.
El fraile se detuvo a reflexionar. Con todo ese dinero podría contratar a un grupo de mercenarios que se ocupase del dragón y, de este modo, salvar al padre Gregorio antes de que fuera demasiado tarde. ¡Aquello parecía una casualidad maravillosa, casi un milagro! Por otra parte, no podía negar que había claras implicaciones morales en el asunto. Seguir aquel plan significaría abandonar sus obligaciones monásticas y huir con un montón de dinero robado que, para más inri, había surgido del vientre de nuestro Señor Jesucristo.
Cándido preguntó a Dios que debía hacer. Y entonces miró al rostro de su hijo que, con una gran sonrisa, parecía decir: «¡Yo me ocupo de todo!».
ii. Haciendo amigos
Aparte del dinero, Fray Cándido no llevaba muchas cosas consigo. Cargaba con un zurrón (en el que había echado únicamente lo que consideraba imprescindible), una bota de vino (que en vez de vino llevaba leche), y un rosario alrededor del cuello. Por supuesto, le acompañaba el pequeño Juan aunque este pasaba la mayor parte del tiempo dormido, acurrucado como una bola de pelo en el fondo del zurrón. El buen Cándido andaba apoyado en un cayado que le había regalado el abad muchos años atrás. Su intención era usarlo para hacer el camino de Santiago aunque ahora parecía que iba a visitar otros lugares menos cristianos. También se había llevado un par de libros de Aristóteles que habían escapado de las llamas. ¿Y por qué Aristóteles? Pues porque los otros monjes siempre decían que era el más sabio de los filósofos. Y, si ellos lo decían, por algo sería.
Cándido andaba despacito, admirándose con los árboles, las flores y los animales que habitaban aquellos lares. Ya no recordaba lo agradable que era sentir la brisa en el rostro y el sol en la piel. Otro motivo por el cual el viaje resultaba agotadoramente lento es porque, cada vez que oía a alguien acercándose por el camino, el fraile saltaba aterrado a los matojos y no salía de su escondrijo hasta pasado un buen rato. Luego se limpiaba el polvo y pensaba: «¡Que tonto eres Cándido! ¡Si precisamente has salido del monasterio para encontrar gente!»
No quedaba mucho para que cayera el sol cuando Fray Cándido encontró una taberna llamada «Carmencita». Y, no teniendo otro sitio donde resguardarse, decidió entrar.
En la entrada había una rueda de madera muy grande. Y, entre los radios, había una araña, que tejía afanosamente su tela. Era una criatura preciosa, de color pardo como las túnicas de los monjes, que se movía ágilmente y no dejaba de trabajar ni un minuto. Cándido se fijó en sus seis largas patitas... aunque tuvo que dejar de hacerlo, porque no tardó en darse cuenta de que eran ocho. ¡Imposible! ¡Eso iría en contra de uno de los más famosos tratados de Aristóteles! Y mientras tanto la araña, ajena a las dudas del fraile, seguía tejiendo. Como a Cándido le parecía impensable que un sabio de la altura de Aristóteles pudiera equivocarse en algo, decidió que aquella araña debía ser deforme y sintió lástima por ella. Pero eso no hizo que dejase de observarla, fascinado con sus habilidades. Hasta que una mujer le gritó al oído: —¿¡Va vuestra merced a entrar o se va a quedar ahí parado como un idiota!?
Cándido se sobresaltó. Frente a él estaba la tabernera, una mujer de caderas anchas que debía rondar la cuarentena. Era guapa, pero tenía el ceño fruncido por norma.
—Sí, sí, por supuesto. Es decir, no, no me voy a quedar aquí parado —dijo Cándido, mirando hacia arriba—. ¿Tiene habitaciones?
—No, aquí solo vendemos cabellos pelirrojos y estiércol de gallina.
Cándido se quedó mudo, preguntándose si semejante negocio podía ser viable. Entonces la mujer habló de nuevo:
—¡¡Pues claro que tenemos habitaciones!!
—En ese caso, me gustaría una, por favor.
La mujer no contestó más y entró con aire orgulloso en la taberna. Cándido la siguió dando pequeños saltitos.
El interior del establecimiento estaba mucho más limpio de lo que su aspecto exterior y las ropas de su dueña sugerían. También estaba lleno a rebosar de gente de toda clase y condición, lo cual asustó bastante a Cándido, que no estaba acostumbrado a lidiar con multitudes. Había una muchacha bien entrada en carnes sirviendo las mesas, con cara de haber estado en la guerra. Era Isabel, la hija de la tabernera, que debía lidiar día sí, día también, con los gritos de su madre y las deshonestas proposiciones de los parroquianos.
Cerca de la puerta había un tipo que no despertaba mucha confianza. Era muy delgado y tenía las uñas rotas. Estaba mal afeitado y sus ojeras indicaban que no debía dormir tan habitualmente como debería. Llevaba un pañuelo alrededor de la cabeza, numerosas joyas (sin duda robadas) y ropas raídas de diversos colores. Estaba bebiendo solo, oculto en las sombras y miraba a todo el mundo con desprecio. Especialmente al pobre Cándido, al cual, claramente, habría dado una patada si las normas de la sociedad civilizada no se lo impidieran.
—¿Algo de beber? —Dijo la tabernera mientras cambiaba de sitio un taburete.
—No, muchas gracias. Pero un poco de queso... —¡¡Isabel, te tengo dicho que cuando se marche un cliente, pongas la silla debajo de la mesa!!
—Disculpad señora, decía que un poco de queso... —¡Ya os he oído la primera vez! ¿De vaca o de oveja?
—Pues…
—¡De oveja, entonces!
La tabernera arrojó sobre la mesa un pedazo queso manchego, grande y pesado como el ancla de un barco. Fray Cándido sonrió y levantó aquel trozo de queso como si hubiera encontrado el Santo Grial, agradecido de no haber recibido una bofetada. Tras esto, sacó la silla de debajo de la mesa y se sentó en ella muy despacio.
En realidad el queso no era para él, sino para Juan, que llevaba todo el día sin comer. Cándido sacó a la ratita sin que nadie la viera y dejó que disfrutara un poco del rico alimento castellano. Tras esto, volvió a meter a su amigo en el zurrón, para que echara una cabezadita.
Cuando la joven Isabel pasó cerca del fraile, este preguntó:
—Disculpadme, pero ando buscando a un grupo de rudos mercenarios…
—¡Yo no sé nada sobre ese tema! —dijo tajante Isabel. Y siguió con sus quehaceres.
Cándido estuvo un rato observando la extraña fauna de aquel lugar. Había gente perdiendo su dinero en partidas de dados, amantes demostrando su pasión de forma poco piadosa, espadachines peleándose, niños descalzos que robaban la comida de los espadachines, perros despeluchados que robaban la comida de los niños descalzos, y jaurías de borrachos cantores. Por un momento, el fraile pensó que aquello parecía un cuadro de la mismísima Gomorra, donde todos los vicios tenían cabida. Y se arrepintió de haber salido del monasterio.
Convencido ahora de que debía marcharse, Cándido se levantó del taburete. Pero entonces la tabernera se plantó a un palmo de sus narices y dijo con la autoridad de un capitán:
—Aquí se acostumbra a pagar lo que se debe. Son seis maravedíes.
—Lo siento, señora —se disculpó Cándido con cierta vergüenza—, pero solo tengo esto.
Y puso una de sus monedas de oro sobre la mesa. Inmediatamente, el tipo que llevaba un pañuelo alrededor de la cabeza abrió los ojos con supremo interés. En dos pasos, se puso junto a Cándido. Curiosamente, ya no quería propinarle una patada.
—¡Buen día tenga vuestra merced! —Dijo aquel tipejo con una voz quebrada y una sonrisa amarillenta—. He oído que andáis buscando hombres duros y valientes para una importante empresa, ¿me equivoco?
Cándido no supo que responder.
—¡Vamos, vamos! ¿Acaso habéis perdido el habla de repente? —Insistió el tipo, mientras rodeaba al fraile con su brazo derecho—. ¡No te preocupes de nada, Carmencita! Todo lo que consuma aquí el amigo, corre de cuenta mía y de la golondrera, que para algo somos todos hombres temerosos de Dios y cristianos viejos, ¿no es así, fraile?
El fraile siguió sin contestar. Carmencita, por su parte, no parecía demasiado convencida, pero como tenía mucho trabajo y no deseaba discutir, dejó que el rufián se llevara a Cándido consigo.
—Veréis, buen señor —dijo al fin el fraile—, yo lo que necesitaba es viajar al Reino Peligroso.
—¿El Reino Peligroso, eh? ¿Y eso por qué? —Resulta que mi amigo Grego…
—Sí, sí, por supuesto —dijo el tipo misterioso—.
Me hago cargo de la situación. No es fácil vivir en estos tiempos. En peores plazas hemos toreado. Que agua pasada no mueve molinos y mal de muchos es consuelo de tontos.
De este modo, el rufián llevó consigo a Cándido hasta una mesa débilmente iluminada y situada justo en la esquina norte del local. Había allí seis hombres, todos ellos armados hasta los dientes, bebiendo cerveza y comiendo pollo. Contaban historias de guerra y muerte y se reían con ellas como si fueran chistes divertidísimos.
Uno de ellos parecía ser el líder. Era bastante alto y más atractivo que el resto. Tenía el pelo muy largo, bigote y perilla. Siempre parecía portar una sonrisa pícara en el rostro. Llevaba un sombrero carmesí con una pluma de ganso y vestía de forma bastante elegante, con un chaleco amarillo abotonado hasta arriba y lo que parecía ser una equis roja cosida en el pecho. Llevar una diana tan cerca del corazón no le parecía a Cándido una buena idea, menos aún para un soldado, pero no dijo nada al respecto.
Había también dos hombres que eran gemelos idénticos, rubios los dos, con bigote y el pelo rizado. Portaban ropajes tan similares que resultaba muy difícil distinguirlos. Otro de los hombres era albino, de pelo blanco, ojos rojos y poderosos músculos. Sonreía, pero no hablaba. Era algo más bajo que el tipo del sombrero pero mucho más ancho, con un pecho que bien podría ser de acero y brazos grandes como piedras de molino. También había un hombre negro. Esto asustó un poco a Cándido porque él nunca antes había visto un hombre negro. Era muy alto, más aún que el tipo del sombrero, y también muy delgado. No tenía barba ni pelo en la cabeza y vestía como un marino en plena travesía, con un chaleco abierto y unos pantalones cortados a la altura de las rodillas. El último de los mercenarios era bajito, muy bajito, más todavía que Cándido, pero con una cabeza igual de grande. Tenía el pelo revuelto e iba vestido con ropas de niño. Sin embargo, no parecía menos peligroso que el resto, pues respondía a las bromas de sus compañeros con igual descaro y no se separaba de un cuchillo casi tan grande como él.
—¡Hete aquí a la golondrera! —dijo el tipo del pañuelo con gran alegría.
—¡Pero bueno, Roque! —respondió el del sombrero, que parecía ser el líder—. ¿Ya te has cansado de mirarle el culo a la Carmen?
—Bien te vendría echarle un vistazo de vez en cuando, a ver si te olvidas de Miriam de una vez.
—¡Bah! ¡Historias del pasado! ¿Qué tontivano nos traes? Parece un religioso.
—Ya se sabe —añadió el pequeñajo, con un fuerte acento aragonés—, hombre de sotana, nunca pierde y siempre gana.
—Pues aquí el señor fraile —respondió Roque—, busca nada menos que unos espadas para matar a alguien. Y ahora viene lo mejor, ¡puede pagarles!
—No, no, no quiero matar a nadie. Lo que yo quiero...
—¡Espadas! ¡Pues no podíais haber acabado en mejor lugar, pardiez! —Dijo de nuevo el líder, a grito pelado—. Permitidme que me presente. Yo soy Álvaro Briones y Aguirre, descendiente directo del mismísimo Hernán Cortés, y capitán de esta pandilla de perros indeseables.
—Muy buenos días tengan vuestras mercedes. Mi nombre es Cándi...
—Estos dos rubios que tengo a mi izquierda son Estoque y Florete. Lo curioso es que Estoque suele llevar florete y Florete suele llevar estoque.
—¡Y ambas armas están a vuestro servicio! — dijeron los gemelos al unísono.
—Del grandullón no sabemos ni el nombre y, como es mudo y analfabeto, no tenemos forma de averiguarlo. Hemos decidido llamarle Gunther. A él no parece importarle.
Gunther se encogió de hombros.
—Este canalla de piel negra es Pólvora. Más listo que el hambre y doblemente mortal. Un verdadero artista de las cosas que hacen «pum» y «catapum».
—Solo ejerzo mi oficio con humildad —dijo Pólvora antes de dar un trago.
—Y por último, tenemos a Pulga...
—Por su tamaño, imagino —dijo Cándido con una sonrisa.
—¡¡Te voy a matar!! —gritó Pulga alzando una jarra de cerveza a modo de arma mortífera. Sus amigos le detuvieron, aunque hicieron falta los seis para poder apagar sus instintos homicidas. Cándido, aterrado, cayó al suelo. Una vez el pequeñajo se hubo tranquilizado, Álvaro Briones explicó al fraile:
—Le llamamos así por la fuerza extraordinaria de sus piernas, que le permiten saltar grandes distancias.
—¿¡Has entendido, botarate!? —Añadió Pulga. Cándido asintió. Lo había entendido.
—Unas presentaciones muy emotivas. Ahora hablemos de negocios. —dijo Roque, algo impaciente.
—¡Eso, eso! —contestó Álvaro entre risas—. ¿Para qué quiere espadas un fraile?
—Es una tarea muy simple, en realidad. Necesito hombres que hayan visitado los confines del Reino Peligroso para que me acompañen hasta allí y, de este modo, rescatar al abad Gregorio de Luna de las garras del dragón.
Los mercenarios, hasta hace un momento tan animados y pendencieros, quedaron mudos del asombro. Todos excepto Roque, que seguía sonriendo.
—Amigo fraile, ¿sería mucha molestia para vos abandonar la mesa solo por unos momentos? —dijo Álvaro Briones—. Creo que sería de recibo que mis camaradas y yo discutiéramos la cuestión en privado.
Cándido aprovechó esos momentos para ir a la letrina y, aunque resultó que no estaba especialmente limpia, mentiría si no dijera que sintió gran alivio al encontrarla.
Al volver, los mercenarios se mostraron mucho más amables y abiertos. Todos excepto Pólvora, que miraba a sus compañeros con cierta desaprobación.
—Bueno, patrón —dijo Álvaro—, ¿cuándo nos podemos en marcha?
iii. Una pequeña lección de historia
Vayamos por partes.
Es posible que el lector poco versado en la historia de Europa haya sentido cierta confusión en determinados pasajes de este relato. Ni que decir tiene que todo lo que he contado es absolutamente cierto, hasta la última coma, y no basado en rumores o habladurías, sino en documentos de probada veracidad que atestiguan la rigurosidad de este texto.
Puesto que en el último capítulo Cándido ha conocido a Álvaro Briones y Aguirre y a su pintoresca golondrera, creo que nos encontramos en un punto perfecto para hacer una pequeña pausa y aclarar posibles dudas que hayan surgido.
Bien. Como muchos lectores ya habrán deducido, el dragón no habitaba en el mismo país que los franciscanos, ni siquiera en el mismo continente. Él era parte del Reino Peligroso, un lugar plagado de monstruos horrendos y tesoros maravillosos. Una tierra tan distinta a la nuestra como el mar lo es del cielo. Pero recordemos que, de hecho, el firmamento y el océano se juntan en el horizonte y, del mismo modo, nuestro mundo y el Reino Peligroso están juntos de alguna manera que ni los sabios más sabios han llegado a entender.
Solo se podía cruzar de un sitio a otro a través de un pozo negro y oscuro, del cual se decía que tenía mil pies de caída. Dicho pozo se encuentra cerca de la villa de Barajas, en la orilla oeste del río Jarama. No se sabe muy bien cómo ni cuándo apareció, aunque sin duda se trata de un suceso relativamente reciente. Se dice también que hay otro pozo idéntico en el corazón de China, aunque no hay pruebas de ello. También es importante aclarar que la puerta de entrada no funciona como puerta de salida. Dentro del propio Reino Peligroso hay otro pozo que permite regresar a nuestro mundo, pero lo curioso es que uno no sabe dónde aparecerá a la vuelta. Podría ser Marruecos, los Alpes suizos, Sicilia… ¡incluso Soria!
Es muy raro que los habitantes del Reino Peligroso vengan a nuestro mundo y, cuando lo hacen, suelen morir al poco tiempo, afectados de gran congoja y melancolía. Muy llamativo es el caso de los kontios, una raza de fieras grandes como bueyes con cuerpo de oso y cabeza de águila. En su tierra, son temidos como reyes. Son rápidos, agresivos y muy territoriales. Sin embargo, cuando el explorador portugués Ayrton do Nascimento quiso llevar uno hasta el mundo civilizado, el animal perdió todo espíritu combativo, volviéndose apesadumbrado y un tanto torpe. No intentó escapar de la enorme jaula de acero que habían construido para él y, mucho antes de alcanzar Lisboa se quedó dormido para no despertar jamás.
Muy poco hombres se atreven a viajar al Reino Peligroso y, aquellos que lo hacen (normalmente parias, locos y jovenzuelos insensatos) no suelen volver. Eso sí, cuando alguno regresa, lo hace portando una riqueza inimaginable, bien en oro y joyas o bien en historias que contar. Cándido, claro está, nunca había estado en aquel mundo de magia y misterio. De hecho, no había salido del monasterio desde que ingresó en él.
La entrada al Reino Peligroso fue descubierta, como tantas otras cosas españolas, por un inglés. Nada menos que por el sanguinario pirata Francis Drake, un desalmado comerciante de esclavos, bandido de vocación y vicealmirante de profesión. Tras el fallido ataque a La Coruña de 1589 (tan desastroso como el de nuestra «armada invencible», aunque mucho menos famoso), Drake fue encontrado moribundo en la costa y capturado por un grupo de mujeres armadas con instrumentos de labranza. Estas planeaban entregarlo al Rey, pero cometieron el terrible error de dejar el prisionero a cuidado de sus maridos. Estos estuvieron bebiendo con él toda la noche hasta desplomarse en el suelo, de forma que el pirata pudo deshacerse de sus ataduras y escapar de allí. Toda Galicia estaba ahora tras Drake y sus tropas hacían mucho que habían huido a Inglaterra, de forma que se vio forzado a adentrarse en el sur. Adoptó el nombre de «Francisquita» y remató su nueva identidad con lápiz de ojos y una peluca rubia. Así pasó oculto la nada despreciable cantidad de tres años. El 13 de octubre de 1592 se encontraba Drake (o Francisquita, como prefiera el lector) oculto en una cueva en medio de una alameda, cuando oyó a unos granjeros discutir sobre unas semillas que daban frutos enormes, hasta el punto de que la casa de uno de ellos se había construido horadando una monstruosa pera. El pirata, que tenía bastante hambre, se deshizo de su disfraz y amenazó a los nativos con un cuchillo para que le mostraran esa pera. Cuando vio que todo lo dicho era cierto, pegó unos cuantos mordiscos al atrio y volvió a amenazar a los pobres granjeros, esta vez para que le mostraran de dónde habían sacado las semillas. Estos le enseñaron el terreno cercano al gran pozo negro, aunque admitieron que ninguno de los dos había tenido el valor de adentrarse en su interior. Drake, movido por la curiosidad, sí lo hizo, y fue de este modo como descubrió el Reino Peligroso. Un año más tarde escribió todas sus experiencias en un libro, llamado De condicionibus et consuetudinibus sub terra regionum. Ese texto está hoy irremediablemente perdido.
Drake quiso mostrar su manuscrito la reina Isabel de Inglaterra, con el deseo de volver a la patria como un héroe. El plan era sólido, pero nadie creyó su historia. Fue acusado de hereje y traidor, y condenado a morir en la hoguera.
Sus descubrimientos, sin embargo, ya estaban en boca de todos. No se sabe si fue a consecuencia del juicio o si, durante el viaje por mar, Drake abrió la boca más de la cuenta. Quizás estaba tan entusiasmado con su libro que se lo prestó a quién no debía. En cualquier caso, el Reino Peligroso pasó de ser el más enigmático e impenetrable secreto de la historia de la humanidad a una atracción del dominio público.
Durante meses, la gente viajó a España solo para visitar aquel pozo. Entraban en él con la tranquilidad con la que uno entra en la panadería, y luego regresaban a la civilización apareciendo como setas, en los lugares más inesperados. Salían de armarios, cofres, buhardillas e incluso ataúdes (lo cual provocó un susto importante a alguna viuda plañidera). Curiosamente, uno de los primeros hombres en enriquecerse con aquellas visitas organizadas había sido miembro del mismo jurado que había condenado a Drake.
Fue en esta época cuándo el célebre Conde de Chinchón se marchó con todos sus hombres y riquezas a explorar el Reino Peligroso y ya nunca más volvió.
En aquella época el Rey de las Españas no era otro que Felipe II, hombre extremadamente religioso que creía que aquel país que describían los viajeros no podía ser más que el mismísimo infierno. De forma que pidió a sus ingenieros que enterrasen el lugar. Pero, por mucha tierra que echaran encima, el pozo se la tragaba toda. Tampoco sirvió de nada el uso de madera, metal o roca caliza. No hubo día, en todo lo que le quedó de vida al rey, que no intentara ocultar, sellar, o destruir la entrada al Reino Peligroso. Pero no lo consiguió.
Fue su hijo, Felipe III «el piadoso», quién decidió que, quizás, aquel sitio no era tan malo, y permitió el libre acceso a todo aquel que pagara un impuesto. A lo largo de varios años, los soldados del rey vigilaron aquel pozo negro y oscuro, habiéndose decretado que el contenido del mismo era propiedad exclusiva de la corona.
Por aquel entonces el Duque de Lerma era el valido del rey, su más cercano amigo y su más fiel consejero. Posición que usaba para enriquecerse.
El Duque trazó el siguiente plan: compraría un buen número de propiedades en la ciudad de Valladolid. Tras esto, debía convencer a Felipe III de trasladar la capital del reino de Madrid a Valladolid (cosa que le costaría bien poco). De este modo, podría vender las casas a un precio cien veces superior. Una vez realizada esta operación, tenía intención trasladar la capital de nuevo a Madrid.
Que no se ofenda el lector. Sí, el Duque de Lerma era un buhonero estafador que utilizaba sus contactos en política para el enriquecimiento personal. Pero esto ocurrió hace mucho. Hoy día nadie sería capaz de hacer algo así y menos aún en España.
Al mismo tiempo que el Duque de Lerma planeaba su timo, una pareja de aventureros franceses (cuyo nombre no ha trascendido) vendía pescado al rey Enrique IV de Francia. Pero no cualquier pescado, sino los vuoksi del Reino Peligroso, una especie de sardinas gigantescas y perfectamente blancas que carecen de espinas. Además, cuando uno se las come, en lugar de quejarse, empiezan a cantar arias de ópera con una voz profunda y armoniosa. Los vuoksi resultaban especialmente interesantes para estos aventureros pues, aparte del aprecio que Enrique IV tenía por ellos, no vivían en el agua, sino que surgían del suelo como los nabos, de forma que era extraordinariamente fácil pescarlos.
Aquellos franceses querían realizar un golpe que les permitiera retirarse de por vida, de forma que decidieron pescar al vuoksi más grande de todos. Uno que medía 200 pies de la cabeza a la punta de la cola. Evidentemente, era pesadísimo, aunque el pobre no oponía mucha resistencia (a parte de sus canciones). Los aventureros le arrastraron durante dos leguas y, cuando llegaron al pozo de regreso, arrojaron el pez ahí dentro, sin miramientos.
Como ya se ha comentado, uno no puede saber dónde van a aparecer las cosas que se arrojan a ese pozo. Pues bien, la monstruosa sardina dio a parar directamente a Valladolid. Concretamente, unas doce varas por encima de la ciudad.
Imaginad la sorpresa de los transeúntes cuando, de repente, se abrieron las nubes y un pescado colosal cayó sobre sus casas, aplastándolas como si fueran de papel. El Palacio de la Ribera, orgullo de la ciudad, quedó reducido a escombros. El Duque de Lerma presenció la hecatombe y tuvo una reacción de lo más curiosa: se echó las manos a la cabeza y, desde aquel entonces, fue incapaz de despegarlas.
Tras este incidente catastrófico, Felipe III decidió prohibir la entrada al Reino Peligroso. Dobló la guardia alrededor del pozo y condenó a las mayores penas a los que se atrevieran a desobedecer.
Poco después llegaron los esbirros del dragón: infames armaduras verdes que surgían de la oscuridad.
Estos guerreros sin rostro siempre andaban con prisas. Raptaban a gente de todos los países y luego regresaban tan rápido como podían a su mundo, usando para ello el pozo que se hallaba en la villa de Barajas. Cuándo se enfrentaban a los piqueros del Rey, solo dejaban de ellos las botas.
Los líderes, monarcas y emperadores de todas las grandes potencias europeas se reunieron en Versalles para discutir el asunto. Pasaron encerrados quince días y dieciséis noches. Estaba claro que el ataque de las armaduras verdes era un acto de guerra, no hacia España sino hacia toda la humanidad. El problema es que ninguna nación de la Tierra es tan estúpida como para declarar la guerra a los habitantes del Reino Peligroso. De forma que, al final, se decidió que el lugar «no existía».
Pero existía, claro que existía.
Prueba de ello era que el dragón podía mandar a sus esbirros a buscar hombres y mujeres que jamás regresaban. Normalmente no eran miembros de la nobleza ni importantes mercaderes y, claro, esto hacía muy fácil la vida a los reyes, que se limitaba a ignorar los secuestros.
Debemos tener en cuenta que aquella era una época convulsa y difícil, tanto para la nobleza como para el pueblo llano, y ya había bastantes problemas de los que ocuparse en el mundo de arriba como para tener en cuenta, encima, los caprichos de duendes y trasgos.
Pero Cándido Candil no era rey. Y se negaba a ignorar lo ocurrido.