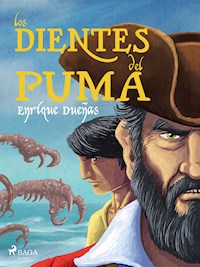
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Mediados del siglo XVII. Héctor Quispe es un joven huérfano que vive en la zona del Caribe junto a Sofía Espinosa, su hermosa prometida. Sus días transcurren felices hasta la llegada de Don Beltrán de Jovellanos, un aristócrata conocedor de la magia negra que se encapricha de Sofía y la rapta. En tan fatales circunstancias aparece un hombre siniestro y violento llamado el Puma que dice tener sed de venganza. Quispe y el Puma unirán sus fuerzas en una aventura tan fantástica como infernal en la que transitarán lugares misteriosos y se enfrentarán a criaturas jamás vistas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enrique Dueñas
Los dientes del Puma
ilustrado por Miguel Calero
Saga Kids
Los dientes del Puma
Copyright © 2020, 2022 Enrique Dueñas and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726914573
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Prólogo
En aquel paraje siniestro, cubierto de niebla y sin más luz que la de las estrellas, habría sido fácil confundir al extranjero con uno de los casacas rojas ingleses. No lo era. Sus vestimentas eran de aristócrata, no de soldado.
Llevaba una casaca del más fino terciopelo carmesí, una camisa azul de seda, botas de piel de ciervo e incluso botones de oro puro. Pero hacía mucho que aquellos ropajes no habían sido lavados y ya no contrastaban en absoluto con el resto del paisaje; un pantano hediondo repleto de mosquitos y culebras.
El extranjero era un hombre descarnado, de rasgos afilados, con una barba cerrada, perfectamente negra excepto por un par de canas bajo el labio. Llevaba un gran sombrero de tres picos. Sus profundos ojos verdes apenas se intuían entre las angulosas sombras de su rostro, que, igual que el resto de su cuerpo, estaba lleno de marcas, heridas y cicatrices.
Aquel hombre miraba constantemente a diestra y siniestra, no con inquietud, sino buscando algo o a alguien. Estaba cubierto de fango hasta la cintura y avanzaba muy despacio, mientras cortaba las ramas del camino con su espada mellada.
Estuvo caminando cerca de una hora. Cualquier hombre no habría soportado ni cinco minutos en aquel infierno, pero el extranjero había dejado de ser un hombre muchos años atrás. Ahora se consideraba a sí mismo una bestia, igual que un oso o un lobo estepario. Para él, los incesantes picotazos de los mosquitos o el olor inmundo del pantano no significaban nada. El calor no pasaba de ser una molestia pasajera mientras que el cansancio se había convertido en un compañero de viaje con el que había pasado demasiado tiempo como para sentirse a disgusto con él.
Entre la neblina, se dibujó la silueta de una cabaña. Se trataba de un chamizo muy humilde, erigido sobre las aguas del pantano. Lo curioso es que no era de madera, sino que estaba construido a base de huesos; huesos de animales inmensos, extintos hacía eones.
El extranjero entornó los ojos. Al fin había encontrado aquello que buscaba. Aquello por lo cual había pasado tantas penalidades. Su felicidad, sin embargo, no iba a durar demasiado.
El aventurero sintió cómo algo se enredaba en su pierna, quizás una de las podridas raíces y lianas del pantano. Pero aquello no era una planta moribunda, sino un brazo largo y flexible como el cuerpo de una anaconda, que agarró con fuerza el cuerpo del intruso. La criatura le arrastró a las profundidades del cenagal. A este brazo pronto le acompañaron otros quince, igualmente grandes. Tentáculos con la textura irregular de un camino empedrado y que acababan en tres dedos, flexibles como una escolopendra, y que estaban cubiertos de afiladas púas. Estas púas se clavaron con fuerza en las piernas y en la espalda del extranjero, que empezó a sangrar. Este, ajeno al dolor, no vaciló: se defendió instintivamente, igual que un puma atrapado en la trampa de un cazador. Él no tenía las fauces de un felino, pero sí una espada mellada, que movía rabiosamente arriba y abajo, combatiendo bajo las aguas ponzoñosas.
Nunca antes se había visto tal acto de brío y ferocidad. Ni siquiera la más descabellada leyenda sobre Barbanegra se había atrevido a imaginar una escena semejante. Un extranjero enjuto, molido por los golpes y el cansancio, estaba haciendo frente a una bestia que solo podía provenir del noveno círculo del infierno... y la estaba ganando. Necesitó, eso sí, cerca de treinta golpes hasta que los repugnantes tentáculos decidieron soltarle.
Aquel valeroso Hércules sacó la cabeza del agua, pero apenas tuvo tiempo de coger aire, pues su Hidra personal aún no estaba derrotada.
El molusco (a falta de una palabra mejor para describir aquella monstruosidad) avanzaba hacia su presa con fuerzas renovadas. El extranjero, que no era estúpido, decidió salir de la zona donde se encontraba más desprotegido y saltar a uno de los numerosos árboles que se alzaban en el lugar. Escaló rápidamente, mientras que aquellos odiosos tentáculos le perseguían como el fuego cuando se extiende por la foresta. Una vez el hombre se vio en una posición segura, atravesó con su espada uno de los tentáculos, que quedó clavado al tronco del árbol junto con la propia espada. Saltó una sangre verde y venenosa.
Antes de que los brazos serpenteantes le alcanzaran, el extranjero arrancó una de las ramas y saltó de nuevo al agua, llevando su improvisada lanza de madera consigo.
El impacto de la caída hizo que la rama atravesase al cefalópodo de lado a lado. Esto no fue suficiente para matar a la criatura, pero estaba claro que se encontraba gravemente herida. Quince de los dieciséis tentáculos se revolvían en todas direcciones. El decimosexto seguía clavado al árbol, pero el extranjero recuperó su espada para que la serpiente pudiera unirse a sus hermanas en aquella danza patética.
El extranjero nunca sonreía, pero podía verse satisfacción en sus ojos verdes, pues aquella hazaña solo era equiparable a la de San Jorge cuando había dado muerte al dragón. Alzó la espada mellada y se dispuso a terminar el trabajo cuando oyó una voz de mujer que, gritando, dijo:
—¡Alto!
El extranjero dio media vuelta. En el umbral de la cabaña de hueso había una mujer de raza negra. Se trataba de una dama de baja estatura, con pechos generosos y aún más generosas caderas. Parecía tener cincuenta años aunque en realidad era mucho, mucho mayor. Tenía el pelo teñido de azul, iba descalza y estaba cubierta con ropajes de colores muy vivos y multitud de pulseras y collares. Era una mujer de aspecto curioso, pero su semblante denotaba autoridad, como si se tratara de una reina de tiempos remotos.
—¡Por Mawu! —continuó la dama, aún furiosa—. ¿Quién te has creído que eres para venir de esta guisa hasta la puerta de mi casa y atacar a mi perro guardián? ¡Debería arrancarte las uñas por lo que has hecho!
Y mientras decía esto, el cefalópodo huyó, perdiéndose en las profundidades del pantano.
—Madame, no era mi intención causaros molestias —respondió el extranjero, con un peculiar acento del sur de Francia—. Lo que ocurre es que cuando intentan matarme tengo la fea costumbre de defenderme.
La mujer puso un gesto de desagrado y preguntó directamente:
—¿Para qué has venido?
—En busca de vuestros poderes, que son conocidos en todo el Caribe y buena parte del viejo mundo.
—Si tanto has oído hablar de mí, sabrás que no trabajo gratis.
—Traigo conmigo cuatro mechones de pelo, cada uno de una de las cuatro cabezas de un guerrero raksasa de la lejana India.
—Quiero verlos.
El extranjero envainó su espada y buscó en su cinturón. Con él llevaba una pequeña bolsa de cuero. La alzó por encima del agua y la desató. Dentro había otra bolsa, esta de tela. También la desató y entonces pudieron verse cuatro mechones, largos y negros.
La mujer pareció satisfecha con la demostración y dijo:
—Pasa.
Entonces entró en su cabaña.
Para el extranjero no resultó tan fácil, ya que tenía que desenterrar los pies del maldito fangal y escalar hasta la puerta de la casa de hueso.
Al entrar no pudo ver a la mujer, sino que se encontró solo en una estancia muy modesta. Si no fuera porque las paredes estaban hechas de viejos esqueletos, nadie habría distinguido el salón del de cualquier otra casa colonial de la época. El extranjero, sin embargo, sospechaba que aquella cabaña, que tan pequeña parecía por fuera, ocultaba muchos otros secretos que su benefactora no le dejaría conocer.
El elemento más extraño era que, en el suelo, en el centro mismo de la habitación, había una abertura circular, que permitía ver las aguas ponzoñosas del pantano, como si se tratase de una especie de estanque.
Entonces el extranjero pudo oír a su espalda:
—Te felicito. Nunca había visto nada igual.
La pequeña mujer estaba allí, inspeccionando los mechones de pelo negro. El extranjero no recordaba habérselos dado, pero tampoco se extrañó. Estaba demasiado acostumbrado a lidiar con la brujería como para que algo así le sorprendiera.
La hechicera (pues eso es lo que era) hizo a un lado al extranjero y caminó con paso firme por el interior de la cabaña hasta sentarse en uno de los bordes del estanque.
—¿Y bien? —dijo la mujer—. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres enamorar a una doncella o que te ayude a encontrar riqueza?
—Non. Necesito saber dónde se encuentra un hombre.
—Parece muy poca cosa para recurrir a mis poderes. ¿No has pensado en buscarle por medios más... convencionales?
—Ya me he cruzado con él en más de una ocasión, y cada vez que he partido en su busca no he necesitado más que mi propio olfato... pero las cosas han cambiado. He pasado mucho tiempo dando vueltas en círculos. Demasiado tiempo. Démons, temo estar perdiendo facultades.
—No me interesan tus lamentos, extranjero. Dime, ¿de quién quieres saber?
—James Arthur Murphy, nacido en Baltinglass el 6 de Mayo de 1702. Huyó a los veinte años, tras matar a su padre en un duelo con pistolas. Desde entonces ha ejercido a intervalos como matón, bandolero, pirata y soldado del ejército inglés. A los veintitrés años sufrió de gota y nunca se recuperó del todo. Cojea ligeramente del pie derecho. Es por esto que sus amigos le llaman Aquiles, mote que él prefiere a su propio nombre. Tiene los ojos castaños, la nariz rota, y en nuestro último encuentro le disparé muy cerca de la cara, de forma que es posible que le falte una oreja. ¿Necesitas saber algo más, madame?
—En realidad, no necesitaba tantos detalles. ¿Acaso has olvidado con quién hablas? Anda, siéntate.
El extranjero se sentó en el extremo opuesto del estanque. La mujer estrechó su mano y dijo con aire grave:
—Ahora, observa las aguas conmigo. Si prestas atención, podrás ver cuánto deseas y más... pero no debes soltar mi mano. No importa lo que ocurra aquí o allí, si aprecias tu vida, no debes soltar mi mano. ¿Has entendido?
El extranjero, sabiendo que aquella no era una advertencia vana, asintió con la cabeza. La mujer sonrió. Y, juntos, observaron las aguas, que empezaron a iluminarse con un brillo verdoso...
I
Soy Héctor Quispe. Nací en el Perú, hijo de una mujer peruana y un hombre peruano. Mi acento así lo atestigua. Sin embargo, nunca me he considerado otra cosa que ciudadano español. Mi padre murió a causa de unas deudas de juego cuando yo tenía seis años. Mi madre, por el contrario era una auténtica santa. Siempre se preocupó por mi educación. Es por eso que sé leer y escribir. La pobre se fue un día a dormir y ya no se levantó. Nunca supe qué la mató.
Con catorce años estaba completamente solo. Un noble local me ofreció dinero a cambio de cumplir su servicio militar. No teniendo otra cosa que hacer, acepté. Mentí en mi edad y me hice a la mar poco después. Pasaron tres años. Fue así que acabé sirviendo a las órdenes de Blas de Lezo en el Sitio de Cartagena de Indias en 1741. No fue una experiencia agradable para un muchacho imberbe como era yo.
Hoy recuerdo aquella batalla con una mezcla de horror y una profunda tristeza. Vi morir a cientos de hombres buenos. Recuerdo balas de cañón arrancando cabezas de cuajo, soldados que morían desangrados por heridas que parecían insignificantes y otros muchos que, ya sin brazos ni piernas, suplicaban su final. Pero sobre todo, recuerdo el olor. Ese odioso olor, esa mezcolanza repugnante de carne quemada, pólvora y aguas estancadas…
Yo, por algún milagro del cielo, acabé completamente ileso. Hice buenos amigos y gané algo de dinero, de forma que pude abandonar Cartagena de Indias antes de que se extendiera la horrible peste que acabó con buena parte de los héroes que habían vencido a los ingleses.
A mi corta edad ya era veterano y, como todo joven insensato, empecé a creerme un héroe y a hablar de la guerra con cierta melancolía.
Fue así como me instalé en una pequeña isla del Caribe, La Perla, donde me ganaba la vida reparando barcos. Este lugar, que tantas alegrías me dio, ya no existe. La isla se hundió en un terremoto hace dos años.
En aquel entonces mi mejor amigo era Pedro, un chico mulato que solo tenía un año más que yo, pero que parecía mi padre, pues me sacaba cabeza y media de altura y siempre intentaba darme buenos consejos. También se dedicaba a reparar barcos, aunque tenía otras aspiraciones. Llevaba muchos años ahorrando para hacerse con una pequeña propiedad en el norte de Brasil y hasta había aprendido algo de portugués. Vivíamos juntos en un chamizo diminuto en la orilla este de la isla y, cada vez que llovía, pasábamos un auténtico calvario buscando un rincón donde no nos diera el agua.
Pero estoy divagando.
Todo comenzó en la tienda del viejo Samuel. Un anciano nacido en el Caribe pero con sangre judía, que contaba con un comercio a orillas del mar, en el que vendía un poco de todo y todo malo. Recuerdo que fui a quejarme de unas sogas que había comprado el día anterior, que habían resultado estar podridas. Entonces la vi a ella. A la encantadora Sofía Espinosa, que me atendía detrás del mostrador.
¡Mi adorada Sofía! No miento si digo que era la criatura más hermosa con la que jamás, en mi vida, había tenido la fortuna de cruzarme. Era una muchacha pálida, de ojos azul claro y cabellos tan rubios que, según la diera el sol, bien podían parecer blancos. Iba vestida al estilo campesino y llevaba el pelo recogido, pero, aun con todo irradiaba una especie de belleza etérea muy difícil de describir. Ese rostro podía haber hecho caer un imperio, así que solo es posible imaginar el efecto que tuvo sobre un chico que no había yacido con mujer alguna. Solo necesité un momento para saber que la amaría toda la vida.
Nuestras miradas se cruzaron y yo, como un idiota, me quedé mudo.
—Creo que queríais quejaros por unas sogas —dijo Sofía, con una gran sonrisa.
—No, no, las sogas están bien.
—¿Estáis seguro?
—Completamente.
Y nos quedamos un rato en completo silencio, mirándonos el uno al otro.
—Señor, decid algo. Parece como si hubierais tenido una visión.
—Y así ha sido. ¡Pero, por piedad, perdonadme! ¡Estoy siendo muy descortés! Mi nombre es Héctor. Héctor Quispe, de Lima, a vuestro servicio.
Me incliné y besé el dorso de su mano. La muchacha abrió los ojos y puso la misma cara que si hubiera visto un perro bailando sobre una bala de cañón. Yo, por mi parte, me puse rojo como un tomate.
—¿Os ha incomodado mi reacción, mi señora?
—No, no. Solo la he encontrado algo... sorprendente. También yo debería presentarme. Mi nombre es Sofía Espinosa.
—No os he visto por el pueblo.
—Llegué hace apenas unos días, en un barco que partió de Sevilla.
—¿Os gusta el nuevo mundo?
Y esta pregunta pareció herir a Sofía como si la hubiera recibido un puñal en el corazón. Yo me avergoncé, naturalmente.
—Veréis, señor Quispe, para mí este no ha sido un viaje digno de recordar. Mis padres murieron durante el trayecto a causa de la disentería. Cuando al fin vi la costa, no sentí la alegría que esperaba tras haber completado tan largo viaje...
Me quedé fascinado con la entereza que demostraba la doncella.
—Lo siento. En verdad que lo siento. Solo espero que mis conciudadanos os hagan más llevadera la tragedia. Son gentes sencillas, pero honradas.
—Lo son, ciertamente. El viejo Samuel, sin ir más lejos, me ha acogido en su casa sin pedir nada a cambio e incluso me ha dado un empleo digno, como puedes ver.
—Sois una mujer fuerte. Es un rasgo admirable.
—Os agradezco vuestras palabras, pero, ¿podríamos continuar esta conversación en el futuro? Tengo tanto trabajo por delante…
—¡Por supuesto! Perdonad de nuevo mi descortesía. ¡Vendré a comprar mucho más a menudo a partir de hoy! ¡Os lo aseguro!
Y así fue. La visité todos los días de aquel año. Al principio solo pasaba por la tienda con la excusa de comprar esto o lo otro, pero con el tiempo, no tuve que fingir más y me acercaba hasta allí solo para charlar con ella, con mi Sofía, la muchacha más bonita de las Américas.
Pedro se reía de mí, pero a mí no eso me enfadaba. Un día me dijo:
—Pareces un cangrejo, andando siempre de lado sin llegar a ningún sitio... ¡Di a esa chica que la quieres, carajo!
Aunque parezca mentira, fueron estas palabras las que me dieron el valor que necesitaba para hacer lo que debía hacer. Esa misma tarde me acerqué a la tienda para pedir a Sofía que, al término de la jornada, viniera conmigo a ver la puesta de sol desde la Roca de San Anselmo. Ella, para mi deleite, aceptó.
El paisaje desde la Roca era maravilloso. La isla parecía el mismísimo jardín del Edén, e incluso nuestra destartalada aldea resultaba encantadora. Fue allí, bañados por la luz rojiza del anochecer, que estreché su mano y dije: —Veréis, Sofía Espinosa, no os he traído aquí solo para maravillarnos con la visión del horizonte. Hay algo importante que habéis de saber. Algo que no puede permanecer oculto por más tiempo.
—Hablad, pues.
Cogí aire y proseguí con mi declaración.
—En las últimas semanas ha tenido lugar un milagro en mi vida. Y ese milagro sois vos. Mi pecho arde, Sofía, como un bosque en llamas. Creo, sinceramente, que os amo y me gustaría tener vuestro permiso para haceros la corte…
Sofía, que llevaba un rato aguantándose la risa, empezó a reír a carcajadas.
Destrozado, dije:
—Si os molesto, me iré.
—¡No te enfades! Y no me hables de vos... ¡nos conocemos desde hace casi un año!
—Yo… la verdad… no sé qué decir.
—Mi querido Héctor. A veces pienso que perteneces a otro siglo.
—¡Solo intentaba ser digno de ti! No quiero parecer un valentón de la cáscara antigua que habla a las damas como quién habla a los asnos. A los hombres nos resulta muy complicado expresar nuestros sentimientos, ¿sabes? Mi única intención era...
Sofía me hizo callar con un beso.
—Acepto vuestra propuesta de cortejo, oh, señor Quispe.
Aquel fue el día más feliz de mi vida.
Poco después, empezamos a pensar en el matrimonio. Quizás en Europa nuestra unión se hubiera visto como algo extraño, pero en aquella isla las costumbres europeas parecían tan lejanas como los cuentos del Amadís de Gaula.
Amaba a Sofía amaba de forma profunda y honesta. Aún la amo.
Puesto que ninguno de los dos teníamos padres, no había de pedir permiso a nadie pero Sofía insistió en que preguntase al viejo Samuel, que se había convertido en una especie de padre para ella. Así lo hice y, aunque éramos más pobres que las ratas, decidimos que la boda tendría lugar al término del mes siguiente.
Entonces llegó Don Beltrán de Jovellanos.
Maldito sea. Desde la primera vez que le vi, supe que era un malnacido.
Don Beltrán era un noble de modales medievales, que creía tener derecho sobre todo aquel que ponía pie en la isla. Debía tener unos treinta y pocos años y siempre iba bien afeitado y vestido todo de negro. El gobernador del rey, Don Jaime de Luna y Bazán era un gordo pusilánime sin la menor capacidad de mando y en cuanto Beltrán desembarcó, quedó muy claro quién sería la autoridad allí. Beltrán venía acompañado de varios hombres a cual más repugnante. El más terrible de todos era uno al que llamaban Aquiles. Se trataba de un irlandés corpulento, con una barba cerrada de color rojizo. Tenía la nariz rota y le faltaba una oreja. Siempre vestía ropas cómodas e iba armado hasta los dientes, como esperando que, en cualquier momento, les atacara un ejército.
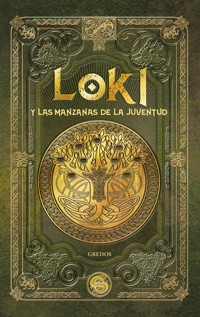














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













