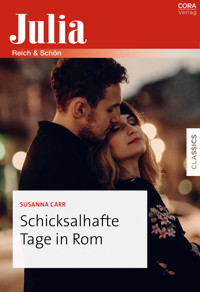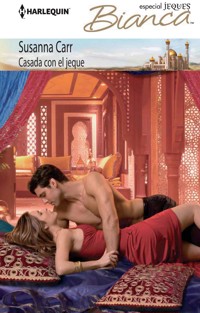9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
La elección del jeque Susanna Carr Lo que Su Alteza desea… Imposible de ocultar Caitlin Crews Su deseo no podía disimularse… ni tampoco el embarazo. La gran noticia Chantelle Shaw Su sorprendente secreto estaba en todos los periódicos… ¡Y él iba a reavivar su deseo! En el amor y en el juego Pippa Roscoe -Estás jugando un juego peligroso. ¿Pero estaba Sia jugando por trabajo… o por placer?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 745
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca, n.º 314 - agosto 2022
I.S.B.N.: 978-84-1141-227-8
Índice
Créditos
Imposible de ocultar
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
La gran noticia
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
En el amor y en el juego
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
La elección del jeque
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
SI REFLEXIONABA sobre lo descabellado de la situación, humillante e imposible, Kendra Connolly jamás haría lo que debía hacer.
Pero tenía que hacerlo.
Su familia dependía de ella… por primera vez.
Llevaba mucho tiempo sentada en el coche, en el aparcamiento bajo la Skalas Tower en el caótico Midtown Manhattan. Disponía de unos minutos para aparecer ante las cámaras de los ascensores antes de que los agentes de seguridad comenzaran a buscarla en el cuartel general estadounidense de uno de los hombres más adinerados del mundo. Pero ella seguía allí, aferrada al volante mientras contemplaba sus blancos nudillos. Mentalizándose para la desagradable conversación que la esperaba.
Y fracasó.
–Tiene que haber otra solución –le había dicho a su padre.
Lo había repetido tantas veces que había terminado por parecer una súplica.
Kendra estaba desesperada. Pero Thomas Pierpont Connolly se había mostrado imperturbable.
–Por el amor de Dios, Kendra –había rugido cuando ella había intentado por última vez hacerle cambiar de idea, en el hogar familiar de la isla de Connecticut que sus antepasados habían reclamado en la Gilded Age–. Por una vez piensa en los demás. Tu hermano necesita ayuda. Eso debería bastar.
Kendra no se había atrevido a mostrar su desacuerdo con la evaluación de la situación.
Tommy Junior siempre había sido problemático, pero su padre se negaba a verlo. Tras ser expulsado de todos los internados de la costa este, Thomas lo había llamado «fogoso». Tras ser expulsado de la universidad, a pesar de la biblioteca que Thomas había fundado para conseguir su admisión, lo había atribuido a «esa testarudez de los Connolly». Sus fallidos intentos de independencia empresarial, que le habían costado varias fortunas a su padre, eran vistos como intentos admirables de seguir los pasos familiares. Su displicente actitud como vicepresidente del negocio familiar, muchos gastos y poco trabajo, era bautizada como «jugar al juego».
Tommy era, literalmente, incapaz de equivocarse, a pesar del entusiasmo que ponía en ello.
Kendra, había sido un suceso tardío en el matrimonio, cortés aunque gélido, de sus padres. Nacida cuando Tommy tenía catorce años e iba por su quinto internado, sus padres nunca habían sabido qué hacer con ella, dejándola en manos de niñeras, por suerte para ella. La vieja fortuna Connolly que consumía las vidas de su padre y hermano solo le había interesado por la extensa mansión de la costa dorada de Connecticut, donde podía acurrucarse en un rincón olvidado y sumergirse en la lectura.
Su madre era la más asequible de sus progenitores, pero solo si Kendra encajaba con sus indicaciones precisas de cómo debía ser según las directrices de su familia, que se remontaba orgullosamente hasta el Mayflower. Para complacerla, Kendra había asistido a Mount Holyoke, como todas las mujeres de su familia, pero pronto había comprendido que solo lograría la atención de su padre participando en lo único que le importaba: su negocio.
Ojalá no lo hubiera hecho.
El reloj seguía avanzando. El servicio de seguridad de Skalas había inspeccionado su coche y su persona, y enviado una foto suya a la planta ejecutiva donde, según le habían informado, la esperaban. Tenía diez minutos antes de ser considerada un riesgo para la seguridad.
Kendra se obligó a salir del coche y se estremeció, aunque no de frío. No le gustaba Nueva York. Demasiado ruidosa, demasiado caótica, demasiado. Incluso allí, con la famosa Skalas Tower sobre su cabeza, una maravilla arquitectónica de acero y cristal, sentía el peso de las vidas fluyendo por las calles. Encima de ella.
Había creído que jamás volvería a encontrarse con Balthazar Skalas.
Se alisó la falda lápiz y evitó asomarse al espejo del coche para comprobar su maquillaje por enésima vez. No tenía sentido. Iba a enfrentarse a él, y lo cierto era que se halagaba al pensar que la reconocería siquiera.
El cosquilleo del vientre le indicó que no era simplemente halago, pero Kendra lo ignoró y avanzó hacia los ascensores.
Habían pasado años. En ese lujoso edificio de oficinas iba a presentarse como el orgullo de sus padres, no en una de las fiestas de su familia. Las fiestas eran el único motivo por el que se había relacionado con la clase de persona a las que su padre y hermano tanto admiraban, como Balthazar Skalas, temido e idolatrado por todos sin excepción.
Porque Thomas no tenía ninguna intención de que Kendra trabajara con él en la empresa.
Tommy siempre se había reído de sus ambiciones. Ella opinaba que había intentado mantenerla apartada para que no descubriera a qué se dedicaba realmente. Pero también sabía que a Tommy ella no le importaba lo más mínimo. Y desde luego no se sentía amenazado por nada que ella pudiera, o no, hacer, dejándoselo claro ese mismo día.
Una persona razonable podría preguntarse por qué llevaba a cabo esa desagradable tarea por ellos cuando su padre y su hermano siempre habían actuado como si fuera una intrusa, y su madre solo se fijaba en ella entre fiesta y fiesta.
Pues era la única tarea que le habían pedido nunca que realizara por ellos.
Kendra no podía dejar de pensar que era su única oportunidad para demostrar su valía, que era merecedora de ser una Connolly. Que era más que una llegada inesperada. Que merecía ocupar su lugar en la empresa, ser más que la muñeca ocasional de su madre y, ¿por qué no?, ser tratada al fin como si fuera uno de ellos.
Quizás entonces, por una vez, no se sentiría tan sola. Quizás si les demostraba lo útil que era no se sentiría excluida por su propia familia.
Por mucho que se dijera que se debía al hecho de ser mucho más joven que su hermano, o porque ilustraba un extraño momento del habitualmente distante matrimonio de sus padres, dolía que la rechazaran sistemáticamente, que la ignoraran, o simplemente no le hicieran participe de asuntos que afectaban a todos.
De modo que aunque la idea de lo que, quizás, tendría que hacer le encogió el estómago, y aunque pensara que Tommy debería aceptar por una vez el castigo que se merecía, se dirigió hacia el ascensor marcado como Planta ejecutiva, introdujo el código que le habían dado y entró en su interior.
–No entiendo por qué crees que un hombre como Balthazar Skalas me escuchará –le había protestado a su padre. «Si mi propio padre no me escucha, ¿por qué iba a hacerlo él?»–. Es más probable que te escuche a ti.
Thomas había soltado una amarga carcajada y la había mirado sin su habitual expresión condescendiente.
–Balthazar Skalas se ha desentendido de la empresa Connolly. Para él soy tan culpable como Tommy.
La parte traidora de Kendra casi había aplaudido porque sin duda así su padre al fin se enfrentaría a la verdad sobre su hijo.
–Razón de más para no querer nada que ver conmigo –insistió ella–. Yo también soy una Connolly.
–Kendra, por favor. Tú no tienes nada que ver con la empresa –Thomas había agitado una mano en el aire, como si los sueños de Kendra fuesen tonterías–. Debes apelar a él como… un hombre de familia.
La cabeza de Kendra estaba repleta de imágenes demasiado brillantes y ardientes de Balthazar Skalas, imágenes que intentaba ocultar incluso de ella misma. Sobre todo de ella misma. Porque él era… excesivo. Demasiado peligroso, autoritario, arrogantemente hermoso.
Aunque no le hacía justicia a esa boca y ojos, crueles como el más oscuro infierno. Y cómo hacía arder a los incautos…
Kendra se había sonrojado, aunque por suerte su padre no prestaba atención a cosas como la actitud o el estado emocional de su única hija. Era la primera vez que le pedía algo más que una bonita sonrisa, habitualmente dirigida hacia algún lascivo socio en alguna fiesta.
–¿Qué sabe él de familia? –había preguntado ella con más calma de la que sentía–. Creía que él y su hermano estaban peleados.
–Él puede estar en guerra con su hermano, pero siguen dirigiendo la misma empresa.
–Estoy segura de haber leído que habían balcanizado la empresa para que ninguno de ellos necesitara…
–Entonces deberás apelar a él como hombre, Kendra –aseguró explícitamente su padre.
Ambos se habían sostenido la mirada separados por el escritorio que él aseguraba que un antepasado suyo le había ganado a Andrew Carnegie en una apuesta. Kendra estaba segura de haberlo oído mal. O malinterpretado. Su corazón había latido con tanta fuerza que lo sentía en las sienes, las muñecas, el cuello.
En caso de que albergara alguna duda sobre las intenciones de su padre, Tommy la había abordado al salir del despacho. Se lo había encontrado al doblar la esquina, con esa sonrisa que usaba cuando creía estar mostrándose encantador.
Pero Kendra jamás lo había encontrado encantador. Una consecuencia de conocerlo, supuso.
–No me digas que vas a ir así vestida –gruñó él mientras la miraba con desdén–. Pareces una secretaria.
–No hace falta que me des las gracias por acudir a tu rescate –había respondido Kendra–. La recompensa está en el propio sacrificio.
Tommy la había agarrado con fuerza del brazo, deliberadamente supuso ella, pero hacía tiempo que había aprendido a no mostrarle ninguna debilidad.
–No sé qué te habrá dicho papá –espetó él–, pero solo hay un modo de salir de esta. Debemos asegurarnos de que Skalas no presente cargos. Y no lo vamos a conseguir con esta ropa anticuada y poco memorable.
–Voy a apelar a su sentido familiar, Tommy –Kendra había ignorado los comentarios sobre su ropa porque no tenía sentido discutir con él. Siempre jugaba sucio.
Tommy había reído, provocándole un escalofrío en la espalda.
–Balthazar Skalas odia a su familia. No busca un viaje por los recuerdos, hermanita. Pero dicen que siempre está buscando una nueva amante.
–No querrás decir…
Su hermano había sacudido la cabeza sin soltarle el brazo.
–Tienes una oportunidad para demostrar que no eres una inútil, Kendra. Yo de ti la aprovecharía.
Horas más tarde, ella seguía aturdida. El interior del ascensor estaba lleno de espejos que reflejaron el pánico en su mirada, junto con las pecas que tanto odiaba su madre. Quería fingir que su padre tenía otras intenciones, que Tommy solo estaba siendo Tommy.
Pero sabía que no era así.
«¿Qué diferencia hay entre un amante o un matrimonio sin amor?», se preguntó.
Tommy había insinuado que se ofreciera como amante, pero su madre llevaba años intentando casarla. Emily Cabot Connolly no entendía cómo Kendra no se había graduado sin un anillo de compromiso. Y no había apoyado los intentos de su hija de convencer a Thomas para ofrecerle un trabajo en la empresa porque así no iba a encontrar un marido adecuado.
–No quiero casarme –había protestado ella semanas atrás.
–Querida, nadie quiere casarse. Tienes ciertas responsabilidades por tu posición y ciertas compensaciones por las elecciones resultantes –su madre se había reído–. ¿Qué más da?
Kendra sabía que su madre esperaba que ella siguiera sus pasos. Casándose para consolidar bienes y, como recompensa, vivir una vida ociosa a la que dar sentido como gustara. Caridad. Fundaciones. Si quería, incluso podría marcharse a Europa como su tía-abuela, la oveja negra, y «olvidarse», de regresar.
Viéndolo así, Kendra supuso que convertirse en amante del Balthazar Skalas sería muy parecido, aunque de menor duración.
Lo importante era la recompensa, no la relación.
A nadie parecía importarle que quisiera buscar su propia recompensa.
El ascensor subió tan deprisa que su estómago quedó atrás. En una esquina vio una cámara de seguridad con su parpadeante luz roja que le recordaba que debía mantener la compostura. Estaba allí por una reunión de negocios, con sus cómodos tacones, la falda lápiz y una blusa oscura de seda que le hacía sentir como la vicepresidenta del negocio familiar en que pretendía convertirse algún día.
«No tengo aspecto de secretaria».
Pero tampoco de una mujer aspirando al puesto de amante de Balthazar Skalas.
Un hombre que, estaba segura, no la iba a reconocer. Debía asistir a miles de fiestas y si ese sofoco que en ocasiones la despertaba en mitad de la noche significaba algo, afectaría a miles de mujeres de idéntica manera.
En el espejo, las mejillas se tiñeron de rojo.
Daba igual lo que dijeran su padre y su hermano. Era ella la que tenía que hacerlo. Una aproximación fría y mesurada, sin negar las transgresiones de Tommy, ni intentar suavizar a un hombre de quien sabía que solo tenía durezas, era un proceder razonable.
«A no ser que se acuerde de ti», susurró una vocecilla en su interior.
Al abrirse las puertas del ascensor, ella salió con decisión. Si albergaba alguna duda sobre dónde se encontraba, el vestíbulo se lo recordó. A su alrededor todo era mármol con el nombre de la empresa grabado en la piedra. Skalas e Hijos. Como si la suya fuera una pequeña empresa familiar cuando, de hecho, el difunto Demetrius Skalas había llegado a ser el hombre más rico del mundo.
A su muerte, sus dos hijos habían tomado las riendas de la multinacional. Todos habían augurado que arruinarían el negocio. Sin embargo, habían doblado la riqueza de su padre en los dos primeros años. Cada uno de ellos era mucho más rico de lo que jamás había sido él.
Algo que se repetía insistentemente en todos los artículos que había leído sobre la familia Skalas… y los había leído todos.
Balthazar, el hijo mayor, repartía su tiempo entre el cuartel general de la empresa en Atenas y oficinas satélites como esa. Era el más serio de los dos. Constantine era el más ostentoso gracias a su gusto por los coches de carreras y las modelos, y pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina de Londres.
Se rumoreaba que se odiaban.
Pero ninguno de los hermanos respondía a los rumores sobre su vida.
A las ocho de la tarde, Kendra esperaba que la oficina estuviera vacía, pero a su alrededor se desarrollaba una actividad más propia de las ocho de la mañana.
La mujer sentada tras el mostrador sonrió mecánicamente.
–Señorita Connolly, supongo –Kendra asintió, incapaz de pronunciar palabra–. El señor Skalas está en una llamada, pero la atenderá enseguida.
Se levantó y condujo a Kendra por las grandes puertas de cristal hacia el fondo de la oficina. Caminaba, casi flotaba, sobre unos tacones nada sensatos.
Kendra se sintió de inmediato poco adecuada.
La recepcionista la llevó hacia un largo y brillante vestíbulo de mármol que desplegaba una colección de arte a un lado y, al otro, ventanales hasta el techo por los que se veía Manhattan a sus pies. Kendra no pudo evitar sentir que caminaba sobre las murallas de un antiguo castillo, para ofrecerse en sacrificio ante un terrible rey por el bien de su pueblo…
Imaginarse en plena Edad Media no la ayudó.
La recepcionista la condujo a otra estancia, una sala de espera, aunque mucho más elegante y tranquila.
–Esta es la sala de espera privada del señor Skalas –le informó–. Póngase cómoda. Si necesita algo puede pedírselo al personal de secretaría al otro lado del vestíbulo.
La mujer se marchó y Kendra quedó a solas con su creciente pánico.
No aguantaba sentada y decidió permanecer de pie y mirar por la ventana.
–No hay nada que temer –se dijo a sí misma–. No recordará nada de ti.
El problema era que ella recordaba demasiado.
No recordaba qué acto benéfico había utilizado su madre como excusa ese verano. Kendra acababa de graduarse en Mount Holyoke, segura de que en unos meses ocuparía el lugar que le correspondía en la empresa familiar. Supuso que parte de su trabajo consistía en comportarse como la mujer de negocios que pretendía llegar a ser. Aunque sus inclinaciones naturales no eran los negocios, prefiriendo un buen libro y un lugar tranquilo a las interminables reuniones y copas con hombres aficionados al golf, ¿desde cuándo la vida trataba de sentirse bien? Era más bien sobre qué hacías, no sobre qué soñabas. Aunque no se sintiera chispeante y resplandeciente como su madre siempre le aconsejaba ser, podría fingir.
Y lo había hecho, paseándose con una copa en la mano, riendo y agotándose hasta el punto de que tras la cena se había escabullido para tomarse un descanso. El baile estaba a punto de empezar bajo la enorme carpa desplegada sobre el césped con las mejores vistas del estrecho de Long Island.
No prestó atención a la mujer con la que se cruzó, envuelta en lágrimas y seda, en el sendero que conducía a su cenador preferido, sobre la rocosa costa. La hermosa noche estaba impregnada del olor a sal, hierba y flores. Oía la orquesta tocar a sus espaldas mientras avanzaba hacia la acogedora penumbra proporcionada por las farolas, menos invasiva que la brillante luz del interior de la carpa. Allí podía borrar su sonrisa. Respirar.
Únicamente cuando subió hasta el cenador lo vio de pie apoyado contra la barandilla, casi sumergido en las sombras.
Y se preguntó cómo no había sentido su presencia, tan intensa era.
Kendra se había quedado sin aliento.
El hombre vestía un traje oscuro idéntico al de todos los asistentes a la fiesta. Pero le impresionó la anchura de sus hombros, la atlética elegancia natural. La boca era una línea recta, los ojos hundidos y tormentosos. Los cabellos espesos y oscuros estaban revueltos, y de repente se le ocurrió que quizás los habían revuelto unos dedos que no eran suyos.
La noche era despejada y luminosa, pero Kendra sintió de repente que una tormenta había estallado en el estrecho, con nubes bajas y densas, amenazadoras.
Él se limitó a enarcar una ceja, arrogante y despiadado.
–No creo haber pedido una sustituta.
No tenía sentido. Después ella se dijo que algo en su manera de mirarla le había hecho actuar. Jamás había visto nada igual. Ese fuego. Esa amenaza. Y otras cosas que no sabría definir.
Él había levantado dos dedos, instándola a acercarse.
A Kendra ni se le había ocurrido desobedecer. Se acercó consciente de sí misma como nunca lo había estado. Sentía los pechos, habitualmente olvidados, densos y pesados bajo el vestido. Los muslos se rozaron y entre ambos surgió un calor incandescente.
Pero ese hechicero la miraba con autoridad y ella solo podía acercarse más.
–Qué ansiosa –murmuró él.
Kendra no lo había entendido. Las palabras no tenían ningún sentido, pero el sonido creció en su interior. Se sentía como un diminuto ser tembloroso, desesperado, que él pudiera sujetar en la palma de su mano…
Y lo hizo.
Él cerró una mano sobre su nuca y la acercó los últimos emocionantes centímetros hacia sí. Kendra descubrió sus propias manos sobre el torso del hombre y su calor pareció golpearla, aflojándole las rodillas.
–Muy bien –había dicho él–. Servirás.
Y había posado su boca sobre el cuello de Kendra.
Que murió.
No había otra explicación para lo que sucedió. Esa boca contra su piel, seduciendo, saboreando. Sintió su propia boca abrirse como en un silencioso grito y echó la cabeza hacia atrás en una deliciosa y delirante rendición.
La mano que sujetaba su nuca se deslizó hasta sus caderas, apretándola más contra él.
Era demasiado. A lo lejos se oía la fiesta, la risa y el entrechocar de copas, pero ella ardía.
Sintió las manos del hombre, volcánicas, imposibles, bajo su vestido.
No le gustaba recordar nada de aquello. Habían pasado tres años, pero parecían unos segundos. Lo sentía todo como si estuviera sucediendo de nuevo allí, sobre Manhattan, con sus manos apoyadas contra el cristal, lo único que le impedía saltar al vacío.
La caída parecía poca cosa comparada con Balthazar Skalas en un cenador oscuro una noche de verano.
Había abierto la boca, en esa ocasión para detener la locura, o eso se dijo a sí misma, aunque nada surgió de ella. La boca de él siguió jugueteando con su piel, incendiando su clavícula y chupando delicadamente el pulso en la base del cuello.
Y mientras tanto, la enorme mano se deslizó con decisión por el interior de un muslo hasta el borde de las braguitas. Antes de que ella pudiera protestar, o animarlo, él la acarició por debajo.
Kendra siempre se había considerado dueña de sí misma, gracias a haberse criado como si fuera hija única. Siempre acompañada de adultos. De la que siempre se esperaba que se comportara como si fuera mucho mayor. Sus amigos del internado y la universidad permitían que su impetuosidad los condujera por caminos dudosos, pero Kendra no. Jamás.
Pero esa noche nada de eso había importado.
Porque Balthazar se había abierto paso con caricias hasta su calor y Kendra… desapareció.
Únicamente con el fuerte brazo sobre su espalda, la boca sobre su cuello, los dedos entre sus piernas mientras la seducía. Él murmuró algo que ella no entendió, con voz ronca contra la sensible piel del cuello. Únicamente después se le ocurrió que había hablado en griego.
Pero no le hacía falta entender las palabras para saber que lo que había dicho era obsceno.
Kendra había emitido un sollozo y él había respondido con un gruñido. Y le había pellizcado, ni fuerte ni delicadamente, ese orgulloso botón que ya palpitaba…
Kendra se había arqueado contra él, perdida y salvaje, soltando otro sollozo, más agudo y quejumbroso.
¿Cómo no la había oído toda la costa este?
Cuando al fin dejó de temblar, lo había descubierto mirándola fijamente, el rostro tormentoso, casi sensual. Brutalmente masculino y de algún modo conectado a todos los lugares en los que ella aún temblaba. Donde él todavía la sujetaba de manera que todo el calor incandescente fluía en su mano.
Provocándole otro escalofrío.
–Eres sorprendente –observó él–. Y no suelen sorprenderme. Vamos.
El hombre sacó la mano de sus braguitas y a ella le pareció que esa línea de su boca casi se curvaba cuando se tambaleó.
–¿Vamos? –repitió Kendra.
–Eres una comida, no un aperitivo –había contestado él con la oscura mirada ardiente–. Y prefiero saborear mis comidas. Tengo una casa cerca de aquí.
La realidad la había golpeado con fuerza. ¿Qué demonios creía que estaba haciendo?
Una pregunta que, tres años después, seguía sin respuesta.
Sintió un cosquilleo en la nuca y respiró hondo mientras se giraba y se quedaba helada.
Parecía que lo hubiera invocado. Él estaba junto a una puerta que ella no había visto y que debía haberse abierto silenciosamente, porque no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba observándola.
Era tal y como lo recordaba. Balthazar Skalas, el mismísimo demonio, los oscuros ojos vivos y burlones, y esa cruel curva de sus labios.
De inmediato comprendió que la recordaba perfectamente.
–Kendra Connolly –él pronunció las palabras como si las saboreara, y ella lo sintió por todo el cuerpo–. Tu osadía es realmente sorprendente. ¿Has venido al fin a terminar lo que empezaste?
Capítulo 2
BALTHAZAR Skalas detestaba a los Connolly.
Despreciaba a Thomas Connolly, que se consideraba mucho más carismático de lo que era y se comportaba como si ese supuesto carisma lo convirtiera en una fuerza digna de reconocimiento, cuando solo lo había convertido en el enemigo jurado de Balthazar y su hermano. El hijo, en el mejor de los casos, siempre había sido un inútil.
Balthazar había esperado años el momento para ocuparse del padre. Podría haber perdonado la estupidez del hijo, o al menos haberla ignorado como siempre hacía con lo despreciable, si Tommy no hubiese pensado que podría robarle impunemente.
En el gran esquema de las cosas, cobrar de más a Skalas e Hijos y embolsarse la diferencia no le importaba demasiado. Lo que le ofendía era el principio, y no podía permitir que Tommy Connolly pensara que podía engañar a Balthazar.
Aun así, reconocía que enviar a la hija para ocuparse de los pecados familiares era un acierto. Al padre o al hijo se habría negado a recibirlos.
–Pensaba que mis secretarias se equivocaban al mencionar tus llamadas –él la miró de cerca, más brillante que la brillante ciudad que la enmarcaba a su espalda–, suplicando una reunión cuando la última vez que te vi te interesaba mucho más escapar.
Kendra lo había engañado. A él nadie lo engañaba. Y en la intimidad de su propia mente reconocía que era más que el robo de su hermano lo que le hacía odiar a esa familia. El comportamiento de su hermano solo había confirmado lo que ya sabía.
Balthazar no estaba acostumbrado a desear cosas que no podía tener… al instante.
–He venido por mi familia –contestó ella con frialdad.
Sonaba profesional, salvo por el calor en sus mejillas y los brillantes y dorados ojos.
Una mentirosa. No debería haberle sorprendido.
No debería sentir algo demasiado parecido a la decepción.
–Te consideran su arma más apropiada, ¿no? –preguntó él con suavidad–. Creo que tu familia no está captando la situación.
Kendra parpadeó, pero no se derrumbó ni se encogió. Reacciones ambas que había visto en orgullosos CEO que se habían arriesgado a contrariarlo.
Por el contrario, Kendra… lo inquietaba. Balthazar recordaba ese calor en su mano, aunque seguía sin entender por qué lo afectaba tanto. Las mujeres se borraban de su mente, convirtiéndose en una mancha de sensación y liberación. Pero él aún recordaba el sabor de esa mujer en su boca. La piel sedosa.
Cómo había jadeado mientras él la acariciaba.
Decir que estaba resentido era un eufemismo.
–Agradezco que me recibas –continuó Kendra en el mismo tono de voz controlado mientras juntaba las manos en un gesto que podría considerarse educado y tranquilo si no fuera por cómo estaba apretando sus dedos.
¿Por qué lo encontraba él… reconfortante?
–No he venido para excusar el comportamiento de mi hermano.
–Eso espero. Me robó. Peor aún, pensó que podría salir impune –él sonrió–. No soporto la arrogancia.
Había saboreado el pulso en su cuello. Quizás por eso era incapaz de apartar la mirada de él. Sobre todo al verlo latir con fuerza, salvaje.
También la culpó por ello.
–No espero que lo perdones. Ni siquiera que seas amable con él. ¿Por qué ibas a serlo?
–Exactamente.
–Lo que espero es que tú y yo lleguemos a un acuerdo. Si hay algún modo de convencerte para que no presentes cargos, me encantaría saberlo.
Balthazar soltó una carcajada. Se apartó del marco de la puerta y entró en su despacho, una amplia estancia que hablaba desde todos los ángulos posibles de su riqueza.
Dos de las paredes eran de cristal, dando la sensación de estar flotando sobre Manhattan. Abundaba el acero y el granito, brillando con opulencia.
A Balthazar le gustaba anunciarse. Así no habría equivocación posible.
Tras rodear el enorme escritorio no le sorprendió descubrir que Kendra lo había seguido y permanecía indecisa junto a la puerta.
–¿Qué demonios te hace pensar que yo haría tal cosa? –preguntó él curioso por la respuesta–. El orgullo desmesurado. El descaro indisimulado. Debes tener un alto concepto de ti misma si piensas que podrás convencerme de… lo que sea.
Ella extendió las manos en un gesto de rendición… que no debería hacerle sentir ansioso por saborearla.
–No voy a fingir que mi hermano Tommy no es problemático.
–Pero estás aquí. Enviada para defenderlo. Pero ¿qué defensa podrías presentar para una criatura tan temeraria y autodestructiva?
–Ninguna.
Balthazar se sorprendió, y eso que se enorgullecía de no hacerlo. Permaneció de pie detrás del escritorio y, de repente fue consciente de que estaba tamborileando la superficie con un dedo, más agitado de lo que se permitía mostrar en público.
Y lo añadió a la larga lista de cosas de las que culpaba a esa mujer.
–¿No has venido para defenderlo?
–¿Y qué defensa podría haber? –preguntó ella con calma–. Conozco las debilidades de mi hermano, mejor que tú. No entiendo para qué necesitaba amañar las cuentas cuando ya tiene dinero más que suficiente, pero sé que lo hizo. Hasta mi padre, su mayor defensor, no ha podido decir nada. Tommy tampoco se ha explicado.
–La ambición es muy sencilla, kopéla. Quería más y lo tomó.
–No voy a fingir conocer cada detalle de la contabilidad –ella le sostuvo la mirada fija–. Pero sé lo que es robar y estoy dispuesta a devolvértelo, con intereses. Hoy.
–De nuevo no lo has entendido –Balthazar sonrió percibiendo el fugaz respingo de Kendra–. No quiero vuestro dinero. Quiero vuestra ruina.
O la vergüenza de su padre, pero eso llegaría. Las brillantes mejillas de Kendra palidecieron.
–Tengo entendido que el montante es de dos millones y medio. Mi padre tiene intención de devolvértelo de su propio dinero. Y no debería suponer ninguna ruina.
Balthazar había dedicado tiempo a imaginarse ese momento, y lo disfrutó.
–Me malinterpretas –continuó él–. No hablo de dinero. Hablo de destrozar a tu familia, Kendra. Sobre todo a tu arrogante padre. Y los dos sabemos muy bien que tu familia quedaría mancillada para siempre si arrastrara a tu hermano ante el juez. Claro que a nadie le sorprendería, pero se sentirían escandalizados porque le hubieran pillado. Y creo que el resto de tu familia sería… menos bien recibida en los círculos en los que os movéis.
Por primera vez Kendra parecía angustiada, pero a Balthazar no le resultó tan satisfactorio como había pensado.
–Debe haber algún modo de convencerte de que no hace falta llegar a eso.
–¿Qué tienes tú que yo pueda desear?
Algo en su interior se inflamó, amargo y casi furioso, mientras Kendra tragaba nerviosamente y echaba a andar hacia él con gesto decidido.
No habría resultado más obvia de haber colgado un cartel con sus tarifas en una esquina.
Confirmaba lo que ya sospechaba. Que tres años atrás la habían enviado a ese cenador para comprobar hasta dónde podía llegar.
Para provocarlo.
Llevaba la huella de Thomas Connolly y, maldito fuera ese hombre y su imperdonable arrogancia, había tenido éxito.
Balthazar preferiría morir antes que admitir hasta qué punto había tenido éxito.
Porque al principio no había sabido quién era ella. Había permanecido allí después de que Kendra se hubiera marchado e intentado comprender lo que acababa de ocurrir. No recordaba la última vez que una mujer había huido de él. Porque jamás había sucedido.
Las mujeres solían correr hacia él, no de él.
Estaba malhumorado por culpa de Isabella, la amante con la que acababa de cortar instantes antes de que Kendra lo encontrara en el cenador. Y no porque le hubieran afectado ninguno de los insultos y acusaciones que ella le había lanzado. Nunca le habían importado sus estallidos emocionales y durante los seis meses de la relación no les había hecho caso.
Pero le gustaba practicar sexo a menudo y con regularidad. Sabiéndolo, Isabella había dirigido deliberadamente la conversación de esa noche en esa dirección.
Isabella se había marchado llorando, pero él sabía que esas lágrimas se debían más a la pérdida económica que a ninguna emoción verdadera. Como sabía que en cuanto regresara a la fiesta, esas lágrimas se secarían milagrosamente mientras se alegraría de haberlo dejado insatisfecho.
Y entonces había aparecido Kendra.
Al no saber quién era, le había parecido un soplo de aire fresco tras la poca sutileza de Isabella.
Las suaves y rosadas mejillas. Las pecas sobre la nariz. Los cabellos rojos recogidos elegantemente con algunos mechones sueltos, brillantes como una llama bajo la suave luz de las farolas del sendero.
Kendra se había detenido ante él como un cervatillo asustado, los brillantes ojos muy abiertos, los sensuales labios despegados.
Balthazar no creía en la inocencia, pero esa noche se había imaginado que ella podría ser la excepción que confirmaba la regla.
Enseguida le había demostrado que se equivocaba.
Ninguna virgen podría derretirse así, arqueándose ante el asalto de la necesidad de Balthazar, su deseo, sacudiéndolo como una tormenta. Ninguna virgen se abriría tan ansiosamente, llegando en la palma de su mano.
Él estaba tan duro que sufría, otra nueva sensación. Había querido arrancarle ese vestido, tumbarla sobre una amplia cama en una habitación con la puerta cerrada y saciarse por completo.
Pero ella había dado media vuelta y huido.
Y cuando al fin había conseguido regresar a la tediosa fiesta, aturdido por lo que le había sucedido, todo había cobrado un nauseabundo sentido.
Thomas Connolly, el pomposo cretino, ofrecía un discurso rodeado de su familia: un sonriente Tommy, el típico heredero alcohólico que pensaba que el dinero le protegería de sus pecados. La sobremedicada esposa de mirada vacía y distante…
Y Kendra, la hija que, comprendió Balthazar de inmediato, era tan corrupta como el resto de ellos a pesar de la falsa inocencia que exudaba.
Dieciocho meses después, cuando surgieron las primeras discrepancias en la contabilidad de Skalas e Hijos con el negocio naviero de Connolly, Balthazar debería haber actuado. Pero el recuerdo de aquella noche, el calor de Kendra en su mano, se lo había impedido.
No solo le había dado manga ancha a Tommy, había desenrollado él mismo la cuerda con la que iba a ahorcarse.
Balthazar se dijo a sí mismo que era triunfo y no decepción lo que latía en él cuando Kendra se detuvo al otro lado del escritorio.
Porque aquella noche debería haber sabido que era como el resto de su familia. El que lo hubieran engañado, siquiera un instante, lo reconcomía.
En su mundo no existía la inocencia, ni en la familia moralmente corrupta de Kendra. Balthazar había sido criado como un Skalas, caminando de frente con una diana dorada en la espalda. Jamás había tenido un amigo, ni mujer o colega que no le hubiese traicionado o que fuese susceptible de hacerlo por el precio adecuado.
Su propio hermano lo apuñalaría por la espalda si le beneficiara. Por eso Constantine y él se habían repartido la empresa, para así no despertar tentaciones.
La amenaza de una destrucción mutuamente asegurada mantenía la relación suficientemente amistosa, a pesar de lo que dijera la prensa. A fin de cuentas solo se tenían el uno al otro.
–¿Exactamente qué me estás ofreciendo? –preguntó en tono tranquilo a pesar de su ira.
Ella estaba lo bastante cerca como para poder interpretar su expresión. O intentarlo. Balthazar habría jurado que veía sufrimiento. O aprensión.
«O», le recordó una cínica vocecilla, «es muy buena en lo que hace».
Porque durante un instante estuvo seguro de haber detectado un ligero temblor en sus labios, antes de que los apretara y él supiera que se lo había imaginado.
–Nombra una cifra –lo alentó ella.
–Me interesa más saber qué crees que quiero –él la contempló como a cualquier conquista, personal o de negocios, evaluando beneficios y pérdidas, buscando debilidades que explotar en su beneficio–. ¿Qué crees que puedes ofrecerme que yo no tenga ya?
–A mí –contestó Kendra.
Balthazar vio latir el pulso en el cuello de Kendra. Si no supiera la verdad, pensaría que estaba desesperada. Pero todo eso, como tres años atrás, no era más que un engaño.
–Creo que sobreestimas tus encantos –observó él con crueldad–. ¿De verdad crees valer más de dos millones de dólares?
–Por supuesto –ella palideció aunque se mantuvo firme.
–No pretendo insultarte –mintió Balthazar–, pero jamás pagaría por algo que podría conseguir gratis. Y en abundancia.
–Y yo que pensaba que preferías mantener amantes –espetó ella–. Dudo que te salga gratis.
–Deberías ser menos opaca –Balthazar se encogió de hombros–. ¿Una noche para saldar la deuda de tu hermano? Eso no me atrae. Pero ¿una amante? ¿Durante el tiempo que yo decida? Eso es otra cosa. Aunque más… fatigoso.
Kendra apretaba los labios y empezó a cerrar los puños antes de dejar caer las manos.
–Maravilloso –contestó ella con una ligereza claramente falsa, ya que ella misma era falsa, por mucho que reaccionara el cuerpo de Balthazar–. ¿Es lo que quieres?
–Normalmente soy yo el que hace la proposición –él hizo una mueca–. No me lo impone una mujer desesperada por limpiar el nombre de un hermano al que debería repudiar.
–Las familias son complicadas.
–Yo pensaba que la mía lo era –él la estudió antes de fingir una expresión escandalizada–. Pero admito que cuando te concedí esta cita, no me esperaba esto.
–¿Y qué esperabas?
–Excusas –Balthazar la miró hasta que ella se sonrojó–. Menuda mártir eres, Kendra.
Los ojos de Kendra, de un incierto color ámbar que a veces parecía oro, centellearon.
–Yo nunca me calificaría como mártir.
–¿No? Pero aquí estás, sacrificándote –él rio cuando Kendra lo fulminó con la mirada–. No entiendes cómo funciona esto, ¿verdad? Se supone que al menos debes fingir estar motivada por una incontrolable lujuria.
–Dime qué quieres –rogó Kendra con voz tensa–. No hay necesidad de jugar a esto, ¿verdad?
–Pero quizás lo que yo quiero de ti sea el juego.
–De acuerdo –ella apartó la mirada.
–¿Y cómo nos pondremos de acuerdo? –Balthazar dejó de fingir que no se estaba divirtiendo–. Hay mucho que considerar. No vas a necesitar mi apoyo económico, ya que estarás pagando una deuda. Yo, por supuesto, exigiré acceso ilimitado. Para ello dispongo de numerosas propiedades.
–Acceso –repitió Kendra–. Acceso ilimitado.
–¿Qué pensabas que hacía una amante? –el rio
–Sinceramente –ella carraspeó–, pensaba que era una palabra arcaica para describir las relaciones de un hombre rico.
–Llámalo relación si quieres. Lo cierto es que se trata de un acuerdo comercial. Me gusta exponer todas las expectativas por adelantado para evitar desagradables malentendidos –él volvió a encogerse de hombros–. Quiero lo que quiero. Cuando lo quiero.
–Te refieres a sexo –Kendra lo miró de nuevo.
–Sexo, sí. Y cualquier otra cosa que quiera –de nuevo rio ante la expresión que Kendra intentaba ocultar–. Compañía. Encandilar a algún socio en una aburrida cena. Mantener conversaciones animadas, réplicas ingeniosas, y todo teniendo el aspecto de un adorno que la mayoría de los hombres no se pueden permitir. Pero si yo fuera tú, me centraría más en el sexo. Lo necesito en gran cantidad.
Balthazar se sentía fascinado por el cambio en la expresión de Kendra, en el color de su rostro. Si no supiera que era un arma cargada y apuntada contra él, podría haber pensado que lo hacía en contra de su voluntad, o por lo menos sin el nivel de entusiasmo digno de un operativo como ella. Como todos los miembros de su familia.
Porque sin duda ya lo había hecho anteriormente si no, ¿por qué la habían enviado a ella?
«Sabes que lo ha hecho antes», se recordó a sí mismo. «Te lo hizo a ti».
–¿Estás dispuesto? –preguntó ella con voz ligeramente ronca, pero sin incertidumbre en ella. Disimulaba bien, otra señal de que estaba interpretando un papel–. Si me tomas como amante, estarás unido a mi familia. De un modo que supongo no te gustará.
–No creo que sea yo al que menos le guste.
–Nosotros hablamos de negocios, pero sabes que la prensa lo verá como una relación más convencional.
–Si la prensa no hiciera suposiciones, no existiría –él hizo un gesto de desprecio–. No me preocupa.
–De acuerdo entonces –Kendra se cuadró de hombros como si se preparara para una batalla–. ¿Cómo suelen empezar estas cosas?
Balthazar habría admirado su bravuconería si no estuviera basada en lo poco que ella lo deseaba. Y en lo poco que intentaba disimularlo.
–No te he pedido que seas mi amante, Kendra –contestó él–. Esta conversación, aunque ilustrativa, es solo académica.
–¿Qué quieres decir con académica? –las mejillas de Kendra volvieron a teñirse de rojo y Balthazar se descubrió más interesado de lo debido, incluso fascinado–. Me estoy ofreciendo.
–Pero no eres de fiar –él sacudió la cabeza–. Para empezar eres una Connolly, por tanto mentirosa. Además, ya intentaste seducirme una vez.
–Pensaste que yo… –Kendra sacudió la cabeza incrédula–. Culpa mía. Si no querías hacer negocios, haberlo dicho.
–Admiro a una mujer capaz de negociar. Sobre todo cuando ella es el negocio. Nada de coqueteos ni de revolotear sin llegar al asunto.
–Si no te interesa el negocio que has sugerido, dime qué te interesa entonces –ella lo fulminó con la mirada.
Balthazar se sentía intrigado ante esa mentirosa vacua y avariciosa, como el resto de su familia. Era traicionera, y tan sucia como los demás. Pero lo ponía duro. La deseaba.
Solo había una manera de aplacar ese anhelo, a pesar de la mujer que lo inspiraba.
–Este negocio en particular requiere, digamos, un anticipo –afirmó él con tranquilidad.
–Un anticipo. De sexo.
–Aunque prefiero el sexo…
–Abundante –interrumpió ella–. Te he oído.
–Abundante, sí, pero también con cierto nivel de excelencia –él sonrió crispado–. Lo único que sé de ti es que eres egoísta y muy dispuesta a obedecer a tu familia. Nada de eso me sugiere que seas buena en la cama.
Le pareció oír un respingo.
–Debo suponer… –los ojos ambarinos brillaban, pero la voz de Kendra era cortante y directa–. Supongo que lo que me estás pidiendo es una prueba.
–Hablamos de más de dos millones de dólares, Kendra –contestó Balthazar muy serio–. Debo asegurarme de que obtengo el valor de mi dinero.
Esperaba que ella huyera de la habitación, quizás gritando. Por mucha costumbre que tuviera de solucionar los problemas coqueteando, una idea con la que él no disfrutaba, dudaba mucho que alguien le hubiese hablado así jamás.
Cuánto vástago de buena familia asiduo al club de campo. Cuánto muchacho de la Ivy League. Cuánta tontería estadounidense, siglos después de que su propio país hubiera tomado forma y cambiado el mundo.
Menuda cosa esa pretensión aristocrática. Balthazar no estaba seguro de si admiraba a esa gente tan vulgar o si le daban lástima.
Pero no le gustaba imaginarse a Kendra con ninguno de ellos.
Y si algo en él lamentaba lo que iba a hacer, lo apartó de su mente.
Para su sorpresa, Kendra se encogió de hombros.
–Me parece justo –contestó con indiferencia–. ¿Aquí?
Balthazar sintió una sacudida directamente en su miembro. No debería haberlo sentido. Había anticipado únicamente la dulzura de la venganza aplazada. Y quizás imaginado que ella volvería a huir.
Aun así no reculó. Era Balthazar Skalas, recular no estaba en su sangre. Y había jurado borrar del mapa a los Connolly, uno tras otro.
Era un buen momento para empezar.
–Aquí mismo está bien, Kendra –él inclinó la cabeza–. Puedes empezar por desnudarte.
Capítulo 3
KENDRA esperaba que el suelo se abriera bajo sus pies y la engullera. Pero no lo hizo.
La situación había pasado de terrible a descabellada y algo mucho peor. Quería escapar. Pero no podía.
Porque era la única oportunidad para Tommy. Quizás no sintiera gran cosa por él y sus infinitos líos. Y Balthazar tenía razón: si llevaba a su hermano ante el juez, mataría a sus padres.
Y aunque pensara que su padre necesitaba una buena dosis de humildad, no opinaba lo mismo sobre su madre. Emily solo había hecho lo que se esperaba de ella. ¿Se merecía el desprecio de todas las mujeres que habían actuado igual?
No era justo que Emily cargara con la culpa de las malas decisiones de Tommy.
Y sinceramente, tampoco lo era para Kendra.
Pero ella quería hacerlo. Quería ayudar como fuera, aunque no exactamente así…
«Mentirosa», resonó una vocecilla en su interior. «Quieres lo que puedas conseguir».
Porque lo poco que había conseguido de él, llevaba años atormentándola.
¿Por qué le costaba tanto admitirlo?
Intentó calmarse, controlarse. Balthazar era horrible y tan excitante como lo recordaba. Una fuerza de la Naturaleza. Abrumador, imposible de ignorar. La idea de practicar sexo con ese hombre la quemaba por dentro.
No estaba segura de sobrevivir.
«Venga ya», se reprendió. «¿Tan difícil es hacer lo que te ha pedido? Ahora mismo el mundo está lleno de gente haciéndolo».
Aunque quizás no negociando para ser la amante de, esencialmente, un extraño. Kendra estaba segura de que si se asomaba a la ventana vería gente haciendo toda clase de cosas en esos anónimos cuadrados de luz. Para eso estaban las grandes ciudades.
Se aclaró la garganta y deseó poder aclarar también su mente.
–Para tenerlo claro: quieres que me desnude en tu despacho. Ahora.
–Empezar este negocio perdiendo el tiempo no es buena idea, sobre todo cuando implica tu desnuda obediencia. Literalmente.
Balthazar parecía divertirse. Los oscuros ojos brillaban y la cruel boca apenas dibujaba una curva, como si disfrutara con la situación.
Con lo que le pedía que hiciera.
Con lo desesperada que ella debía sentirse si de verdad estaba considerando hacerlo.
Era un hombre horrible. El modo en que hablaba del sexo y las amantes, incluso de los Connolly, no decía nada bueno sobre su carácter.
Pero eso daba igual, ¿no? Aquello no iba de carácter.
«Su carácter te da igual», le recordó la vocecilla.
Porque aquello iba de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Algo en su interior se desbordó.
«A ti te da igual lo que él piense de ti, lo que la gente piense de ti», insistió la vocecilla, ardiente y profunda, despertando su deseo. «Te enviaron para hacer esto».
Kendra siempre había temido equivocarse, avergonzar a sus padres, causar problemas… pero no eran más que las tibias preocupaciones de una niña a la que apenas recordaba.
Porque estaba allí delante de Baltazar Skalas, que la quería desnuda.
Y lo demostraba con el ardiente brillo en sus oscuros ojos.
Kendra comprendió de repente que él odiaba a su familia. Y no podía culparlo por ello, dado lo que había hecho Tommy. Pero ella formaba parte de esa familia y debía asumir que también la odiaba a ella.
Se dijo a sí misma que le daba igual, pero cuando algo en su interior se sobresaltó, supo que no era cierto.
De todos modos tenía que hacerlo.
Aunque solo fuera porque era la única que podía hacerlo. Ni su padre ni Tommy podían resolver el problema, pero ella sí.
Solo necesitaba hacerlo.
Y se sintió libre.
Como nunca había sido.
–De acuerdo –contestó con toda la dignidad de que fue capaz–. Si es lo que quieres.
–Otra cosa que deberías saber sobre mí –añadió Balthazar delicadamente, aunque el fuego en su mirada no disminuyó–, es que no me gusta repetirme.
Kendra sintió una histérica necesidad de decir algo inadecuado. Pero se mordió la lengua y, diciéndose a sí misma que sería como desnudarse en la consulta del médico, empezó a quitarse la ropa.
Pero no lo hizo.
Se ordenó a sí misma moverse, pero su cuerpo no obedeció. El tiempo pasaba.
Bajo la atenta mirada de Balthazar, despiadada y concentrada.
Todo pareció fusionarse en su interior hasta que no supo si lo hacía por su familia o porque Balthazar no la creía capaz.
Era consciente de que no tenía sentido. Desnudarse no demostraba nada.
Toda la vida de Kendra la había llevado hasta ese momento preciso. Como si necesitara probarse de esa extraña manera, o morir.
Y eso bastó.
Se quitó los zapatos y, sosteniéndole la mirada, bajó la cremallera de la parte trasera de la falda, dejándola caer a sus pies. Salió del círculo de tela y volvió a sentir la sacudida en su interior, porque la mirada de Balthazar cambió.
Su manera de mirarla le hacía pensar en locuras. Aves de presa, veloces y peligrosos felinos, depredadores de toda clase. Había algo imposiblemente masculino en el modo en que la miraba, y hacía que ese lugar entre sus piernas palpitara como si ya tuviera la mano puesta allí.
Con esa manera fuerte y decidida de agarrarla con la que había soñado desde entonces.
Se quitó la oscura blusa de seda y la dejó caer a un lado. Seguía sosteniéndole la mirada porque era todo calor y exigencia, y en cierto modo mejor que aceptar que estaba de pie ante Balthazar Skalas llevando únicamente el sujetador y unas braguitas.
Él permanecía inmóvil, como convertido en piedra, aunque no cabía duda de que era un hombre real y vivo. Kendra sospechaba que la abrasaría si se inclinara sobre el escritorio y lo tocaba.
¿Y por qué deseaba hacerlo?
Kendra no esperó más y se desabrochó el sujetador para quitárselo.
Y entonces él emitió un sonido, quizás solo fuera la respiración, pero en el interior de Kendra los fuegos artificiales estallaron, brillantes, ardientes e incontrolables.
Luchó contra ello, pero su respiración se aceleró.
Parecía que hubiera una carga eléctrica entre ellos, demasiado intensa. Casi dolorosa.
Pero no había terminado. No podía reflexionar sobre lo que sucedía en su interior porque todavía sentía un golpeteo en el pecho, haciéndole sentir que necesitaba demostrarle lo equivocado que estaba sobre ella.
Y Kendra terminó el trabajo, quitándose las braguitas y dejándolas caer sobre la ropa.
Quedando allí de pie. Completamente desnuda.
Aunque las mejillas le ardían y el rubor se extendía por el resto de su cuerpo, aunque era consciente de sus emociones encontradas, no era capaz de definirlas.
Porque la mirada de Balthazar recorría todo su cuerpo.
Para su horror, «no, no es horror y lo sabes», Balthazar se apartó del escritorio.
No había dicho nada sobre tocarla y ella se dijo que si lo hacía, si se atrevía, entonces…
Pero era mentira, ni siquiera un pensamiento estructurado, absolutamente falso.
Porque se estremeció ante la idea de Balthazar tocándola. El calor floreció en su seno.
Y de nuevo estaba húmeda y ardiente, como si él la hubiera acariciado hasta el centro.
Quizás desearía que lo hiciera.
Pero él se limitó a quedarse delante de ella, el cruel rostro indescifrable.
De no ser por el llameante ardor en la oscura mirada, Kendra se habría derrumbado sobre el montón de ropa.
Balthazar la siguió mirando durante lo que pareció una eternidad. Tres eternidades.
Y empezó a caminar en círculo a su alrededor.
Como si fuera un caballo.
–¿Necesitas inspeccionar mis dientes? –espetó ella.
–Aún no.
Kendra tuvo que morderse la lengua. Sentía a Balthazar y su oscura inspección. Su mirada era como una caricia deslizándose sobre ella y acelerándole el pulso.
Cuando al fin volvió a quedar frente a ella, fue casi peor. Kendra sentía los pechos pesados, como recordaba haberlos sentido años atrás. Bajo la autoritaria mirada, los pezones se irguieron vergonzosamente. Podría decirse a sí misma que se debía al aire acondicionado, pero sabía que no. Y por lo visto, él también lo sabía.
Balthazar dejó caer la mirada hasta la unión entre los muslos y Kendra se sintió absurdamente agradecida de que no pudiera ver lo que sucedía allí, lo mucho que ella lo deseaba.
Aunque algo en su interior le susurraba que sí podía.
–Qué extraordinario –murmuró él–. Estaba seguro de que ese color era artificial.
Kendra no sabía a qué se refería, pero cuando él levantó la mirada, lo comprendió.
Y odió el que sus mejillas se calentaran aún más. Sentía la llama recorrer todo su cuerpo como un río de calor, y su piel seguramente tenía el mismo color que el pelo. Se sentía en evidencia y tuvo que encajar la mandíbula para evitar lanzarse a cubierto.
–Hay tantas cosas que me sorprenden de ti, kopéla –continuó Balthazar como si asistiera a una aburridísima cena y compartiera sus opiniones sobre algo penosamente árido. Como si ella no estuviera desnuda ante él. ¿Por qué hacía que respirar hondo fuera tan difícil?–. Por ejemplo, esta impresionante demostración de obediencia. Yo pensaba que sería imposible en una chica de tu nivel social.
–Ya te dije que vine para enmendarlo, si es posible –de algún modo Kendra consiguió respirar.
–Enmendarlo desnuda –puntualizó él mientras la observaba durante unos segundos con el rostro serio–. Qué hija tan buena eres, Kendra. Mucho mejor hermana de lo que se merece tu hermano, ¿verdad?
Ella no contestó.
–Me pregunto hasta dónde llega esta obediencia –continuó Balthazar, el demonio vestido con un traje a medida, totalmente consciente de su poder, exultante–. Si te pidiera que te arrodilladas y me tomaras con la boca, ¿lo harías? Si te inclinara sobre el escritorio y me aliviara sin preocuparme por tu placer, ¿me lo permitirías? Hay tantas opciones disponibles, ¿verdad? Tantas maneras de hacer esa prueba.
Y de repente Kendra fue consciente de la precariedad de su situación.
Y solo entonces reflexionó sobre lo que estaba haciendo.
Porque su cabeza se había llenado de imágenes nuevas. De Balthazar haciendo lo que acababa de sugerir. Lo veía con claridad, demasiado vívidamente, y Kendra no supo decir si sentía peligro o pasión. Arrodillarse, inclinar la cabeza hacia atrás y saborear la parte más masculina de ese hombre. Ser empujada sobre el amplio escritorio como si su único propósito en la vida fuera darle placer cuándo y cómo él deseara…
No sabía si aquello le aterrorizaba o no.
–Mírate –murmuró él con voz ronca, haciendo que a Kendra se le pusiera la piel de gallina–. Tan ansiosa por agradarme.
Ella respiraba aceleradamente tras haber dejado de hacerlo durante unos segundos.
Y él lo empeoró al posar una mano ahuecada sobre su mejilla.
No fue un gesto delicado o cariñoso.
Para el caso, podría haberla deslizado directamente entre sus piernas. Otra vez.
Kendra se estremecía con tal violencia que pensó que podría desmembrarse. Tuvo que reprimir un gemido, pero sus dientes castañeteaban.
–No eres ninguna mártir, ¿verdad, Kendra? –Balthazar soltó una carcajada, oscura y terrible–. No eres más que una putilla.
A Kendra le llevó demasiado tiempo registrar las palabras. Y más tiempo aún comprenderlas.
Y cuando lo hizo, cuando el golpe la alcanzó donde debía, se tambaleó hacia atrás.
Pero para entonces él ya se había dado media vuelta dejándola allí.
Desnuda, en su despacho, sola y muerta de vergüenza.
Como si toda la sangre que había fluido en ella hubiese desaparecido. Y de repente estaba helada y los dientes empezaron a castañetear. Sentía las manos rígidas, pero hizo lo que pudo para vestirse apresuradamente.
¿En qué había estado pensando? ¿Cómo había podido permitir que sucediera eso?
Desearlo…
Pero nada de eso importaba. No había tiempo que perder. Ya habría tiempo después.
Lo único importante era que él no había accedido a nada.
Quizás había abandonado su despacho para llamar a las autoridades.
Kendra dudaba que pudiera sobrevivir.
Cuando por fin estuvo vestida de nuevo, se tomó unos segundos para estudiar su reflejo en el espejo. Su piel quizás tuviera algunos tonos demasiado rojos, y si regresara en ese estado a la oficina, moriría.
Sus pechos seguían sensibles y estaba terriblemente húmeda entre las piernas. Pero nada de eso importaba, todavía no. Kendra supuso que tendría el resto de su vida para lamentar lo sucedido allí, pero en ese momento solo debía pensar en cómo no decepcionar a su padre.
Se dirigió hacia la puerta mientras reflexionaba a toda prisa. Debería haber supuesto que Balthazar querría humillarla. Era evidente que quería humillar a toda la familia Connolly. Dos millones de dólares no eran precisamente calderilla.
Bueno, para Balthazar Skalas quizás sí.
Kendra no podía culparlo por querer castigar a alguien que le había robado, de modo que se centró en el verdadero culpable: su hermano. Si no se controlaba se enfadaría tanto con Tommy que podría caer de rodillas y…
Y no quería pensar en arrodillarse. No después de que Balthazar hubiera sugerido una utilidad totalmente nueva.
Kendra salió del despacho mientras maquinaba un nuevo plan. Y se paró en seco.
Porque Balthazar estaba allí, apoyado contra la pared blanca que servía de galería, esperando. Por el modo en que sus miradas se encontraron, ella comprendió que la cosa había salido tal y como él había pretendido.
Eso la ayudó. Le recordaba por qué estaba allí y qué había en juego.
Y lo poco que tenía que ver con las enloquecedoras sensaciones de su interior.
«Es tu oportunidad de demostrar que eres valiosa», se recordó a sí misma. «No la desperdicies».
–Me has decepcionado –anunció ella mientras se acercaba a él y ordenaba a sus rodillas que no cedieran–. Esperaba algo más de ti que un barato y vulgar insulto.
–¿En serio? No sé por qué.
–Por no mencionar que creía que un hombre que traficaba con amantes preferiría a alguien con experiencia. ¿Piensas que una mujer que acepta el encargo de ser tu amante no puede serlo?
–No seas tonta –intervino Balthazar–. Una buena amante siempre finge que jamás sucumbirá ante nadie.
–Sin duda de nuevo te refieres a una profesional consumada. ¿No se supone que debe hacerle sentir al cliente que, si por ella fuera, lo haría gratis?
Él soltó una carcajada y Kendra casi tropezó. El corazón no sabía cómo procesarlo.
El cuerpo no sabía cómo procesarlo.
Permaneció a unos pasos de él, impresionada, consciente de cómo esa carcajada la impregnaba. Consciente de que a pesar de sus intentos, de haberse desnudado ante él, había fracasado.
Se estaba riendo de ella. Ya la había rechazado.
¿Qué otra cosa podía ofrecerle?
–Vuelve con tu padre y tu hermano y háblales de estas proposiciones que me has hecho –le ordenó él mientras se apartaba de la pared, impresionando de nuevo a Kendra con su físico. A diferencia del resto de los socios de su padre, no había el menor rastro de abandono. Ni barriga, ni rojeces alcohólicas en las mejillas. Solo esa mirada, humo y condena, y un conjunto de tonificados músculos–. Estarán orgullosos de que hayas estado dispuesta a llegar tan lejos por ellos. La siguiente pregunta es, ¿cuántas veces has hecho esto por ellos?
–En realidad esa es una pregunta más bien filosófica –contestó ella en un tono que pretendía ser ingenioso y urbanita–. ¿Las mujeres perdidas nacen o se hacen?
Tuvo la impresión de que la expresión de Balthazar cambió a algo más ardiente y concentrado, y Kendra comprendió que había estado reculando, que él se había acercado. Debería haber mantenido su posición.
Pero no estaba en ella. Seguía temblando desde el interior.
Podía arrodillarse o apartarse, y no se atrevía a arrodillarse.
Le aterrorizaba no conformarse con otra cosa después.
–La filosofía de una mujer perdida –murmuró Balthazar–. Admito que nunca había pensado en ello.
–Claro que no. ¿Por qué pensar en esas cosas cuando lo único que necesitas es utilizarlas y luego deshacerte de ellas?
Kendra le arrojó las palabras como si pudieran hacerle daño. Como si algo pudiese hacerle daño.
Los labios de Balthazar dibujaron algo aún más cruel y ella contuvo la respiración. Tuvo la sensación confusa de estar atravesando algo, y al fin comprendió que él la había hecho recular de nuevo al interior del despacho.
–¿Comprobamos tu teoría? –preguntó él con voz ronca.
Kendra estaba hechizada. Solo era capaz de mirar fijamente mientras Balthazar deslizaba una mano por su mandíbula, acariciándole los labios con los dedos antes de agarrarle la nuca como había hecho años atrás.
Ella respiraba aceleradamente mientras las llamas flameaban entre los dos.
Hasta que la boca de Balthazar cubrió la suya, borrando todo menos el deseo.