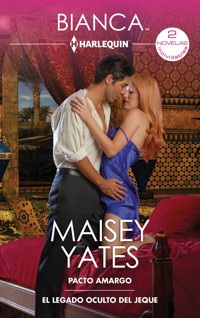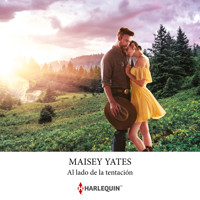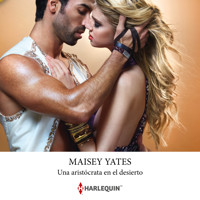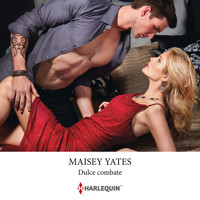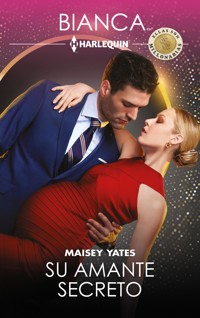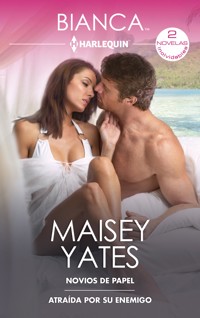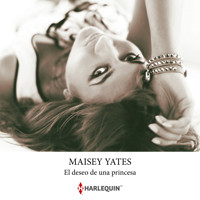9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Dos bebés para el italiano Lynne Graham Dos hijos para el italiano en Navidad… En el calor del desierto Maisey Yates Una mujer capaz de iniciar una guerra. Huida hacia la pasión Kali Anthony Estaba preparada para huir, pero sintió la llamada de la pasión. El duque vengativo Jackie Ashenden De desposeída a… lucir los diamantes del duque.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca, n.º 280 - diciembre 2021
I.S.B.N.: 978-84-1105-241-2
Índice
Créditos
Índice
Dos bebés para el italiano
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
En el calor del desierto
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Huida hacia la pasión
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
El duque vengativo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
SEBASTIANO estaba a punto de satisfacer su maratón de sexo con una modelo rubia cuando el sonido de su móvil lo interrumpió. En cualquier otra ocasión lo hubiese apagado, pero ese particular tono de llamada era el de su hermana y Annabel jamás lo llamaría tan tarde a menos que se tratase de algo importante.
–Perdona un momento, tengo que responder –murmuró, apartándose.
–Lo dirás de broma.
La rubia lo miró con gesto airado, molesta por la interrupción. Claro que haberse llevado a la cama a un multimillonario era un éxito importante y debía tener alguna desventaja, de modo que hizo un esfuerzo para sonreír. Todas las mujeres adoraban a Sebastiano y había mucha competencia.
Desde luego, la naturaleza había sido generosa con Sebastiano Cantarelli. Metro ochenta y cinco, anchos hombros, aspecto atlético y siempre ataviado con exquisitos trajes de chaqueta italianos hechos a medida. De piel morena y pelo negro, había sido bendecido con unos penetrantes ojos oscuros que brillaban como bronce derretido.
–¿Annabel?
Sebastiano no entendía bien lo que decía su hermana porque no dejaba de llorar mientras intentaba explicarle el problema, pero captó lo esencial de la historia: al parecer, sus padres la habían obligado a dejar el apartamento en el que vivía y le habían quitado las llaves del coche. Y quería saber si podía irse a vivir con él.
Sebastiano torció el gesto, sorprendido de que hiciese esa pregunta. Annabel era la única persona de su familia inglesa que le importaba.
Aún recordaba a la niña tímida que le daba la mano cuando su madre se refería a él como su «pequeño error» o cuando su padrastro le gritaba.
–Siento tener que dejarte, pero debo resolver un problema familiar –le dijo a la rubia.
–Esas cosas pasan –respondió ella, levantándose de la cama para ponerse un kimono de seda.
–¿Cenamos mañana? –sugirió Sebastiano.
Era una chica preciosa, como todas las mujeres con las que se relacionaba. Sin embargo, ninguna de ellas había conseguido retener su interés durante más de un mes. Si acaso.
Mientras volvía a casa se preguntó qué podría haber pasado para que sus padres se enfadasen con Annabel, que nunca discutía con nadie.
Sebastiano le había dado la espalda a la familia Aiken y a su círculo social por voluntad propia y sabía que nadie lo echaría de menos porque era el bochornoso recordatorio de que su madre había tenido un hijo con un hombre que no era su marido.
Nunca había formado parte de la familia. Siempre había sido un intruso, el hijo oscuro cuando todos los demás eran rubios, y un triunfador nato cuando ellos hubieran preferido que fuese mediocre.
Esas crudas verdades ya no le dolían. Después de todo, no le gustaba su soberbia y malhumorada madre ni su padrastro, sir Charles Aiken, un abusón ansioso de poder.
Y tenía menos en común con su hermanastro, Devon, el pomposo y extravagante heredero del título de su padrastro, pero a Annabel la quería de verdad.
¿Qué podía haber hecho para enfadar a su familia? Su hermana evitaba los conflictos como la peste. Era comprensiva con todos, por insoportables que fueran.
Solo había desafiado las expectativas de los Aiken cuando insistió en estudiar restauración de arte. Su madre quería que fuese una típica chica de la alta sociedad y, en cambio, se había encontrado con una niña estudiosa, seria, dedicada a su trabajo en el museo.
¿Qué podía haber pasado para que su hermana estuviese tan disgustada?
Sebastiano frunció el ceño en un gesto de preocupación. Había pasado mucho tiempo en Asia en los últimos meses y, por lo tanto, apenas la había visto.
Y cuando Annabel se echó en sus brazos, deshecha en lágrimas, balbuceando un torrente de confesiones, reproches y revelaciones, Sebastiano se dio cuenta de que la situación era mucho más seria de lo que había imaginado.
Su hermana mantenía una aventura con un hombre mayor que ella, Oliver Lawson, un hombre al que había conocido en una de sus fiestas. No era un amigo de Sebastiano, pero sí un conocido.
–Pero Oliver…
–Está casado, ya lo sé –lo interrumpió ella, bajando la mirada.
Sus preciosos ojos azules estaban enrojecidos y tenía aspecto demacrado.
–¿No lo sabías?
–Lo sé ahora, pero es demasiado tarde. Cuando nos conocimos me dijo que su mujer y él estaban legalmente separados y a punto de divorciarse. Y yo lo creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Su mujer vive en el campo y nunca viene a Londres. Me tragué todas sus mentiras como una tonta, Seb.
–Oliver es el director de las industrias Telford, pero su mujer es la propietaria de la empresa. Yo diría que nunca va a divorciarse de ella. ¡Además, Lawson te dobla la edad! –exclamó él, consternado–. Es un hombre mayor, experto, por eso le resultó tan fácil aprovecharse de ti.
–Pero ahora me siento tan sucia. De haber sabido que seguía casado jamás habría tenido una aventura con él. Yo no soy así. Yo creo en la fidelidad y en la lealtad. De verdad le quería, Seb, pero ahora veo que he sido una ingenua. Cuando le dije que estaba embarazada, intentó forzarme a interrumpir el embarazo.
–¿Qué?
–No dejaba de llamarme por teléfono, exigiendo que lo hiciese. Y luego apareció en mi apartamento para dejar claro que no quería saber nada del bebé y tuvimos una enorme discusión.
–Estás embarazada –dijo Sebastiano, intentando controlar su ira.
Que un hombre intentase forzar a Annabel a interrumpir el embarazo lo sacaba de sus casillas. Particularmente, un hombre que le había mentido para acostarse con ella.
A los veintitrés años, su hermana seguía siendo un poco ingenua, siempre dispuesta a pensar bien de los demás y a excusar a quienes la defraudaban. Aparte de Lawson, Annabel solo había salido con un compañero de universidad, de modo que no tenía mucha experiencia con los hombres.
Claro que si mirase atentamente a su propia familia sería menos confiada.
Su madre y su padre mantenían una relación abierta, aunque siempre eran discretos en sus aventuras. Su hermano Devon estaba casado y tenía hijos, pero había mantenido una larga aventura con otra mujer casada. Sebastiano había presenciado tantas infidelidades que no tenía la menor intención de casarse. ¿Para qué?
Siendo soltero no tenía que pensar en nadie más y le gustaba su vida, libre de obligaciones familiares, compromisos y todas las complicaciones que iban con ellos.
Annabel y su padre biológico, Hallas Sarantos, eran la única excepción, pero jamás habría tratado a una mujer como Oliver Lawson había tratado a su hermana.
Ningún hombre inteligente con una vida sexual activa podía ignorar la posibilidad de un embarazo no deseado y Sebastiano jamás se había arriesgado. Ni siquiera un momento de descuido, un récord del que estaba orgulloso.
Pero si algo iba mal, era responsabilidad del hombre portarse como un adulto y apoyar la decisión de la mujer, sin pensar en sus deseos personales.
–Cuando le conté a mamá y papá lo del embarazo se pusieron como locos –dijo Annabel, cubriéndose la cara con las manos–. Sabía que se enfadarían, pero es más que eso. Ellos también querían que interrumpiese el embarazo y cuando me negué, dijeron que tenía que irme del apartamento y devolverles las llaves del coche. Y no me importa, de verdad. Si no vivo como ellos esperan que viva, no puedo esperar que me ayuden económicamente.
Sebastiano hizo una mueca. Su hermana era demasiado comprensiva.
–Nadie tiene derecho a decirte lo que debes hacer y, al parecer, tú quieres tener ese bebé. ¿No es así?
–Sí, quiero tenerlo –respondió Annabel, sonriendo por primera vez–. No quiero volver a ver a Oliver porque es un mentiroso y un sinvergüenza, pero quiero tener a mi hijo.
–Tener un hijo sola pondrá tu vida patas arriba –le advirtió él–. Pero puedes contar conmigo. Buscaré un apartamento para ti.
–No quiero depender de nadie.
–Puedes fijarte ese objetivo cuando estés instalada y tranquila –dijo Sebastiano–. Ahora mismo estás disgustada y deberías irte a la cama.
Annabel se echó en sus brazos.
–Sabía que podría contar contigo. A ti te dan igual los cotilleos, la reputación y todas esas tonterías. Mamá dice que ningún hombre decente querrá saber nada de mí.
–Eso suena un poco raro viniendo de una mujer que se casó con tu padre mientras esperaba un hijo de otro hombre –le recordó Sebastiano.
–Ya, pero esta es una situación diferente.
Lo era, pensó Sebastiano cuando su hermana se fue a la cama. Su madre italiana, Francesca, había estado a punto de casarse con su padre griego, Hallas Sarantos, cuando conoció a sir Charles Aiken en Londres.
En la versión de Annabel, Francesca y sir Charles se habían enamorado locamente, aunque la madre de Sebastiano esperaba un hijo de Hallas.
En la versión de Sebastiano, sin embargo, Francesca se había enamorado del título de sir Charles y de su estatus social y su padrastro se había enamorado del dinero de Francesca.
Dos personas ambiciosas, frívolas, y crueles se habían unido para crear una poderosa alianza.
Sebastiano habría podido perdonarlos si no le hubieran negado el derecho a conocer a su padre biológico, que había hecho todo lo posible por verlo durante años.
Pero el caso de Annabel era diferente. Lo que le había pasado a su hermana era imperdonable.
Un hombre mucho mayor que ella se había aprovechado de su ingenuidad y después había intentado intimidarla para que interrumpiese el embarazo, librándose así de la prueba de su aventura.
Oliver Lawson pagaría por sus pecados, se juró a sí mismo mientras se ponía en contacto con un investigador privado. Estaba seguro de que aquel canalla habría cometido la misma bajeza con alguna otra joven ingenua, pero no había contado con él.
Lawson no sospechaba que era el hermanastro de Annabel porque la familia Aiken nunca lo había reconocido públicamente y jamás aparecían juntos en ningún sitio.
Y había calculado mal cuando decidió engañar a su hermana, la persona más importante del mundo para él, el único consuelo durante su miserable infancia.
Mientras viviese, ni a ella ni a su hijo les faltaría nada, pero antes de eso Oliver Lawson debía ser castigado.
Canturreando alegremente, Amy colocaba adornos navideños en la tienda del refugio para animales/clínica veterinaria en la que trabajaba.
Le encantaba esa época del año, desde el crujido de las hojas secas al aire fresco que avisaba de la llegada del invierno o el destello de las luces de los escaparates en el centro de Londres.
Sentía un afecto infantil por las navidades porque nunca había podido disfrutarlas cuando era pequeña. Para ella no había habido tarjetas de felicitación, ni juguetes, ni comidas especiales porque su madre, Lorraine Taylor, odiaba la Navidad y se negaba a celebrarla. Había sido en Navidad cuando el amor de su vida la había dejado plantada y jamás lo había superado.
Siempre se había negado a contarle quién era su padre y, a los trece años, cuando Amy exigió conocer su identidad, tuvieron una pelea que las había traumatizado a las dos.
–¡No quería saber nada de ti! –le había gritado su madre, fuera de sí–. De hecho, quería que me librase de ti y cuando me negué me dejó plantada. Todo es culpa tuya. Si tú no hubieras nacido, él no me habría dejado. O si hubieras sido un chico… tal vez habría tenido algún interés por un hijo, pero no por ti. En su opinión, solo éramos una carga de la que no quería saber nada.
Después de esa confrontación, la tensa relación con su madre se había vuelto insoportable y Amy había empezado a salir con los chicos malos del colegio. Hacía novillos, se metía en líos y había suspendido los exámenes.
Habían sido cosas de niña, nada delictivo, pero cuando por fin llamaron a su madre del colegio, Lorraine les dijo que se lavaba las manos. No quería saber nada de su hija.
Amy había terminado a cargo de los Servicios Sociales hasta que una vecina y amiga le ofreció su casa si estaba dispuesta a volver al colegio y a portarse bien.
Había tardado varios años en recuperarse de ese golpe tan duro y nunca había vuelto a ver a su madre.
Lorraine Taylor había muerto súbitamente cuando ella tenía dieciocho años y solo entonces descubrió que su padre, el hombre que las abandonó, había estado manteniéndolas durante todo ese tiempo.
Aunque no habían vivido de forma lujosa, su madre nunca se había molestado en buscar trabajo. Se gastaba lo menos posible en su hija, pero tenía fondos suficientes para hacer un crucero todos los años. De hecho, Amy se había quedado sorprendida al saber la cantidad de dinero que había recibido desde que ella nació, aunque solo Lorraine lo había disfrutado.
El apoyo económico había terminado con la muerte de su madre y el abogado había reiterado que su padre biológico no quería contacto alguno con ella.
Aimee, la habían llamado cuando nació. «Amada», pensó Amy, irónica. En realidad no había sido querida ni por su madre ni por su padre.
Tal vez su madre había pensado que era un nombre romántico. Tal vez cuando le puso ese nombre aún tenía esperanzas de que él volviese a su lado.
Aun así, no estaba en su naturaleza pensar en cosas negativas. Cordelia Anderson, Cordy, la cariñosa veterinaria que se había hecho cargo de ella, le había enseñado que lo mejor era olvidar las desgracias y trabajar duro si quería forjarse un futuro decente.
Desde muy pequeña, Amy solía entrar en su clínica veterinaria, que era además un refugio para animales. Cordy, una mujer mayor, había dedicado su vida a cuidar animales heridos o abandonados para los que buscaba un hogar.
Se había hecho cargo de ella en el peor momento de su vida, convenciéndola para que volviese a estudiar, y había intentado reparar la relación con su madre, pero Lorraine Taylor vivía feliz sin la carga de una hija adolescente.
Cuando por fin aprobó los exámenes, Cordy la había contratado como aprendiz en la clínica, pero, trágicamente, había muerto el año anterior y Amy se había quedado desolada.
Su sobrino había heredado la casa en la que vivían y, desde entonces, su hogar era un almacén reconvertido en dormitorio sobre la clínica. Ni siquiera tenía cuarto de baño, de modo que debía usar el de las instalaciones, y cocinaba en un hornillo portátil, pero llegar a fin de mes con un salario de aprendiz era cada día más difícil porque tras la muerte de su benefactora tenía que hacerse cargo de todos sus gastos.
Seguía estudiando y trabajando como aprendiz para el socio de Cordy, Harold, y rezaba para terminar el curso de formación antes de que él se retirase. Pero, para complementar sus ingresos, trabajaba también como camarera en un café cercano.
El café, decorado como una cafetería americana de los años cincuenta, solía estar lleno de gente, pero esa mañana estaba casi desierto porque no dejaba de llover.
–Si sigue así, o Gemma o tú tendréis que iros a casa –le dijo la propietaria, Denise–. No necesito dos camareras si no hay clientes.
Amy intentó disimular su angustia porque sabía que Gemma, que era madre soltera, necesitaba el salario tanto como ella. Pero ese era el problema del empleo eventual, que no prometía ingresos estables.
Su trabajo en el café dependía de los caprichos del tiempo o del número de clientes y no sería ni la primera ni la última vez que pasaba el fin de semana comiendo sopa instantánea de fideos porque pagar la factura de la luz era más importante.
–Gemma no tiene que venir hasta la hora del almuerzo y tal vez para entonces habrán entrado más clientes –intentó consolarla Denise.
Mientras hablaban se abrió la puerta y un hombre entró en el café. Un hombre muy alto de hombros anchos y pelo oscuro, con una gabardina sobre un traje de chaqueta.
Amy no solía quedarse mirando a los hombres, pero aquel era tan guapo que no podía dejar de observarlo mientras se sentaba a la mesa, esperando encontrar algún defecto: una nariz demasiado grande, una mandíbula demasiado marcada. Algo, cualquier cosa, porque nadie, absolutamente nadie aparte de los modelos y las estrellas de cine, podía ser tan perfecto en la vida real.
Pero él lo era, desde los altos pómulos a la nariz clásica. La sombra de barba que oscurecía su mandíbula destacaba una boca de labios sensuales y tenía unos ojos casi dorados, como melaza derretida. El espeso pelo negro, un poco más largo de lo habitual en un hombre tan elegante, enmarcaba sus atractivas facciones.
Nunca se había sentido tan atraída por un hombre, ni siquiera cuando era adolescente.
Amy tragó saliva cuando el extraño clavó los brillantes ojos en ella y le hizo un gesto con la mano.
–¿Qué quiere tomar? –le preguntó, después de aclararse la garganta.
–Un café solo, por favor –respondió él.
Tenía una voz ronca, muy masculina, con una traza de acento.
–¿Alguna cosa más? –le preguntó Amy, dejando el menú sobre la mesa con mano temblorosa.
–No, gracias. No quiero comer.
–¿Algo dulce? –insistió ella, señalando la vitrina de postres a su espalda.
–Creo que tú eres el único dulce que podría soportar ahora mismo. Pero sí, muy bien, algo dulce. Elige tú por mí.
Amy se dio la vuelta, preguntándose qué había querido decir. Ah, claro, el uniforme de color rosa que tenía que llevar en el café, pensó luego.
Denise preparó el café y la miró mientras elegía un pastel de la vitrina.
–Un caso de amor a primera vista, o como lo llaméis los jóvenes de ahora –bromeó su jefa.
–¿Qué quieres decir?
–Te has quedado pasmada mirándolo y él no ha apartado los ojos de ti desde que entró. Venga, tontea un poco con él. Así tendré algo con lo que entretenerme.
–Yo no tonteo con los clientes –protestó Amy.
–Yo tengo cincuenta años, pero tontearía con él si me hubiese invitado como a ti –replicó Denise, irónica.
Sebastiano observaba a la hija de Oliver Lawson con atención. No era lo que había esperado de una adolescente rebelde que terminó viviendo en casas de acogida. Pensó que sería más antipática, más dura. Parecía alarmantemente inocente, pero seguramente era una fachada.
Él tenía un plan, un plan muy sencillo, y para que funcionase Amy Taylor tenía que hacer el papel principal. Pero no había contado con la oleada de deseo que se apoderó de él en cuanto vio la etiqueta con su nombre sobre la pechera del uniforme.
Amy.
Era bajita y voluptuosa, como una muñeca de carne y hueso. Tenía el pelo dorado sujeto en una coleta, algunos mechones enmarcando un rostro ovalado y unos ojos absolutamente extraordinarios. Nunca había visto ese color de ojos en toda su vida, un increíble azul violeta en contraste con su piel de porcelana.
No había ninguna fotografía de Amy Taylor en el archivo y no había esperado encontrarse con una belleza, pero así sería más fácil porque no tendría que fingir una atracción que no sentía.
En realidad, le remordía la conciencia. Iba a sacar a una chica normal de su elemento para poner su vida patas arriba y en ninguna otra circunstancia habría hecho algo así. Aunque todo el mundo lo consideraba un playboy, él solo se relacionaba con mujeres que conocían el juego.
Pero Amy lo pasaría bien y le daría un respiro de su aburrido trabajo, se dijo a sí mismo, exasperado por ese momento de duda. Una joven de veintidós años no buscaba mucho más que divertirse con un hombre.
No pensaba acostarse con ella. No, no llevaría tan lejos la charada porque él no era tan cruel, pero la usaría como arma contra el padre al que nunca había conocido.
–¿Puedo invitarte a un café? –le preguntó, cuando se acercó a la mesa.
Amy miró a Denise, indecisa.
–Adelante –la animó su jefa, poniéndola en un aprieto porque ella habría querido rechazar amablemente la invitación.
No salía con nadie porque los hombres siempre habían sido una decepción. Sus generosas curvas atraían una atención indeseada y ella no era de las que se metía en la cama con cualquiera, aunque eso parecía ser lo que ellos esperaban.
Después de un par de experiencias desagradables con hombres que no aceptaban un «no» como respuesta, el sueño de encontrar uno que fuese su amigo y su amante a la vez había muerto para siempre.
En general, evitaba cualquier tipo de tonteo para no complicarse la vida. Además, no tenía tiempo para eso.
–No suelo aceptar invitaciones de los clientes –le dijo mientras se sentaba a la mesa.
Era muy tímida, pensó Sebastiano, mirándola como si fuese una especie protegida.
–Me alegro mucho. Háblame de ti –le dijo, esbozando una sonrisa.
Cuando se encontró con esos ojos de color bronce, enmarcados por unas pestañas larguísimas, Amy sintió mariposas en el estómago.
Denise puso ante ella una taza de café y se colocó discretamente tras la barra para mirarlos como miraría una telenovela.
–Me gustan los animales más que la gente –dijo Amy entonces.
Y, de inmediato, torció el gesto. ¿Por qué había dicho eso?
–A mí también. Me encantan los caballos.
–A mí los perros, aunque también me gustan los gatos. Trabajo como aprendiz en una clínica veterinaria que, a la vez, es un refugio para animales. Entre eso y el café, no tengo mucho tiempo libre. ¿Cómo te llamas?
Hablaba a toda velocidad porque le costaba encontrar aliento estando cerca de un hombre tan espectacular.
–Sebastiano, pero me llaman Seb –respondió él, preguntándose cómo podía hacer que se relajase.
Acostumbrado a que las mujeres tonteasen con él, se encontraba en terreno desconocido con aquella chica. Amy no había parecido contenta cuando le hizo un cumplido. Al contrario, se había mostrado más bien amedrentada.
–Tienes cierto acento… aunque apenas se nota –se apresuró a decir Amy, pensando que tal vez era una grosería comentar eso.
–Así que trabajas en una clínica veterinaria, qué interesante. Yo estoy buscando un perro –dijo Seb entonces.
El rostro de Amy se iluminó como si hubiera anunciado que podía caminar sobre el agua. Los ojos de color violeta resplandecieron y, por primera vez, levantó la cabeza para mirarlo con atención.
–¡Qué coincidencia! –exclamó, sin la menor traza de ironía.
En cierto modo le recordaba a Annabel. Parecía una chica agradable e ingenua, algo a lo que no estaba acostumbrado. Pero tampoco iba a hacerle daño. ¿O sí?
No, qué tontería. Gracias a él descubriría la identidad de su padre. No había nada malo en ello, se dijo, intentando convencerse a sí mismo.
–Una coincidencia muy conveniente –comentó Seb–. Imagino que tendréis muchos perros para adoptar en el refugio.
–Tenemos a Hopper, que se está haciendo viejo y solo tiene tres patas –empezó a decir Amy.
Pero ella adoraba a Hopper y no quería que nadie se lo llevase. Era egoísta por su parte, pero no podía evitarlo.
–Ah, muy bien.
La puerta se abrió en ese momento y varios clientes entraron en el café.
–Lo siento, tengo que trabajar –se disculpó Amy, levantándose de la silla.
Seb la observó mientras atendía a los clientes. Se movía a toda velocidad, encantadora y claramente evasiva cuando otros hombres intentaban charlar con ella. Y, de vez en cuando, giraba la cabeza en su dirección como para comprobar que seguía allí.
Sí, estaba enganchada, pensó, esbozando una sonrisa de lobo. Y cuando descubriese la verdad en la fiesta de su padre se llevaría una enorme sorpresa. O tal vez no. Tal vez le daba igual quién fuera su padre. No podía haber pensado mucho en un hombre al que no conocía.
La compensaría de algún modo después, decidió abruptamente. La recompensaría por su ayuda. Convencido de que una cantidad de dinero o un regalo generoso podrían lavar cualquier ofensa, se levantó de la silla y se acercó a la barra para pagar.
Amy se acercó a la barra casi al mismo tiempo y, aunque Seb no era vanidoso, estaba seguro de que no era una coincidencia.
–¿Dónde está ese refugio en el que trabajas? Me gustaría ir a visitarlo.
Él no solía sonreír, pero esbozó una de sus mejores sonrisas y vio que Amy parpadeaba, nerviosa, mientras murmuraba el nombre y la calle; una información que, naturalmente, él ya poseía, aunque no iba a decírselo.
–Tal vez esta tarde –sugirió.
No había razón para retrasarlo y la fiesta tendría lugar en un par de semanas.
–Pues… muy bien –dijo Amy por fin–. Estaré en el refugio entre las cuatro y las seis. Podría enseñarte todos los perros que tenemos para ver cuál te gusta.
–Estupendo. Nos veremos allí –dijo Seb antes de salir del café.
–Ya te dije que estaba interesado –bromeó Denise.
–Sí, claro –murmuró Amy–. En adoptar un perro, no en buscar una novia. Un hombre como él no se interesaría por alguien como yo.
–Creo que te equivocas –dijo su jefa.
Amy no quería discutir porque sabía que estaba en lo cierto. Un hombre como Seb no estaría interesado en alguien como ella, que no era ni guapa, ni estilosa, ni sofisticada.
Qué pena conocer a un hombre por el que se sentía atraída para descubrir que él solo estaba interesado en adoptar un perro.
Si tuviese algún interés por ella le habría pedido su número de teléfono, ¿no?
Capítulo 2
AMY VOLVIÓ a la clínica cuando terminó su turno. Había dejado de llover y, por suerte, el café se había llenado de clientes, así que estaba agotada.
Harold, el veterinario para el que trabajaba, estaba terminando una operación de última hora con su ayudante, Leanne, y Amy tuvo que disimular un suspiro, sabiendo que tendría que limpiar el quirófano.
Había esperado poder arreglarse un poco antes de que llegase Seb, pero no sabía si tendría tiempo.
Una hora después, preguntándose si de verdad acudiría al refugio o si sería uno de esos que decían querer una mascota, pero en realidad no estaban dispuestos a tomarse la molestia de adoptar, se metió en la ducha, convencida de que no iba a aparecer.
¿Por qué estaba tan agitada? Aunque fuese al refugio, Seb estaría interesado en un perro, no en ella, se recordó a sí misma, exasperada.
¿Pero qué tenía aquel hombre que la atraía tanto? Se había sentido como embriagada mientras hablaba con él. Estaba tan emocionada que apenas podía articular palabra. Era una poderosa atracción física, pero había algo más, algo que no había sentido por ningún otro hombre; un ansia profunda de conocerlo, de saber cosas de él, de saberlo todo sobre él.
Una tontería, se dijo a sí misma, impaciente, porque Seb no estaba interesado en ella. Además, podría estar casado y tener un montón de hijos.
No llevaba alianza, pero no todos los hombres llevaban alianza, pensó mientras subía corriendo a su habitación para arreglarse un poco.
¿Para qué?, se preguntó. Bueno, los milagros existían. Cordy había sido su primer milagro, apareciendo en su vida cuando estaba completamente sola y ofreciéndole su casa. Y queriéndola. Nadie la había querido antes de Cordy y su cariño la había transformado.
Con unos vaqueros y un jersey azul, Amy bajó al refugio para dar de comer a los animales. Varios voluntarios iban durante la semana para limpiar las jaulas y pasear a los perros. Algunos llevaban mucho tiempo allí porque nadie había querido adoptarlos. Hopper, por ejemplo.
Amy lo sacó de su jaula y el animal empezó a dar vueltas alrededor, contento de verla. Sus tres patas nunca habían sido un problema, pero enseguida tuvo que tumbarse porque ya no era joven.
En realidad, Hopper era su perro. Dormía en su cama cada noche y la quería tanto como Amy lo quería a él, pero no era suyo oficialmente porque en cuanto terminase su contrato de aprendizaje tendría que buscar un apartamento y sabía que no en todos permitían perros.
Vivir en la habitación sobre la clínica había sido una solución temporal, pero tarde o temprano Harold necesitaría recuperar la habitación como almacén.
A las seis, cuando había abandonado toda esperanza de que Seb apareciese, sonó el timbre de la puerta y Amy suspiró.
Esperaba que no fuese otro animal abandonado. No sería la primera vez que alguien llamaba al timbre y dejaba a un perro atado a la puerta, pero si era así tendría que llamar a Harold y quedarse allí para ayudarlo mientras lo examinaba.
Amy bajó corriendo la escalera y se quedó helada al ver a Seb. Estaba convencida de que no iba a acudir y verlo de nuevo la puso nerviosa.
Se había cambiado de ropa y ahora llevaba unos vaqueros y un jersey verde oscuro bajo la chaqueta. Y estaba tan guapo como antes.
–Puedes pasar, pero tenemos que hacerlo rápido porque debo irme.
–Siento llegar tarde. La última reunión se ha alargado más de lo que esperaba –se disculpó él.
Amy lo llevó hacia las perreras.
–Bueno, aquí están. Te presento a nuestros residentes. Esos tres de arriba no están disponibles para adopción por varias razones y lo mismo para las jaulas de abajo.
–¿Qué razones son esas?
–Kipper muerde cuando se pone nervioso y está nervioso casi siempre. Harley solo obedece cuando se le habla en alemán y Bozo, el que no tiene pelo, está recibiendo tratamiento por un problema dermatológico –le explicó ella.
Mientras él miraba a los bulldogs, terriers, labradores y otros perros con mezcla de razas, Amy observaba sus anchos hombros y su estrecha cintura, notando lo bien que le quedaban los vaqueros, que se pegaban a sus poderosos muslos como una segunda piel.
Tenía el físico de un atleta, pensó, consciente del cosquilleo en sus pezones, dolorosamente rígidos bajo el sujetador.
Hopper trotó hacia él y frotó la cabeza contra su rodilla.
–¿Y este pequeñajo? –preguntó Seb, inclinándose para acariciar las orejas del animal.
–Se llama Hopper y es muy mayor –respondió Amy.
Harold se enfadaría si la oía decir eso porque Hopper necesitaba un hogar tanto como los demás, pero Hopper era su perro.
–Parece muy listo.
–Como ves, solo tiene tres patas, pero se las arregla bien –dijo Amy, rezando para que no lo eligiese.
Seb se acercó a la jaula de Harley y se dirigió a él en alemán. Al menos, creía que era alemán porque Harold conocía un par de palabras y sonaba igual. Harley levantó las orejas, encantado, sentándose y tumbándose cuando él se lo ordenaba.
–¿Puedes sacarlo de la jaula un momento?
Amy miró su reloj.
–Solo tengo un minuto, debo irme –le recordó.
–¿Dónde tienes que ir?
–A clase. Estoy preparando los exámenes finales.
–Es una pena porque pensaba invitarte a cenar –dijo Seb entonces.
Amy se quedó desconcertada por tan inesperada invitación, pero Cordy le había enseñado a ser disciplinada.
–Lo siento. Me habría gustado cenar contigo, pero no puedo arriesgarme a suspender el curso. Tengo que completarlo esta primavera porque mi jefe piensa retirarse para entonces –dijo Amy, abriendo la jaula–. Si quieres adoptar a alguno de nuestros chicos tendrás que volver mañana para cumplimentar todo el papeleo legal.
Harley salió alegremente de la jaula y obedeció las órdenes de Seb, como intuyendo que iba a ser su nuevo dueño.
–Está muy bien entrenado –dijo él, acariciando al labrador e intentando disimular su sorpresa por el rechazo de Amy.
No estaba acostumbrado a ser rechazado por las mujeres. ¿Y por una clase? Asombroso.
La miró de soslayo, admirando el largo pelo rubio que caía sobre sus hombros, el brillo de sus ojos y los deliciosos labios rosados.
Cuando arqueó la espalda para meter a Harley en la jaula, su mirada se clavó en el perfecto trasero y en la curva de sus pechos bajo el jersey. Se excitó de inmediato y masculló una palabrota, mirando por la ventana para disimular, aunque no podía ver nada porque era de noche.
No sabía qué tenía aquella chica, pero hacía que reaccionase con un entusiasmo adolescente y eso lo sacaba de quicio.
–¿Estás interesado en adoptar a Harley? –le preguntó Amy mientras iban hacia la puerta–. Mi jefe, el señor Bunting, está aquí todos los días salvo los domingos. Él es el único que puede firmar los documentos de adopción.
–Ah, muy bien –murmuró Seb, mirando de nuevo a Harley y pensando que sería buena idea adoptarlo.
Seguramente Amy querría visitar al animal y eso le convenía. Además, tenía un ejército de empleados que podrían sacarlo a pasear, darle de comer y cuidar de él.
–Pero debo advertirte que Harley está acostumbrado a recibir mucha atención. Su propietario murió súbitamente y yo creo que lo tenía muy mimado.
–No me importa –le aseguró Seb.
Él no dejaba que nada se pusiera en su camino cuando quería algo. También él se había vuelto algo mimado desde que hizo fortuna y sus empleados se encargaban de solucionar cualquier cosa que pudiera ser una molestia.
–Me alegro mucho de que te guste Harley.
–Me gusta, sí, pero en este momento estoy más interesado en ti que en el perro.
–¿En mí? –repitió Amy, con un nudo en la garganta.
–Y en qué noche estarás libre para cenar conmigo –dijo Seb, alargando una mano para colocar un mechón de pelo detrás de su oreja, mientras ella lo miraba con esos embriagadores ojos de color violeta.
Seb apartó la mano al darse cuenta de lo que estaba haciendo, algo extraño para un hombre que calculaba cada uno de sus movimientos con precisión.
Apenas había rozado su mejilla, pero a Amy le pareció un gesto increíblemente íntimo. No había recibido a menudo el consuelo de una caricia y se sentía mareada.
–Esta semana podría ser difícil –logró decir–. Tengo que estudiar y, además, debo ayudar en el quirófano hasta la nueve, así que no estaré libre hasta el viernes.
Tendría que renunciar a su turno en el café y eso significaba perder un día de sueldo, algo que no podía permitirse.
Claro que tampoco podía ser siempre tan sensata, particularmente cuando un hombre tan guapo como Seb quería invitarla a cenar, se dijo a sí misma.
–El viernes me parece bien –le aseguró él, divertido.
Amy era como un libro abierto y el brillo de sus ojos dejaba claro que se sentía atraída por él.
Se encargaría de que lo pasara bien, pensó. Le compraría algo bonito y no lamentaría haberlo conocido cuando se despidieran.
–Vendré a buscarte a las ocho. Cenaremos e iremos a bailar.
Amy cerró la puerta y corrió a su habitación para tomar su abrigo, pero no prestó mucha atención a la clase de esa tarde porque no dejaba de preguntarse qué iba a ponerse el viernes.
Su vestuario era más que limitado y ni siquiera recordaba la última vez que se había puesto un vestido, pero solo podía comprar prendas de segunda mano. Aunque ni siquiera tenía presupuesto para eso.
Al final, fue su compañera y amiga, Gemma, quien acudió al rescate prestándole varios vestidos.
–Yo solía salir todos los fines de semana –le contó, con cara de pena–, pero todo cambia cuando tienes un hijo.
Amy suspiró porque ella lo sabía bien. Aunque no conocía los detalles, sabía que su madre había quedado embarazada por accidente y que ese accidente había sido una catástrofe para Lorraine. Por esa razón, y aunque seguía siendo virgen, Amy había empezado a tomar la píldora recientemente, pensando que tarde o temprano conocería a alguien y lo mejor sería tomar precauciones.
Los vestidos que le prestó Gemma eran demasiado estrechos o demasiado largos, pero había uno de terciopelo negro, con un escote algo más bajo de lo que le habría gustado, que le quedaba bien.
Metió pañuelos de papel en los zapatos negros de tacón y se los puso en el último minuto, cuando sonó el timbre.
Su corazón latía acelerado mientras abría la puerta, pero se quedó desconcertada al ver a un desconocido al otro lado.
–El señor Cantarelli está esperando en el coche, señorita Taylor.
Incrédula, Amy vio a un chófer uniformado abriendo la puerta de una aparatosa limusina y se acercó, casi temiendo que todo aquello fuese una broma.
Seb estaba muy serio en el interior y se preguntó si estaría lamentando haberla invitado a cenar.
–Deberías haberme advertido sobre la limusina. ¿Y quién es el hombre que llamó a la puerta?
–Un miembro de mi equipo de seguridad –respondió él.
Tenía un cuerpo para morirse, pensó, admirando la pálida piel del escote, las bien torneadas piernas, los finos tobillos, el precioso rostro y la fabulosa sonrisa. Era absolutamente… fascinante. Y él no salía con mujeres «fascinantes». Ni siquiera sabía de dónde había salido ese adjetivo.
Y daba igual que tuviese los pechos de una diosa, él no pensaba acercarse, se recordó a sí mismo, impaciente.
–¿Qué ocurre? –le preguntó Amy al ver que fruncía el ceño–. ¿Es el vestido? ¿No te gusta? Me lo ha prestado una compañera.
«Cállate, cállate, cierra la boca y no digas una palabra más», se dijo a sí misma cuando esa bochornosa admisión de inseguridad escapó de sus labios.
–¿Quién? –le preguntó él, pensando que tendría que comprarle un vestido adecuado para la fiesta en casa de Oliver Lawson porque, por supuesto, ella no tendría dinero para comprar algo elegante.
Le molestaba que la hija de Oliver Lawson viviese prácticamente en la pobreza. Su padre podría haber hecho algo más que pagar una pensión alimenticia, ¿no? Amy Taylor necesitaba dos empleos para sobrevivir después de una infancia desastrosa.
–Gemma, una amiga –respondió ella.
Intentaba calmarse, pero era imposible. La limusina, el chófer, Seb, todo aquello era abrumador.
–¿Quieres beber algo?
–Sí, gracias.
Seb pulsó un botón y una cabina de licores apareció como por arte de magia.
–¿Champán?
Amy lo miró, incapaz de disimular sus recelos.
–¿Estamos celebrando algo?
–Con un poco de suerte, que te relajes –respondió Seb.
–Podrías tener que esperar mucho tiempo –dijo ella–. Me siento como si estuviera en el plató de una película. No estoy acostumbrada a estas extravagancias.
–Yo sigo siendo el mismo hombre.
–¿Pero qué haces conmigo? No hay sitio para mí en este mundo.
–¿Por qué no? Vivimos en el mismo mundo.
–A mí no me lo parece –replicó Amy, tomando la copa de champán que le ofrecía.
Ella era muy juiciosa con el alcohol, pero cuando llegaron al famoso hotel en el que iban a cenar ya había tomado dos copas. Durante el trayecto había intentado que Seb le contase algo sobre sí mismo, pero no era tarea fácil. Cuando le preguntó qué había hecho ese día, él se limitó a responder: «reuniones de trabajo».
Y nada más.
Cuando le pidió que le contase algo que lo sacaba de quicio, él la miró con el ceño fruncido y respondió que no era fácil sacarlo de quicio. Cuando le pidió que le dijese algo positivo de aquel día, él la miró como si no entendiese la pregunta.
–¿Adónde quieres llegar con esas preguntas tan extrañas?
–¿Por qué extrañas? Mi madre de acogida, Cordy, solía pedirme que pensara en alguna cosa positiva de cada día, especialmente si había sido un día malo –respondió Amy.
Seb torció el gesto porque a él le parecía una idea terrible.
–No ha habido nada positivo en el día de hoy, ha sido muy estresante.
Aunque, en realidad, estaba mintiendo. Ella era el momento positivo de aquel día. Estando con Amy resultaba difícil ser negativo o pesimista.
Eran dos personas completamente opuestas, pensó. Él era un cínico que esperaba lo peor de los demás y no dejaba que nadie se acercase demasiado. Estaba acostumbrado a guardarse los sentimientos para sí mismo porque era más seguro que nadie supiese demasiado sobre él.
Su triste infancia le había enseñado a protegerse incluso de Annabel que, en su inocencia, lo había traicionado un par de veces hablando sin pensar.
Cuando tenía diez años, y sabiendo lo infeliz que era en el internado, su hermanastra decidió ingenuamente contárselo a sus padres y el resultado fue una bronca monumental. Seb recordaba sus lágrimas cuando Francesca y Charles Aiken se enfadaron con él, gritándole y humillándole por su «ingratitud», como si fuese un niño recogido de la calle.
Jamás hubiera imaginado entonces que su padre biológico era un hombre rico que le habría dado un hogar si se lo hubieran permitido o que, como primer hijo de Francesca, heredaría un fondo fiduciario a los veintiún años.
Su madre y su padrastro lo habían hecho sentir asustado, impotente e indeseado en el único hogar que había conocido nunca.
Cuando entraron en el hotel, el conserje lo saludó por su nombre y el gerente se acercó, obsequioso, para acompañarlos al restaurante.
Amy miraba a un lado y a otro, perpleja y horriblemente consciente de su vestido barato, deseando que Seb la hubiese llevado a un sitio más sencillo.
Aunque se regañaba a sí misma por tales pensamientos porque era estupendo cenar en un hotel tan elegante con un hombre como él y debería estar encantada.
Seb le preguntó entonces cuándo había empezado a trabajar en el refugio y ella le contó que solía visitar a los animales desde que era pequeña y que era allí donde había conocido a Cordy. También mencionó de pasada la difícil relación con su madre y que el refugio había sido un escape para ella.
–¿Por qué no os llevabais bien?
No quería hablar sobre sí mismo, pero parecía muy interesado en su vida, pensó Amy.
–No era solo conmigo con quien tenía problemas. Mi madre tenía una lengua muy afilada y solía ofender a la gente. Mi padre la dejó cuando quedó embarazada y nunca lo superó. Estaba muy amargada –le contó–. ¿Te acuerdas de la señorita Havisham, de Grandes Esperanzas? Mi madre no estaba esperando en el salón con el vestido de novia que nunca pudo usar, pero lo guardaba en el armario.
Seb puso los ojos en blanco.
–No debió ser fácil para ti.
–Lo superé cuando Cordy me ofreció su casa –respondió Amy, pasando por alto los meses en hogares de acogida para adolescentes problemáticos.
–Parece que le debes mucho a esa mujer –dijo Seb.
–Le debo muchísimo.
Amy le habló del trabajo benéfico que hacía Cordy y de los animales a los que tanto quería.
Hablaba mucho, pensó Seb, pero su charla resultaba muy interesante. Las mujeres con las que él se relacionaba solo hablaban de fiestas, diseñadores de moda y, sobre todo, de sí mismas.
Amy no parecía obsesionada consigo misma o con su aspecto físico. Pasaba frente a un espejo sin mirarse y ni una sola vez se había tocado el pelo como hacían otras mujeres. Y cuanto más estudiaba la perfecta simetría de sus facciones, su maravillosa complexión, los ojos de color violeta y los labios rosados, más hermosa le parecía.
Era diminuta, pero también increíblemente guapa.
–Me estás mirando fijamente –dijo ella entonces.
Seb asintió, esbozando una sonrisa.
–Me gusta mirarte, cara mia.
Amy experimentó una sensación cálida en el pecho. Le gustaría tener valor para decirle que también a ella le gustaba mirarlo. De hecho, le costaba trabajo apartar los ojos de los esculpidos ángulos de su rostro.
La cena fue maravillosa y cuando se levantaron se sentía agradablemente llena y relajada.
Todo iba mejor de lo que había esperado y experimentó un nudo de emoción en el vientre cuando Seb la tomó por la cintura para salir del hotel.
Había un grupo de gente esperando en la puerta de la discoteca, pero el portero los dejó pasar inmediatamente.
Amy había oído hablar de ella porque el nombre aparecía frecuentemente en las columnas de cotilleos como el sitio de moda, exclusivo para ricos y famosos.
Las chicas llevaban vestidos modernos, ajustados y reveladores. Con su sencillo vestido negro, Amy se sentía como una mosquita muerta, pero Seb la llevó a una zona VIP en el piso de arriba, mucho menos abarrotada.
El camarero le sirvió un cóctel adornado con cerezas, pero Amy decidió que ya estaba un poco «alegre» después del champán y el vino de la cena.
Abajo, sobre una plataforma, una bailarina semidesnuda se movía sinuosamente al ritmo de la música. Era un baile descaradamente sexual y Amy giró la cabeza para mirar a Seb, sorprendida cuando vio que la miraba a ella, no a la bailarina.
–Me gustaría saber bailar así –le dijo.
Seb esbozó una sonrisa. Creía haber escuchado todos los posibles comentarios sobre la bailarina, a la que otras mujeres veían como una competidora y siempre encontraban alguna excusa para denigrarla. Pero a Amy Taylor no le gustaba hablar mal de nadie. De su madre, la mujer que la abandonó a su suerte, solo había dicho que tenía una lengua afilada. Aunque, según el informe de su investigador, Lorraine Taylor había sido como mínimo una mujer detestable y una madre insensible.
Seb apoyó el brazo en el respaldo del sofá y se acercó un poco más, la camisa negra pegándose a su torso, los largos y poderosos muslos ligeramente abiertos, acentuando el bulto en la entrepierna.
A su pesar, los ojos de Amy se clavaron allí, pero enseguida apartó la mirada, sintiendo una espiral de calor en la pelvis.
La atracción que sentía por él era tan poderosa que, por primera vez, empezaba a preguntarse…
Levantó la cabeza, colorada hasta la raíz del pelo, y cuando se encontró con la mirada de Seb su corazón dio un vuelco.
Seb la atrajo hacia él y bajó la cabeza para rozar sus labios. Con una maniobra asombrosamente lenta y mesurada, la obligó a abrir los labios y enredó la lengua con la suya.
Amy nunca había sentido nada así. Ni el ansia que provocaba el beso ni su loca reacción. La encendía como una llama, derrumbando todas sus defensas, pero no podía negar la conexión que había entre ellos.
El beso se volvió más apasionado y, casi sin darse cuenta, Amy enterró las manos en su pelo, acariciando los espesos mechones negros y sujetando su cabeza para que no se apartase.
Su cuerpo despertó a la vida con un torrente de sensaciones desconocidas. La descarga de adrenalina, la urgente, casi dolorosa, tensión en los pezones y el calor líquido entre las piernas, todo eso era nuevo para ella.
Amy apretó los muslos. Era increíblemente excitante, pero debía controlarse.
Seb llevó aire a sus pulmones mientras la tomaba por la cintura para dejarla en el asiento. Inexplicablemente, había terminado sentada en su regazo.
¿La había empujado él en el calor del momento o había sido ella?
Respiraba con dificultad, tan excitado que resultaba doloroso, pero no podía creer que una mujer pudiese excitarlo hasta hacerle perder el control. Se preguntaba si era porque estaba firmemente decidido a no acostarse con ella.
¿Era el encanto de la fruta prohibida?, se preguntó.
En esas circunstancias, incluso tocarla sería aprovecharse de ella porque solo estaba fingiendo interés. Y, además, era la hija de Oliver Lawson, de modo que cualquier contacto íntimo sería inapropiado, pero esos recordatorios no pudieron controlar el doloroso latido en su entrepierna.
Mortificada al verse casi tumbada sobre Seb, y preguntándose cómo demonios había pasado, Amy se pegó a la esquina del sofá, sabiendo que su entusiasmo podría haberlo inducido a error.
No estaba dispuesta a acostarse con él, pero seguramente Seb esperaría que lo hiciese y tenía que aclarar la situación.
–Lo siento si te he dado la impresión equivocada, pero no voy a acostarme contigo.
Seb se llevó una mano al corazón, haciéndose el ofendido.
–Por favor, Amy, yo no soy de los que se acuestan en la primera cita.
Capítulo 3
SORPRENDIDA, Amy soltó una carcajada, pero se atragantó y tuvo que tomar un trago de su cóctel.
–Tranquila –dijo Seb, dándole unas palmaditas en la espalda–. No espero nada.
En lugar de enfadarse por la advertencia, había decidido reducir la tensión con una broma para no abochornarla y Amy sonrió, sus miedos e inseguridades enterrados.
–Bueno, ahora lo sabes todo sobre mí. ¿Por qué no me hablas de ti? –lo retó, sintiéndose un poco más segura.
Su pasado era una caja de Pandora que Seb no tenía la menor intención de abrir, pero le contó lo más básico sobre su madre italiana y su padre griego, que habían roto antes de que él naciese y se habían casado con otras personas.
–No debió ser fácil –comentó Amy, estudiándolo con sus luminosos ojos violeta–. Tener dos padres…
–En realidad no tuve dos padres. Mi padrastro no tenía el menor interés por mí y no conocí a mi padre biológico hasta que me hice mayor.
–Ah –murmuró ella–. Yo no conocí a mi padre porque no quería saber nada de mí.
–Una pena –dijo Seb, sin mirarla.
–¿Dónde estudiaste?
–En un internado desde los cinco años.
–¿Desde los cinco años? Pero eras muy pequeño.
–Me las arreglé –le aseguró Seb.
Cuando lo enviaron al internado, el único de los tres hijos, entendió que él era el cuco en el nido familiar y decidió dejar de intentar cambiar las cosas y aceptar la situación hasta que fuese lo bastante mayor como para elegir su propio camino.
–No sé cómo pudiste hacerlo –dijo Amy–. Mi madre no era cariñosa, pero al menos estuvo a mi lado cuando era pequeña. Supongo que eso es un consuelo.
Por un momento, Seb intentó imaginar a su madre haciendo algo remotamente maternal, como ofrecer consuelo a un niño, y estuvo a punto de soltar una carcajada. Lady Aiken jamás había sido una madre para él.
Amy era una buena chica, pensó entonces. De hecho, su trabajo cuidando animales abandonados dejaba claro qué clase de persona era.
–Cuando me hice mayor me enviaron a un colegio en Italia y allí lo pasé muy bien –le contó Seb para animar el ambiente–. Mi madre tenía parientes allí y conocí a muchos primos italianos. Me invitaban a su casa los fines de semana y me trataban muy bien.
–Pero era una vida muy solitaria para un niño –dijo ella, estudiándolo con gesto preocupado.
Seb se preguntó entonces por qué le había contado todo eso cuando él nunca hablaba de sí mismo. No recordaba haber mantenido una conversación tan íntima con ninguna otra mujer.
Las chicas con las que salía solían preguntarle qué edad tenía cuando ganó su primer millón o cuándo había perdido la virginidad y con quién, buscando información sobre sus conquistas, pero la curiosidad de Amy por su infancia era extrañamente enternecedora.
–Sigo sin tener tu número de teléfono –le dijo, tomando su mano–. Y no has probado el cóctel. ¿No te gusta?
Amy sacó el móvil del bolso, le pidió su número de teléfono y le envió un mensaje sin texto.
–Ya tienes mi número –anunció con una sonrisa–. Y he bebido suficiente por una noche. No estoy acostumbrada al alcohol y no quiero emborracharme.
Era clara y transparente, algo a lo que él no estaba acostumbrado. Lo enternecía, pero, definitivamente, prefería mujeres más sofisticadas que no hacían preguntas tan personales, se dijo a sí mismo.
Por fin, Amy tomó un sorbo del cóctel y, al ver el brillo de sus labios, Seb supo que tenía que saborearlos de nuevo.
Cuando tiró de ella y la besó por segunda vez, Amy no fue capaz de resistirse. La excitaba con un simple roce, con su mera proximidad, pero no quería perder la cabeza.
Tal vez era el alcohol, pero cuando la besaba el mundo parecía detenerse. Se veía lanzada a un universo alternativo donde solo importaba aquel momento, aquellas sensaciones.
Sin pensar, puso las manos sobre su camisa, disfrutando del calor de su piel bajo la tela y del movimiento de sus músculos mientras se inclinaba sobre ella, acariciándola posesivamente.
Sin aliento y ardiendo de los pies a la cabeza, Amy sospechaba que estaba perdiendo el control de la situación y eso no podía ser.
Seb era un hombre al que apenas conocía y que vivía en un mundo totalmente diferente al suyo, se dijo a sí misma.
Como ella nunca hacía nada sin pensarlo bien, se apartó abruptamente y Seb la miró con gesto de sorpresa.
–¿Qué ocurre?
–Creo que deberíamos bailar –sugirió Amy, con expresión tensa.
Tenía que calmarse, pensó. Por primera vez en su vida deseaba a un hombre, pero nunca había experimentado un deseo tan intenso y esa intensidad la asustaba.
–Yo no suelo bailar –dijo Seb, consciente de la fiera erección bajo sus pantalones, una reacción que no parecía capaz de controlar cuando estaba con Amy.
–Entonces, puedes mirarme –dijo ella, dispuesta a apartarse como fuese.
Sorprendido, Seb la vio bajar por la escalera hasta la pista de baile. También vio la expresión divertida de sus hombres de seguridad, sentados a una mesa cercana, y torció el gesto, irritado consigo mismo.
Él no solía besar a las mujeres en público. ¿Por qué iba a hacerlo cuando siempre terminaban en su cama al final de la noche? Ninguna mujer le había dicho que no. Ninguna mujer se había apartado de él como había hecho Amy.
Y no le gustaba perder el control en público como si fuese un adolescente. Claro que nunca le había resultado tan difícil apartar las manos de una mujer.
Seb se levantó del sofá, inquieto. Por suerte, la retirada de Amy había conseguido enfriar algo su pasión.
A regañadientes, bajó a la pista de baile y cuando la localizó entre la gente se reunió con ella.
Amy intentó disimular su emoción al verlo aparecer a su lado, tan alto, tan atlético, tan atractivo.
Sonrió porque había pensado que estaría enfadado. Incluso había temido que se marchase sin despedirse de ella. No sería la primera vez que una de sus citas terminaba mal.
Tal vez no debería haberlo dejado plantado tan bruscamente. Al fin y al cabo, solo había sido un beso.
¿Por qué había salido corriendo como si no la hubieran besado nunca?
Bueno, porque nunca la habían besado así, tuvo que admitir mientras volvían a la mesa.
Seb le habló de su trabajo en Asia, donde al parecer había pasado gran parte del verano, y se portó como si no hubiera pasado nada. No parecía enfadado, desde luego.
Una hora después la llevó de vuelta a la clínica y esperó mientras ella sacaba las llaves del bolso.
–Volveremos a vernos la semana que viene, si tú quieres –le dijo.
–Pues… sí, la verdad es que me gustaría –admitió Amy.
Se quedó esperando un momento, por si volvía a besarla, pero no le sorprendió que no lo hiciese. Después de su actitud en la discoteca no querría volver a arriesgarse. A nadie le gustaba ser rechazado.
–Dile a tu jefe que vendré mañana a buscar al perro –dijo Seb.
–Si vienes temprano, no tendrás que esperar mucho tiempo –le aconsejó Amy–. Y gracias por la cena.
Se fue a la cama inquieta y estuvo dando vueltas y vueltas, recordando todo lo que había pasado esa noche. En realidad, se preguntaba si volvería a verlo o si Seb se habría cansado de ella.
La idea de no volver a verlo hacía que se le encogiera el corazón y dejó escapar un gemido, enfadada consigo misma por pensar tanto en un hombre que no podía tener verdadero interés en ella.
Sin embargo, no dejaba de recordar cada momento con él, cada segundo de esos apasionados besos… y tardó mucho tiempo en conciliar el sueño.
Al día siguiente, Seb llamó a la clínica para mostrar su interés por Harley.
Esperaba volver a ver a Amy porque cuanto más se viesen, más fácil sería convencerla para que lo acompañase a la fiesta de Oliver Lawson. Solo podía llevar a cabo su plan con ella a su lado… ¿como una involuntaria víctima?
Bueno, no pensaba hacerle ningún daño, se recordó a sí mismo. Y Amy no podía ser tan vulnerable como parecía.
Además, debía querer saber quién era su padre. Si tuviese dinero habría investigado para descubrir su identidad, estaba seguro. Pero no tenía dinero ni contactos y seguramente ni siquiera sabía que tenía derecho a conocer la identidad de su padre biológico.
Con su ayuda, Amy obtendría todas esas respuestas gratis.
Después de cumplimentar el papeleo legal en el refugio, Harley era suyo y Seb le puso la correa mientras preguntaba por Amy.
–Está en clase –respondió el veterinario, estudiándolo con expresión recelosa–. Es una chica estupenda. La conozco desde que era niña. Es muy trabajadora, honesta y maravillosa con los animales, pero ha tenido una vida muy difícil.
–Sí, lo sé –admitió Seb antes de llevarse a Harley a casa.
El animal no parecía impresionado con la caseta que habían instalado en el jardín esa misma mañana, pero Seb no estaba dispuesto a dejarlo entrar en casa.
El jardinero, que había aprendido un par de palabras en alemán, le dio de comer y le mostró su cama, forrada de piel, pero Harley no estaba convencido.
Seb, incómodamente consciente de los tristes gemidos del animal, intentó concentrarse en el trabajo, pero poco después los gemidos se convirtieron en molestos y preocupantes aullidos.
–El perro está llorando –le informó innecesariamente su ama de llaves–. Creo que no le gusta estar solo.
Sintiéndose culpable, Seb fue a buscar a Harley para llevarlo a su estudio y el labrador se lo agradeció con una expresión absolutamente irresistible.
Trabajó durante unas horas mientras el perro dormitaba felizmente en la alfombra. Pero cada vez que se levantaba, Harley abría un ojo para comprobar si seguía allí.
Riendo, decidió salir al jardín y tirarle una pelota para agotarlo antes de irse a la cama.
Annabel llegó en ese momento y se unió al juego, encantada con el perro porque ellos nunca habían podido tener una mascota cuando eran pequeños.
Desgraciadamente, el estado de ánimo de su hermana no había mejorado mucho. Intentaba disimular, pero sus ojos enrojecidos le decían que seguía desolada. Había confiado en Lawson y él le había roto el corazón.
Al día siguiente se mudaría a un apartamento de su propiedad, cerca del museo en el que trabajaba. Había sugerido que se alojase en su casa durante unos meses, pero Annabel había insistido en que tenía que hacer su vida.
–Eres el mejor hermano del mundo –le había dicho, intentando fingir una alegría que no sentía–. Me estás ayudando a empezar de nuevo y eso es lo que necesito para dejar de odiarme a mí misma.
–Lawson se aprovechó de ti, Bel. Te mintió. No tienes por qué culparte a ti misma.
–Salvo por ser una tonta –dijo su hermana.
Cuando volvieron a entrar en la casa, Harley dejó escapar un aullido de protesta.
–Oh, no, espero que no siga aullando toda la noche.
–Es una cuestión de disciplina –dijo Seb, seguro de sí mismo.
–No le gusta estar solo. Es un perro casero –insistió Annabel–. No sé si lo has pensado bien. Una mascota es una gran responsabilidad.
Una hora después, Seb apretaba los dientes mientras escuchaba los lastimeros aullidos del animal.