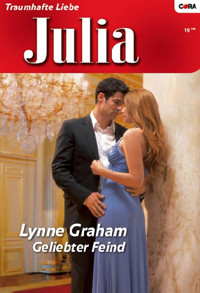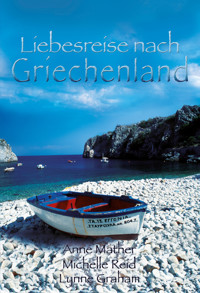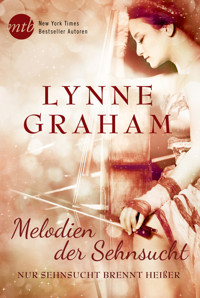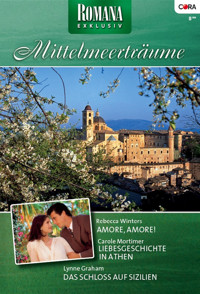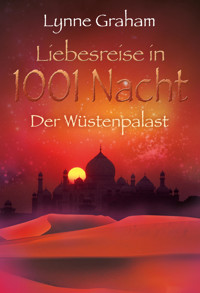7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Heredero del deseo Lynne Graham Compartieron una noche de pasión… con escandalosas consecuencias. Solos en el paraíso Annie West Juntos, los dos solos, en el paraíso… ¡hacían que subiese la temperatura! Una belleza en su cama. Louise Fuller ¡Una invitada inesperada… un deseo innegable!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca, n.º 288 - febrero 2022
I.S.B.N.: 978-84-1105-604-5
Índice
Créditos
Solos en el paraíso
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Heredero del deseo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Una belleza en su cama
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
ESTÁS seguro de que no quieres venir conmigo?
Strato entrecerró los ojos, cegado por el sol, mientras miraba a la mujer que había metida en la piscina de su yate, que se había quitado la parte de arriba del bikini. Sus pechos flotaban en el agua, pero tenía la melena rubia seca.
–No, gracias.
Si quería nadar, lo haría en las aguas cristalinas de aquella zona del mar de Grecia. Además, cuando él nadaba lo hacía para ejercitarse, no en una piscina que se cruzaba de un lado a otro en seis brazadas.
Pensó que el problema era que no quería estar con aquella mujer.
Cuatro días había sido tiempo suficiente para recordar que no le gustaba el parloteo sin sentido. No se podía mantener con ella conversaciones estimulantes ni tenía sentido del humor.
Strato frunció el ceño. A todas les faltaba algo.
El problema, tuvo que admitir, era él, no ella.
Había evitado tener relaciones profundas e implicarse emocionalmente desde que tenía uso de razón. Y se había pasado la vida con mujeres dispuestas a admitir esas restricciones, que disfrutaban pasándolo bien, pero él se sentía cada vez más inquieto e insatisfecho.
Había invitado a Liv y a su amiga al yate de manera impulsiva, pero en vez de estar disfrutando de su compañía, solo las estaba evitando.
–Si no quieres bañarte, puedo darte un masaje –le propuso ella, ladeando la cabeza.
Strato se estremeció. Lo que quería era que lo dejasen en paz. No quería que aquellos dedos huesudos se clavasen en sus hombros como preludio a una sesión sexual que lo dejaría todavía más vacío de lo que ya se sentía. Si necesitaba un masaje, se lo pediría a su entrenador personal y masajista, que también estaba a bordo.
–¿O prefieres otra cosa? –insistió ella con voz sensual.
Strato se giró y vio como su otra invitada salía del interior del yate contoneándose.
Llevaba el pelo largo suelto e iba desnuda debajo del caftán bordado con pedrería casi transparente. La vio mirarlo de reojo y esbozar una sonrisa invitadora y hambrienta, aunque Strato sabía que, en realidad, solo le interesaba su dinero.
Contuvo un suspiro. Estaba siendo injusto. Tenía lo que se merecía. Había sido un error invitar a Liv y a Lene a aquel viaje. Les había dejado claro que solo se trataba de divertirse, tener sexo y disfrutar del lujo, todo de manera temporal, pero era evidente que ellas pensaban que el término temporal era negociable.
En todo caso, Strato no podía permitir que albergasen ninguna esperanza. Solo de pensarlo, se le ponía el vello de punta.
–Tal vez prefieras estar con las dos a la vez –le sugirió Lene, quitándose el caftán y dejando al descubierto su elegante cuerpo antes de meterse también en la piscina–. ¿Quieres que empecemos Liv y yo y luego te unes?
Alargó la mano y la pasó por el cuerpo desnudo de su amiga.
Ambas mujeres lo miraban fijamente y Strato sintió el peso de su interés. No lo deseaban a él, solo deseaban complacerlo para que las mantuviese a su lado o, tal vez, en un momento de debilidad, las convirtiese en sus amantes durante un periodo de tiempo más extenso.
Él sonrió y se quitó las gafas de sol. Ellas esbozaron también dos sonrisas perfectas y se acercaron más la una a la otra. Lo que no sabían era que su sonrisa ocultaba una sensación de disgusto. Disgusto con él mismo por lo que estaba ocurriendo.
¿Cómo había podido pensar que podía divertirse con aquellas dos mujeres?
La situación no era en absoluto divertida.
Él había sabido cómo eran antes de que subiesen al yate, lo mismo que ellas habían sabido cómo era él: un hombre rico, al que no le gustaba aburrirse y que no quería ataduras.
–Gracias por la invitación, señoritas –les respondió, poniéndose en pie.
Ellas recorrieron su cuerpo con la mirada y él pensó que tal vez el interés que sentían por su cuerpo no fuese tan fingido, pero eso no cambiaba nada. Aquello no iba a funcionar.
–Disculpadme, pero me ha surgido un imprevisto.
Señaló hacia su despacho, del que había salido solo unos minutos antes, para hacerles pensar que tenía que trabajar y para que así, cuando les dijese que tenían que marcharse de allí, pudiesen hacerlo con algo de dignidad.
–Pasadlo bien. Yo me temo que tengo que volver a Atenas hoy mismo –les anunció–. Mi helicóptero os dejará en tierra antes de que anochezca, o más temprano, si lo preferís. Desde allí, un coche os llevará a donde queráis. Gracias por vuestra compañía, ha sido memorable.
Dicho aquello, se dio la media vuelta y atravesó la cubierta mientras las dejaba boquiabiertas dentro de la piscina.
Su eficiente secretaria apareció justo cuando Strato llegaba al otro lado del barco. Siempre estaba allí cuando la necesitaba.
–Organízalo todo, por favor, Manoli. Y cómprales un regalo apropiado a cada una.
Luego, clavó la vista en la pequeña isla que había a un par de kilómetros de distancia. Respiró hondo para ver si el aire salado aliviaba el sabor amargo de su lengua y después se lanzó al mar y empezó a nadar.
Capítulo 1
STRATO anduvo por la arena blanca y suave de la pequeña playa y se dirigió hacia un grupo de árboles. El baño había reactivado su cuerpo y había hecho que se le ocurriese una solución para un problema de trabajo que lo había mantenido despierto la noche anterior.
Le convenía concentrarse en aquello en vez de pensar en el error que había cometido al invitar a Lene y a Liv al yate.
Se dejó caer en la arena, ya a la sombra, y se dijo que lo mejor era centrarse en las dificultades que habían surgido en sus oficinas de Asia.
Unos minutos después, un ruido le hizo levantar la cabeza. Vio su helicóptero despegando del helipuerto del yate. Al parecer, sus invitadas habían decidido marcharse cuanto antes, para poder buscar a otro patrocinador lo más pronto posible.
Strato hizo una mueca. Su falta de criterio con aquellas dos le había hecho sentirse extrañamente… vulnerable. Frunció el ceño al reconocerlo.
¿Era posible que el hecho de buscar de manera deliberada relaciones superficiales y vacías lo estuviese convirtiendo a él también en una persona vacía y superficial?
No veía la manera de evitarlo. No quería que nadie se le acercase demasiado, pero tenía la sensación de que las mujeres interpretaban aquello como un reto para intentarlo. No entendían que Strato Doukas no tenía ningún punto débil ni ningún anhelo secreto de casarse o de formar una familia.
Sintió náuseas solo de pensarlo. Jamás olvidaría lo que había aprendido durante la niñez, gracias a su padre.
Apartó aquellos terribles recuerdos de su mente. Lo mejor era centrarse en el trabajo, uno de sus antídotos para no pensar en un pasado que era mejor olvidar.
Pero antes de que su mente volviese a Asia, vio en el mar un barco pequeño y blanco, con una línea turquesa y roja, que avanzaba hacia la isla.
Suspiró. Quería estar solo y no le apetecía encontrarse con un grupo de turistas. Aunque enseguida se dio cuenta de que en el barco iba solo una persona que llevaba puesto un sombrero de paja y una camisa ancha.
La embarcación se aproximó hasta el extremo rocoso de la playa y él deseó que no fuese un fotógrafo.
El intruso se quitó el sombrero y Strato se dio cuenta de que se trataba de una mujer con una melena oscura que le llegaba casi hasta la cintura. Arqueó las cejas. Uno no veía melenas así todos los días.
Sin embargo, se dijo que debía centrarse en sus problemas logísticos…
La mujer se quitó la camisa y Strato se quedó sin aliento al ver su cuerpo. Tampoco estaba acostumbrado a ver cuerpos así, al menos, en sus círculos sociales.
La vio inclinarse para guardar el sombrero y la camisa y Strato se fijó en su flexibilidad, dato que siempre era importante, además de admirar sus espectaculares curvas.
Después de haber pasado parte de la semana con sus dos delgadísimas invitadas, aquel cuerpo no pudo llamar más su atención. La vio quitarse los pantalones cortos y dejar al descubierto las generosas caderas, quedándose solo con un traje de baño oscuro, de una sola pieza, que le sentaba como un guante.
Strato sonrió, de repente, ya no le parecía tan mala idea conocer a una turista.
Sin embargo, la mujer no se dirigió hacia la playa, sino que se puso unas gafas y un tubo para bucear y se adentró en el mar. Él la observó durante cinco minutos con curiosidad.
Fuese quien fuese, parecía saber lo que estaba haciendo, no corría el riesgo de ahogarse. Sus largas piernas golpeaban el agua con fuerza, y la vio moverse con gracia y precisión hasta que desapareció de su vista.
Tanto mejor. Había ido allí para estar solo. Lo último que necesitaba era que otra mujer lo distrajese. Se estiró sobre la arena y se dio la media vuelta, apartando la mirada del mar.
Cora se sujetó el sobrero mientras avanzaba por las rocas, con la mirada clavada en el suelo. Al llegar a la arena, miró hacia la sombra en la que había decidido parar a comer y entonces se dio cuenta de que no estaba sola.
Allí había alguien durmiendo.
Nunca iba nadie a aquella pequeña isla, salvo en temporada alta, cuando de vez en cuando paraba algún grupo de turistas. Se giró hacia el agua. Aparte de la pequeña barca que había tomado prestada de su padre, solo se veía un enorme yate a lo lejos. Frunció el ceño al fijarse en el par de huellas sobre la arena.
Las personas que viajaban en aquel tipo de embarcaciones no nadaban cuatro kilómetros solo por diversión. Se preguntó si a aquel hombre se le habría hundido la barca. La noche anterior había habido tormenta, pero las huellas de la arena eran demasiado recientes.
Avanzó hacia él con el ceño fruncido, esperando que no estuviese malherido, pero redujo el paso al darse cuenta de que estaba desnudo. Tenía el trasero terso y redondeado y las piernas muy largas, cubiertas de vello.
Cora tragó saliva al notar que, de repente, se le había secado la boca y se le había cortado la respiración.
Era un hombre grande, muy grande, con un cuerpo atlético, musculado.
Dado su trabajo, ella estaba acostumbrada a los hombres así, pero pensó que nunca había visto algo semejante.
La brisa movió su pelo oscuro, pero él no se movió. Cora se fijó en que tenía una parte del hombro más blanca, con una marca, pero no podía ser una herida reciente porque no había sangre.
Dejó el petate en el suelo y se acercó a él con cierto miedo para comprobar si respiraba.
Una vez más cerca, comprobó que, efectivamente, la marca del hombro no era reciente, sino una cicatriz antigua…
Entonces, aquella montaña de músculos y piel dorada se giró y ella retrocedió.
Efectivamente, era espectacular también de frente.
Cora tragó saliva y estudió su rostro. Tenía la frente ancha, las cejas pobladas y oscuras y unos brillantes ojos verdes.
Ya sabía a quién se parecía, a Poseidón.
El dios del mar siempre se había considerado la personificación de la fuerza y de la belleza masculina y ella pensó que, de haber sido real, habría tenido también unos ojos así, del color del mar del que ella acababa de salir, tan intensos como aquel.
A Cora se le secó la boca.
–Está vivo.
–¿Esperaba encontrar un cadáver?
A Cora se le puso el vello de punta al oír aquella voz profunda, el tono divertido, que acababa de despertar algo que había estado aletargado en ella.
Se puso tensa y retrocedió.
–No sabía qué pensar.
Tal vez le hubiese dado demasiado el sol, porque se había sentido aturdida y se le había nublado la visión al ver aquellos ojos verdes.
Cora apartó la mirada y frunció el ceño.
–No tiene toalla, ni ropa –añadió, teniendo que hacer un esfuerzo para no volver a mirar su cuerpo desnudo, sobre todo, por debajo de la cintura.
Se ruborizó solo de pensar en lo que había visto ya.
Él arqueó las cejas.
–¿Hay alguna norma que diga que haya que ir siempre vestido o tener una toalla?
–He pensado que había sufrido un accidente.
–¿Por eso se ha acercado tanto a mí? ¿Iba a hacerme el boca a boca?
Ella bajó la vista de sus ojos, pasando por la nariz recta y posando la mirada en sus sonrientes labios. Tenía una boca muy bonita, casi demasiado bonita para ser un hombre. Aunque el resto de sus facciones, desde la sólida mandíbula hasta los marcados pómulos, con otra cicatriz en uno de ellos, eran muy masculinos.
Aquel rostro, aquella sonrisa, eran burlones, no bonitos. Aunque no cabía duda de que era un hombre muy atractivo… Y la prueba era el ritmo al que latía su corazón.
Cora no era ingenua. Tal vez fuese un hombre carismático, masculino y sexy, pero tenía algo que no le gustaba.
Como todos los griegos sabían, los dioses de la antigüedad no eran criaturas amables y cariñosas, sino muy peligrosas.
Lo mismo que aquel hombre. Su instinto femenino la alertó del peligro.
Un peligro que estaba patente en la mirada de él, en el hecho de que a ella se le hubiesen endurecido los pechos debajo de la desgastada camisa vaquera que llevaba puesta. Y en el modo en el que él seguía sonriendo.
Y, sobre todo, en el hecho de que no hubiese intentado taparse y siguiese allí tumbado, tan tranquilo.
–Bueno, si está bien, me marcho –le dijo, aunque fuese el único lugar con sombra de la playa y fuese la hora de comer.
–¿Cómo sabe que estoy bien? No me ha tomado el pulso.
Strato estudió a aquella Nereida con curiosidad e interés. Porque se trataba sin duda de una Nereida, una ninfa de los mares.
Era la misma a la que había visto bucear. Tenía el pelo muy largo y todavía llevaba en el rostro la marca de las gafas de buceo. Además, ni siquiera la camisa ancha y los pantalones podían ocultar su exuberante cuerpo.
Ella arqueó las cejas y sus ojos color miel se clavaron en los de él con impaciencia y cautela, mirada a la que Strato no estaba acostumbrado.
Las mujeres solían mirarlo con avidez.
Aunque aquella también había estudiado su cuerpo con interés un par de minutos antes, había estado a punto de marcharse cuando él la había detenido con sus palabras.
Sin duda, era una mujer diferente y eso lo intrigaba. Y lo molestaba al mismo tiempo, porque, en el fondo, no quería el interés de ninguna mujer.
Tal vez no soportase la idea de sentirse ignorado por una mujer, o quizás fuese el hecho de que parecía distinta a las mujeres con las que solía interactuar lo que hubiese despertado su interés. O ambas cosas a la vez.
–¿Está bien? ¿No se habrá dado un golpe en la cabeza?
Strato se dio cuenta de que se había llevado la mano a la frente, como si le doliese la cabeza y, por un instante, pensó en mentir, pero decidió que prefería decir la verdad, por cruda que esta fuese. Sabía que no enfrentarse a la realidad podía llegar a ser muy peligroso.
Apretó los labios con fuerza y la vio fruncir el ceño.
Eso provocó en él un calor que no tenía nada que ver con deseo sexual, sino con el hecho de que aquella mujer estuviese realmente preocupada por él.
Era extraño.
Pagaba a todo un equipo para que se ocupase de satisfacer todas sus necesidades, no necesitaba que una extraña se preocupase por él, sin embargo, sus palabras habían despertado en su interior algo que llevaba mucho tiempo sin experimentar.
Se pasó los dedos por el pelo y sonrió con languidez.
–No, estoy bien. ¿O es que no se lo parezco?
–Me alegro –le respondió ella con voz ronca después de unos segundos.
Aunque no parecía contenta. Estaba demasiado tensa. Y a Strato le gustó aquello, lo mismo que le gustó ver que se le marcaban los pezones a través de la raída camisa, lo que, a su vez, hizo que se preguntase cómo sería acariciarlos con las manos.
La vio hacer otro amago de marcharse y le preguntó:
–¿No tendrá algo de beber? Estoy seco.
Ella se quedó inmóvil.
–¿No tiene agua? ¿Cuánto tiempo lleva aquí?
Él se encogió de hombros.
–Varias horas, supongo.
–¿Supone? ¿No lo sabe? ¿No ha traído víveres?
Su tono enojado y preocupado hizo que Strato se la imaginase vestida como una remilgada profesora de escuela. Una fantasía nueva que no tardó en desaparecer de su mente, ya que prefería la imagen del bañador, o desnuda.
–No, no he traído nada –admitió, dándose cuenta de que era cierto que tenía sed.
Tenía que haber vuelto al yate hacía rato. Nadie iría a buscarlo allí, porque las personas que trabajaban para él sabían que le gustaba disfrutar de aquellos momentos de soledad.
Ella volvió a fruncir el ceño y murmuró algo que Strato no logró entender.
–¿Y qué hace aquí sin nada? ¡Qué locura!
Él se sintió fascinado. Hacía siglos que nadie lo reprendía. La última había sido su tía, que se había preocupado por él hasta el final de sus días.
–Aunque todavía no estemos en pleno verano, no hay que correr el riesgo de quedarse deshidratado. En especial, estando solo, porque… ¿está solo?
–Sí, pero vendrán a recogerme cuando caiga el sol –le respondió Strato, ya que eso era lo que había acordado con su tripulación.
Ella volvió a apretar los labios con desaprobación.
–Eso es una estupidez. Podría pasarle cualquier cosa en todo ese tiempo.
«Sí, cualquier cosa», pensó él, estudiando sus deliciosos labios, su melena todavía mojada y los generosos pechos.
–¿No tendrá también algo de comida? –le preguntó él–. Llevo todo el día sin comer.
Capítulo 2
CORA estaba buscando en su bolsa, pero levantó la cabeza al oírlo hablar en tono socarrón.
Lo miró, clavó la vista en su pecho y se maldijo antes de levantarla hacia el rostro.
Su gesto era indescifrable, pero Cora tenía claro que se estaba riendo de ella.
Lo más sensato habría sido marcharse. Odiaba que los hombres se burlasen de ella, no iba a tropezar dos veces con la misma piedra…
Pero también era una mujer sensata y había visto a muchas personas tomar decisiones equivocadas cerca del mar, pensando que podían hacer buceo sin tomar clases antes, hacer esquí acuático después de haber bebido, o quemarse la piel hasta tal punto que después necesitaban atención médica.
Al menos, Poseidón había tenido el sentido común de tumbarse a la sombra y su piel estaba bronceada, no quemada por el sol.
Cora tomó aire al darse cuenta de que estaba recorriendo otra vez su cuerpo con la mirada. Y que él también era consciente.
Deseó poder borrar aquel gesto burlón de su rostro, que le recordaba a Adrian, rubio, de ojos azules, riéndose de ella.
Respiró hondo.
Su instinto le decía que Adrian y aquel hombre tenían mucho en común.
«Pero no puedes estar segura. Y no puedes dejarlo aquí sin nada de beber».
Cora quiso preguntarle cómo había llegado allí, solo, desnudo y sin provisiones, pero imaginó que él le contaría que sus amigos le habían gastado una broma. Además, imaginó que si mostraba la más mínima curiosidad solo conseguiría alimentar su ego.
Suspiró.
–Puede tomar algo de mi comida si quiere.
Doris siempre le ponía demasiado. Pensaba que una chica grande, como ella, necesitaba mucho combustible. Y lo necesitaba cuando trabaja en el campo, aunque odiase que la etiquetasen de chica grande. Tenía veintiséis años, pero seguía doliéndole que hablasen de ella así, aunque Doris no tuviese ni idea.
–Eso sería estupendo, gracias –le respondió él, apoyándose en un codo y dedicándole una sonrisa que habría hecho que a Cora le temblasen las rodillas si no hubiese sido inmune a los hombres guapos y egocéntricos.
–Con una condición.
Cora estuvo a punto de echarse a reír al verlo arquear las cejas con sorpresa. Al parecer, Poseidón no estaba acostumbrado a que nadie le dijese que no, o a que le pusiesen límites.
–¿Cuál? –le preguntó él.
Ella no pudo evitar echarse a reír.
–No se asuste. No voy a pedirle nada raro. Es solo que preferiría no comer con un extraño completamente desnudo. Preferiría que se tapase un poco.
–Me temo que no tengo nada con qué taparme –le respondió él–. Salvo que también me preste ropa.
Cora contuvo una sonrisa. Alguien debería advertirle que se estaba excediendo en su papel. Era evidente que quería que se quitase la camisa. Lo había visto mirarle los pechos de reojo varias veces.
–¿No le importa ponerse ropa de mujer? Algunos hombres podrían sentir comprometida su hombría.
–Si tengo que elegir entre eso o morir de hambre, prefiero lo primero. No tengo un ego tan frágil.
«Seguro que no», pensó ella.
Y entonces dejó escapar una carcajada de verdad. Si hubiese estado tan hambriento, su aspecto no habría sido tan imponente. Cora nunca había conocido a un espécimen igual.
–De acuerdo.
Cora dejó la bolsa sobre la arena, entre ambos, y él se incorporó sobre el codo para ver cómo se quitaba la camisa.
Ella dudó un instante más, dudó de verdad en esa ocasión, preguntándose si estaría cometiendo un enorme error.
Podría ofrecerle una botella de agua, o preguntarle si quería que lo dejase en el puerto más cercano, en la isla de al lado, donde debían de estar sus amigos, pero ella también tenía hambre. ¿Por qué iba a marcharse y comer al sol porque un turista descuidado le hubiese quitado el sitio?
Además, no podía negar que estaba disfrutando de aquel intercambio de opiniones con él. ¿Cuánto tiempo hacía que no se le había acelerado el corazón así?
Además, le gustaba la idea de darle una lección a aquel extraño tan seguro de sí mismo. Era hora de que alguien le demostrase que las cosas no iban a hacerse siempre como él quisiese.
Así que, en vez de quitarse la camisa, se deshizo de los pantalones, que también eran muy anchos y le llegaban por las rodillas.
–Tome –le dijo, lanzándoselos al regazo.
Su gesto de sorpresa fue tal que Cora estuvo a punto de echarse a reír otra vez.
Él miró sus piernas con apreciación y la sensación de victoria la abandonó.
Cora cerró los puños y agradeció que la camisa le tapase al menos los muslos.
–Si vamos a compartir mi comida quiero que quede claro que yo no formo parte del menú. ¿Entendido? Jamás me quedaría a solas con un hombre que piensa que estoy a su disposición.
Aunque no tenía la sensación de que aquel fuese uno de esos hombres que actuaban sin preguntar antes. Estaba segura de que no corría ningún peligro a su lado, pero, no obstante, prefirió dejar claras las reglas del juego.
Strato clavó la vista en aquellos ojos que eran del mismo color que su coñac favorito. Sintió calor en el vientre, como si se hubiese tomado una copa doble, pero lo que vio en la mirada de ella, además de rebeldía, fue preocupación. O, tal vez, miedo.
Por primera vez, intentó ponerse en su lugar. Estaba sola en una isla con un hombre del que no sabía nada. Un hombre mucho más grande y fuerte que ella, que le había demostrado claramente su interés sexual. Y no había nadie cerca que pudiese ayudarla aunque se pusiese a gritar.
Así que el calor que estaba sintiendo no era causado por la atracción que sentía por ella, sino por la vergüenza.
Le sorprendió. No estaba acostumbrado a aquella sensación.
Porque él siempre había coqueteado con mujeres cuyo interés por él era evidente, que conocían su reputación como amante.
Allí estaba fuera de su ambiente. Aquella Nereida no sabía que no tenía nada que temer. No sabía quién era ni que jamás le había hecho daño a una mujer.
Apretó los dientes e intentó contener recuerdos del pasado en los que no pensaba jamás, que solo volvían en sus pesadillas.
Levantó una mano y se sentó.
–Lo siento mucho. No pretendía incomodarla –le dijo con la voz ronca–. No he pensado. Solo estaba…
–Flirteando –dijo ella, dejando escapar un suspiro y relajando ligeramente los hombros.
Sí, había hecho eso. Y la había hecho sentirse incómoda.
–Tiene mi palabra de que no corre ningún peligro conmigo.
Apretó los dientes. ¿Cómo podía haber cometido semejante error? Estaba tan acostumbrado a la promiscuidad sexual y a un estilo de vida libertino que había pensado que era lo normal.
Pero era evidente que aquella Nereida no venía de ese mundo.
Aunque había todavía más. Más que su atractivo sexual, a Strato le gustó que fuese directa y dijese lo que pensaba. Le gustó que fuese rápida y que tuviese sentido del humor.
Se sentía atraída por él, pero aquel no era el lugar ni el momento para seducirla.
–Si prefiere marcharse, prometo que no me moriré de sed –admitió, tomando los pantalones, dispuesto a devolvérselos.
–No, quédeselos. Agradecerá tener algo que ponerse si realmente va a quedarse aquí hasta el atardecer.
–Gracias. Y gracias por venir a ver cómo estaba. Es un gesto loable por su parte.
Se sintió como un niño al que le hubiesen recordado que se comportase con educación.
Ella sacudió la cabeza y su pelo cayó sobre los pechos, haciendo que Strato tuviese que apretar la mandíbula y obligarse a concentrarse en su rostro.
No era una belleza, pero tenía la boca grande y unos ojos inteligentes que hacían que fuese bella, sobre todo, cuando su gesto era divertido.
Él estaba acostumbrado a mujeres con sonrisas blanquísimas, perfectas, labios hinchados y mucho maquillaje. Cuando aquella mujer sonrió, se fijó en que no tenía la dentadura perfecta, y sus labios eran gruesos, pero naturales.
–¿Tiene hambre de verdad, o lo ha dicho por decir algo?
–Tengo hambre, pero es culpa mía. Solo me he tomado un café esta mañana.
–En ese caso… –Cora se encogió de hombros–. Podemos comer. Esta es la única sombra de la isla y yo suelo comer aquí.
A Strato le gustó oír aquello. Estuvo a punto de preguntarle si iba a allí a menudo, pero se había prometido no jugar con ella, así que se limitó a sonreír.
A ella le brillaron los ojos y sus pechos se elevaron cuando respiró profundamente. Él fingió que no se había dado cuenta. En su lugar, se concentró en disfrutar de una comida frente al mar con una compañía fascinante.
Aunque supiese que, en otras circunstancias, había podido disfrutar de otro tipo de placer con aquella mujer. No obstante, no habría sido algo sencillo, y él solo hacía eso cuando era sencillo.
¿O estaba cambiando de gustos?
¿Era ese el motivo por el que en los últimos tiempos se había sentido tan nervioso y por el que aquella mujer lo atraía tanto?
–Gracias por confiar en mí –murmuró–. Es muy generoso por su parte. Ahora, ¿le importaría darse la vuelta mientras me visto?
Ella se ruborizó y su reacción lo intrigó todavía más. Era una mujer segura de sí misma y reservada al mismo tiempo. Y Strato no recordaba la última vez que había visto ruborizarse a una mujer.
Nunca había conocido a alguien así.
–Buena idea. Voy a ver qué me ha puesto Doris para comer –le respondió ella, girándose y empezando a buscar en su bolsa de lona.
Strato tomó los pantalones de algodón, que estaban húmedos. Había tenido la esperanza de verla quitarse la camisa, pero tampoco podía quejarse con las vistas.
Sabía que recordaría aquellas piernas bronceadas en sus sueños. Eran muy largas y fuertes, lo suficientemente como para abrazarlo por la cintura mientras él se hundía en su delicioso calor.
Sacudió la arena de los pantalones y se los puso.
«Como la prensa te viese así, Doukas», pensó. «Multimillonario instaura nueva moda».
Contuvo una carcajada.
Los pantalones eran viejos, estaban descoloridos y tenían un corte terrible, pero estaban calientes del cuerpo de aquella mujer y Strato tuvo que luchar durante unos segundos contra su propia erección al imaginársela desnuda y pegada a su cuerpo.
Por suerte, ella estaba ocupada con la comida y no se dio cuenta.
Strato respiró hondo y se recordó que no quería asustarla.
Había prometido comportarse bien.
Al menos, por el momento.
Más tarde, cuando ella se diese cuenta de que no representaba una amenaza, tal vez sería interesante ver hasta dónde lo llevaba aquella repentina atracción.
–¿Quién es Doris?
Cora lo miró por encima del hombro y su estúpido corazón se aceleró al verlo. ¿Cómo era posible que estuviese todavía más impresionante con sus pantalones que desnudo?
En cualquier caso, el contraste entre su piel bronceada y los pantalones descoloridos de algodón le daba un aspecto todavía más sexy.
Tal vez fuese la manera de llevarlos, que no pareciese importarle su aspecto.
–¿Perdón?
–Ha mencionado a una tal Doris. Me preguntaba quién es.
–Ah –dijo Cora, volviendo a clavar la vista en la comida–. Es la cocinera del hotel de mi padre.
Aunque, en realidad, era mucho más que eso.
La madre de Cora había fallecido cuando ella tenía ocho años y, durante los seis años siguientes, había estado sola con su padre, hasta que había llegado Doris. Esta había sido muy buena para ambos y había sido un gran apoyo para Cora durante la adolescencia.
Cora hizo una mueca. Pobre Doris. Era un amor, era leal y cariñosa. Había intentado inculcar en ella todas las virtudes de una buena ama de casa, pero con muy poco éxito.
–¿Vive con su padre?
Eso pareció sorprenderlo, aunque era normal que varias generaciones viviesen juntas, en especial, en pueblos como el de ella, pero era evidente que aquel hombre procedía de otro mundo.
Cora miró hacia el mar, hacia lo lejos, donde seguía anclado el enorme yate. Doris le había contado que había llegado desde Atenas, ya que parte de su tripulación había bajado a tierra a comprar provisiones.
–Por ahora, sí. En los últimos tiempos no se ha encontrado bien.
Tragó saliva. Recordó la llamada en la que le habían informado de que su padre había sufrido un infarto y la impotencia que había sentido ella al saber que estaba en otro continente y que no podía acudir inmediatamente a su lado.
–Lo siento.
Ella se encogió de hombros y empezó a colocar la comida entre ambos.
–Ya está mucho mejor.
O lo estaría si no estuviese tan estresado con el hotel. La crisis económica le había afectado mucho, justo después de que hubiese pedido un crédito para hacer algunas reformas. Esa temporada estaba siendo muy floja, había pocos turistas, y no tenía ni idea de cómo enfrentarse a las deudas.
Así que Cora se había quedado a ayudarlo.
–Me alegro de que esté bien –añadió el extraño, estudiándola con la mirada–. Doris ha preparado todo un banquete.
–Nunca hace las cosas a medias –comentó ella sonriendo y partiendo un pastel de queso y espinacas antes de darle la mitad–. Hasta la masa filo es casera.
Él le dio un bocado y Cora observó cómo habría los ojos con sorpresa mientras lo saboreaba.
Pensó que a Doris le habría caído bien. Le caía bien cualquiera que apreciase su cocina. Cora volvió a centrar su atención en la comida, extrañamente incómoda al verlo disfrutar. No pudo evitar preguntarse si atacaría otros placeres físicos con el mismo entusiasmo.
Sintió de nuevo calor en las mejillas.
–Se nota que es comida casera –comentó él, lo que despertó la curiosidad de Cora–. Hacía años que no comía algo así.
–¿Nadie le cocina así? –le preguntó ella, por no preguntarle si estaba casado.
–No desde que era muy joven –admitió antes de comer otro bocado.
Cora abrió una botella de agua y le dio un sorbo.
–¿Puedo un poco? –le preguntó él.
Cora le dio la botella y él apoyó los labios en el mismo lugar en el que los había apoyado ella, lo que le hizo pensar en su boca sobre la de ella, lo que, a su vez, hizo que se le endureciesen los pechos y que sintiese calor en la pelvis.
Aquello no era normal en ella. Tal vez le hubiese dado demasiado el sol. No estaba respondiendo a Poseidón como solía responder ante cualquier otro hombre.
Molesta, le ofreció la ensalada y el pan. En circunstancias normales, ella habría devorado después de haber estado haciendo ejercicio físico, pero en esos momentos se había quedado sin apetito.
Compartir la comida con aquel extraño había sido un error. Tal vez no fuese peligroso desde un punto de vista físico, pero la perturbaba como no lo había hecho nadie desde que había conocido a Adrian. Y ni siquiera este…
–No está comiendo nada.
Cora levantó la vista y se dio cuenta de que la estaba observando. Por un instante, todo su cuerpo se puso alerta. Entonces, él miró hacia el mar, como si estuviese disfrutando con las vistas, y ella se relajó.
Cora frunció el ceño. ¿Podía bastar una sola mirada para provocarle aquella sensación? ¿Era consciente él? ¿Era ese el motivo por el que había apartado la vista?
Tomó una naranja.
–Supongo que usted lo necesita más que yo –comentó, a pesar de que ella también había tenido hambre un rato antes.
Se concentró en pelar la fruta, inhalando su aroma cítrico antes de meterse un jugoso trozo en la boca.
Se hizo el silencio mientras comían y Cora fue relajándose poco a poco.
Cualquiera que los hubiese visto de lejos habría podido pensar que el ambiente era tranquilo y agradable, pero Cora era muy consciente del hombre que tenía al lado y, sin darse cuenta, su cuerpo había ido acercándose poco a poco al de él, hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se apartó.
Entonces, decidió concentrarse en la naranja y pensar en otra cosa.
Había sido una mañana dura. Había llegado una carta del banco para su padre y ella había sentido pánico.
Por regla general, sus escapadas a aquella pequeña isla la ayudaban a lidiar con el estrés que le producían su padre y la posibilidad de que perdiesen el hotel, pero aquel día ni siquiera el mar había conseguido tranquilizarla.
Porque su cabeza estaba pendiente de Poseidón, que estaba devorando su comida, en vez de estar buscando una estrategia para salvar a su padre de la quiebra.
De repente, tomó una decisión. Aquello había sido un error.
Se chupó el jugo de la naranja de los dedos, tomó la botella de agua y se lavó. Entonces, se puso en pie.
–Tengo que marcharme.
–¿Se va?
Poseidón la miró con sorpresa.
Y a Cora le gustó. Probablemente, no estuviese acostumbrado a que las mujeres se marchasen de su lado de aquella manera.
–Ya es hora –comentó, dudando antes de hacerle el ofrecimiento–. ¿Quiere que lo lleve a alguna parte?
–No, gracias, estoy bien –le respondió él–. Tengo que devolverle los pantalones.
–¡No! Gracias, pero no los quiero.
Aquellos pantalones le recordarían a él y al deseo que había sentido al conocerlo a pesar de que se trataba de un extraño.
Cora lo miró fijamente un par de segundos más, intentando, tal vez, grabar su imagen en la memoria. Después, se dio la media vuelta.
Strato la vio alejarse por la playa, balanceando las caderas cuando sus pies se hundían en la arena, y se le volvió a secar la boca. Tomó la botella de agua y le dio un sorbo.
Ella llegó a una zona de tierra firme y su paso se volvió atlético. El movimiento de sus piernas era hipnótico.
«Sí, vas a soñar con esas piernas».
Dio otro sorbo, pero no tenía la garganta seca porque necesitase agua, sino por ella.
¿Cuándo había sido la última vez que una mujer se había alejado de él?
Strato comprendía que se hubiese comportado con cautela ante un extraño, así que había decidido ocultar sus pensamientos y proyectar un aura de tranquilidad.
Y había funcionado. Habían estado comiendo juntos. Había podido disfrutar viendo cómo se comía la naranja, cómo el jugo corría por sus dedos y ella lo limpiaba con la lengua.
Frunció el ceño. Aquella mujer tenía algo que lo atraía y no se trataba solo de atracción sexual. Su carácter, tal vez. Era combativa y, al mismo tiempo… decente. Se había preocupado por él y esa preocupación había despertado en él sentimientos que no había experimentado en mucho tiempo.
Eso no decía mucho de las personas con las que solía tratar.
Incluso la comida que habían compartido le había hecho pensar en el pasado, en su madre. Había conseguido traerle recuerdos felices, a pesar de tener muy pocos. No era de extrañar que se sintiese desconcertado.
Vio desaparecer a su Nereida a lo lejos, sin mirar atrás.
No conocía los motivos, pero aquella mujer lo había fascinado más que nadie en el mundo.
Tomó un trozo de naranja que ella había dejado sin comer, le dio un bocado y disfrutó de su sabor dulce y cítrico. Cerró los ojos e imaginó que no era una naranja, sino ella.
La cuestión era si de verdad estaba dispuesto a caer en la tentación.
Capítulo 3
CORA estaba recogiendo las mesas que tenían en la terraza cuando oyó que un barco se acercaba al hotel. Miró a lo lejos y vio que no se trataba de un barco pesquero, sino de una embarcación mucho más moderna.
Por desgracia, no tenían ninguna reserva para aquel día y, además, aquella lancha era demasiado pequeña como para llevar a un grupo de turistas. Cora estudió la bahía con la mirada y se dio cuenta de que el yate que había visto el día anterior estaba anclado a lo lejos. Si era alguien que fuese a comprar víveres, ¿por qué no se dirigía hacia las tiendas del puerto?
El motor de la lancha se detuvo al llegar al embarcadero del hotel, alguien lanzó un cabo con pericia, como si fuese algo que estuviese acostumbrado a hacer.
Ella pasó a la mesa siguiente, pero, en vez de limpiarla, se quedó mirando al hombre que estaba atravesando el embarcadero.
Tenía el sol de espaldas, era alto y atlético, con los hombros anchos y rectos. No andaba deprisa, pero avanzaba con rapidez porque tenía las piernas muy largas.
Cora sintió que se le erizaba el vello de la nuca.
No reconocía aquel modo de andar, pero algo le dijo que se trataba de Poseidón, que estaba casi tan imponente vestido como desnudo. Llevaba puestos unos mocasines de diseño, una camisa blanca de manga corta y pantalones claros.
Ella se arrepintió al instante de haberse vestido como lo había hecho aquella mañana. Calzaba zapatillas de deporte y vestía unos vaqueros cortos y deshilachados y una camiseta negra con la frase: Los biólogos lo llevan en los genes.
Él se detuvo al llegar a la terraza y la miró de arriba abajo, después, lentamente, esbozó una sonrisa que hizo que a Cora se le acelerase el corazón. No obstante, levantó la barbilla e intentó mantener el gesto impasible.
Comprobó que, efectivamente, era muy alto, más que ella. No estaba acostumbrada a mirar a los hombres desde abajo, pero la sensación no le disgustó.
–Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo?
Él arqueó las cejas, se quitó las gafas de sol y le preguntó:
–¿No me reconoce?
Y sonrió todavía más, como si aquello le resultase divertido.
–Por supuesto que sí. Nos conocimos ayer –le respondió ella con la voz demasiado ronca–. Veo que sí que fueron a recogerlo a la playa.
Él asintió sin dejar de mirarla a los ojos.
–¿Estaba preocupada por mí?
A ella se le secó la boca y se reprendió, tuvo que recordarse que tenía veintiséis años, no dieciséis.
–Que a uno lo dejen en la playa sin nada no es una situación habitual.
La tarde anterior había sentido ganas de volver a la pequeña isla a comprobar que él ya no estaba allí, pero había visto a su padre tan preocupado con los problemas económicos del hotel que no había querido dejarlo solo. Ese era el motivo por el que se había levantado muy temprano a trabajar, para poder volver a la isla esa mañana, a comprobar que el extraño al que había conocido el día anterior ya no estaba allí.
–¿Qué hace aquí? –le preguntó.
–He venido a verla.
Ella no pudo evitar que le gustase oír aquello, pero tuvo la esperanza de que el hombre no se lo notase en la cara.
–¿De verdad? ¿Y cómo me ha encontrado?
Él se encogió de hombros.
–Sabía que tenía que ser de la zona.
Alargó la mano, en la que llevaba los pantalones que Cora le había prestado el día anterior.
–¿Los ha planchado?
Él sonrió más y eso hizo que apareciese un encantador hoyuelo en su mejilla, Cora clavó la vista en la prenda para no derretirse todavía más.
Había conocido a hombres atractivos y sensuales, pero ninguno la había afectado como aquel, ni siquiera Adrian.
–También están lavados, aunque debo admitir que no lo he hecho yo, sino uno de mis trabajadores.
Al oír aquello, Cora miró hacia el enorme yate, pero se dijo que aquel hombre no podía ser su dueño, debía de haber salido de otra parte.
–Gracias –le respondió.
–¿Le gustaría tomar un café conmigo?
Aquello la sorprendió.
–¿Dais cafés aquí? –le preguntó él, mirando a su alrededor.
–Por supuesto.
No solían abrir tan temprano, pero…
–En ese caso, dos cafés, por favor. Si es que quiere acompañarme.
Ella deseó contestarle que tenía demasiado trabajo, pero la Cora aventurera que había en ella, que ya llevaba un tiempo sin salir, la alentó a aceptar la invitación.
¿Cuánto tiempo hacía que no mantenía una conversación que no tuviese nada que ver con el hotel, con la salud de su padre o con sus problemas económicos? Al menos, aquel hombre la distraía de sus preocupaciones, aunque fuese solo de manera temporal.
Además, ¿qué peligro podía tener un café? Sería la manera de agradecerle que le hubiese devuelto los pantalones lavados y planchados.
Así pues, asintió y se dio la media vuelta.
–Ahora vengo.
Strato se sentó a la sombra, mirando hacia la puerta por la que había desaparecido ella.
Se sentía bien, algo nervioso, cosa que no había sentido en mucho tiempo.
Si hubiese sabido lo que había en aquellas pequeñas islas, habría ido mucho antes. Atenas era predecible y Nueva York había perdido su sabor. Montecarlo estaba pasado de moda y él no estaba de humor para las excesivas fiestas de Río.
Lo único que le interesaba era aquella Nereida.
Le había gustado que no hubiese mostrado una excesiva emoción al verlo, que lo hubiese tratado como a un igual.
Le intrigaba que le gustase ir vestida de manera tan poco atractiva. Se echó a reír solo de pensarlo, y se dijo que nunca había estado con una bióloga.
Respiró hondo y se preguntó qué pasaría si dejaba a un lado las relaciones superficiales y profundizaba un poco más con alguien, si intentaba conocer a una mujer que fuese más compleja y desafiante, distinta a las mujeres con las que solía relacionarse.
Tenía las piernas estiradas y no estaba mirando hacia el mar, sino hacia la puerta del hotel.
Cora no pudo evitar sentir un escalofrío cuando sus miradas se cruzaron.
Él se sentó recto al verla aparecer. ¿Se habría dado cuenta de que Cora se había entretenido un poco en peinarse? También había querido cambiarse la ropa, pero su orgullo se lo había impedido.
Recordó cómo Doris había intentado buscarle novio, y la cara que habían puesto los candidatos al verla aparecer, tan alta y corpulenta. Poseidón la miraba con apreciación y ella no podía evitar que le gustase la sensación.
Cora avanzó entre las mesas con la cabeza erguida y los hombros rectos, sin inclinarse hacia delante para que no se le notasen tanto los pechos.
Era extraño que reaccionase así ante la mirada de un extraño cuando, en circunstancias normales, le molestaba que alguien se interesase sexualmente por ella de una manera tan evidente. En aquella ocasión se sentía orgullosa, encantada y con ganas de pasar tiempo con él.
–Aquí tiene –le dijo, dejando las tazas de café sobre la mesa junto a dos vasos de agua y un pequeño plato con galletas.
Luego, se sentó enfrente de él.
–¿Las ha horneado usted?
Cora se echó a reír.
–No. No se me dan bien las tareas domésticas. Son de Doris. Pruebe una. La combinación de miel con nueces es deliciosa.
Él mordió una galleta sin dejar de mirarla y, como le había ocurrido el día anterior al verlo comer, Cora sintió que se le aceleraba el pulso.
Sentía algo por él que no era capaz de identificar.
Apartó la mirada y tomó su taza de café. De repente, sintió que estar allí, sentada tan cerca de él, era una imprudencia.
–Entonces, no es cocinera. ¿Es bióloga?
Ella levantó la vista, lo miró a los ojos y se sintió perdida por un instante. Tenía la sensación de estar flotando en el mar.
–Lo digo por la camiseta –añadió él–. ¿O no es suya?
Ella sacudió la cabeza.
–Sí, es mía y… sí, soy bióloga. Bióloga marina –le respondió, intentando no sentirse triste.
Estaba allí para ayudar a su padre, que la necesitaba. Y eso era lo más importante.
Poseidón asintió.
–Este debe de ser un lugar fascinante para trabajar. ¿Desovan las tortugas por aquí cerca?
Así era, pero el lugar era secreto y Cora no iba a desvelárselo, aunque aquel hombre pareciese genuinamente interesado en el tema.
–Sí, y es fascinante. Aunque en estos momentos no trabajo como bióloga –admitió, tomando una galleta y dándole un mordisco.
Cuando volvió a mirarlo a los ojos, se dio cuenta de que él tenía la vista clavada en su boca, pero Cora consiguió mantener la aparente calma.
–Es cierto, comentó que su padre estaba enfermo. ¿Lo está ayudando aquí?
–Sí. ¿Y usted? ¿A qué se dedica?
Él se encogió de hombros.
–¿Ahora mismo? Intento hacer lo menos posible.
Así que estaba de vacaciones.
–¿Cómo se llama? –le preguntó él en un tono diferente, un tono al que Cora pensó que podría hacerse adicta.
–Cora. Cora Georgiou.
–Cora –repitió él, sonriendo de medio lado–. Me gusta. Es un buen nombre para una Nereida.
–¿Una ninfa de los mares? –inquirió ella, echándose a reír–. No me parezco en nada.
Él inclinó la cabeza y Cora tuvo la impresión de que estaba intentando medir su cuerpo y también su mente.
La sensación le resultó incómoda. Pocos hombres se interesaban por su cerebro, casi todos veían su cuerpo y les parecía demasiado grande.
El día anterior había pensado que aquel hombre también era así, pero en esos momentos se preguntó si se habría equivocado con él.
–A mí me parece perfecta para ese papel.
Cora arqueó las cejas, aunque tuvo que reconocer que parecía sincero. Sonrió al pensar que, si él hubiese sido Poseidón, habría escogido a una ninfa del mar como compañera.
–¿Qué ocurre?
Cora se encogió de hombros.
–Que, casualmente, yo pensé que se parecía a Poseidón.
Se dio cuenta demasiado tarde de que eso alimentaría todavía más su ego, pero a él le brillaron los ojos como si aquello le resultase divertido.
–Me siento halagado, aunque lo que más me interesa es la sensación de que nuestras mentes parecen funcionar de manera similar.
Cora tenía la misma impresión. Y no recordaba la última vez que le había ocurrido aquello.
Dio un sorbo a su café para ocultar su sonrisa.
–¿Y usted, cómo se llama?
–Strato –le contestó él–. Strato Doukas.
Cora abrió los ojos como platos.
¡Pues sí que era Poseidón!
–¿Strato Doukas? –repitió con sorpresa.
–Tal vez haya oído hablar de mí.
¡Tal vez! Era muy famoso, y no solo en Grecia. Conocido por su riqueza y por sus gustos refinados, era el dueño de un imperio logístico, aunque se rumoreaba que prefería divertirse a trabajar.
Cora hizo una mueca.
–Pues este no es precisamente su lugar, señor Doukas.
Le extrañaba que un multimillonario frecuentase pequeños negocios como aquel y pasase el tiempo con personas normales y corrientes como ella.
–Llámeme Strato, por favor –le dijo él.
De repente, Cora ya no se sintió tan cómoda a su lado. Sabía que los hombres como él no veían a mujeres como ella como iguales. Era evidente que debía de estar aburrido. Recordó haber oído que se había llevado en su último viaje no a una, sino a dos modelos escandinavas para que le hiciesen compañía en su lujoso yate.
–Me temo que no tengo tiempo para estar aquí sentada, charlando. Tengo mucho que hacer.
Él frunció el ceño.
–Pues no parece que haya mucho trabajo. No hay muchos clientes, ¿verdad?
A ella le molestó que se lo recordase.
–De todos modos, estoy ocupada. Tal vez no sea consciente, pero hace falta trabajar muy duro entre bastidores para proporcionar las comodidades que algunas personas dan por descontadas.
–¿Piensa que no soy capaz de apreciar el trabajo duro?
–Seguro que aprecia usted muchas cosas, señor Doukas.
«Como las orgías con modelos escandinavas».
–Ahora, si me disculpa, tengo que marcharme. Al café, invita la casa.
Cora había dado solo un paso para marcharse cuando él se puso en pie.
–Espere –le dijo en tono autoritario, y Cora se detuvo–. Por favor, quédese.
Ella negó con la cabeza. Tenía el corazón a punto de salírsele del pecho.
–Me temo que es imposible.
Él se interpuso en su camino.
–¿Por qué, Cora? ¿Porque de verdad tiene trabajo o porque me tiene miedo?
–¿Miedo? –repitió ella, levantando la barbilla y poniendo los brazos en jarras–. Yo no le tengo miedo a ningún hombre.
Ninguno podía ya hacerle daño. Jamás volvería a ser tan ingenua.
–¿No? Tal vez le tenga miedo a esto, a lo que hay entre nosotros –le dijo él.
Y Cora sintió alivio por un instante al darse cuenta de que la conexión que había sentido con él había sido mutua.
–Entre nosotros no hay nada, señor Doukas.
Este se movió con tanta rapidez que a Cora no le dio tiempo a retroceder. De repente, lo tenía tan cerca que tuvo que levantar la cabeza para poder mirarlo a los ojos.
No recordaba haber estado nunca tan cerca de un hombre. Un hombre mucho más grande que ella, musculoso, de mirada intensa, que la envolvía con su calor.
Pero no sintió miedo, sino emoción. Y aunque una vocecilla en su interior le advirtió que estaba loca, no se apartó. Ya no era una víctima. Prefería enfurecer a Strato Doukas que huir de él. Prefería sentirse como se sentía en esos momentos, que darle la espalda a aquella maravillosa sensación.
–¿Seguro que no, Cora? Porque yo tengo la sensación de que sí.
Strato levantó una mano y le acarició la mandíbula, apoyó el dedo pulgar muy cerca de sus labios.
Ella sintió calor y deseo. Tan intenso que no supo qué hacer.
Intentó hablar con naturalidad.
–Lo siento, señor Doukas, pero debe de estar imaginándoselo.
Él la miró de un modo extraño, no parecía enfadado.
–Tal vez. Al fin y al cabo, ¿qué podemos tener en común?
Cora no se movió. Se quedó esperando. Notó su mano caliente en la cintura.
–Salvo esto –añadió él.
Inclinó la cabeza y ella separó los labios para recibirlo y suspiró aliviada.
Capítulo 4
STRATO se quedó inmóvil. Sus labios estaban muy cerca de los de ella, que esperaba, expectante, anhelante.
Sintió que parte de ella quería apartarlo, rechazarlo. Y a él le molestó por primera vez en mucho tiempo que alguien lo juzgase por su reputación. No solía importarle lo que los demás pensasen de él. Vivía como quería porque aquella era la única manera de sobrevivir.
Podía marcharse, pero aquellos ojos color miel estaban clavados en él.
Aquella Nereida era muy complicada y él nunca se metía en temas complicados.
Y, sin embargo…
No era capaz de retroceder.
Necesitaba probar sus labios.
Se tomó su tiempo, inclinó la cabeza más y apoyó los labios en la curva de su cuello. Su textura y su sabor invadieron todos los sentidos de Strato, que chupó su piel con fuerza.
Ella dio un grito ahogado y se puso tensa, pero levantó más la cabeza, ofreciéndole el cuello. Sabía a verano destilado: a calor, a sol y a miel con un toque de sal marina.
Lo agarró de la parte superior de los brazos, hundiendo los dedos en sus bíceps con tanta fuerza que Strato se excitó todavía más.
A pesar de su actitud despectiva, Cora se había rendido a él e iba a darle todo lo que quisiese.
Strato pasó los labios por su cuello y los gemidos de ella lo alentaron. ¿Sería igual de expresiva cuando estuviesen desnudos? Era una mujer apasionada. No le preocupaba despeinarse ni estar a la altura de sus expectativas.
La erección de Strato creció y ella apretó su cuerpo suave contra el de él, movió las caderas hacia su cuerpo y él la agarró del trasero para acercarla más.
La besó en la esquina de la boca y ella giró la cabeza, buscando sus labios.
Strato se sintió triunfante y por fin apoyó los labios en los de ella.
Y descubrió algo nuevo.
Se sintió sorprendido. La abrazó con más fuerza y tuvo que separar las piernas para no tambalearse frente a aquella sensación.
El sabor de su boca fue toda una revelación.
Intentó controlarse y estudiar las diferencias entre aquello y otras experiencias anteriores, pero no era capaz de pensar con claridad. Solo podía pensar en ella.
Y en más.
Cora le devolvió el beso y él deseó mucho más. Lo quería todo, todo de ella para él. Y también dárselo todo. Era la primera vez que se sentía obligado a entregarse como amante, que tenía la sensación de que no podía darle menos a aquella mujer.
La abrazó con fuerza y sus cuerpos se fundieron. Encajaban a la perfección. Strato habría podido besarla durante horas y no le habría dolido el cuello, y las voluptuosas curvas de Cora hicieron que se sintiese desesperado por explorarlas centímetro a centímetro.
Solo de pensar en sus cuerpos unidos…
Echó el cuerpo de Cora hacia atrás y ella lo siguió sin separar los labios de los de él, como si siempre hubiesen sido amantes, como si sus cuerpos se conociesen íntimamente.
Strato deseaba a Cora como no recordaba haber deseado a otra mujer, pero todavía tenía el sentido común suficiente como para darse cuenta de que aquel no era el momento ni el lugar.
Apartó la cabeza a regañadientes, a pesar de que ella intentó evitarlo.
«Muy pronto, belleza. Muy pronto», pensó.
Respiró con dificultad y pensó que, en tan solo quince minutos, podían estar en su yate, desnudos.
Ella abrió los ojos y fue como zambullirse en una piscina de oro fundido. Strato nunca había visto algo tan poderosamente atractivo como aquella mirada y aquellos labios henchidos por sus besos.
Se le hizo un nudo en el estómago. La sensación le resultó extraña.
–Quiero… –empezó.
Pero ella lo hizo callar apoyando un dedo en sus labios, gesto que también le resultó muy erótico.
Sus cuerpos siguieron pegados un segundo más y, entonces, Cora retrocedió y él apartó las manos de su cuerpo.
De repente, se sintió abandonado y deseó volver a abrazarla.
Pero aquel no era el lugar. El padre de ella podía aparecer en cualquier momento y, además, Cora se merecía algo mejor.
Ella seguía mirándolo, respirando con dificultad. No llevaba maquillaje ni iba vestida para provocarlo, pero Strato no podía imaginar una mujer más atractiva que aquella.
A pesar de su actitud quisquillosa, Cora era especial. De hecho, a Strato le gustaba que no le pusiese las cosas fáciles.
Pero el tiempo de jugar se había terminado. Ambos sabían lo que querían.
–Quiero que se marche –le pidió ella.
Y a Strato se le quedó la sonrisa congelada en el rostro.
–¿Qué ha dicho?
Ella retrocedió y se cruzó de brazos. Y eso hizo que los pechos se le marcasen todavía más y que Strato no pudiese pensar en otra cosa.
–Lo que me ofrece no me interesa, señor Doukas.
Strato se puso tenso. Cada una de las palabras de Cora le sentó como una bofetada. Su gesto era de enfado.
¿Por qué estaba enfadada? Le había dado la oportunidad de apartarse antes de besarla. Ella lo había deseado tanto como él y ya era demasiado tarde para fingir lo contrario.
–No recuerdo haber hecho ninguna oferta, señorita Georgiou –le respondió.
Al menos, verbalmente.
Había sido ella la que sí la había hecho al apretar su pelvis contra él.
–El error ha sido mío –le dijo ella, torciendo el gesto.
Él deseó alargar la mano y… ¿qué? ¿Tranquilizarla?
–Vamos a dejar algo claro –añadió Cora–. No estoy aquí para divertirlo. He oído que ya tiene compañía en su yate, señor Doukas, así que no venga aquí a buscar más. No me interesan los playboys.
Él se puso tenso. Le gustaban los retos, pero todo tenía unos límites.
Se cruzó de brazos para contener el impulso de agarrarla y recordarle que sí estaba interesada en él.
–Eso sonaría más convincente si no acabases de frotarte contra mí como una gata en celo –le recordó él, clavando la mirada en sus pechos deliberadamente y tuteándola–. Tus pezones todavía te delatan. La atracción es mutua.
Ella dio un grito ahogado.
–Admito que sentía… curiosidad, pero me respeto mucho más que eso.
Él arqueó las cejas. No le importaba lo que pensasen de él, pero no permitía que nadie lo insultase.
¿Qué problema tenía aquella mujer? Solo la había besado. Y, o bien la conexión que había entre ambos era excepcional, o ella estaba muy desesperada. Tal vez ambas cosas.
–¿Has terminado?
Ella asintió, apretó los labios.
–Bien. En ese caso, permite que te aclare que, si en alguna ocasión le ofrezco algo a una mujer, es solo en lo relativo al placer, sin ningún compromiso. No me interesan las mujeres que consideran que el sexo es un insulto o un tipo de prueba. Las mártires no me resultan atractivas. Y, si mi estilo de vida te molesta, me da igual. No tengo tiempo para mujeres que juegan a cambiar de opinión porque tienen demasiado miedo a enfrentarse a sus propios sentimientos.
Ahí metió el dedo en la llaga, lo vio en el gesto de Cora, que, en lugar de retroceder, levantó la barbilla todavía más, como retándolo a continuar.
Y Strato no supo si sentir admiración o enojo.
Aquella mujer era realmente única.