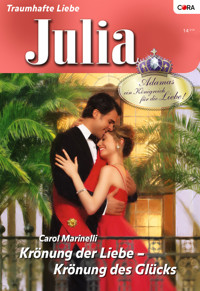9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Pack 338 Seducida por el jeque Lela May Wright Le pidió una noche, pero más tarde ¡pidió su mano! Fuego bajo el hielo Jackie Ashenden Las consecuencias de una noche… que nunca debió ocurrir. Más que deseo Bella Mason Un encuentro fortuito condujo a una relación extraordinaria. Difícil elección Carol Marinelli Una promesa de placer a la que nadie podría resistirse…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 792
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca, n.º 338 - febrero 2023
I.S.B.N.: 978-84-1141-671-9
Índice
Créditos
Seducida por el jeque
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Fuego bajo el hielo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Más que deseo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Difícil elección
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
EL bastardo estaba muerto.
Arrancó el informe, hizo una bola con él y lo lanzó al otro lado de la habitación. Aterrizó sobre una alfombra de seda, junto a la montaña de papeles que se habían ido acumulando y que contaban en papel caro la vida de Damien Hegarty.
Akeem casi se rio. El hombre que se había referido a él como un monstruo –y cosas peores– había muerto, y él debería sentirse más tranquilo, pero no era así, porque ella lo iba a perder todo.
Akeem Abd al-Uzza, príncipe heredero de Taliedaa, contempló la foto que creía destruida y el corazón le explotó. Allí estaba ella, en una sola instantánea. Charlotte.
Rozó con el índice el cuerpo que mostraba la fotografía. Lo recordaba todo, hasta el último detalle de su suave piel rozándose con la suya, mucho más áspera. Cómo le había obsesionado ver cada marca, cada mínima señal que ensombrecía el tono dorado de su carne. Lo había hipnotizado con su dulzura.
–Dulzura –repitió con amargura, y la palabra le hizo daño en los labios.
Una descarga de deseo hizo que se mesara los cabellos, despertando en él unos recuerdos olvidados hacía ya mucho tiempo y que lo revolvían de un modo inesperado y no deseado. Las pecas que salpicaban su seno derecho, y cómo había ido lamiéndolas una a una hasta llegar a su pezón. Cómo ella había gritado su nombre mientras exploraba su cuerpo por primera vez, la misma noche en que lo rechazó, apartándolo de su lado como si no tuviera ningún valor.
Se levantó de la silla para mirar por la ventana. Ante sí había una ciudad antigua y el desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sintió que el estómago se le encogía, como siempre, al saber que iba a ser suya. Que ya lo era. Cerró los ojos. Él, el heredero huérfano y olvidado, era quien regía sus destinos desde el palacio de lo alto de la montaña. ¿Por qué entonces no era capaz de dejar atrás de una vez por todas el pasado, sabiendo que había sido capaz de superar tantas cosas? ¿Por qué no la olvidaba de una vez?
Charlotte Hegarty le había hecho daño, dando al traste con toda su inocencia. Y, no obstante, casi una década después, seguía deseándola. Sin medida.
Dos semanas, y sería coronado rey de manera oficial, así que solo le quedaba una porción limitada de libertad antes de que el peso de la corona que le había estado vetada recayera sobre sus hombros y lo apartara definitivamente del pasado. Y de ella. Y de su necesidad de restregarle todo lo que había echado por la borda para vivir una vida de trabajos.
Porque, antes de ser rey, estaba decidido a cobrarse venganza. Sería el acto de un hombre, no de un rey. Una oportunidad que no iba a echar a perder. Así le demostraría al pasado, y a ella, que no había sitio en su mundo para ninguna de las dos cosas.
Capítulo 1
CHARLOTTE Hegarty abrió el puño y dejó caer la tierra, que fue golpeando el ataúd de su padre. Marrón oscuro sobre madera de haya. Y no sintió nada. Nada en absoluto. Estaba aturdida. Vacía.
Sus finas bailarinas se hundían en la hierba cuando se dio la vuelta para darle la espalda al féretro y contemplar lo que tenía a su espalda. No había nadie. Solo estaban el vicario y ella. Nadie se había molestado en aparecer. Ni siquiera los borrachos amigos de su padre. Echó a andar sintiendo el aire atravesar su americana fina y su blusa blanca. Pero siguió caminando, alejándose del pasado, de las esperanzas y sueños que había puesto a sus pies para que él, una y otra vez, los pisoteara al elegir antes la botella que a ella. Al final, la botella había ganado, llevándoselo por delante a él y toda esperanza de que un día se diera la vuelta y la viera.
Viera a su hija.
El velatorio la esperaba, ominoso y negro como la verja alta que cerraba los muros del cementerio. No había perdido la esperanza de que alguien se acordara de él. Que le doliera su pérdida. Pero no habría barra libre en el velatorio. Solo recuerdos. Solo dolor. Solo remordimientos. Porque sus amigos no lo eran de verdad, y no querían ver las consecuencias que, en el mundo real, acarreaba su estilo de vida.
Ella se encargaría de recordarles quién había sido su padre. Su último acto como hija. Cruzaría la calle, entraría en el pub, donde le habían dejado un cuarto gratis para el velatorio, y fingiría comerse los pequeños sándwiches de pasta de pescado y pepino. Y todo terminaría.
Arrastrando los pies, empujó la puerta de doble hoja que necesitaba desesperadamente una mano de pintura, y se quedó de piedra. Hasta el último átomo de su cuerpo quedó en suspenso porque el corazón había dejado de bombear sangre a los órganos vitales.
Había conjurado un fantasma.
–¿Akeem? –dio un paso–. Estás aquí… Eres tú.
–En carne y hueso, Charlotte –contestó, apoyándose contra la barra del bar.
Su mirada se clavó en sus labios, en aquellos labios oscuros y carnosos que hacían que cada sílaba de su nombre sonase… mal. Igual que le había hecho sentirse nueve años atrás, cuando le recordó sin tapujos quién era. Charlotte Hegarty, indigna de amor incondicional. La hija de un borracho que vivía en el barrio más marginal de Londres, sobreviviendo a duras penas en una vida de pobreza, incapaz de llevar la vida que una cría de dieciséis años debía llevar.
La amargura le subió por la garganta y le inundó el corazón. Akeem no debería pronunciar su nombre, ni siquiera recordarlo. Tampoco debería estar allí, pero lo estaba.
Respiró hondo, cuadró los hombros y lo miró a los ojos. Qué curioso que, el día en que ya no le quedaba nada por lo que pelear, aparte de sí misma, se presentara.
–¿Por qué has venido?
Era la misma pregunta que tantas veces se había oído a sí misma plantear en las incontables noches en que se imaginaba aquella escena. Pero en todas esas ocasiones se veía a sí misma como la definición de la indiferencia mientras él le rogaba que lo perdonara. Y después, ella fingía que no había nada que perdonar y lo despedía. En el fondo, nunca había esperado que la escena tuviera lugar, y mucho menos, en aquel momento.
Akeem se encogió de hombros.
–Para ofrecerte mis condolencias.
La rabia la sacudió hasta la punta de los pies.
–¿Aún con mentiras, Akeem? –lo acusó, incapaz de contenerse. Había mentido para meterse en su cama y después marcharse sin tan siquiera una nota de despedida.
Se apartó de la vieja barra de bar en la que estaba apoyado, y la fuerza de su más de metro ochenta de presencia masculina la asaltó. Y para colmo, sonrió. Un fogonazo de blanco de sus dientes en mitad de aquella barba negra y corta.
–Yo nunca te he mentido.
El recuerdo era intenso, y mirando su boca recordó la última mentira que le había dicho mientras salía de su alcoba descolgándose por la ventana. Besándola en los labios inflamados le había susurrado promesas de amor para siempre mientras bajaba hasta el tejado del porche.
Esa era la mentira que más le había dolido.
–Espero que, por lo menos, te permita dormir mejor por las noches –replicó.
–Dormir es para los muertos –sentenció, acercándose a ella.
Charlotte se quedó sin aliento. Tenía su denso pelo algo alborotado, como si se hubiera pasado las manos por él.
–Y yo estoy muy vivo –añadió–. Además, nunca duermo.
Un estallido de calor le coloreó las mejillas, el cuello y más… más abajo. Su cuerpo lo había reconocido antes de que ella pudiera ordenarle que no lo hiciera, y le resultó aterrador. Aquel era el efecto que surtía en ella simplemente estando en el mismo espacio, robándole el aire que necesitaba para vivir.
–Tiene que ser agotador pasarse la vida ahuyentando los demonios que acosan tu cama.
Abrió ligeramente las piernas, dispuesta a pelear. Llevaba nueve largos años preparándose para aquella confrontación. Ella odiaba las confrontaciones, pero su momento había llegado.
Akeem le dedicó una especie de sonrisa que solo se dibujó en la mitad de su boca y se acercó aún más.
–Siempre he tenido energía más que suficiente.
Sabía lo que estaba haciendo. Quería recordarle que había compartido su cama y que, entonces, durmió abrazado a ella como si fuera una segunda piel.
–Lo que hagas en la cama no me interesa. Pero aquí, no eres bienvenido.
–¿Ah, no?
Sus facciones parecían rezumar inocencia, pero ella lo conocía bien y no se iba a dejar engañar.
–No. Mi padre no te habría querido aquí, y tampoco habría aceptado tus condolencias.
–Mis condolencias son para ti, no para él.
–Me sorprende que tengas algo para mí, y todavía más que pienses en mí –contraatacó, preparándose para la frase que más había practicado. La mentira más grande y mejor–, porque yo nunca pienso en ti.
Si no había sentido nada junto a la tumba de su padre, lo estaba sintiendo todo en aquel instante. Su yo de dieciséis años había salido a flote, recordándole a su yo de veinticinco que había asuntos pendientes.
Y allí estaba él, su asunto pendiente, desabrochándose en silencio los dos primeros botones de perla del cuello de la camisa blanca inmaculada. No respondió. Simplemente siguió mirándola, clavada su mirada en los ojos de Charlotte. Y una atracción magnética la empujó a acercarse todavía más, a dejarse envolver por aquel perfume terrenal a madera y arena, a tocarlo.
Las palabras habían sido la parte fácil, porque lo que no se esperaba era que su cuerpo reaccionase de un modo tan primitivo ante él. No estaba en el guion, pero no iba a dejar que él lo supiera. No se iba a romper por fuera, aunque por dentro se estuviera derritiendo.
–Yo pienso en ti con frecuencia, qalbi –admitió en voz baja y suave, que ella sintió como una caricia–. Pienso en la vida que escogiste.
–¿La vida que yo escogí? –repitió. Qué rabia que la voz se le hubiera quebrado. Habían pasado nueve años, y no podía cargarle a él toda la culpa porque ella se hubiera quedado mientras que él se marchaba, pero lo hizo. Lo culpó por todo.
Él asintió, viendo cómo se mordía en labio inferior.
–La existencia penosa a la que llamas vida.
–¿Qué?
Entonces dio un paso atrás, pequeño, pero lo justo para poder conectar un directo a su mandíbula de corte perfecto.
–No tienes ningún derecho a juzgar mi vida.
–¿Ah, no? Podrías haber sido lo que quisieras. Lo que quisieras –repitió–. Pero decidiste seguir cuidando, durante una década más, de un hombre que te había menospreciado a cada oportunidad que se le había presentado de hacerlo.
Charlotte parpadeó varias veces seguidas.
–Yo… –¿podría haber sido lo que quisiera?–… tengo veinticinco años, te recuerdo. No estoy muerta.
Pero sus palabras se le quedaron en el vientre, a pesar de su fingida confianza. No sabía cómo sería su vida de no haber tomado aquella decisión. Lo único que sabía con certeza era el hecho descorazonador de que no tenía a nadie ni nada a lo que considerar suyo.
–Dime que no es cierto. Cuéntame los maravillosos planes que tienes, ahora que eres libre. ¿Sigues dibujando?
Lo miró atónita. ¿Si seguía dibujando? ¡Se acordaba! Recordaba el rasgo que entonces la hacía libre. El lápiz era su billete a la aventura. Su válvula de escape. Y había renunciado a él. A su arte. A su único talento. Y lo había hecho porque su padre lo consideraba una estupidez que malgastase el tiempo dibujando cuando debería estar cuidando de él. Su padre había destruido sus trabajos. Había aplastado todos sus sueños, y ella se lo había permitido porque se sentía egoísta dedicando esos momentos a dibujar y soñar. ¿Cómo tomarse tiempo para sí misma cuando su padre necesitaba que lo ayudase a sobrevivir? ¿Cómo perseguir el absurdo sueño de ser retratista cuando el peso de la realidad era tan aplastante?
–¿Sigues persiguiendo tus sueños? –continuó él, y Charlotte se tragó el recuerdo de lo que había perdido, de lo que su padre le había arrebatado. Y no era solo su arte, sino también parte de lo único que definía su identidad. Había renunciado a sus sueños como si nunca hubieran existido. ¿Qué sentido habría tenido aferrarse a ellos?
Pero él parecía decidido a hacerle recordar, a hacerle lamentar.
–¿O es que has malgastado la vida rellenando las botellas de whisky vacías con té para intentar engañar al borracho de tu padre? –continuó–. ¿Has malgastado tu vida, qalbi, intentando salvar a un hombre que no quería ser salvado?
Levantó una mano de dedos largos como si pretendiera acariciar su mejilla, y ella retrocedió. Estaba demasiado cerca. Era demasiado íntimo.
Pero sus preguntas la cuestionaban a un nivel muy profundo, ya que no había hecho ninguna de las cosas de las que hablaron en susurros aquella noche, escondidos en su alcoba. Aquellos sueños y esperanzas de ser… más.
De repente experimentó una tremenda presión en los pulmones. Su padre la había necesitado cuando nadie más lo había hecho, aunque jamás hubiera reconocido su sacrificio. Su tiempo. Su arte. Nunca se había dado cuenta de que ella era quien lo había mantenido vivo, olvidándose de su propia vida. Nunca había reconocido la astucia que les permitía sobrevivir con la mínima, presentándose en el banco unas horas antes que él para retirar la pequeña pensión que recibían antes de que él se la gastase en whisky y que, después, no pudieran ni comer. Nunca la había visto acudiendo a los bancos de alimentos cuando él se le adelantaba y no dejaba ni un céntimo. Jamás le había dado las gracias. La hija haciendo las funciones del padre, encadenando trabajos temporales de camarera, de dependienta, de limpiadora. Todo lo había soportado en aquellos nueve años, justo desde que Akeem la dejó.
¡No había tenido elección!
–He hecho lo que tenía que hacer –replicó–. Ayudé a mi padre como cualquier hija debe hacer –inspiró profundamente y sintió el algodón barato de la camisa en el pecho–. Él era cuanto tenía.
–No. Tu padre era cuanto tú misma te permitiste tener.
–¡Basta!
No quería seguir escuchando. Así no era como ella había imaginado aquel reencuentro. ¿Por qué no estaba él de rodillas, rogándole que lo perdonara por haberla abandonado?
–¿Eres la mujer que querías ser, Charlotte?
Hubo un tiempo en que se atrevió a imaginar que podía llegar a ser alguien, que la vida tenía más que ofrecerle, aparte de ser la cuidadora de su padre. Pero Akeem se había encargado de pulverizar esos sueños, y ahora no tenía ni idea de quién era, ni de lo que iba a hacer. Pero no iba a admitirlo delante de él. Ya era bastante duro admitir ante sí misma que cuidar de su padre había sido toda su vida.
–Basta –repitió.
Odiaba a aquel hombre. Odiaba lo que le había hecho. Que la hubiera empujado a cuestionarlo todo. No solo porque había roto después la promesa de llevarla consigo, sino porque había acabado con quien era ella, y había cosas que ya nunca podría llegar a ser.
–Deja lo que sea lo que estés haciendo y márchate –lo conminó.
–Pero si acabo de llegar.
–Yo no te he pedido que vinieras.
–¿Preferirías estar sola –abrió los brazos y alzó las cejas–, en un lugar como este?
–Qué amable eres recordándomelo. Pero te recuerdo que no tienes derecho a decirme cómo vivir mi dolor.
–Lo único que deberías sentir es alivio –espetó–, pero tienes razón. No tengo derecho a decirte cómo vivir tu dolor, ni dónde, porque no lamento que haya muerto. Siento que hayas perdido a tu padre por ti, Charlotte –continuó–. Sé que lo querías por razones que nunca…
–Este no es el momento.
–¿Qué momento puede haber mejor que este?
Respiró hondo y se pasó las manos por la cara. Tenía que acabar con aquella conversación.
–¿Qué quieres?
Volvió a acercarse.
–Lo que yo quiera no importa. Lo que importa es lo que yo tengo y tú necesitas, Lottie.
–¿Y qué es lo que yo necesito, Akeem?
Oír que la llamaba por aquel nombre hizo que, a su pesar, se estremeciera por dentro.
–Me necesitas a mí.
–¿A ti?
–Sí –sonrió, y su mirada ardió–. A mí. Akeem Abd al-Uzza.
Su voz, profunda y orgullosa, rezumaba masculinidad. Poder.
–¿Ya no eres Akeem Ali?
–Abd al-Uzza es el apellido de mi padre.
–¿El apellido de tu padre? Pero si tu madre…
No terminó la frase y cerró los ojos. No importaba. No quería saber. Había renunciado a su apellido igual que había renunciado a ella. Los habría abandonado a ambos como si no significaran nada.
–Akeem Ali, o Abd al-Uzza, no te quiero aquí, y por supuesto, no te necesito.
–Hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Qué mejor modo de empezar que con una noche de placer en mis brazos, rodeada de lujo?
–¿Quieres llevarme a la cama? –repitió, incrédula.
–Sí. Pasarás una noche en mi cama. Una noche de placer extraordinario.
–¿Por qué?
–Llámalo como quieras. Apoteosis final.
–¿Apoteosis final? –el corazón se le desbocó–. ¿Has venido hasta aquí, sin haber sido invitado, porque has pensado que me acostaría contigo por última vez para dar no sé qué por terminado? –abrió los ojos de par en par–. Qué arrogante eres.
–¿Te sorprende mi arrogancia cuando veo tu pulso dando saltos en el cuello?
–Sí. El chico al que yo conocía lo sugeriría. Nunca lo exigiría.
Un recuerdo descontrolado la asaltó. Él apoyaba la mano en la piel desnuda de su cadera mientras le susurraba al oído si le gustaba. ¿Quería que le diera placer con sus manos? Se estremeció. Su Akeem había sido delicado, tierno, nunca exigente. El Akeem que ella había conocido no era el hombre que tenía delante.
–No soy el muchacho que tú recuerdas –su voz era pura seda, pura seducción–. El placer que experimentarás en mis brazos será como ningún otro que hayas conocido antes de mí, o que vayas a conocer después.
Alargó el brazo y, con un dedo, rozó el pulso que batía frenético en la base del cuello. Fue todo un triunfo aguantar aquel contacto y fingir indiferencia, una indiferencia del todo imposible, ya que Akeem era el único hombre que había conocido.
–¿Quieres que ponga los labios ahí para que puedas comprender el poder de la atracción que sigue habiendo entre nosotros?
–¡No! –exclamó, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera en la deslealtad de su cuerpo, que palpitaba con la intensidad de su mirada, de su roce, del deseo de fundirse en sus brazos.
¿Pero qué narices le estaba pasando? Era el día del funeral de su padre. Y no iba a dejar que Akeem la engañara para que olvidase lo que había hecho, cómo la había abandonado.
–No –repitió–. Mi cama es territorio vedado para ti.
–No es a tu cama donde quiero llevarte, sino a la mía.
–Da igual de quién sea. Yo no voy a estar en ninguna cama contigo –declaró–. Tú eres el que necesita esto –continuó, gesticulando con las manos–. No yo. Si no, no estarías aquí.
–Tú necesitas tanto como yo cerrar esa puerta del pasado –replicó él, acariciando su cuello y alzando su rostro empujando suavemente su barbilla–. Haz la prueba y ven conmigo.
La tentación era grande, y el nudo que sentía en el vientre era el deseo que sentía de él. Ni siquiera necesitaba sentir sus labios para comprender que lo que seguía habiendo entre ellos era fuerte, más de lo que lo había sido nueve años atrás. Era distinto, más poderoso, una especie de ansia antigua. Lujuria. Deseo.
–No –susurró, y él bajó el brazo–. No puedo.
–El miedo te paraba cuando eras una cría, y ahora que eres una mujer –la miró de abajo arriba–, sigues asustada.
–No me digas…
Había sido él quien había salido huyendo. Él era quien tenía miedo.
–¿Qué tienes que perder? No tienes trabajo, ni familia, ni dinero, y pronto ni siquiera tendrás casa. ¿Es que quieres seguir exactamente donde has estado siempre hasta que te echen por la fuerza, obligándote a abandonar todo lo que conoces?
–¿Y cómo sabes tú eso?
–Es fácil imaginar la vida que has llevado.
Claro que lo sabía todo. Era un hombre poderoso. Era fácil reconocerlo en las puntadas artesanales que lucía su traje. Sabía que no había avanzado nada. Para él seguía siendo la misma chica que conoció: asustada y sola, temiendo que el sistema la alejase definitivamente de su padre.
Siempre se había mantenido callada, tal y como su padre le había enseñado. Los de fuera no importaban, no contaban, y no le había dicho nada a nadie, ni siquiera a la policía que aporreó la puerta de su casa porque en el colegio no habían conseguido contactar con ella durante tres días, y estaban preocupados por su bienestar. Encontraron a su padre en el borde de la inconsciencia, y los servicios sociales se encargaron de llevarla a una casa de niños. Ni siquiera entonces habló. Pero a Akeem sí que se lo contó.
Ocho semanas, le dijeron. Si en ocho semanas su padre demostraba que era capaz de cuidar de ella, podría volver a casa. Y en esas ocho semanas, solo existieron ellos dos: Akeem y Charlotte.
Él había sido su primer, su único amigo. Se había abierto a otro ser humano por primera vez en la vida, porque él le había ofrecido algo que nunca había tenido: amistad. Pero ya no era aquella chiquilla. No quería serlo. Aquella niña le había dado todo a su padre hasta que no quedó nada para ella.
Una inquietud desconocida la zarandeó, animándola a olvidarse de las cautelas y a admitir que el contacto con él era bienvenido y que quería más, mucho más, porque ¿cuándo había sido ella egoísta? ¿Cuándo se había permitido comportarse de manera irreflexiva, sin sopesar cuidadosamente los pros y los contras? Solo en una ocasión. Una vez hizo la maleta, dispuesta a escapar, pero él se marchó sin ella…
No tenía nada que perder por pasar la noche con él.
Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos como las cuerda de un violín cuando dio un paso hacia él.
–¿Una noche? –susurró, y esperó frente a sus ojos, pegada a él, a que respondiera. Como un boxeador plantado ante un oponente antes de la pelea. Como hacía su padre de joven.
En toda su vida, solo había luchado por esos pocos trofeos que había en el salón de su casa. Nunca había luchado por ella, ni por su familia. Lo único que le enorgullecía era lo que había en aquella caja de trofeos. ¿Y ella, de qué podía sentirse orgullosa? ¿Unos cuantos premios por sus dibujos en el instituto? ¿Una beca que tenía para estudiar en la universidad, que no aceptó porque tenía que buscar trabajo para poder cuidar de su padre?
–Sí –dijo él, la mirada hambrienta–. Una noche.
Era deseo. Sin más. En aquel momento, necesitaba conectar, y estaba reaccionando a los estragos del día y a la tormenta de emociones que él estaba provocando. La indulgencia de ser impulsiva era tan excitante como amedrentadora y se estaba rindiendo a ella con una espontaneidad que nunca se había permitido.
Sus manos encontraron el camino a su pecho sólido como un muro. Puso los dedos sobre el tejido de su camisa y dio un paso atrás.
–Acabemos con esto –dijo, intentando proyectar una indiferencia que no sentía.
–Como desees –contestó–, pero no va a ser algo que dejar atrás. Va a ser largo y gratificante.
–Una noche y solo una. Luego, nos separaremos. Nada cambiará. Seguiremos siendo lo que somos ahora: un recuerdo distante.
–Eso es.
Dudó. Estaba mintiendo. ¿Él, o ella? Porque lo cambiaría todo. ¿Y no era eso lo que quería? ¿Ser completamente nueva e iniciar el camino a un futuro brillante, sin sentirse rehén del pasado?
–Deja de pensar, Charlotte –le aconsejó, al tiempo que extendía un brazo–. Toma mi mano.
Respiró hondo y tomó su mano, sin pausa y sin preguntas.
Akeem la condujo a un coche que esperaba. Charlotte lo miró, acomodado en el asiento de cuero, casi ignorando su presencia, y el corazón traidor dio un salto mortal. La mano le ardía, aún con el calor de la de él. Y la boca… ay, la boca, le palpitaba por haberse sentido tan cerca de la de él.
Apartó la mirada cuando sintió el corazón a punto de explotar. Tenía las palmas sudorosas y se las limpió en la falda. Tenía una carrera en las medias, a la altura de la rodilla. Medias de noventa céntimos y falda barata estilo lápiz. Ese no era el aspecto que debía tener una mujer de camino a la seducción.
Miró por la ventana. La escena que había al otro lado del cristal era un borrón. La ropa no importaba. Quería que pasara lo que iba a pasar. Lo deseaba.
De espaldas a él, sintió el calor de su aliento en la nuca.
–Qué tensa…
Un dedo trazó con suavidad la línea de su espina dorsal, dejando una sensación intensa en su camino.
–Tengo la firme intención de que te deshagas de esta tensión.
Hacía casi una década que nadie la había tocado. Sí, había tenido citas. Gracias a los mil trabajos que había encadenado, la gente no había sido un problema. Pero nunca había conseguido conectar, no había deseado a nadie porque su boca no era la de Akeem. Ninguno le había hecho sentir así.
Ladeó el cuello y se dejó llevar. Una noche. Eso era todo. Sus manos estarían por todas partes en ella, solo en ella. Estarían desnudos, serían anónimos en un viejo hotel de Londres. Lo necesitaba. Él tenía razón.
El coche aminoró la marcha.
–¿Te asusta? –le preguntó, incapaz de hacer otra cosa que no fuera sentir.
Él la atrajo hacia su pecho y ella apoyó en él la espalda.
–¿Qué es lo que me asusta?
Ella se dio la vuelta y apoyó una mano en su pecho intentando mantenerlo a distancia, aunque todos sus instintos le gritaban que tirara de él. Que agarrara las solapas y lo acercase.
–Esta energía que hay entre nosotros.
–Lo que siento es excitación, no miedo.
–Yo también –confesó–. Pero han pasado casi diez años. Somos unos desconocidos y, sin embargo…
–¿Somos desconocidos?
–¿Cómo no vamos a serlo? Yo solo tenía dieciséis años cuando nos conocimos en Los Niños de St John…
–Yo estaba a punto de cumplir los dieciocho. Los dos éramos unos inocentes que buscaban consuelo el uno en el otro.
–Pero la trayectoria de nuestras vidas desde entonces ha sido…
Quería decir diferente, pero no le parecía correcto.
Él emanaba lujo. El traje que acariciaba su cuerpo, el coche. Había llegado a algo grande, mientras que ella… negó con la cabeza, y miró su mano, aún apoyada en su pecho. Descubrir su carne nueve años atrás le había abierto la puerta a un mundo nuevo para ella. Fueron el secreto de ambos. El escape.
Akeem le había ofrecido su silencio en un mundo que se negaba a mantenerse callado. Le ofreció consuelo en la interminable tarea de preocuparse por su padre, solo dejándola estar con él. Se sentaban a ver la tele en el salón común, o charlaban en el jardín; por su parte, ella le escuchaba el relato de sus sueños de escapar del sistema. Su meta era pasar de trabajar en la obra de renovación de un edificio a construir rascacielos que llegasen al cielo.
Una década antes, nunca se había imaginado que acabaría siendo una extraña para él.
Su mano se movió por voluntad propia, como si quisiera asegurarse de que era real. Había querido tener una familia propia, una artista dedicada al retrato… pero la única persona que había creído en sus sueños se había desvanecido, llevándoselos con él. Habían desaparecido justo en el momento en que empezaba a creer que podían ser posibles.
Rozó el botón de perla con un dedo y lo miró a los ojos con cautela mientras se humedecía los labios. Akeem le había hecho creer en un montón de falsedades. Contuvo el aliento y hundió el dedo en el ojal. Encontró un vello suave y calor. Pero aquello era verdad. Aquel deseo.
–Tú me conoces –declaró él–. Aún me deseas, y estás buscando el modo de justificar tu deseo. Nuestra conexión debería disipar cualquier turbación que pueda provocarte pasar la noche conmigo.
Charlotte no contestó. No podía. Era incapaz de contradecir su punto de vista. ¿Tan fácil le resultaba leerla? ¿Podía ver dentro de ella?
–No somos desconocidos –continuó–. Tu cuerpo reconoce al mío –puso el pulgar en su boca y, por instinto, ella abrió los labios para aceptarlo. Con aquella misma mano, guio la de ella hasta la erección que ocultaban sus pantalones–. Y mi cuerpo conoce al tuyo.
No podía moverse. Su calor la hipnotizaba. Su calor, su fuerza, su certeza en el deseo que sentía por ella.
–No hay vergüenza ni culpa, qalbi –le prometió–. Solo placer.
No contestó. No era capaz. El silencio se extendió.
–Hemos llegado –le informó, señalando a través de la ventanilla.
Y antes de que pudiera decir nada, estaba abriendo la puerta del acompañante y ofreciéndole la mano. Bajó del coche y miró a su alrededor. Aviones. Estaban por todas partes. Grandes, pequeños, enormes.
–¿Dónde está el hotel?
–No íbamos a ningún hotel.
–¿Entonces…?
Un avión despegó en la distancia. ¿Cómo habían llegado a un aeropuerto? El corazón se le aceleró.
–Has dicho que era una noche.
–Sí. Voy a tenerte una noche en mi cama. No hay trampa ni cartón –su voz era grave. Áspera, casi–. En mi cama, y no en otra en la que cualquiera haya estado. Un lecho del que solo mi cuerpo conozca los muelles y los huecos.
–Me parece que necesitas un colchón nuevo.
Un golpe de calor le subió del pecho a las mejillas. Su cuerpo traidor se había endurecido y derretido en lugares olvidados, que apenas con el sonido de su voz se habían despertado.
–Solo te necesito a ti, qalbi. Y voy a tenerte en mi cama, en mi reino del desierto.
–¿Qué? ¿En tu reino?
–Soy el príncipe heredero Akeem Abd al-Uzza, hijo del fallecido rey Saleen Abd al-Uzza. Pronto seré coronado rey de Taliedaa.
–¿Cómo? –lo miró boquiabierta–. Cuando tu padre biológico se puso en contacto contigo el día de tu dieciocho cumpleaños, yo pensé que…
–Pues pensaste mal. No fue él quien me llamó, sino su ayudante senior, que llevaba toda mi vida siguiéndome los pasos. Esperando.
–¿Esperando a qué? –la ira reemplazó a la sorpresa–. ¿A ver cuántas patadas podía darte la vida?
Sabía lo mucho que la vida los había pateado a los dos, y le estaba diciendo que alguien podía habérselo ahorrado, pero que no lo había hecho.
– ¿Tu primer pensamiento es que ha sido injusto para mí? –se sorprendió, enarcando las cejas–. ¿Y no lo que podría haber supuesto para ti?
–¿Para mí? No se trata de mí –respondió, haciendo un gesto con la mano que le quitaba importancia–. ¿Te dejó solo, siendo un niño, para que te buscases la vida, siendo de sangre real? Eres un príncipe, ¿y permitieron que fueras de casa de acogida en casa de acogida, y vuelta otra vez, porque estaban… esperando?
–Ahórrate la compasión, Charlotte. Ni la necesito, ni la quiero.
–No es compasión lo que estoy sintiendo.
Era rabia. Rabia y empatía.
–Entonces, no me mires con esos ojos.
–Son los únicos que tengo. ¿Por qué esperaron… bueno, esperó tanto después de la muerte de tu madre?
–Mi madre no tenía importancia alguna para la corona.
–¿También ella era un secreto real?
–No –contestó, seco–. Mi madre fue un juguete para mi padre. Una trabajadora del palacio que abandonó el país en cuanto descubrió que estaba embarazada por temor a las represalias –su expresión se llenó de dolor–. Su muerte no cambió nada.
–¿Y tú? ¿Por qué te dejaron en el sistema hasta los dieciocho?
–Los reyes no se preocupan por sus bastardos, a menos que supongan un peligro para su seguridad o que, de pronto, los necesiten.
No había dicho los quieran, y eso le raspó la piel. ¿Es que a ninguno de los dos los había querido su padre?
–¿Cuál fue tu caso?
–Yo era… soy el único heredero al trono de Taliedaa.
Su voz carecía de entonación. No se sentía orgulloso, ni parecía sentir ninguna otra cosa.
–¿Por qué no me lo contaste? –quiso saber.
–¿Habría supuesto alguna diferencia? Te dije la verdad. Mi familia biológica se puso en contacto conmigo y quiso conocerme. ¿Habría importado algo todo lo demás?
Su mirada parecía de granito.
–Claro que no, pero planeábamos escaparnos…
–Te comprometiste con un muchacho de manos encallecidas, que trabajaba de la mañana a la noche para aprender el oficio, y no con un príncipe huérfano que había crecido en la pobreza, pero que un día sería rey. Tú querías al hombre, y no a la corona. Y no tenías por qué saber más.
–¿Por eso fue todo tan precipitado? ¿Habías pensado ver a mi padre para decirle que nos íbamos, con o sin su consentimiento? ¿Porque no solo te ibas de Londres, sino de Inglaterra? ¿Por eso te marchaste…?
No terminó la frase. «Por eso te marchaste sin mí».
–Cuando te sugerí que nos fugásemos, que huyéramos de un sistema al que no le importábamos, y de tu padre, iba a llevarte a un estudio con el subsidio que me ofrecieron al cumplir la mayoría de edad. Pero ese día me iba a casa, a mi país. Era ese día, o nunca. Porque me marchaba para no volver.
–¿Y escogiste nunca? –preguntó, y la elección de palabras hizo que su estómago ardiera.
–La elección no fue mía, pero ahora estoy aquí.
Sintió deseos de insistir, de empujarle a que le dijera a la cara que ella no era suficiente para él. Que no valía para princesa, y que había seguido adelante sin ella. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta.
Por eso la había dejado atrás. La había abandonado porque creía que no era capaz, o que no merecía la nueva vida a la que se dirigía. Sabía que la hija de un alcohólico nunca sería aceptada por la realeza, por su familia, por nadie. No merecía ser amada. Estaba destinada al fracaso. Su propio padre se lo recordaba cada vez que hacía algo mal. En realidad, cada vez que respiraba demasiado fuerte. Siempre que hablaba con demasiada confianza.
El pecho le dolió por la niña que fue, la que le confió sueños y esperanzas al oído, convencida de que la aceptaría por ser quien era.
–No puedo ir a Taliedaa –dijo, intentando cerrarles la puerta a aquellos recuerdos cargados de amargura–. No quiero ir a un mundo en el que tú eres un príncipe heredero y yo soy… yo –se miró la ropa–. Tengo carreras en las medias. No puedo subirme a un avión.
Él la miró fijamente.
–Pues quítatelas.
–Es que… –inspiró hondo–. No puedo.
Y no podía, porque de las medias podía deshacerse, pero de la piel, no. No podía dejar de ser quien era, como tampoco podía cambiar quién era él.
–¿Y dónde vas a ir, qalbi? ¿A esa casita en la que nos hicimos amantes?
–Que nos acostásemos una vez no nos convierte en amantes.
–Vale. Me doy por corregido –sonrió con sus dientes perfectos–. La misma casita en la que pasábamos horas escondiéndonos de tu padre y de aquel insufrible director de la casa de acogida –la miró sin parpadear y ella sintió que el estómago se le retorcía. Su sonrisa se esfumó–. La misma casita donde los dos perdimos la virginidad.
Los recuerdos la dejaron sin respiración, que era lo que él pretendía. Recuerdos de la única vez que habían hecho el amor. De la noche en que ambos entregaron su virginidad para sellar su voluntad de casarse. La noche antes de que escaparan de allí para no volver jamás.
Pero él se había marchado solo, dejándola atrás, con su padre diciéndole a cada momento «ya te lo decía yo». Es que había cambiado de planes y terminado por decirle a su padre que Akeem iba a llegar. Y no llegó.
–Ya no soy ese chico –le recordó otra vez, y acarició sus antebrazos–. No voy a dudar –sus ojos se oscurecieron–. Mis caricias serán… controladas.
–Nunca has perdido el control antes. Al menos conmigo.
–¿No? –bajó los brazos–. Da igual, porque el placer que vas a experimentar en mis brazos ahora no se parecerá en nada a aquella noche que estuvimos juntos. Será… –respiró hondo–. Será el placer que solo un rey puede darte. Solo yo. Solo el hombre en que me he convertido.
–¿Un rey? –repitió, incrédula.
–Esta es tu última oportunidad –le advirtió, ignorando la pregunta–. Sube a bordo –se hizo a un lado para señalar la larga alfombra roja que conducía a un enorme avión–, o quédate exactamente donde siempre has estado.
Y, dando media vuelta, echó a caminar hacia el avión.
–¡Espera!
–¿Que espere? –la miró por encima del hombro.
El corazón le saltaba detrás de las costillas. El funeral había sido por su padre. El día lo había protagonizado Akeem, pero, en aquel momento… aquel momento podía ser solo suyo.
–Yo tampoco soy la chica que tú recuerdas.
No lo era, y no quería serlo. Por un instante, deseó ser egoísta. Atrevida. Merecedora de más. Nunca sería su padre, y no permitiría que la vida pasara de largo otra vez. Su padre no había sido más que una sombra en el umbral de la muerte durante demasiado tiempo, muerto ya antes de que ella lo encontrara. Un ataque al corazón provocado por el alcoholismo, y nadie había estado a su lado. Ella, tampoco. Había muerto porque ella había fracasado en la única tarea que se había impuesto en toda su vida: mantenerlo vivo.
Cerró la puerta de aquel recuerdo antes de que pudiera consumirla, y se centró en el hombre que tenía delante. Un hombre que le estaba ofreciendo vida. Estaba viva, y podía vivir. La única persona a la que podía fallarle ya era a sí misma. Y estaba cansada de fracasar.
Se echó atrás su larga melena y pasó por delante de él con la cabeza bien alta. Iba a subir a aquel avión.
Capítulo 2
HABÍA mentido.
Aquel avión privado era un hotel. El avión de dos plantas era el más grande, el más veloz. Podría hacerla suya allí mismo, en cualquiera de sus muchas estancias, y devolverla a su vida miserable sin una sola marca y sin que nadie se enterara. Podría morder, succionar y…
«Bestia».
Se agarró a la barandilla de metal y paró en seco. Aquella palabra era un eco del nombre con el que su padre se refería a él, a su hijo, a su único hijo, y seguía arañándole la piel.
Ya no se comportaba como una bestia. No lloraba cuando estaba triste. No gritaba cuando estaba enfadado. No era ya el muchacho que se encerraba en su habitación con un muñeco de trapo que acababan de regalarle para arrancarle las piernas. Tampoco el adolescente que hablaba con los puños cuando los chicos de clase se burlaban de sus vaqueros con las rodillas desgarradas y las camisetas que amarilleaban.
No era el muchacho que había sido presentado a su padre y que desató ante él una ira tal que se asustó a sí mismo. Incluso mientras los guardias le sujetaban las muñecas por encima de la cabeza, la rabia había seguido saliendo a borbotones. Una rabia más grande que él, más fuerte, más salvaje, más feroz.
No, ya no era aquel muchacho, y no se rendía a sus necesidades más básicas por capricho. Aquella noche obedecía a una estrategia, se recordó, al tiempo que continuaba subiendo la escalera bloqueando aquel recuerdo de los guardias de su padre. Aquella noche estaba planeada. Seducir y destruir. No solo a Charlotte, sino el pasado, cualquier retazo que quedara del muchacho que nunca podría volver a ser. El chico al que nadie había querido. El chico que su padre le había prohibido que fuera.
Contemplando el suave balanceo de sus caderas, la siguió y entraron en el avión real. No había personal que los recibiera por orden expresa suya. Nadie la vería. Nadie lo sabría. Solo él. Su último lazo con el pasado, e iba a cortarlo.
Permaneció detrás de ella cuando pisó con cuidado la alfombra blanca que ocupaba el suelo del primer salón. La melena le rozaba el hoyuelo en la base de la espina dorsal que él conocía tan bien. Desde luego, sus curvas eran ahora más rotundas. Incluso desde detrás y con aquella horrorosa blazer negra que llevaba, podía ver la curva de sus caderas y la mínima cintura.
–¿Akeem?
Su tono era dubitativo. No se había dado la vuelta. Solo se había detenido, mirando hacia delante. Él se había pasado casi una década intentando no mirar atrás, no sentir. Pensar. Pero ella siempre había estado ahí.
–Sigue andando –le dijo. Charlotte dudó aún algo más, pero continuó hasta la siguiente puerta, con su marco dorado, que daba acceso al salón principal.
Bastó con presionar un botón para que la puerta de doble hoja de cristal oscuro se cerrara a su espalda. El corazón se le aceleró hasta casi ensordecerlo con su latido, con tanta fuerza que casi le dolía. Ahora, era suya.
Charlotte se detuvo a mirar a su alrededor. Las ventanillas con la cortinilla echada se alineaban a ambos lados, por encima de unos cómodos sofás color beis con detalles dorados, y dejó escapar un murmullo de admiración. Akeem se esponjó.
Con la boca abierta, contempló el tipo de entorno en el que se movía a diario. Las luminarias diseñadas expresamente para hacer brillar los pulidos paneles de madera y las mesas talladas a mano. Tolo brillaba con un matiz dorado… incluso ella.
La vio quedarse inmóvil contemplado lo que tenía enfrente: el trono. Un asiento de respaldo alto, hecho de un metal amarillo con incrustaciones de las piedras preciosas de Taliedaa. La oyó contener el aliento, y el sonido fue encantador. Ojalá pudiera tener sus labios en los de ella para poder saborearlo. Era el dulce sabor de la victoria.
–Siéntate, qalbi –le ordenó.
–¿Dónde?
¿Dónde iba a ser?
Se acercó a ella y la fue acorralando hasta llevarla al único sitio en el que se podía sentar: el trono con sus patas de garra. Charlotte se sentó. No era una silla diseñada para ser cómoda, sino para llamar la atención de todos los presentes sobre la persona que la ocupaba. Él. Y no quería ver nada que no fuese ella. Solo por una noche, quería que saboreara y sintiera todo lo que le pertenecía. Que reconociera hasta dónde había llegado. Que lo había conseguido.
Era rey.
–¿Aquí? –preguntó, atónita.
Akeem deslizó la mano por su espalda en busca del cinturón de seguridad.
–Puedo hacerlo sola –dijo Charlotte, y sus manos se tocaron cuando intentó alcanzarlo ella.
Se miraron, inmóviles.
–Permíteme –le pidió él, cerrándolo por delante.
Charlotte se humedeció los labios y él siguió el movimiento de su lengua por aquellos labios con los que había soñado con excesiva frecuencia en la oscuridad de la noche. De ahí pasó a sus ojos, de un verde esmeralda profundo con salpicaduras doradas. No había olvidado aquellos ojos, pero lo haría. Pronto dejaría de tener aquellos sueños.
–Antes… –comenzó–, ¿antes has dicho rey? ¿No príncipe?
–Mi padre falleció hace unas semanas, y yo voy a asumir el cargo de rey oficialmente dentro de dos.
–Siento tu pérdida.
Él, no.
–Yo también siento la tuya.
–Los dos estamos solos ahora –dijo con una sonrisa mínima, que fue como un puñetazo en el estómago.
Ternura. No la quería. No la necesitaba. Ya no. Pero no se movió, ni dijo una palabra por temor a que ella pudiera ver al muchacho que se había pasado nueve años dejando atrás, ocultándolo en las sombras, cerrándole la puerta.
–¿Cómo era?
–¿Quién?
–Tu padre.
Apretó los dientes.
–Era un rey.
–Eso ya lo sé –frunció el ceñó–. ¿Era como tú pensabas que sería?
–No –respondió con sinceridad–. Era un hombre egoísta y un rey egoísta.
–Es muy triste que…
–No. Es muchas cosas, pero no triste, Charlotte –contestó en tono neutro–. Me enseñó lo que yo no debía ser.
–¿Cómo te lo enseñó? ¿Tomaste lecciones de protocolo?
Él asintió apretando los dientes.
–¿Fueron difíciles?
–Recibí la primera nada más llegar a Taliedaa. Fue la más dura y la que mejor aprendí –contestó, evitando tocarse las muñecas, donde aún podía sentir la presión del agarre de los guardias.
En realidad, ella era culpable. Era la culpable de que llevara tanta ira consigo cuando viajó a ver a su padre.
«Dejaste que tus sentimientos por ella crecieran». Lo permitió, sí, pero entonces. Ahora no se sentía unido a nadie ni a nada. Pero el día que llegó a Taliedaa, lo hizo sufriendo por su rechazo.
Nada más le presentaron al rey, le preguntó por qué no lo había rescatado antes de la pobreza. Y no solo eso. Quería saber por qué su padre se había olvidado de él. Por qué todos lo habían abandonado, empezando por su madre. Y las casas de acogida. Y Charlotte.
Su padre le había contestado, dejándole bien claro por qué no había ido antes en su busca. Por qué todos lo habían abandonado. Y era porque nadie quería a muchachitos patéticos y débiles, y él había nacido en la debilidad. Además, estaba en su naturaleza rendirse a ella. Ser frágil.
Como su madre.
Se lanzó a por él. En un abrir y cerrar de ojos, quiso desahogar una vida entera de dolor contra aquel hombre que era su padre. Estaba herido. Lloraba. Gritaba. La guardia personal de su padre lo sujetó agarrándolo por las muñecas y colocándole los brazos por encima de la cabeza, mientras su padre se reía.
Allí, cara a cara con su padre, sentado en su bonito trono, rodeado de hombres que lo protegerían con su vida, cada vez que Akeem se revolvía, o maldecía, su padre ordenaba que lo golpearan… cada vez más fuerte. Él se había resistido. Lo había insultado. Y ellos habían acabado golpeándolo con los puños cerrados.
Su padre hizo entonces que lo dejaran desnudo para mostrarle lo primitivo que era, que reaccionaba a sus necesidades sin pensar y sin razonar, actuando por impulso como un perro de la calle, en lugar de analizar su situación, o cómo debía responder para conseguir el mejor resultado para él. «Eres peor que un perro», le había dicho, «porque los perros responden a los estímulos». Pero, según el rey, él era una bestia. Primitivo, salvaje e inútil.
Su padre le había dado a elegir: olvidarse del muchacho que era y el hombre en que se estaba convirtiendo, o volver a casa. A su vida insignificante en Inglaterra. Su explosión no había significado nada para su padre, sino que la había utilizado como herramienta para enseñarle. Su padre lo había buscado para ponerlo en el trono movido solo por su propio ego, para continuar con su línea de sangre, aunque fuera diluida o ilegítima, dado que no había engendrado más hijos.
–¿Y cuál fue la lección? –preguntó Charlotte, devolviéndole a la razón por la que la había hecho ir hasta allí.
Quería que viera a la persona en que se había convertido. Rico. Poderoso. Diferente no solo en nombre, sino en cuerpo y mente. Había elegido llegar a ser Akeem Abd al-Uzza, príncipe heredero de Taliedaa. No había tenido elección. Era ser nada, o ser otra cosa. Un príncipe.
–La lección fue que tenía que dejar atrás a Akeem Ali.
Charlotte asintió.
–Quería que su hijo llevase su apellido. Eso es comprensible, pero ¿es que tú no querías llevarlo?
–No era una opción para mí.
–Pero tu padre entendería lo importante que era tu madre para ti, aunque no lo fuese para él.
–Lo único que le importaba a mi padre era él.
–¿Y su pueblo? ¿Tampoco se preocupaba por ellos? –preguntó.
Le estaba pidiendo respuestas que no quería dar.
No quería hablarle de las partes insufribles del rey. El sexo explícito. Mujeres practicando sexo con él a la vista de todo el mundo. La codicia. Su deseo de juguetes cada vez más rápidos y brillantes mientras su pueblo sufría. El absoluto desdén por las necesidades de su país. Y por las de su hijo.
–Lo único que le importaba a mi padre era él –repitió.
–¿Y a ti? ¿Qué te importa a ti?
–Yo no voy a ser ni el hombre ni el rey que era mi padre –replicó, cada palabra medida y sincera, a pesar de las ganas que sentía de restregarle su posición–. Seré nombrado rey, y mi pueblo será lo primero para mí. Seré lo opuesto a mi padre.
Y lo haría como había venido obrando aquellos últimos nueve años. Paso a paso. Poco a poco. Con pequeños cambios. Su pueblo, lo primero, y sus necesidades…
«Hasta el día de hoy», se burló una vocecita.
La dejó a un lado. Un día era todo lo que quería. Veinticuatro horas para satisfacer su venganza como hombre, para disfrutar de lo que necesitaba y cerrar la puerta para siempre al pasado. Solo entonces podría ser el rey que su pueblo necesitaba.
–Somos el reflejo en el espejo –dijo Charlotte.
–¿Cómo?
–Tú perdiste a una madre que amabas, y yo perdí a mi padre.
–¿Comparas lo que yo sentía por mi madre con lo que tú sentías por tu padre?
–Sí. Tú querías a tu madre incondicionalmente. Sé que eras muy joven cuando falleció, pero hablabas de ella con pura adoración. Sé que, si hubieras podido impedir que se montara en aquella chatarra de coche, lo habrías hecho. La habrías mantenido a salvo. Yo nunca he idolatrado a mi padre, pero le quería. Y también intenté mantenerlo a salvo.
Sus ojos se abrieron de par en par.
–¿Y mi padre?
–Ausente, como mi madre. Ella me dejó con mi padre, como a ti tu padre te dejó con tu madre.
–No somos iguales.
–He dicho que éramos la imagen del espejo. La cara y la cruz. Opuestos.
Tenía razón. Pertenecían a mundos distintos, pero habían partido de un punto muy parecido. Un punto de referencia con el que ambos podían identificarse. Incluso se atrevió a quererla durante un tiempo.
Esbozó una sonrisa que fue más una mueca feroz y le dio la espalda. Ahora sabía la verdad. Ahora era mucho más listo.
El amor era una ideología absurda pensada para los débiles, una emoción básica, y él nunca volvería a ese ser primitivo. La deseaba, sí, pero lo único que necesitaba era un broche final físico. Sin sentimientos. Sin emociones. Solo sexo, y su reconocimiento de que no era ya el muchacho al que había rechazado.
Akeem se había sentado en el sofá y la observaba como lo hacía el hombre que le había enseñado a él. Como lo haría un rey: con sincera apreciación.
–¿Es que te vas a quedar ahí mirándome? –preguntó ella.
Las salpicaduras doradas ardieron en un mar verde cuando, con la espalda muy recta y las piernas bien juntas, alzó la mirada como si nada pudiera alterarla. Él sonrió y, con las piernas abiertas, se recostó en el respaldo.
–Charlotte…
Ella no respondió. El avión había ido cobrando velocidad y se elevó en el aire, y distraídamente miró sus piernas, cubiertas con aquellas medias rotas. Su mundo estaba ahora muy alejado del de ella, con sus medias baratas y sus zapatos viejos, un mundo que él conocía bien y que detestaba que le recordasen. Apretó los dientes. No era su ropa lo que le hacía sentirse incómodo, sino los recuerdos que le despertaba porque, con ella, él era todo lo que su padre le había dicho que no era. Sereno. Tranquilo. Ella obraba ese efecto en él. Alimentaba el ego hambriento de un muchacho que nunca antes había conocido esa serenidad. No desde la muerte de su madre, y menos aún, con las familias de acogida, que lo habían devuelto una y otra vez con una nota sobre sus silencios, sus lágrimas, sus gritos, su ira… demasiado roto para todos. Los psicólogos que habían intentado sacarlo de su mutismo se habían rendido ante los escasos avances y ante el hecho de que hablase más alto con los puños que con las palabras.
Los guardias del palacio lo habían sujetado por las muñecas mientras su padre, con cada golpe, le decía que nadie lo quería tal como era. Con ella no había hecho falta palabras hirientes ni puños para detener su rabia. Ella era suficiente. Su presencia calmaba como un bálsamo la ira que había aprendido a esconder, a camuflar con determinación para lograr el éxito.
Pero en aquel momento, no se sentía sereno. El deseo de arrancarle aquellas medias le estaba haciendo hervir la sangre, pero no volvería a habitar ese mundo. Apretó los dientes. Los zapatos, las medias, la ropa… ella se había quedado en aquel mundo de miseria y, sin embargo, su prestancia en aquel trono era la de una reina. ¿Conocía él a aquella Charlotte? Daba igual porque, durante veinticuatro horas, ella olvidaría ese mundo de contar céntimos, y él disfrutaría exponiéndola a las delicias de la carne y devolviéndola después cargada de lamentaciones.
Se inclinó hacia delante. Estaba pálida, tensa, y Akeem se levantó para acercarse y quitarle el cinturón.
Ella abrió los ojos, y el deseo explotó de inmediato.
–¿Te mareas? –le preguntó, apartándole un mechón de pelo de la cara.
–Es la primera vez que monto en avión –le confesó, azorada.
No se encontraba bien, pero era desbordada como se sentía, no mareada.
Conteniendo el deseo de maldecir, la hizo levantarse y la obligó a seguirlo.
–¿Dónde me llevas?
Notó su voz ahogada, la tensión de su mano cuando avanzaban por un largo corredor que llevaba a los dormitorios principales.
–A enseñarte tu habitación.
–¿No tienes personal que se encargue de esas cosas?
Se volvió a mirarla.
–Solo yo puedo verte.
Abrió una puerta y la hizo entrar a ella primero, quedándose en la puerta mientras Charlotte miraba a su alrededor. La vio mirar la gran cama, y sintió el impulso de entrar y tumbarla en el colchón, colocándose entre sus muslos.
Ella se volvió a mirarlo.
–¿Por qué nadie más puede verme? –le preguntó, arrancándole del calor que le abrasaba el vientre.
–Vas a entrar en mi reino en secreto, y te marcharás antes de que se descubra que has llegado.
–¿Voy a entrar y salir sin que se sepa?
–Así es.
Ni un ápice de indecencia tiñó el terciopelo de su voz, pero la sintió. Sintió los dedos pegajosos de la duda donde debería haber solo triunfo, porque actuar de un modo tan egoísta era ser todo lo que no quería ser. Todo lo que era su padre.
«De tal palo…».
–¿Por qué tanto secretismo? Incluso un rey tiene necesidades, ¿no?
–Mi padre se acostaba con montones de mujeres. Presumía de ello y se burlaba de su pueblo por ello, porque anteponía sus necesidades a su país…
Se interrumpió. Ya le había dicho demasiado.
–Y tú no quieres ser un rey como él.
–No –respiró hondo. Aquello no se parecía en nada a lo que hacía su padre. Era diferente. Ella era diferente.
–¿Por qué arriesgarte a que te vean conmigo si eso podría dañar tu reputación? –preguntó, arrugando la nariz–. Es solo sexo.
No era solo sexo. Por el precio de una noche, se iba a permitir el egoísmo. Satisfaría su venganza. Ella le había enseñado a sentir. Le había hecho olvidar que la única persona en la que podía confiar era en sí mismo. Y la odiaba por ello. Ella era la única conexión con el caos emocional que era de muchacho, y después de la noche que iban a pasar juntos, en la que le enseñaría el hombre en que se había convertido, el recuerdo de quién era en el pasado quedaría obsoleto; sería un lazo que no volvería a retenerlo, ni a perseguirlo, porque el último eco de la persona que era, Akeem Ali, desaparecería. Aquel muchacho moriría, tal y como le había pedido su padre en su primer encuentro.
–Nadie lo sabrá, qalbi –le aseguró.
Porque su pueblo no podía saber que la necesidad primitiva de tenerla por última vez lo consumía. Dispondría de una noche para cerrar la puerta del pasado para poder abrazar por completo el futuro. Se aseguraría de que los sacrificios de su madre no hubieran sido en vano. Lo tendría todo. Sería rey.
–Vas a ser la aventura de una noche, no mi futura reina –concluyó, dejándole claro el lugar que iba a ocupar en su futuro.
Ninguno.
Necesitó todo su autocontrol para no reaccionar ante semejante crueldad. Era como si un enjambre de abejas hubiera aterrizado en su cuerpo y la hubieran picado por todas partes.
La aventura de una noche. Una mujer de usar y tirar. La boca se le quedó seca.
–Vístete, Charlotte –le ordenó desde la puerta cuando ya se disponía a salir y el silencio se extendió entre ambos.
Siguiendo la dirección de su mirada, vio que había unas prendas dispuestas sobre la mesa.
Pero Akeem no parecía dispuesto a irse.
–¿Es que quieres mirar?
–¿Te gustaría que lo hiciera?
–No.
Pero la idea de tenerlo allí, mirando mientras ella se levantaba la falda para bajarse las medias y ver cómo su mirada seguía el movimiento por sus muslos, las rodillas, los tobillos… hizo que se le humedecieran las bragas.
No sabía qué hacer con las manos, y las abría y cerraba con los brazos pegados al cuerpo. Se volvió a la cama y miró el edredón de dibujos dorados. Y las sábanas también eran doradas. Seguro que era oro de verdad, mezclado, hilado, suavizado expresamente para él.
–No has dicho dónde iba a pasar. Solo que sería en tu cama –le dijo–. ¿Cuántas camas tienes? ¿Es que pretendes enseñármelas todas hasta que lleguemos a la definitiva?
–Tengo muchas camas, en muchos países, pero solo voy a enseñarte una. La mía. En Taliedaa.
–No comprendo… –de verdad no entendía sus dudas, ni las suyas propias–. ¿Para qué me has hecho venir aquí? ¿Solo para esperar? ¿Es que no quieres hacerlo entre sábanas de oro?
Akeem compuso una mueca de disgusto.
–¿Hacerlo?
–Una cama es una cama. No entiendo esta necesidad tuya de esperar y prolongar esto, teniendo en cuenta que no quieres que nos vean juntos.
Cerró la puerta y el sonido del resbalón reverberó en la alcoba.