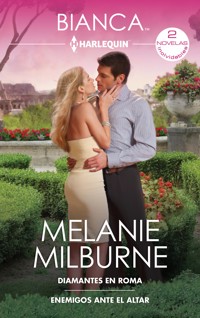4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
La farsa del amor Melanie Milburne Para redimirlo de su notoria reputación… ¡ella aceptó su anillo de compromiso! El soltero perfecto Maureen Child Los opuestos se atraen porque los dos desean lo que no pueden tener.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 315 - agosto 2022
I.S.B.N.: 978-84-1141-228-5
Índice
Créditos
El soltero perfecto
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
La farsa del amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Bennett Carey estaba al borde de un ataque de nervios.
Y su madre estaba a punto de empujarlo por el precipicio.
–Mamá –dijo, tratando de no perder la paciencia–, no necesito que redecores mi casa.
Candace Carey estaba sentada frente a él, al otro lado de su escritorio, y descartó su comentario con un movimiento de la mano. El sol se reflejó en el enorme brillante de su alianza y los reflejos iluminaron la cara de su hijo.
–Yo no diría que es una casa, Bennett –replicó, y miró a su alrededor–. Y, mucho menos, un hogar –añadió, al tiempo que movía la cabeza–. Este despacho de las oficinas de la empresa tiene más personalidad que esa casa. Llevas cinco años viviendo allí y parece que es una casa de alquiler. O que está vacía.
Él la miró con el ceño fruncido y murmuró:
–En este momento, no lo suficientemente vacía.
Desde que sus padres habían iniciado lo que sus hijos denominaban «las guerras de la jubilación», no había forma de saber cuál iba a ser el siguiente paso de su madre. Y parecía que ni siquiera en su despacho de las oficinas centrales de Carey Corporation iba a estar a salvo de sus interferencias. Incluso había ofrecido un aumento de sueldo a su secretario, David, si conseguía mantenerla fuera del despacho. David había rehusado la oferta.
Bennett no podía reprochárselo. Su padre, Martin Carey, le había prometido a su mujer que iba a jubilarse y que iban a hacer los viajes que siempre habían estado planeando. Sin embargo, su padre era incapaz de alejarse de la empresa familiar. Aunque, ahora, él era el consejero delegado, Martin se aseguraba de dar su opinión acerca de todo lo que hiciera su hijo. Así que, para demostrarle a su marido lo que sentía por haber sido abandonada en aras del trabajo, su madre lo había dejado después de un matrimonio de casi cuarenta años y se había ido a vivir con Bennett.
–Las paredes son de color beis, Bennett.
–A mí me gusta el beis.
–A nadie le gusta el beis –dijo su madre–. No es un color. Solo es ligeramente mejor que el blanco. Necesitas color en tu vida, Bennett, y me refiero a algo más que a las paredes de tu casa. Corres el peligro de convertirte en alguien como tu padre. Antes de que te des cuenta, habrás consagrado tu vida a esta empresa y te habrás olvidado de todo lo demás.
–No es cierto. Yo tengo una vida. Por ejemplo, acabo de estar en mi cabaña de Big Bear.
Había ido a la cabaña para intentar escaparse de su familia que, en aquel momento, lo estaba volviendo loco. Se suponía que iba a ser una semana llena de paz y tranquilidad, pero solo había durado dos días allí. ¿Quién podía vivir sin los sonidos de la ciudad? ¿Sin una buena conexión a internet? ¿Sin cemento? En aquella cabaña había demasiada naturaleza.
–No has invitado ni a una sola mujer a casa durante las dos semanas que yo llevo viviendo contigo.
Él se quedó boquiabierto.
–Por supuesto que no. Tú eres mi madre –respondió.
No podía creer que estuvieran manteniendo aquella conversación. De repente, echó de menos la paz y la tranquilidad de la cabaña.
–Y, como soy tu madre, sé muy bien lo importante que es una buena relación sexual para tener una vida sana.
Él alzó ambas manos y cabeceó.
–Te lo ruego, déjalo ya. No sigas.
Ella dio un resoplido.
–No sabía que eras tan mojigato, Bennett.
–No lo soy –respondió él–, pero no voy a hablar de sexo con mi madre.
–Tus hermanas no tienen ningún problema en hablar de esto conmigo.
–Ya. Tampoco voy a hablar de su vida sexual.
Eran sus hermanas, y no quería saberlo.
–Bueno, pues yo creo que…
Por suerte, el teléfono sonó en aquel mismo momento.
–¿Sí? –respondió él, rápidamente.
Mientras escuchaba a su secretario, Bennett alzó una mano para pedirle a su madre que se mantuviera en silencio.
–¿Es grave? –preguntó.
–Sí, señor –dijo David–. Los bomberos ya están allí.
–Muy bien. Voy para allá ahora mismo –dijo él.
Colgó, tomó la chaqueta del traje y se la puso.
–Lo siento, mamá, vamos a tener que dejar la conversación para más tarde.
O para nunca.
–Antes, dime qué ocurre.
–Ha habido un incendio en The Carey.
A su madre se le escapó un jadeo.
–¿Hay algún herido?
–Todavía no lo sé –respondió él, mientras se dirigía hacia la puerta–. En cuanto lo sepa te lo diré.
Tardó un poco menos de media hora en llegar desde Irvine, en California, a Laguna, donde la familia tenía su restaurante de cinco estrellas, al borde de un acantilado, desde hacía décadas. Era un lugar rústico pero elegante, construido con madera de cedro que el aire del mar había ido desgastando, y con enormes cristaleras que proporcionaban maravillosas vistas. En el amplio porche delantero había asientos tapizados de azul marino para que la gente pudiera esperar cómodamente mientras le asignaban una mesa. El edificio estaba junto a la autopista de la costa del Pacífico, pero lo suficientemente alejada de la carretera como para que hubiera espacio para una docena de jardineras de piedra con flores. El aparcamiento estaba a la izquierda, y en la parte trasera había un patio muy amplio con solera de pizarra, lleno de asientos desde los que poder admirar una incomparable vista del océano Pacífico.
Sin embargo, en aquel momento había tres camiones de bomberos, un par de coches patrulla y una ambulancia, algo que le preocupó. Esperaba que todos los empleados hubieran podido salir del local sanos y salvos.
Aparcó el BMW a cierta distancia y se abrió paso, rápidamente, entre la gente que se había arremolinado allí para observar el enorme agujero que había en el tejado del restaurante y el humo que ascendía y se retorcía debido al aire que soplaba desde el mar.
Se aflojó la corbata, porque tenía un nudo en la garganta. Había agua por todas partes y apestaba a madera y plástico quemados. A Bennett se le encogió el corazón.
–Señor Carey.
Se giró y vio a un bombero de unos cuarenta años. Tenía la cara manchada de hollín y el uniforme húmedo a causa del agua y los productos químicos.
–Uno de sus empleados me dijo quién era usted. Yo soy el capitán Hill.
–¿Están todos bien? –preguntó él.
–Sí –respondió el capitán, y miró hacia el restaurante–. En ese momento solo estaban dentro los cocineros, y salieron rápidamente. Nos llamaron desde el exterior.
–Qué alivio –dijo él. Era muy consciente de que los edificios podían reconstruirse, pero las vidas humanas no eran recuperables.
–¿Cómo se originó el incendio?
El capitán Hill se quitó el casco y se pasó una mano por el pelo empapado.
–El inspector vendrá un poco más tarde y convocará a todo el mundo, pero puedo adelantarle que, en mi opinión, ha sido un cable eléctrico defectuoso. ¿Cuántos años tiene el edificio?
Bennett suspiró.
–Más o menos, sesenta.
Era culpa suya. Debería haberse ocupado de aquel asunto justo después de que lo nombraran consejero delegado. Sin embargo, con todo lo que tenía que atender y su padre entrometiéndose constantemente, no había tenido tiempo. Aunque debería haberlo encontrado, porque en eso consistía su función principal: en que todo marchara como la seda.
–¿Puedo entrar a echar un vistazo?
El capitán Hill frunció el ceño, pero respondió:
–Sí. Es seguro. Está todo sucio y húmedo, pero es seguro. Tenga cuidado, eso sí. Algunos de mis hombres siguen dentro, así que, si necesita algo, puede preguntarles a ellos.
–Muy bien. Lo haré. Gracias –dijo Bennett, y se dirigió hacia el restaurante.
Por el camino, pasó por encima de las mangueras y de algunos charcos, y rodeó a los bomberos que estaban recogiendo el equipo de extinción. Una vez dentro, miró a su alrededor y exhaló un suspiro. No solo iba a tener que encargarse de reparar los daños provocados por el fuego, sino, también, de los destrozos que había causado el agua en los muebles, en las paredes y el suelo. Era una pesadilla.
Había estado allí dos días antes con Jack Colton, el prometido de su hermana Serena. Aquella noche, como siempre, el ambiente era elegante y acogedor. Las paredes eran de un color adobe claro, y estaban adornadas con pesadas vigas oscuras. Los ventanales eran muy amplios y las lámparas de bronce parecían del siglo anterior. Las mesas estaban vestidas con manteles blancos y jarrones de flores. La cubertería era pesada, la cristalería estaba tallada a mano, el servicio era impecable y la comida, superior a la de cualquier otro lugar.
Sin embargo, en aquel momento parecía un escenario de guerra. Aunque los bomberos hubieran vencido al fuego, había otra batalla que librar. Era muy consciente de que la tradición de aquel lugar iba a tener que cambiar.
Parecía que, últimamente, estaba rodeado de cambios. Sus hermanas estaban cambiando las cosas. Su hermano Justin estaba evitando a la familia. Su madre, por el amor de Dios, se había ido a vivir a su casa. Y su padre se negaba a apartarse del trabajo y le complicaba la vida mucho más de lo que debiera.
Al mirar a su alrededor, tuvo que aceptar que los daños que había sufrido The Carey era otra carga más que recaía sobre sus hombros.
Pasó por delante del bar y entró en la cocina. Tuvo que contenerse para no suspirar de nuevo.
–Está claro que vamos a tardar en dar cenas otra vez –dijo.
Y eso también era un problema grave.
Al menos, sabiendo que los empleados estaban sanos y salvos, podía concentrarse en solucionarlo.
Había una cena formal organizada en el restaurante dentro de cuatro semanas. Ya se habían enviado las invitaciones y se había hecho un anuncio público en los medios de comunicación. Era demasiado tarde para cambiar el lugar de la celebración, y no estaba dispuesto a cancelarla. Así pues, solo podía hacer una cosa.
Sacó el teléfono móvil y llamó a su secretario.
–David, por favor, consigue al mejor contratista del condado. Necesito que se pongan a trabajar en el restaurante inmediatamente.
–Sí, señor.
Bennett colgó y siguió evaluando los daños. La cocina necesitaba una reparación completa. El suelo, de tablones de roble centenario, necesitaría acuchillado y barnizado. El bar estaba manchado de humo de tabaco y lleno de agua, y el espejo que había detrás de la barra había quedado hecho añicos, como las botellas de licor. Las mesas de nogal estaban volcadas y también necesitarían arreglos, por no hablar de las sillas.
Abrió su bloc de notas y comenzó a elaborar una lista. A medida que apuntaba el suelo, los licores, las paredes y los muebles, iba mascullando maldiciones en voz baja. Por lo menos, la lista le proporcionó algo en lo que concentrarse. Las listas, si se utilizaban bien, podían resolver casi cualquier problema.
–Cuatro semanas –dijo, y emitió un gemido–. En cuatro semanas, esto tiene que volver a ser un establecimiento de primer nivel.
–Sí, y no veo que eso pueda suceder.
Bennett miró a su izquierda y vio a su chef, el afroamericano John Henry Mitchell. El chef medía un metro noventa, tenía el pelo corto y rizado y los ojos marrones, de mirada perspicaz. Tenía el físico de un jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano y era un artista en la cocina.
–John Henry –dijo Bennett, tendiéndole la mano. El chef se la estrechó–. Estoy muy aliviado de que todos estéis bien.
–Sí, yo, también –respondió el chef, y su voz grave retumbó como un trueno–. Dos de los cocineros estaban aquí, preparándolo todo para esta noche.
–¿Están bien?
–Un poco asustados, pero sí.
John Henry agitó la cabeza y miró a la pared del otro extremo de la cocina.
–Empezó allí –dijo, señalándola–. Yo no me di cuenta, al principio, porque estaba en la cámara haciendo recuento del género.
–No es culpa tuya.
–Sí, ya lo sé. Fue el cableado, Bennett. Los bomberos dicen que estalló, que el fuego se extendió como la pólvora por las paredes y el techo y que, de ahí, pasó al ático y prendió el techo. Este cedro tan viejo y las tejas alimentaron el fuego y, bueno, ya sabes el resto –dijo el chef, y se encogió de hombros–. Saqué de aquí a los chicos y llamé a los bomberos. Nos quedamos esperando fuera, viéndolo todo.
–Sí –dijo Bennett, y le dio una patada a un trozo de madera carbonizada, que se deslizó por el suelo–. Gracias por llamar tan rápidamente.
–Esto es un desastre, Bennett.
–Sí, desde luego que lo es.
Los dos hombres siguieron evaluando los daños en silencio, durante un par de minutos.
–¿Qué vas a hacer con esa fiesta? Solo quedan cuatro semanas.
–Ya lo sé –dijo Bennett–. Le he pedido a mi secretario que encuentre al mejor constructor del condado.
John Henry se echó a reír.
–Está a punto de llegar el verano, Bennett. Todos los contratistas van a estar ocupados con los patios, las piscinas y Dios sabe cuántas cosas más. Yo mismo tengo a uno que va a empezar a hacerme un muro de contención en el patio trasero el lunes.
–Encontraré a alguien –dijo Bennett–. Si tengo que pagar el doble, lo haré.
–Bueno, pues así, quizá lo resuelvas –dijo John Henry, pensativamente.
–Lo voy a conseguir como sea –dijo Bennett, mirando a su amigo–. El dinero es una buena motivación para cualquiera. Voy a conseguir al contratista y a celebrar esa cena. Tú sigue preparando el menú. Por supuesto, chuletas…
–Por supuesto.
The Carey ofrecía las mejores carnes de California, sin duda. Era una tradición de las que no iba a cambiar.
–Tú ocúpate del resto del menú –dijo Bennett, agitando una mano.
John Henry se echó a reír.
–Sí, ya sé que tengo que hacerlo. No te iba a dejar a ti esa tarea.
Bennett sonrió con una expresión de ironía.
–Mejor, no.
Respiró profundamente y arrugó la nariz al percibir el olor desagradable de la madera quemada y el humo. Después, miró a su amigo.
–Bueno, ¿necesitas algo?
–No. Yo estoy bien.
–Pagaremos los sueldos aunque el equipo no pueda trabajar hasta que el restaurante esté completamente renovado.
John Henry sonrió.
–Ya le he dicho a todo el mundo que ibas a hacerlo.
Bennett enarcó las cejas.
–¿Tan seguro estás de ti mismo?
–No, estoy seguro de ti, Bennett. Sé que te preocupas por tus empleados.
Bennett se sintió azorado e incómodo, y dejó pasar el comentario. No se merecía ningún reconocimiento por cumplir con su deber.
–Bueno, John Henry, no tienes por qué quedarte más. Vete a casa. En cuanto empiecen a trabajar aquí, te aviso.
–Bien –dijo el chef–. Tengo algunas ideas para mejorar la cocina.
–De eso estoy seguro –respondió Bennett.
John Henry se echó a reír.
–Como hay que rehacer la cocina, se puede hacer esos cambios que llevo pidiéndote estos cinco últimos años. Por ejemplo, encimeras más altas, para no tener que trabajar encorvado…
–De acuerdo. Haz una lista.
John Henry le dio una palmada en la espalda.
–¿Cuántas listas has empezado tú hoy?
–Dos –dijo Bennett, cabeceando–. Y seguro que empezaré más.
Estaba seguro de que iba a concederle a John todo lo que pidiera para la cocina. Aquel hombre era el mejor chef de California, y no quería que ningún otro restaurante se lo robara.
–Cuando hable con el constructor, tú estarás presente.
John Henry asintió. Después, los dos amigos se miraron y se echaron a reír.
Bennett suspiró y dijo, con una sonrisa:
–Sí, ya sabías que ibas a estar presente en la conversación. Prepara la lista y te aviso en cuanto dé con un contratista.
John Henry sonrió.
–Sí, será mejor que empieces cuanto antes. Cuatro semanas no es mucho tiempo.
Pocos días después, a Bennett se le estaba acabando la paciencia. Aunque no quisiera admitirlo, John Henry tenía razón. Su secretario había llamado a todos los contratistas conocidos de Orange County y todos habían respondido negativamente. Ni siquiera el dinero había podido resolver aquel problema. Como necesitaba rehabilitar el restaurante a toda costa, no había tenido más remedio que reunirse con la representante de una empresa constructora pequeña, Construcciones Yates, con buenas críticas en internet.
Estaba allí, en The Carey, con una mujer que no era lo suficientemente grande como para sostener un martillo. La observó mientras ella se movía por el restaurante, evaluando los daños. Era muy menuda, diminuta. No medía más de un metro cincuenta centímetros, pero era impresionante.
Tenía el cuerpo pequeño, compacto y curvilíneo. Tenía el pelo negro y rizado, y lo llevaba corto, de modo que la melena enmarcaba su rostro ovalado. Su boca era carnosa, tenía los pómulos altos y los ojos muy brillantes, de color verde. Hannah Yates no era, en absoluto, lo que él se esperaba.
Se irritó un poco al darse cuenta de que estaba desconcentrado. Hannah era toda una distracción, y eso no era lo que él necesitaba en aquel momento. Lo que necesitaba era una buena constructora y, en vez de eso, estaba mirando embobado a un duendecillo muy sexy.
Según lo que le había contado, su padre, Hank, era el dueño de la empresa hasta que ella se había hecho cargo, hacía tres años. Le mostró sus referencias y fotografías de otras obras que habían realizado, y no dejó de hablar ni un momento. Parecía que conocía bien su profesión. El único problema era que él no sabía si una empresa pequeña podría acometer y terminar aquella obra en un plazo de cuatro semanas.
Ella estaba muy ocupada tomando notas en su tableta y haciendo mediciones.
–¿Para cuándo necesita que esté terminada la obra? –le preguntó.
–Para dentro de cuatro semanas.
–¡Ya! –exclamó ella, y cabeceó como si estuviera hablando con un loco. Después, se puso a murmurar.
A él se le habían acabado las opciones. Aquella mujer y su pequeña constructora eran su última esperanza. No iba a ser fácil encargarle aquella obra, pero no le quedaba más remedio. Y eso era difícil de asimilar para un hombre que estaba acostumbrado a llevar las riendas. Iba a ser todo un reto confiar en una mujer que parecía un duendecillo.
Capítulo Dos
Cuatro semanas. Hannah tuvo que contenerse para que no se le escapara una carcajada. Aquel hombre tenía que estar de broma.
Él la seguía con la mirada mientras ella se movía por aquel restaurante de lujo de Laguna. Lo que había sucedido era una lástima. Nunca había tenido la oportunidad de comer allí, ¿quién podría permitírselo? Y, ahora que por fin había entrado a The Carey, estaba viéndolo en su peor momento.
Y parecía que a Bennett Carey, también. No estaba muy contento de tener que tratar con ella, pero, si quería salvar su restaurante, iba a tener que superarlo.
«Pero míralo», pensó. Allí, entre los escombros, parecía un modelo de revista. A pesar del polvo, se las había arreglado para que sus zapatos mantuvieran el brillo. Cuando se giró para seguir tomando medidas, notó que la estaba observando.
Se estaba preguntando si ella podía hacer el trabajo. Como era bajita y mona, los hombres tenían tendencia a subestimarla. No era la primera vez que iba a tener que demostrar lo que valía.
Que él fuera el hombre más guapo que había visto en su vida no quería decir que ella se olvidara del verdadero trofeo.
Que era conseguir aquel trabajo.
No estaba buscando a ningún hombre y, si así fuera, no sería Bennett Carey. No jugaban en la misma liga, y ella lo sabía. Ya había sufrido por salir con un hombre rico, y no tenía la intención de cometer el mismo error.
Sin embargo, trabajar para él era otra cosa.
Siguió observando los daños que habían provocado el incendio y la extinción del fuego. El suelo de roble estaba quemado y habría que acuchillarlo, repararlo y volver a teñirlo. Había que reforzar las mesas, y la magnífica barra del bar necesitaba el mismo tratamiento que el suelo.
Aquel restaurante era un sitio de gran interés en Laguna y, si fuera ella la elegida para devolverle la vida… Eso pondría a su empresa en un lugar destacado. Solo tenía que convencer a Bennett Carey de que sus empleados y ella podían conseguirlo.
Terminó de tomar notas y se acercó a él.
–El local ha sufrido daños muy graves.
–Sí –dijo él con ironía–. Ya me he dado cuenta.
Ella ignoró el comentario. Volvió a mirar sus notas y dijo:
–Me refiero a que hay muchísimo trabajo.
–¿Quiere decir que no puede hacerse cargo?
–Por supuesto que no quiero decir eso –respondió ella, y señaló el logotipo de su camiseta roja–. Aquí dice «Construcciones Yates». Eso significa que yo construyo.
Él suspiró.
–Lo que quería preguntar, en realidad, es si su empresa de construcción es lo bastante grande como para hacerse cargo de toda la obra.
–Mi empresa puede hacerse cargo de cualquier obra. Puedo darle referencias, y usted puede hacer las llamadas que crea oportunas.
–He hablado con un par de antiguos clientes suyos mientras usted tomaba notas.
–Vaya, no pierde el tiempo, ¿eh?
–No puedo perder ni un minuto. E investigué sobre usted antes de concertar la reunión. Tiene unas críticas excelentes, pero ninguna de sus obras ha sido de esta envergadura.
Cierto. Construcciones Yates, la empresa que había fundado su padre y cuyas riendas había tomado ella hacía tres años, tenía una buena reputación, pero la mayoría de sus trabajos habían sido en el ámbito residencial o en pequeñas empresas. Estaba orgullosa de todos aquellos proyectos, pero The Carey era otra cosa. Por eso deseaba tanto hacerse con aquella obra; trabajar para la familia Carey le abriría las puertas de los más ricos, de gente aburrida que buscaba un modo de gastar su dinero.
–Si se unen todas, sí lo han sido.
–Lo que quiero decir es que…
–Sé lo que quiere decir. Mis empleados pueden hacerlo. Tengo más fotografías del antes y después de las obras aquí en la tableta. Si quiere, puede verlas.
Le ofreció la tableta y Bennett miró las fotografías en silencio. Hannah sabía que eran unas fotos impresionantes, puesto que las había hecho ella misma. Sabía que sus obreros eran muy buenos. Bennett Carey frunció el ceño como si no quisiera reconocer que era tan capaz como decía.
Un minuto después, le devolvió la tableta.
–Necesito que la obra esté terminada dentro de cuatro semanas –repitió.
Hannah lo miró y se echó a reír. Así que no estaba bromeando. Debería haberse contenido, porque de verdad quería conseguir aquel trabajo. Pero, por otro lado, aquel hombre estaba en medio de un restaurante destruido por un incendio, con un traje que, seguramente, costaba más que su furgoneta, dando órdenes absurdas como si fuera un rey.
–¿Le parece gracioso? –preguntó él, con una mirada intimidante.
–Pues, sí, eso ha sido muy gracioso. Antes pensé que lo decía en broma. ¿Cuatro semanas para arreglar todo esto? –inquirió ella.
–Tengo una cena muy importante organizada aquí para dentro de cuatro semanas. No puedo posponerla, y no puedo celebrarla en ningún otro sitio. Quiero que sea aquí.
–Lo entiendo, pero debe saber que es prácticamente imposible hacer todo este trabajo en ese plazo.
–Eso me han dicho, y repetidamente. Pero, imposible o no, necesito que se haga.
–Entonces, otros constructores ya le han dicho lo mismo.
–Sí –dijo él–. Además de informarme de que estaban completamente ocupados durante los dos próximos meses.
–Así que necesita a Construcciones Yates –dijo ella. Claramente, no era su primera elección, pero, si conseguía aquella obra y la llevaba a cabo en el plazo convenido, en el futuro sería la primera elección de todo el mundo. Construcciones Yates era una buenísima empresa y, cuando se lo hubiera demostrado a Bennett Carey, todo iría sobre ruedas.
–Básicamente, sí.
–Podemos hacerlo, pero no puedo prometerle que sea en cuatro semanas.
–Entonces, no puedo contratarla.
–Soy la única opción que tiene –respondió ella.
A juzgar por su expresión, al rey Carey no le gustó oír aquello. Sin embargo, le gustara o no, los dos sabían que era cierto. Él miró a su alrededor otra vez, como si se estuviera recordando a sí mismo lo mala que era la situación.
–¿Cuánto tiempo necesitaría? –le preguntó.
–En un mundo perfecto, ocho semanas –respondió ella.
–Pero el mundo no es perfecto.
–Cierto. Digamos que seis semanas. Para hacerlo en cuatro semanas, tendría que pagarles horas extra a mis empleados todos los días. Serían muchas horas.
–Así que es posible.
Ella sonrió. Bennett Carey era gruñón, pero también era muy rápido.
–Sí, es posible, si a uno no le importa trabajar hasta la muerte.
–Cuatro semanas haciendo horas extra no es para tanto.
–No, no es para tanto, pero es muy caro. Subiría mucho el presupuesto.
–Eso no me preocupa. Estoy dispuesto a cubrir las horas extra de sus empleados. Y, si termina la obra en el plazo de cuatro semanas, estoy dispuesto a darle un bonus.
–¿Qué tipo de bonus?
–Cincuenta mil dólares. Por encima del presupuesto convenido.
Hannah estuvo a punto de quedarse boquiabierta, pero se contuvo. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que cincuenta mil dólares era una cantidad superior a lo que le cobraría por la obra completa. Con ese dinero podría pagar los préstamos que había pedido para comprar equipos nuevos para la empresa, saldar todas las deudas y darles a sus empleados las primas que se merecían.
Mientras ella pensaba, Bennett volvió a hablar.
–Está bien. Cien mil dólares.
En aquella ocasión, ella no pudo disimular su reacción.
–¿Se ha vuelto loco?
Él enarcó una ceja.
–¿Acaso no le interesa?
–Por supuesto que sí me interesa –respondió ella.
–Entonces… ¿qué otra cosa puede necesitar a modo de incentivo?
–Nada. Pero me parece que usted tiene que ir al psicólogo.
Él se atragantó al intentar reprimir una carcajada. Al menos, ella tuvo esa sensación, aunque era difícil saberlo con certeza, puesto que no parecía que fuera un hombre acostumbrado a reírse. Seguramente, lo que ocurría era que no tenía práctica.
–¿Cerramos el trato, o no?
No respondió inmediatamente. Aunque tenía que pensar ciertas cosas y hacer cálculos, sabía que iba a aceptar el trabajo, porque lo necesitaba. Y no por el bonus, sino porque le abriría el camino hacia reformas de primera magnitud, restauraciones de edificios… Sería una gran oportunidad.
Además, un bonus de cien mil dólares…
–Cuatro semanas –murmuró, mirando a su alrededor.
–Ni un día más –dijo él.
–Tendremos que trabajar hasta muy tarde para acabar a tiempo.
–Ya he aceptado el pago de las horas extra. Y, además, está el bonus.
Ella lo miró con los ojos entrecerrados.
–Esa cena debe de ser muy importante para usted.
–Pues sí, lo es.
–Tendré que cambiar la fecha de algunas de las obras que ya tengo en marcha para poder hacer este trabajo.
–Y también obtendrá una buena recompensa por ello. Entonces, ¿cerramos el trato, sí o no? –insistió él.
Y ella le tendió la mano.
–Sí, lo cerramos.
Él le estrechó la mano y, con el calor de su contacto, a ella le chisporroteó la sangre. Por un momento, perdió la capacidad de pensar, y se preguntó si, a pesar del bonus, no estaba cometiendo un error al hacer negocios con Bennett Carey.
Para calmarse, se zafó de su mano y comenzó a hablar de nuevo.
–¿Está seguro de que acepta el pago de las horas extra de mis empleados? Tendrán que trabajar mucho.
Él apretó la mandíbula y asintió con sequedad.
–Ya le he dicho que sí. Siempre y cuando no se interrumpa el plazo de la obra, acepto el presupuesto.
Ella cabeceó suavemente mientras murmuraba algo.
–¿Qué dice?
–He dicho que, tal vez, debieran interrumpirle a usted más a menudo. Está un poco tenso.
–Gracias por su comentario –dijo él con tirantez–. Lo tendré en cuenta.
Después, miró la hora en su reloj de pulsera, que parecía de oro macizo.
–Cuando comiencen a trabajar –prosiguió–, mi chef, John Henry Mitchell, se pondrá en contacto con usted para hablar de los cambios que quiere para la cocina.
Ella se quedó sorprendida.
–¡Vaya! ¿Deja que su jefe de cocina tome ese tipo de decisiones?
–Yo no sé cocinar.
–Sí, eso me lo imaginaba –respondió ella. Seguramente, tenía un chef también en su casa–. Necesito la llave.
–Sí, yo también me lo imaginaba –replicó él, con una sonrisa, y le entregó la llave.
Ella la agarró con fuerza, como si estuviera agarrando su futuro.
Él miró a su alrededor por última vez y dijo:
–Bueno, la dejo para que pueda comenzar.
Cuando Bennett Carey salió del restaurante, ella tuvo la impresión de que, quizá, debería haberle despedido con un saludo marcial.
* * *
Aquella tarde, en la reunión familiar, Bennett estuvo observando en silencio a los Carey. Estaba con sus hermanas y sus padres, escuchando a medias las conversaciones. Observó distraídamente los ventanales, a través de los cuales se veía el cielo azul y los otros edificios de cromo y cristal que rodeaban sus oficinas.
A lo lejos estaba el mar y, un poco más cerca, la autopista, con un tráfico constante. Por encima de todo aquello, el silencio podía ser ensordecedor en su despacho, a no ser que hubiese una reunión de la familia Carey. Tal vez ese fuera el motivo por el que su hermano menor, Justin, evitaba aquel tipo de reuniones.
Otro motivo de irritación para él. No sabía qué era lo que estaba haciendo su hermano, y eso no le gustaba. Iba a tener que hablar con él pronto.
Durante una pausa, él captó la atención de todo el mundo al anunciar que había contratado a una empresa para que rehabilitara The Carey.
–¿Qué empresa? –preguntó su hermana Amanda.
–Construcciones Yates –respondió él–. Su gerente se llama Hannah Yates.
–Una mujer –dijo Serena, sonriendo–. Bien hecho, Bennett.
–No la he contratado porque fuera mujer.
–Seguramente, ni te has dado cuenta –dijo Amanda, resoplando.
Serena también dio un resoplido.
Bennett frunció el ceño, porque, a pesar de lo que pensaran sus hermanas, él sí se había fijado en Hannah Yates. En sus ojos verdes, en sus curvas, en su diminuto cuerpo y en su forma de moverse, con gracia y seguridad en sí misma.
–¿Construcciones Yates? –preguntó su padre con el ceño fruncido–. Nunca había oído hablar de ellos.
–No creo que conozcas a todas las constructoras del condado de Orange, ¿no? –inquirió su madre.
–No, per…
–Seguro que Bennett se ha ocupado de comprobar sus referencias.
–Gracias, mamá –dijo él–. Por supuesto que lo he hecho.
–¿Y cuánto tiempo lleva Hannah Yates en el mundo de la construcción? –preguntó Amanda.
–Creo que toda su vida, pero tomó las riendas de la empresa de su padre hace tres años.
–No puede ser muy fácil para ella dirigir su propia empresa en ese sector.
–Mandy tiene razón –dijo Serena–. Debe de ser muy buena en lo que hace, porque la construcción es un terreno de hombres, generalmente.
–Sí –dijo Bennett–. Pero yo no estaba pensando en el feminismo, sino en conseguir una constructora que pudiera terminar la obra, y Hannah Yates ha dicho que podía hacerlo.
–¿Y tú lo crees? –preguntó su padre.
–Sí, papá. He investigado a la empresa, y tiene una buena reputación. Sus antiguos clientes hablan maravillosamente de ella.
–¿Y eso es suficiente para ti?
–Como ha dicho mamá, comprobé minuciosamente las referencias que me dio. Por otra parte, no tengo muchas más opciones, papá –dijo él, encogiéndose de hombros–. Todas las constructoras más conocidas tenían ya obras para el verano.
–Así que está todo decidido –dijo su padre, con un resoplido de desaprobación.
Bennett miró a sus hermanas en busca de apoyo. Serena se encogió, y Amanda se tapó la sonrisa, disimuladamente, con una mano.
–Si te hubieras jubilado, tal y como se suponía que ibas a hacer –dijo su madre–, ahora estaríamos en el Caribe, en un crucero, y no sabrías nada de esto.
Martin frunció el ceño.
–Pero lo sé.
–Exacto. ¿Y por qué? Porque no estás dispuesto a dejar la empresa, aunque lo prometiste –dijo Candace.
–Ay, Candy…
Bennett se frotó el puente de la nariz. Las guerras de la jubilación continuaban su curso. Entre sus padres, la empresa, el incendio del restaurante y la ausencia de su hermano, tenía la sensación de que el suelo se iba a hundir bajo sus pies. Y eso, sin tener en cuenta a sus hermanas y a sus nuevos prometidos.
–Las fotos de sus trabajos son muy buenas –dijo Amanda, y él tuvo ganas de darle un beso por aquella muestra de apoyo.
–Sí –dijo Serena, observando la tableta de su hermana–. Me encantan las reformas de las cocinas. Y, como eso es exactamente lo que necesitamos, me parece una buena señal.
–La cocina de una casa particular no tiene nada que ver con la cocina profesional de un restaurante legendario –dijo Martin.
Nadie respondió.
–¿Podrá terminar la obra a tiempo para celebrar la fiesta? –preguntó su madre.
–Tendrá un coste adicional, pero, sí, estará terminada a tiempo.
–¿Has aceptado un aumento de presupuesto por el trabajo extra? –inquirió su padre.
–Voy a pagar lo que sea necesario con tal de que la obra esté acabada a tiempo.
–Que es lo que debe hacer un consejero delegado –dijo su madre, fulminando a su marido con la mirada.
–Perfecto –replicó Martin–. Solo espero que sepas lo que estás haciendo.
Bennett recordó el calor que había sentido al estrecharle la mano a Hannah Yates. Había sido como una descarga eléctrica, algo muy… interesante. Algo que no esperaba, y para lo que no tenía tiempo.
Y recordó a aquel duende sexy que se reía de él. Entonces, respondió:
–Sí, yo, también.
Capítulo Tres
Un par de horas más tarde, Hannah estaba sentada en una de las sillas del comedor de casa de su padre, con la cabeza entre las rodillas, respirando profundamente. Tenía el corazón acelerado y la boca seca, y le temblaba un ojo.
–¿Estás bien, nena? –le preguntó su padre, y le dio una buena palmada en la espalda.
–Ay, papá… Sí, estoy bien. No me estoy ahogando. De verdad. Creo.
–De acuerdo. Entonces, ¿te importaría incorporarte y repetir lo que has dicho antes? Lentamente, por favor.
Cuando pensó que no iba a desmayarse o a seguir hiperventilando, Hannah se irguió y puso las manos en las rodillas. Miró a su padre.
–Bennett Carey va a pagar las horas extra sin objeciones. Y nos va a dar un bonus de cien mil dólares si acabamos la obra a tiempo.
Entonces, fue su padre quien palideció. Se sentó frente a ella y se pasó una mano por la barba canosa, y tragó saliva.
–Pero… ¿está en su sano juicio?
–No lo sé. Creo que no. Por lo menos, creo que no es peligroso. Lo único que pasa es que necesita que la obra se termine rápidamente. Y no me parece que sea el tipo de hombre que acepta un no por respuesta.
–Más de un tipo de peligro –murmuró Hank.
Cierto. Al recordar los ojos y la boca de Bennett Carey cuando hablaba o fruncía el ceño, y la descarga de calor que había sentido cuando le estrechó la mano, Hannah pensó que sí, que había más de una clase de peligro en aquella situación. Sin embargo, estaba dispuesta a arriesgarse por una oportunidad como aquella.
–Papá –dijo, mirándolo a los ojos–. No estoy interesada en ese tipo de peligro. Ya me he dado un batacazo, ¿no te acuerdas?
–Sí, claro que me acuerdo –dijo él–. Quiero asegurarme de que te acuerdes tú.
–Es difícil de olvidar.
Una vez, había salido con un cliente rico. Él era elegante y zalamero, le enviaba flores sin motivo alguno. La había dejado deslumbrada y se habían comprometido, algo que había estado a punto de costarle muy caro. No iba a cometer el mismo error con otro tipo rico, por muy tentador que fuera.
–No quiero verte en dificultades otra vez, Hannah.
–No va a suceder –dijo ella–. Voy a aceptar el trabajo por el dinero. Papá, son cien mil dólares de bonus.
–Por hacer un trabajo de ocho semanas en cuatro.
–Sí, claro. Ese es el quid de la cuestión.
A decir verdad, estaba un poco preocupada. Sabía que no iba a ser fácil, pero tenía carta blanca para las horas extra y, con la perspectiva de aquel increíble bonus, iba a encontrar la forma de conseguirlo.
Hank Yates apoyó un codo en la mesa del comedor, una mesa que llevaba treinta años en el mismo sitio de la misma casa.
Miró a su padre, el hombre que había sido su héroe y su modelo durante toda la vida.
Medía un metro setenta y dos centímetros y todavía estaba en buena forma. Conservaba la musculatura de los años que había pasado en el mundo de la construcción. Tenía la cara curtida, pero las arrugas que rodeaban sus ojos y su boca eran de reírse. Su padre era un hombre de una gran fortaleza.
La mujer de Hank, su madre, había abandonado a la familia cuando ella tenía solo tres años, porque, al parecer, ser esposa y madre estaba impidiéndole ser feliz. Así que se marchó, se divorció de Hank un año después y nunca más se supo de ella.
Para Hannah, eso nunca había supuesto un gran trauma. Hank siempre había sido el mejor de los padres, una roca para ella. Era el único punto estable de su universo. Siempre preparado y dispuesto a apoyarla. Había sido el padre y la madre que necesitaba, y sentía adoración por él.
Hank la había criado en medio de las obras de construcción, junto a sus tíos, que siempre habían sido muy protectores. Le habían enseñado carpintería, fontanería, reparación de tejados, electricidad… todo lo que necesitaba para dirigir su propia constructora. Y era lo que estaba haciendo, dirigir Construcciones Yates. Algunos de los antiguos empleados seguían trabajando para ella, e incluso su padre aparecía a echar una mano a última hora, casi todos los días, cuando se cansaba de pescar.
Y, para aquella obra, iba a necesitar su ayuda.
–¿Has hablado con Steve? –le preguntó su padre.
Su capataz.
–No. Quería decírtelo a ti primero, y preguntarte qué te parece.
Él se rio.
–Me lo estás preguntando después de haber tomado la decisión.
–Bueno… sí, es cierto. Pero, papá, ¿cómo iba a rechazar esa oferta? Cuando acabemos la obra, podré acabar de pagar el préstamo y todavía tendremos dinero para comprar más maquinaria y herramientas, y…
Hank alzó una mano y movió la cabeza.
–Lo entiendo, de verdad. Y quiero lo mismo que tú.
–Gracias, papá…
–Pero –añadió él, con una sonrisa–, no quiero que te mates a trabajar por un bonus. Solo para pagar el préstamo.
–No es solo para eso, papá. También es para pagar viejos errores. Cuando hayamos terminado esto para el rey Carey…
Él dio un resoplido.
–¿El rey Carey?
–Así lo he bautizado –respondió ella, encogiéndose de hombros–. Es autoritario y… aristocrático, supongo. Pero, de todos modos, hay otra cosa más: si hacemos bien esta obra para la familia Carey, nuestro currículum subirá de nivel y podremos optar a obras muy importantes. Podríamos llevar a Construcciones Yates a la cima.
Él la observó fijamente.
–Sin presión, ¿no?
Ella se echó a reír y le apretó el brazo.
–Exacto. Voy a llamar a Steve para contárselo todo –dijo. Se apoyó en el respaldo de la silla y empezó a pensar–. Es un edificio antiguo –murmuró–. Y, por cómo se originó el incendio, sabemos que el problema eléctrico está en la cocina. Vamos a pedirle a Marco Benzi que vaya y revise toda la instalación.
Marco era el mejor electricista que conocía. Sus empleados y él harían catas por todos los muros para asegurarse de que el cableado del resto del edificio no tenía ningún problema.
–Bien pensado.
Ella sonrió.
–Hay que quitar el techo y arreglar los daños de la buhardilla. El tejado está en buenas condiciones, salvo la parte que se ha quemado.
–Lógicamente.
Otra sonrisa.
–Tiny y Carol pueden encargarse de retirar las vigas quemadas del tejado, y las tejas, y los demás, hacer la demolición de la cocina. Hay que quitar la mayoría de las encimeras y reponerlas de manera uniforme. Algunos de los tablones de roble blanco del suelo están carbonizados y también hay que cambiarlos. Tenemos que acuchillar todo el parqué y darle el mismo acabado que el resto del suelo. Para que quede igual, tendremos que lijar toda la cocina.
–Tiene sentido. Para eso, el mejor es Devin Colier.
–Sí, es verdad. Y…
Hannah se estremeció e hizo un gesto de contrariedad.
–Te voy a necesitar, papá. Sé que tenías ese viaje de pesca programado con Tom Jetter, pero…
Él movió la mano para descartarlo.
–Podemos esperar. Tanto Tom como yo podemos ayudar en esta obra.
Tom había trabajado treinta años en Construcciones Yates, así que tenerlo en el equipo sería de gran ayuda.
–Sí, eso estaría genial.
Hank le dio un golpecito en la mano, se levantó y fue a la cocina. Ella lo siguió. Su padre se sirvió una taza de café y ella, automáticamente, le preguntó:
–¿Cuántas te has tomado hoy?
Él puso los ojos en blanco con resignación.
–¿Quién es el padre aquí?
–Algunas veces, eso es lo que yo me pregunto.
–Qué graciosa –dijo él, mientras se sentaba en la mesa de la cocina y empujaba una silla para ella con el pie–. Llama a Steve, explícale lo que está pasando y empieza a hacer una lista de materiales.
–De acuerdo –dijo ella. Marcó el número del capataz sin apartar la mirada de su padre–. Pero te voy a vigilar. El médico dijo que nada de tomar más de tres tazas de café al día.
–¿Y qué sabe él?
Hannah suspiró y esperó a que Steve respondiera a la llamada. Le preocupaba la úlcera de su padre, pero, si conseguía que dejara de tomarse dos cafeteras al día, sería una gran ayuda.
Aparte de las preocupaciones normales, estaba Bennett Carey. Aquello no podía decírselo a su padre, por supuesto. Él se preocuparía mucho por si ella cometía el mismo error, aunque eso no fuera a suceder. No tenía intención de salir con Bennett Carey, aunque, al recordar sus ojos azules, su estatura y su impresionante cuerpo, pensó que no le importaría en absoluto verlo desnudo.
–¡Steve! –exclamó, al oír la voz del capataz. Gracias a Dios; hablar con él le apartaría aquellos pensamientos de la cabeza–. Tenemos un trabajo importante. Ya verás cuando te cuente de qué se trata.