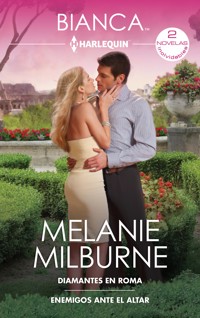4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Pack 327 Un encuentro apasionado Melanie Milburne Fue un encuentro apasionado… y un bebé los unió para siempre. Más que un negocio Maureen Child El hombre que la dejó había vuelto, y le esperaba una pequeña sorpresa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 327 - noviembre 2022
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-474-6
Índice
Créditos
Un encuentro apasionado
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Más que un negocio
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Sabrina esperaba no encontrarse otra vez con Max Firbank. Pero iba a ser difícil, teniendo en cuenta que era el ahijado preferido de sus padres y que lo invitaban a casi todas las reuniones de los Midhurst. Cumpleaños, navidades, aniversarios, tanto daba, permanecía en una esquina del salón, cabizbajo,mientras los demás se divertían, como si fuera la reencarnación del señor Darcy, el taciturno personaje de Jane Austen.
Sabrina siempre se aseguraba de divertirse más de la cuenta, sin más deseo que molestar a Max. Bailaba con todas las personas que se lo pedían y hablaba con todos los invitados, como si fuera el espíritu de la fiesta. Salvo que Max no estuviera presente, porque su ausencia hacía que todo le pareciera aburrido, aunque se negaba a reconocerlo.
Por suerte, aquel fin de semana estaba en Venecia, presentando dos de sus diseños en la que iba a ser su primera exhibición de vestidos de novia, así que se sentía a salvo. Por lo menos, hasta que el recepcionista no pudo encontrar su reserva.
–Reservé la habitación hace semanas –dijo, inclinándose sobre el mostrador.
–¿A qué nombre ha dicho? –preguntó el joven.
–Sabrina Jane Midhurst. Aunque no la reservé yo, sino mi ayudante.
–¿Tiene algún tipo de documentación al respecto? ¿Un mensaje de confirmación, quizá?
Sabrina no recordaba si Harriet, su nueva ayudante, le había reenviado el mensaje. Se acordaba de haber imprimido el programa de la exhibición, pero ¿qué había hecho con los detalles de la reserva?
Presa del pánico, y con gotas de sudor entre sus senos, abrió el bolso y empezó a buscar. Estaba hecha un manojo de nervios, y no quería presentarse así en su primera exposición importante. Para eso tenía una ayudante, para que se encargara de las reservas y los vuelos y se asegurara de que no olvidara ninguna cita.
Sacó el lápiz de labios, la agenda, el pasaporte y el móvil y los dejó en el mostrador. Después, añadió tres bolígrafos, un paquete de pañuelos, varios caramelos de menta y sus tarjetas de presentación. Lo único que dejó dentro fueron los tampones, pero no había más papeles que una lista de la compra y un recibo de su zapatería preferida.
En sus prisas por volver a guardarlo todo, el pintalabios rodó por el mostrador, cayó al suelo y siguió rodando por el suelo del vestíbulo, hasta que un pie embutido en un zapato de piel italiana lo detuvo.
Sabrina alzó la vista por la larga extensión de unos pantalones de vestir y, al cabo de unos instantes, la clavó en unos familiares ojos de color azul grisáceo: los de Max Firbank.
–Sabrina…
Ella se puso tensa.
–No esperaba verte aquí. No sabía que te gustaran las exhibiciones de vestidos de novia.
Él miró sus labios un momento, y ella se estremeció. Luego, se inclinó, alcanzó el lápiz de labios y se lo dio.
–He quedado con un cliente, por asuntos de negocios –replicó–. Siempre me alojo en este hotel cuando vengo a Venecia.
Sabrina se guardó el pintalabios, intentando hacer caso omiso del sensual cosquilleo que Max le había provocado. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Cómo era posible que apareciera en el mismo hotel de Venecia y el mismo fin de semana? ¿Era una simple coincidencia?
Entrecerró los ojos y preguntó:
–¿Mis padres te han dicho que iba a estar aquí?
Él arqueó una ceja.
–No. ¿Los tuyos te han dicho que yo iba a estar en Venecia?
Sabrina alzó la barbilla.
–No sé si lo sabes, pero dejo de escuchar cuando tus padres hablan de ti. Me tapo mentalmente los oídos y canto canciones con la imaginación hasta que cambian de conversación y dejan de alabar tus múltiples virtudes.
Max arqueó la comisura de los labios, en algo parecido a una sonrisa.
–Vaya, intentaré recordarlo cuando tus padres hagan lo mismo conmigo.
Sabrina se apartó un mechón de la cara. Por alguna razón, su pelo siempre estaba revuelto cuando se encontraba con él. Y una vez más, se acordó del único beso que se habían dado, una explosión de pasión y placer que dejaba en ridículo todos los besos que había dado y recibido a lo largo de su vida.
¿Lo recordaría él? ¿Recordaría el sabor y la textura de su boca? ¿Fantasearía con ella de noche, imaginando que se besaban de nuevo?
–¿Signorina? –dijo el recepcionista, sacándola de sus pensamientos–. No hay ninguna reserva a su nombre. ¿Seguro que no se ha equivocado de hotel?
Sabrina estuvo a punto de soltar un suspiro de frustración, pero se contuvo.
–No, le pedí a mi ayudante que reservara habitación en este. Vengo a una exposición de moda que se celebra aquí.
–¿Qué ocurre? –intervino Max.
Sabrina se giró hacia él.
–Que tengo una ayudante nueva y, por lo visto, se ha equivocado de hotel o ha habido algún problema con mi reserva.
–La puedo poner en lista de espera, pero tenemos muchos clientes en esta época del año –declaró el recepcionista–. No puedo prometerle nada.
Sabrina se llevó un dedo a la boca y se mordisqueó la uña, aunque acababa de hacerse la manicura. En ese momento, era lo único que podía calmar sus nervios.
¿Qué podía hacer? ¿Qué pasaría si no encontraba habitación en ningún hotel? Tenía que asistir a esa convención. Iban a exhibir dos de sus vestidos. Era la oportunidad que había estado esperando, porque le podía abrir el mercado internacional.
–La señorita Midhurst se alojará conmigo –dijo Max–. Por favor, encárguese de que el botones lleve su equipaje a mi suite.
Sabrina se quedó helada.
–¿Cómo?
Max le dio una llave de la habitación, con una expresión tan inescrutable como la de un espía.
–He estado en la suite esta mañana, y he visto que hay dos camas –explicó–. Pero solo necesito una.
Sabrina se estremeció al oír lo de las camas. Llevaba tres semanas haciendo esfuerzos por dejar de pensar en él, lo cual era bastante extraño, porque estaba acostumbrada a no pensar en él en absoluto. Max era el ahijado de sus padres y ella, la ahijada de los suyos. Y desde el principio, desde el mismo día de su nacimiento, las dos familias estaban empeñadas en que se enamoraran, se casaran y tuvieran hijos.
Sin embargo, Sabrina nunca se había llevado bien con Max. Le parecía distante, arrogante y taciturno. Y él también la encontraba irritante.
Pero entonces, ¿por qué la había besado?
Incómoda, clavó la vista en el reloj del vestíbulo. Tenía que ducharse, cambiarse de ropa, arreglarse el pelo y maquillarse. Tenía que tranquilizarse. Estaba allí por un motivo importante, y no podía dar mala impresión.
–Está bien –dijo, agarrando la llave–, acepto tu invitación. Pero solo de momento, mientras busco habitación en otro sitio.
–¿A qué hora empieza tu convención?
–Dan un cóctel a las seis y media.
–Entonces, te llevaré a la habitación y te dejaré allí. Yo tengo que ver a mi cliente.
Max la acompañó a un ascensor y entró con ella. Los espejos de las paredes reflejaban su alto y atlético cuerpo y sus atractivos rasgos: el pelo corto, de color castaño; las generosas y oscuras pestañas; el afilado perfil, que parecía esculpido en mármol; la aristocrática forma de su nariz y sus labios; el pequeño hoyuelo de una de sus mejillas y su rectangular mandíbula, todo un canto a la arrogancia.
–¿Tu cliente es una mujer? –preguntó ella.
–Sí –respondió él con brusquedad.
Sabrina siempre había sentido curiosidad por su vida amorosa. Lydia, la mujer con la que había estado a punto de casarse seis años antes, lo abandonó cuando solo quedaban unos días para la boda. Max nunca hablaba de eso, pero Sabrina había oído que su relación se había roto porque ella quería tener hijos y él, no.
Desde entonces, había tenido varios amantes y ahora, a sus treinta y cuatro años de edad, estaba en la flor de la vida, más atractivo y viril que nunca. Sabrina lo sabía mejor que nadie, porque había tenido ocasión de gozar de su energía cuando la besó y la sometió a una tormenta de sensaciones de las que aún no se había recuperado.
El ascensor se detuvo poco después. Ella salió y notó el intenso aroma de su loción de afeitar: limón, lima y algo más que no pudo reconocer, algo tan misterioso e inescrutable como su personalidad.
Max la llevó por el corredor y abrió la puerta de una suite que daba al Gran Canal. Sabrina entró, hizo caso omiso de las dos enormes camas y se dirigió directamente al balcón para disfrutar de la maravillosa vista.
–Guau –dijo, encantada–. Venecia siempre me deja sin aliento. La luz, los colores, la historia…
Sabrina se giró hacia él y añadió:
–Te agradecería que no dijeras esto a nadie.
Él la miró con humor.
–¿Esto?
–Sí, ya sabes, lo de compartir habitación.
–Descuida.
–Lo digo en serio, Max –insistió–. Se produciría una situación de lo más embarazosa si nuestros padres creen que…
–Eso no va a pasar.
Justo entonces, llamaron a la puerta. Era el botones, que llevaba el equipaje de Sabrina. Max abrió, le dio una propina y volvió a cerrar.
–Ni lo pienses –continuó él, mirándola de nuevo–. Ni se te ocurra.
Sabrina arqueó las cejas.
–¿Es que crees que me gustas? Oh, vamos.
–Si hubiera querido, te habría hecho mía hace tres semanas –replicó él–. Y lo sabes de sobra.
–Qué tontería. Solo fue un beso, cosas que pasan. Y, como no estabas bien afeitado, me arañaste la piel.
Max miró sus labios como si recordara hasta el último segundo de aquel beso. Luego, respiró hondo, se pasó una mano por el pelo y frunció el ceño.
–Lo siento. No quería hacerte daño.
Sabrina se cruzó de brazos. No estaba preparada para perdonar a Max. No estaba preparada para perdonarse a sí misma por haberse dejado llevar. No estaba dispuesta a admitir que le había gustado muchísimo. No estaba dispuesta a admitir que ella le había animado a besarla, aferrándose a su camisa. Y, por supuesto, tampoco estaba dispuesta a admitir que ardía en deseos de que la besara otra vez.
–Eres la última persona del mundo con la que me acostaría –replicó.
Sabrina se maldijo para sus adentros. El simple hecho de mencionar el asunto la excitaba, porque no podía dejar de pensar en lo que habría sentido si se hubiera acostado con él. Su vida sexual era inexistente. Soñaba con encontrar un compañero perfecto, que la ayudara a superar sus problemas con la intimidad física, pero aún no lo había encontrado.
¿Cómo lo iba a encontrar? Nunca salía más de dos o tres veces seguidas con la misma persona, y nunca se atrevía a llegar más lejos. De hecho, solo había tenido una relación sexual en toda su vida: a los dieciocho años, y ya había pasado una década desde entonces.
–Me alegro, porque eso no va a pasar –dijo Max.
–Te recuerdo que fuiste tú quien me besaste aquella noche. Puede que me dejara llevar, pero solo fue porque me pillaste con la guardia baja.
Él la miró de una forma extraña, con algo que parecía una combinación de enfado y deseo.
–Estuviste toda la noche buscando pelea. Primero, en la fiesta y luego, en el coche, cuando te llevé a casa.
–¿Y qué? Siempre nos peleamos. Eso no significa que quiera que me beses.
La mirada de Max se volvió más intensa.
–¿Y ahora? ¿También quieres que nos peleemos?
Sabrina dio un paso atrás y se llevó una mano al cuello, nerviosa. Su corazón latía tan deprisa que notó los latidos bajo sus dedos.
–Tengo que prepararme para el cóctel –acertó a decir, casi sin habla.
Él rió.
–No te preocupes, Sabrina. Tu virtud está a salvo.
Max se alejó de ella y se dirigió a la salida, donde se giró.
–No me esperes levantada. Volveré tarde.
Sabrina le dedicó una mirada tan altiva como la de una solterona de la época de la Regencia.
–¿Qué pasa? ¿Es que te vas a acostar con tu clienta?
Max no respondió. Se fue sin decir nada, y ella se quedó a solas con el doloroso eco de sus palabras.
Max cerró la puerta de la suite y suspiró. ¿Por qué se había tenido que comportar como un caballero? ¿Qué le importaba a él que Sabrina fuera tan desorganizada como para no poder reservar una maldita habitación de hotel? Definitivamente, no era asunto suyo. Pero se había sentido obligado a hacer lo correcto. Aunque nada de lo que sentía por Sabrina fuera correcto. Sobre todo, desde que se habían besado.
Max había perdido la cuenta de los besos que había dado y recibido. No era un mujeriego, pero disfrutaba del sexo y de la satisfacción física que proporcionaba. Y, a pesar de su larga experiencia, no dejaba de pensar en ese beso.
Siempre había rehuido a Sabrina. No quería alimentar la fantasía de sus respectivos padres, empeñados en que terminaran juntos. Salía con las mujeres que le gustaban, y se aseguraba de que quisieran lo mismo que él: algo tan sencillo como el sexo sin compromiso. Y Sabrina era de las que creían en los cuentos de hadas. Buscaba un hombre perfecto para meterlo en una casita perfecta y tener niños perfectos con él.
Max no tenía nada contra el matrimonio, pero ya no se quería casar. Estaba escarmentado desde que su prometida rompió su compromiso matrimonial y le dijo que se había enamorado de otro, de alguien dispuesto a darle lo que él no le quería dar: hijos. Pero Lydia nunca había dicho que los quisiera tener. De hecho, le había dicho lo contrario. Y Max se quedó atónito cuando rompió su relación.
Sin embargo, había sido una lección de lo más valiosa, una que no tenía intención de olvidar. No estaba hecho para relaciones largas. No parecía tener lo necesario para comprometerse y asumir las responsabilidades que eso conllevaba.
Max sabía que el matrimonio funcionaba en algunos casos. Sus padres y los de Sabrina tenían relaciones sólidas que habían sobrevivido a todo, como bien sabía él. Nunca podría olvidar la muerte de su hermano Daniel, fallecido a los cuatro años de edad. Sus padres habían hecho lo posible por ahorrarle los peores aspectos de la tragedia, pero no había un solo día que no se acordara de su hermano.
Salió del hotel y siguió el curso del Gran Canal, ajeno a la las hordas de turistas. No podía pensar en Daniel sin sentirse culpable. ¿Por qué no se había dado cuenta de que estaba enfermo? ¿Por qué no le había prestado más atención? Solo tenía siete años cuando murió, pero se sentía responsable de todas formas. Y cada vez que veía a un niño pequeño, pensaba en él y se le partía el corazón.
Momentos después, se cruzó con una acaramelada pareja que acababa de comprar dos máscaras venecianas en una de las tiendas y, al verlos reír, Sabrina volvió a sus pensamientos.
¿Por qué no le había buscado una habitación en otro hotel? Era un arquitecto mundialmente famoso. Tenía dinero de sobra; a diferencia de ella, que estaba levantando un negocio y se negaba a recibir apoyo de sus padres porque no la habían ayudado en su carrera. Eran médicos, y siempre habían querido que estudiara Medicina, como sus dos hermanos mayores.
¿Querría tenerla en su habitación? ¿Le había ofrecido alojamiento porque, inconscientemente, quería besarla otra vez?
No podía negar que Sabrina le gustaba mucho, demasiado. Le incomodaba y le excitaba a la vez. Cada vez que se peleaban, la sangre le hervía en las venas. Sus ojos azules brillaban, y los sarcásticos comentarios que salían de su dulce y sensual boca hacían que se sintiera más vivo que en toda su vida.
Vivo y lleno de energía.
Pero no. No, no, no y no.
No podía pensar en Sabrina en esos términos. Tenía que mantener las distancias. Debía mantenerlas, porque no era de su tipo: no creía en las relaciones esporádicas, sino en los príncipes azules. Y, por otra parte, sus padres no podían estar más equivocados con la idea de que estaban hechos el uno para el otro. Ella era espontánea, creativa y desorganizada y él, lógico, responsable y ordenado hasta la exageración.
¿Cómo podían pensar que eran la pareja perfecta? Se sacaban de quicio. No podían estar juntos sin discutir.
¿Cómo iba a sobrevivir a todo un fin de semana con ella?
Capítulo 2
Sabrina llegó tarde al cóctel, que se celebraba en un salón privado del hotel. Solo estaban invitados los diseñadores, las modelos, los agentes de las modelos y un pequeño grupo de periodistas.
Cuando entró, era un manojo de nervios. Todos tenían un aspecto refinado y lleno de glamour. Ella llevaba un vestido de terciopelo azul de confección propia y, además de haberse recogido el pelo en un moño, había prestado más atención que de costumbre a su maquillaje. De hecho, ese era el motivo de que llegara tarde.
Un camarero se acercó con una bandeja de bebidas. Sabrina alcanzó una copa de champán y bebió un trago largo, para tranquilizarse. No se le daban bien los acontecimientos sociales; por lo menos, cuando no estaba Max para alardear delante de él. Siempre tenía miedo de decir algo inapropiado o hacer el ridículo.
Cada vez que iba a un acto concurrido, se acordaba de lo que pasó en su instituto al día siguiente de que perdiera la virginidad. Su novio se lo contó a todos sus amigos, y ella tuvo que soportar un sinfín de burlas y comentarios hirientes. El sentimiento de vergüenza fue abrumador, absolutamente insoportable.
Pero ya no tenía dieciocho años. Era una mujer de veintiocho, que tenía su propio negocio. Sabría salir adelante.
–Eres Sabrina Midhurst, ¿verdad? –dijo una periodista, sonriendo–. Te he reconocido por la foto del programa.
–Sí, soy yo –replicó, devolviéndole la sonrisa.
–Una amiga mía te encargó un vestido de novia. Era una preciosidad.
–Me alegra que te gustara.
La periodista sacó una tarjeta con su nombre y datos de contacto y se la dio.
–Soy Naomi Nettleton. Trabajo por mi cuenta, pero he escrito bastantes artículos para las grandes revista de moda, y me gustaría escribir sobre ti. Tu trabajo ha despertado mucho interés. ¿Me concederías una entrevista? Solo serían unos minutos, cuando termine el acto.
Sabrina no pudo creer lo que estaba oyendo. ¿Una entrevista para una revista de moda? Era justo lo que necesitaba, la publicidad necesaria para expandir su pequeña boutique de Londres, Her Love is in the Care. Un sueño que compartía con su mejor amiga, Holly Frost.
Holly era una florista especializada en bodas, y se les había ocurrido la idea de abrir dos sucursales de sus tiendas en Bloomsbury, para potenciarse la una a la otra. De momento, sus establecimientos estaban a varias manzanas de distancia, pero Sabrina estaba convencida de que su idea podía tener éxito.
Además, quería demostrar a sus padres que el camino que había elegido no era un capricho, sino un buen negocio. Venía de una familia de médicos. Sus abuelos, sus padres y sus dos hermanos ejercían la medicina, pero ella había roto la tradición. Prefería las cintas métricas a los estetoscopios.
Sabrina diseñaba vestidos de novia desde su infancia. De niña, aprovechaba cualquier resto de tela para vestir a sus muñecas u ositos de peluche y, cuando llegó a la adolescencia, se dedicó a coleccionar patrones y fotografías de revistas de moda. Pero su familia no la apoyaba, y había tenido que ejercer una presión considerable para poder dedicarse a lo que quería.
–Por supuesto –contestó al final.
Quedaron en encontrarse en el bar después del cóctel y, a continuación, Sabrina se despidió y estuvo charlando con las modelos que iban a pasar sus vestidos y con el director de la exhibición, que la había invitado en persona después de ver el diseño que había hecho para una de sus hijas.
¿Quién decía que el boca a boca no funcionaba?
La reunión de Max duró más de lo que esperaba, y volvió tarde al hotel. En principio, solo quería tomarse una copa con Loretta Barossi, pero la copa se convirtió en una cena porque no quería regresar a la suite antes de que Sabrina se hubiera acostado y quedado dormida.
Por desgracia, Loretta se había llevado la equivocada impresión de que le gustaba, y Max tuvo que rechazar educadamente su no demasiada velada invitación a pasar la noche con ella. Era otra de sus normas: no mezclar los negocios con el placer.
Al pasar por delante del bar, vio que Sabrina estaba sentada en uno de los sofás, en compañía de una mujer y de un hombre que sostenía una cámara. Y ella debió de notar su presencia, porque alzó su gloriosa cabellera de cabello castaño claro, lo miró y le saludó con la mano.
La mujer con la que estaba se dio cuenta y se giró hacia Max. Luego, se inclinó hacia delante y dijo algo a Sabrina, que se ruborizó.
¿Qué le habría dicho para que se ruborizara? Max no tenía ni idea, pero se sorprendió caminando hacia el bar sin poder evitarlo. Incluso siendo consciente de que no convenía que los vieran juntos.
Sabrina se quedó perpleja al ver que se acercaba y, al intentar alcanzar su copa de champán, la tiró.
–Oh, lo siento, yo…
–Eres Max Firbank, el famoso arquitecto –dijo la joven periodista, que se levantó para estrecharle la mano–. Leí un artículo sobre ti en una de las revistas para las que trabajo. Cuando Sabrina ha dicho que compartía habitación con un amigo, no imaginaba que se refería a ti.
Sabrina, que ya se había secado el champán con una servilleta, se levantó y dijo:
–No es el tipo de amigo en el que estás pensando. He tenido un problema con mi reserva, y Max me ha ofrecido su cama… es decir, una de sus camas. Porque tiene dos, ¿sabes? Y son gigantescas. Por no mencionar que la suite es tan grande que podemos coincidir y no vernos. ¿Verdad, Max?
Sabrina se ruborizó un poco más, y Max le pasó un brazo alrededor de la cintura, sin saber por qué. Quizá, porque la encontraba de lo más atractiva cuando se ruborizaba o quizá, porque era una oportunidad perfecta para dar la vuelta a la tortilla y ser quien la mortificaba a ella.
–No es necesario que seas tan tímida con nuestra relación, preciosa –dijo, con una de sus poco habituales sonrisas–. Somos adultos.
–Y hacéis una pareja maravillosa –intervino la periodista, que se giró hacia su compañero–. Tim, hazles una fotografía, por favor. La incluiré en el artículo sobre los diseños de Sabrina. Si no tenéis inconveniente, claro.
A decir verdad, Max tenía todos los inconvenientes del mundo. Burlarse de Sabrina era divertido, pero si sus familias llegaban a saber que habían compartido habitación en Venecia, oirían campanas de boda.
–Lo siento. No me gusta que la prensa airee mi vida privada –dijo él.
La periodista suspiró y le dio una tarjeta.
–Aquí tienes mi teléfono, por si cambias de opinión.
–No cambiaré –replicó más–. En fin, ha sido un placer. Y ahora, si nos perdonáis, será mejor que nos retiremos. Sabrina ha tenido un día muy largo, y necesita dormir.
Sabrina siguió a Max al ascensor, pero había más gente esperando, así que no pudo decirle lo que pensaba de él. ¿Cómo se le había ocurrido hacer eso? Había dado la impresión a Naomi de que estaban juntos.
Los desconocidos se fueron bajando en distintas plantas y, al llegar a la décima, Sabrina le clavó un tacón en el pie, aprovechando que él estaba detrás.
Max soltó un gruñido que, curiosamente, le resultó de lo más sexy. Y, a continuación, le puso una mano en el estómago y la apretó contra su cuerpo, de tal manera que sus nalgas se encontraron con la pelvis de él.
La mente de Sabrina se llenó de imágenes lujuriosas; particularmente, al notar su erección. Era obvio que Max estaba tan excitado como ella.
Su pulso se aceleró al instante. Casi no podía respirar. La mano de Max quemaba su estómago como si fuera una brasa, y la corriente eléctrica del deseo la recorría de arriba abajo, avivada por el reflejo de sus cuerpos en los espejos del ascensor.
Sin embargo, Sabrina no quería montar una escena delante de otros. Tenía que cuidar su imagen pública, y no saldría bien parada si le daba un bofetón. Pero, si hubiera podido, le habría abofeteado las mejillas hasta dejárselas tan rojas como las suyas. Si hubiera podido, le habría arrancado la ropa y le habría arañado la espalda con las uñas hasta que implorara clemencia.
Pero ¿qué estaba haciendo? ¿Arrancarle la ropa? No, no, no. No podía pensar en esos términos. No podía imaginárselo desnudo.
No debía.
Por fin, llegaron al piso de la suite de Max y salieron del ascensor.
–¿A qué diablos estabas jugando? –dijo ella–. Le has dado la impresión de que nos acostamos. ¿Se puede saber qué te pasa? No sabes cuánto te odio. ¿Por qué… ?
–Tú no me odias –replicó Max con toda tranquilidad.
–Si no te odiaba antes, ahora sí –dijo, dándole un golpe en el pecho–. Además, ¿a qué ha venido lo del ascensor?
Max la agarró de la muñeca. De repente, el azul de sus ojos destacaba más que el gris, y brillaban de un modo abrumador.
–Lo sabes perfectamente. Y te ha gustado tanto como aquel beso. No lo niegues.
Sabrina intentó apartarse de él; pero, sin saber cómo, sus manos terminaron aferradas a la chaqueta de Max. Olía a limón, y se sentía intoxicada por el potente aroma, un aroma que le hizo olvidar su odio anterior.
Le deseaba con todas las células de su cuerpo. ¿Sería por las copas de champán que se había bebido en el cóctel? Desde luego, el alcohol la había desinhibido y había saboteado su ya precaria voluntad. Pero, por otra parte, siempre se sentía así cuando estaba con él.
Max sonrió, y Sabrina fue ferozmente consciente de todos los sitios donde sus cuerpos entraban en contacto. Lo notaba en sus caderas, en sus pechos, en su estómago, y notaba el orgulloso abultamiento de su erección, un recordatorio evidente del deseo que compartían.
Justo entonces, tuvo la sensación de que la habitación había empezado a dar vueltas. Estaba súbitamente mareada y, cuando quiso llegar al interruptor de la luz, sintió tales náuseas que se habría caído si Max no la hubiera agarrado.
–¿Te encuentras bien? –preguntó, preocupado.
Sabrina fue vagamente consciente de que Max le ponía una mano en el hombro para estabilizarla, pero su estómago se rebeló en ese instante y, tras dar una arcada, se fue corriendo al cuarto de baño.
Max fue testigo de todo el indigno episodio, para horror de ella; pero, en ese momento, no le importó. Además, se sintió mejor al tener a alguien que le apartara el pelo de la cara y le pusiera un paño húmedo en la nuca.
Cuando pasó lo peor, se sentó en el suelo. Le dolía la cabeza, y estaba terriblemente revuelta.
–Es obvio que tendré que mejorar mis dotes de seducción –bromeó él.
Sabrina sonrió con debilidad.
–Qué gracioso –dijo, levantándose a duras penas–. Maldita sea… No debería beber con el estómago vacío.
–¿No han servido comida en el cóctel?
–Sí, pero llegué tarde.
Sabrina se miró en el espejo, y deseó no haberlo hecho. Su aspecto no podía ser peor. Estaba en las antípodas de las refinadas mujeres con las que Max estaba acostumbrado a salir.
–Siento que hayas tenido que ver esto –se disculpó.
–Deberías beber agua, y mucha –le recomendó él–. De lo contrario, mañana tendrás una resaca terrible.
–No suelo beber tanto. Pero estaba nerviosa.
Max frunció el ceño, sacó un vaso del armarito, lo llenó de agua y se lo dio.
–¿Tan importante es para ti? Me refiero a la exhibición.
Sabrina bebió. Pero solo un par de sorbitos, para asegurarse de que su estómago lo aguantaba.
–Es la primera vez que me invitan a exhibir algunos de mis diseños. En circunstancias normales, habría tardado años en conseguirlo, pero la hija del director compró uno de mis vestidos, y le gustó tanto que me invitaron –le explicó–. Claro que es importante para mí. Es una oportunidad perfecta para que me conozcan en el extranjero. Sobre todo, si Naomi publica esa entrevista.
–¿Le has contado algo de nosotros?
–No, nada. Ni siquiera he mencionado tu nombre. Solo le he dicho que compartía habitación con un amigo.
–¿Estás segura de que no has mencionado mi nombre?
Sabrina entrecerró los ojos.
–¿Por qué iba a mencionarlo? ¿Crees que quiero que se enteren de que compartimos habitación? No soy tan estúpida, Max. Si se supiera, nuestros padres empezarían a imprimir invitaciones de boda. Además, has sido tú quien ha dado la impresión de que somos amantes. ¿Cómo se te ha ocurrido llamarme preciosa?
–Anda, bébete el agua –replicó él, como si Sabrina no hubiera dicho nada–. Si quieres estar bien mañana, tendrás que descansar.
Sabrina lo miró con cara de pocos amigos.
–¿Por qué insistes en recordarme que estoy hecha un desastre?
Max suspiró.
–Te veré mañana. Buenas noches.
Max se fue, y Sabrina se duchó; pero, cuando salió del cuarto de baño, no lo vio por ninguna parte. ¿Habría decidido concederle un poco de intimidad? ¿O es que tenía otros planes?
Fuera como fuera, intentó convencerse de que las relaciones amorosas de Max eran asunto suyo, así que se acostó en una de las gigantescas camas y, tras taparse con las frescas y suaves sábanas, cerró los ojos.
Max se fue a dar un paseo por Venecia para aclararse las ideas. Aún sentía el contacto de Sabrina en su piel. Se había excitado el instante, sorprendido por sus propias emociones, incapaz de controlarse.
Definitivamente, la deseaba. Era tan evidente que no lo podía negar. Pero ¿cuándo había empezado a desearla?
Tras pensarlo unos instantes, llegó a la conclusión de que había sido un proceso lento, que se había intensificado durante los últimos meses. El corazón se le desbocaba cuando le lanzaba miradas cargadas de desafío. La sangre le hervía en las venas cuando miraba su esbelto cuerpo de bailarina y la imaginaba desnuda.
Debía hacer algo al respecto, porque sabía que tener una aventura con Sabrina haría daño a mucha gente. Y ya había hecho bastante daño a sus padres. Si se acostaba con ella, creerían que se iban a casar. Pero solo tenía que sacar fuerzas de flaqueza y sobrevivir al fin de semana sin caer en la tentación de tocarla.
Incómodo, abrió y cerró las manos, intentando borrar el eco de su cuerpo, la sensación de su contacto. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué no podía sacársela de la cabeza? Siempre había mantenido las distancias con ella, siempre. Y cuando coincidían por algún motivo, se alejaba y se limitaba a mirarla mientras hablaba con los demás.
Había cometido un error al besarla. Habían pasado tres semanas desde entonces, pero seguía sin entender cómo era posible que hubieran pasado de discutir a besarse apasionadamente. ¿En qué demonios estaba pensando? Solo sabía que se había sentido como si el mundo hubiera dejado de girar. Y, cada vez que cerraba los ojos, recordaba sus suaves labios y su juguetona y sexy lengua.
Había perdido el control, y eso era lo peor de todo, lo que más miedo le daba… No había podido detenerse. No había podido refrenar su deseo.
Pero no volvería a pasar.
Sabrina seguía durmiendo cuando Max entró en la suite, a primera hora de la mañana. Tenía una mano bajo la mejilla y la otra, sobre la sábana. Llevaba un camisón de satén, por cuyo cuello de encaje se atisbaban sus senos, y estaba acurrucada como una gata.
El deseo de meterse en la cama y tomarla entre sus brazos fue tan fuerte que tuvo que apretar los puños. Era obvio que tenía que hacer algo con su vida sexual, porque ansiaba precisamente a la mujer que intentaba evitar. ¿Cuántos meses habían pasado desde su última relación? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Había estado tan ocupado con sus negocios que no tenía tiempo para la vida social. Aunque no se podía decir que fuera muy sociable. Prefería el trabajo.
Trabajar. Sí, eso era lo que necesitaba. Concentrarse en otra cosa.
Max pasó por delante de la cama y se dirigió a la mesa donde había dejado el portátil el día anterior. Después, se sentó, encendió el ordenador y se puso a teclear.
–¿Tienes que hacer eso ahora? –preguntó Sabrina, somnolienta.
Max se giró y la miró bajo la escasa luz de la pantalla del portátil. Uno de los tirantes del camisón se le había bajado, revelando su hombro y la curva superior del pecho izquierdo. Estaba increíblemente sexy.
–Oh, lo siento. ¿Te he despertado?
Ella se apartó el pelo de la cara.
–¿Es que no duermes nunca?
Si hubiera podido, Max habría dicho que no podía dormir con una mujer tan sensual en la cama de al lado.
–¿Qué tal tu cabeza? –replicó, intentando refrenar su deseo–. ¿Ya han llegado los obreros de la construcción?
Ella sonrió con debilidad.
–Aún no. El agua me ha venido bien.
Max se pasó una mano por el pelo y reprimió un bostezo.
–¿Quieres que te traiga algo?
–No, no hace falta.
Sabrina apartó la sábana, se levantó y se acercó al pequeño frigorífico de la suite, que abrió. La luz del interior bañó sus largas y preciosas piernas.
–¿Qué buscas? ¿Algo para evitar la resaca?
Ella cerró el frigorífico y le enseñó lo que había sacado: una barrita de chocolate.
–Sí. El chocolate es la mejor cura.
–Si a ti te funciona…
Max se encogió de hombros y se giró hacia el ordenador. Sabrina desenvolvió la barrita y avanzó hacia él lentamente, con pasos como de gata.
–¿Es uno de tus diseños? –preguntó ella, mirando la pantalla.
Él se estremeció. Estaba tan cerca de él que notaba su perfume, una mezcla de lilas, arvejillas y madreselva. ¿O era jazmín?
–Sí.
Sabrina se inclinó sobre la mesa, y uno de sus mechones le acarició la cara. A Max se le erizaron los pelos de la nuca, y tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para no tomarla allí mismo.
–¿Quieres que te los enseñe? –añadió, conteniendo la respiración.
Max le enseñó la presentación que estaba preparando para un cliente, haciendo lo posible por no sentir la cercanía de su cuerpo.
–Guau… –dijo ella, inclinándose un poco más–. Es maravilloso.
La cabeza de Sabrina estaba tan cerca de la suya que Max fue incapaz de no clavar la vista en sus apetecibles labios. Y, cuando sus miradas se encontraron, se hizo un silencio tan intenso que pudo oír los latidos de su propio corazón.
Sin poder refrenarse, le puso una mano en el brazo. Sabrina se pasó la lengua por los labios y dijo, con voz entrecortada:
–Max…
Max tragó saliva. Su piel era tan suave que se le ocurrieron todo tipo de cosas, a cual más tórrida. Y, para empeorar la situación, tenía los senos de Sabrina a la altura de sus ojos.
Pero no quería pensar en sus senos.
Desesperado, apartó la mano y dijo, con brusquedad:
–Vuelve a la cama.
–No me habría despertado si tú no te hubieras puesto a teclear –dijo ella, resentida.
Max suspiró.
–No quiero discutir contigo.
–¿Por qué no? –preguntó Sabrina con ojos brillantes–. ¿Porque podrías sentir la tentación de besarme otra vez?
–No sigas por ahí, Sabrina.
–Me ibas a besar, ¿verdad? Venga, admítelo.
Max sacudió la cabeza.
–No, no te iba a besar.
Ella se cruzó de brazos.
–Mentiroso.
Max le sostuvo la mirada, deseándola más que nunca. Sus enfrentamientos verbales se habían convertido en una especie de juego previo. Durante años, sus discusiones solo habían sido discusiones, pero algo había cambiado en los últimos meses. ¿Por eso había ido a la fiesta de aquel amigo común, porque sabía que Sabrina estaría allí? ¿Por eso se había ofrecido a llevarla a casa en su coche?
No recordaba por qué habían discutido por el camino ni quién había empezado la discusión. Sin embargo, recordaba perfectamente cómo había terminado. Y no iba a permitir que volviera a pasar.
–¿Por qué quieres que te bese otra vez? ¿Para que te arañe la piel de nuevo?
Ella se mordió el labio inferior.
–Bueno… es posible que mintiera al respecto –admitió ella.
–No me estarás pidiendo que te bese, ¿verdad?
Los ojos de Sabrina brillaron con desafío.
–Por supuesto que no –dijo con desprecio, como si la idea le pareciera ridícula–. Preferiría besar a un sapo.
–Excelente –replicó Max–. Mejor así.
Capítulo 3
Sabrina regresó a la cama, se tumbó y se tapó con la sábana.
Claro que quería que la besara. Y estaba convencida de que él también la quería besar.
De hecho, le excitaba que la encontrara tan atractiva. No tenía nada de particular. A fin de cuentas, sus necesidades eran como las de cualquier mujer, y no había hecho el amor con nadie desde los dieciocho años.
Aunque, por otra parte, no se podía decir que ella hubiera hecho nada. Había sido algo unilateral, porque su novio la había utilizado como un simple objeto para satisfacer sus necesidades. Brad le había demostrado que no estaba enamorado de ella. Y no contento con eso, se lo había contado a sus amigos y le había llamado cosas tan feas que aún se estremecía al recordarlas.
Al cabo de unos minutos, oyó que Max entraba en el cuarto de baño y se cepillaba los dientes. Salió poco después y, al ver que llevaba un albornoz del hotel, se preguntó si se habría desnudado y dejó que su mente se llenara de imágenes de su duro y moreno cuerpo.
Estaba segura de que Max no era de los que dejaban insatisfechas a sus amantes. Solo tenía que mirarla para que su cuerpo reaccionara al instante. Lo deseaba tanto que casi sentía vergüenza. Era como si la hubiera hechizado y solo pudiera pensar en placeres carnales. Todo su cuerpo ansiaba su contacto.
No tenía sentido. ¿Cómo era posible que sintiera odio y deseo a la vez? ¿Era algo normal? ¿O solo le pasaba a ella? Ni siquiera sabía por qué se sentía tan atraída por un hombre con el que apenas podía mantener una conversación sin acabar discutiendo.
Pero ¿por qué discutían todo el tiempo?
¿Y por qué lo encontraba tan estimulante?
No lo sabía, pero disfrutaba de ellas de tal manera que siempre se alegraba cuando se enteraba de que iban a coincidir en una reunión, aunque fingiera lo contrario delante de su familia. Y, si no aparecía, se aburría mortalmente.
¿Sería algún tipo de desequilibrio psicológico? ¿O solo discutía con él porque era la única forma de que se fijara en ella?
Sabrina cerró los ojos cuando Max pasó por delante de su cama, sintiendo su presencia en todos los poros de su cuerpo. Le oyó tumbarse, taparse con la sábana, apagar la lámpara de la mesita de noche y suspirar.
–Espero que no ronques –declaró ella, sin poder refrenarse.
–Hasta ahora, nadie se ha quejado de eso –replicó él.
Tras el denso silencio posterior, Sabrina dijo:
–Deberías saber que soy sonámbula.
–Ya lo sabía. Tu madre me lo contó.
Sabrina se giró hacia él y lo miró, aprovechando la escasa luz que se filtraba por las cortinas de la ventana. Max estaba tumbado de espaldas, con los ojos cerrados. Solo se había tapado hasta la cintura, y la boca se le hizo agua al contemplar la desnuda musculatura de su moreno cuerpo, que contrastaba con el blanco de las sábanas.
–¿Cuándo te lo contó?
–Hace años.
Ella se incorporó un poco, apoyándose en un codo.
–¿Cuántos?
Max abrió un ojo.
–No me acuerdo. ¿Qué importancia tiene eso?
–Ninguna, pero no me gusta que mi madre te cuente cosas de mí –contestó, preguntándose qué más le habría contado.
Él cerró el ojo que acababa de abrir.
–Pues ya es demasiado tarde –dijo con sorna–. Tus padres me han estado hablando de tus múltiples virtudes desde que llegaste a la pubertad.
Sabrina se ruborizó. Sabía que sus padres eran tan manipuladores como los de él. Al fin y al cabo, no habían dejado de intentar emparejarlos desde que Lydia rompió con Max; quizá, porque no soportaba la presión de su familia, convencida de que no era la mujer adecuada para su hijo. ¿Qué mujer habría podido soportar eso?
No se podía decir que fueran muy sutiles. En su caso, llevaba años soportando discursos sobre las excelentes cualidades de Max. Decían que era trabajador, responsable y ordenado. Que era un arquitecto de gran talento, que había ganado muchos premios. Y ella rechazaba lo que oía. Pero no era él quien se jactaba de su éxito, sino sus padres.
–Sí, bueno, lamento tener que decírtelo, pero tu familia hace lo mismo contigo. Oyéndoles, cualquiera diría que eres un santo.
–Pues no lo soy.
Sabrina guardó silencio, pero lo volvió a romper al cabo de unos segundos.
–Gracias por compartir conmigo tu suite. No sé qué habría hecho si no me la hubieras ofrecido. Los asistentes al cóctel me han dicho que no queda una habitación libre en ninguna parte.
–Ha sido un placer.
–¿Max?
Max volvió a suspirar.
–¿Sí?
–¿Por qué rompiste con Lydia?