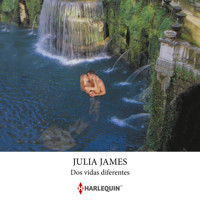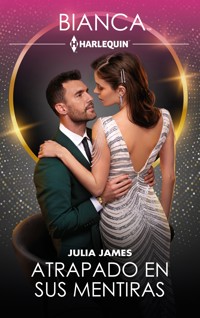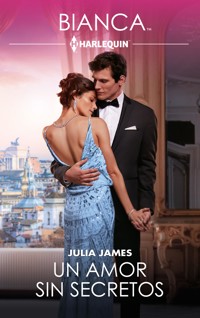4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Fantasía mediterránea Julia James Su proposición había sido por pura conveniencia… pero el deseo que había nacido entre ellos no era conveniente en absoluto. Y llegaste tú… Janice Maynard Estás esperando un hijo mío. Serás mi mujer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack Bianca y Deseo, n.º 172 - septiembre 2019
I.S.B.N.: 978-84-1328-615-0
Índice
Fantasía Mediterránea
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Y llegaste tú...
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Capítulo Dieciocho
Epílogo
Capítulo 1
TARA desfilaba por el suntuoso salón junto con el resto de las modelos recién llegadas de la pasarela, luciendo los elegantes vestidos de alta costura. El propósito era mostrarlos en un pase privado a las ricas clientes del diseñador, reunidas en un prestigioso hotel londinense.
Cuando pasó frente al opulento bufé su estómago protestó, pero no hizo caso. Le gustase o no, y no le gustaba, ser modelo exigía restringir calorías para mantenerse delgada. Volver a comer de forma normal sería una de las grandes ventajas de dejar su carrera y, por fin, mudarse al campo como deseaba hacer.
Y el sueño de escapar se acercaba cada vez más. Escapar a la casita de Dorset con rosas sobre la verja de entrada, la casa que había sido de sus abuelos y ahora, tras su muerte, le pertenecía a ella.
Ese había sido su único hogar. Con sus padres en el ejército, destinados fuera del país, y ella en un internado desde los ocho años, habían sido sus abuelos quienes le habían dado el hogar y la estabilidad que sus padres no podían darle. Ahora, decidida a convertir la casa en su propio hogar, se había gastado todo lo que tenía en las necesarias reformas, desde reparar el tejado a cambiar las cañerías. Y ya casi estaba hecho. Solo faltaba cambiar la cocina y el baño y podría mudarse. Necesitaba diez mil libras, por eso aceptaba todos los trabajos que le ofrecían, incluido el de aquella noche, guardando cada céntimo para las reformas. Y estaba deseando que llegase el día.
La ilusión de ser modelo se había marchitado mucho tiempo atrás y ahora su trabajo le parecía agotador y tedioso. Además, no le gustaba estar exhibiéndose constantemente, atrayendo indeseadas miradas masculinas.
Como la de Jules.
Tara intentó no pensar en ello. Eso había sido mucho tiempo atrás y ya lo había superado. Entonces era joven e ingenua y había creído que le importaba de verdad, cuando en realidad solo había sido un trofeo para impresionar a sus amigos. Ella no quería ser un trofeo para nadie y esa dura lección la había hecho algo cínica con los hombres. Desde entonces, su indiferencia solía desanimarlos, por guapa que fuese, y en realidad lo agradecía. Tal vez había heredado la rigidez de sus padres. Ellos siempre le habían enseñado a defenderse por sí misma, a no acobardarse o dejarse impresionar por nadie.
Desde luego, no iba a dejarse impresionar por la gente que se había reunido allí esa noche, tomando champán y comprando vestidos de alta costura que valían una fortuna. Eran ricos, pero no eran mejores que ella en ningún sentido y no iba a permitir que la tratasen como si fuera una simple percha.
Con la cabeza alta, el rostro serio, siguió desfilando de un lado a otro del salón. El pase terminaría pronto y entonces podría irse a casa.
Marc Derenz tomó un trago de champán, intentando responder amablemente a lo que Hans Neuberger le decía. Estaba de mal humor, pero no quería que Hans lo supiera.
Viejo amigo de su familia, Hans había estado a su lado tras la muerte de sus padres en un accidente de helicóptero, cuando él tenía poco más de veinte años. Había sido Hans quien le enseñó a dominar una herencia tan formidable siendo tan joven, gracias a su experiencia como propietario de una empresa de ingeniería alemana. Lo había acogido bajo su ala y eso era algo que Marc no olvidaría nunca. Sentía un lazo de lealtad hacia Hans que era raro en su vida desde que perdió a sus padres.
Pero era esa lealtad lo que estaba causándole tantos problemas. Dieciocho meses antes, Hans, que acababa de enviudar, se había dejado engatusar por una mujer a la que Marc creía una buscavidas. Y algo peor.
Después de haber enganchado a Hans, Celine Neuberger, que estaba allí esa noche para aumentar su enorme colección de vestidos de alta costura, no se molestaba en esconder que encontraba a su rico marido aburrido y poco interesante. Y tampoco se molestaba en esconder que pensaba todo lo contrario de él.
Los ojos de Celine estaban clavados en él en ese momento y, aunque Marc no le hacía caso, eso no parecía disuadirla. Si fuera otra persona le habría dicho con toda claridad que lo dejase en paz. Había aprendido a ser implacable desde muy pequeño, primero como heredero del banco Derenz y luego tras la muerte de sus padres.
Las mujeres siempre habían estado interesadas en él, o más bien en su dinero y en la posibilidad de convertirse en la señora de Marc Derenz. Algún día sentaría la cabeza, cuando llegase el momento de casarse y formar una familia, pero sería alguien de su mismo estatus social.
Su madre había sido una rica heredera, pero incluso para meras aventuras su padre le había advertido que era mejor no tener una relación con nadie que no formase parte de su mundo. Era más seguro de ese modo.
Marc sabía que tenía razón, y solo una vez había cometido el error de ignorar sus consejos.
Pero eso era algo que no quería recordar porque entonces era muy joven y confiado y había pagado muy cara esa confianza.
La voz de Celine empeoró su mal humor.
–Marc, ¿te he dicho que Hans ha prometido comprar una villa en la Costa Azul? Y se me ha ocurrido una idea estupenda. Podríamos ir a buscar casas desde tu preciosa villa en Cap Pierre. Venga, di que sí.
Marc quería decir que no, pero Celine lo había puesto en un aprieto. Cuando sus padres vivían, Hans y su primera esposa se alojaban a menudo en la casa de Cap Pierre. Él jugaba con el hijo de Hans, Bernhardt, nadando en la piscina o en la rocosa playa de Cap Pierre. Buenos recuerdos…
Sintiendo una punzada de nostalgia por esos días alegres, y esbozando una sonrisa de resignación, Marc dijo lo único que podía decir:
–Bien sûr. Sería estupendo.
No era «estupendo» soportar a Celine poniéndole ojitos, pero intentó mostrar un entusiasmo que no sentía en absoluto.
Satisfecha, ella se volvió hacia su marido.
–Cariño, no tienes que quedarte si no quieres. Marc puede llevarme de vuelta al hotel cuando termine el desfile.
Hans se volvió hacia Marc con expresión agradecida.
–Me harías un favor. Tengo que llamar a Bernhardt para hablar de la próxima reunión del consejo de administración.
De nuevo, Marc no podía objetar sin darle una explicación y, como había temido, en cuanto Hans se marchó Celine puso una mano de largas uñas rojas sobre la manga de su esmoquin.
–¿Qué vestido me quedaría mejor? –le preguntó, señalando a las modelos.
Marc, que no estaba dispuesto a darle la menor oportunidad de persistir, miró a la modelo más cercana.
Pero, al hacerlo, se olvidó de Celine. Durante el pase de modelos no había prestado demasiada atención al interminable desfile de bellezas, pero al ver a aquella chica de cerca se quedó… conmocionado.
Era alta y delgadísima como todas las demás, pero no se parecía a ninguna. Su pelo castaño, largo, estaba sujeto en un moño alto que dejaba al descubierto un cuello largo y elegante. Y ese perfil… Marc no podía apartar la mirada del hermoso rostro de pómulos altos, los ojos de color verde mar y esos labios tan jugosos. Tenía una expresión seria e indiferente, como todas las demás modelos, pero su antena masculina reaccionó de inmediato. Era una belleza increíble.
Sin pensar, levantó una mano para llamarla. Por un segundo, pensó que ella no lo había visto porque seguía desfilando como el resto de las modelos. Luego, haciendo una mueca, se dirigió hacia él.
Era asombrosa. Claro que era modelo y eso la hacía intocable porque las modelos no solían pertenecer al mundo de los más privilegiados, pero aquella chica…
Fuera quien fuera, estaba haciendo imposible que recordase sus propias reglas.
Dieu, era fabulosa. Y ahora que estaba frente a él, apenas a un metro, Marc la miró de arriba abajo, atónito. Pero entonces vio un brillo de ira en sus ojos, como si le molestase el escrutinio.
¿Por qué? Era modelo, le pagaban para lucir caros y preciosos vestidos. Claro que podría llevar un saco y estaría igualmente guapa. Era su asombrosa belleza lo que llamaba su atención, no el vestido.
Pero daba igual lo guapa que fuese. No la había llamado para charlar con ella sino para mostrarle el vestido a Celine y marcharse de allí cuanto antes.
–¿Qué tal este?
Cuanto antes pudiera hacer que se gastase el dinero de Hans en ese vestido, o en cualquier otro, antes podría volver a su hotel y, por fin, despedirse de ella.
Miró de nuevo a la modelo. El vestido que llevaba era de color uva oscura y la seda parecía acariciar sus pechos altos y firmes, cayendo luego hasta el suelo como una túnica.
De nuevo, experimentó esa extraña reacción ante la espectacular belleza. De nuevo, intentó controlarse y fracasó.
–No sé, el color es demasiado oscuro para mí. No, este no –dijo Celine, despidiendo a la modelo con un gesto.
–Por favor, date la vuelta –le indicó Marc, sin embargo.
El vestido era una obra maestra, como lo era su elegante espalda y el soberbio brillo de su pálida piel. Pero cuando se dio la vuelta, en el rostro de la modelo vio una expresión de evidente hostilidad.
Marc torció el gesto. No estaba acostumbrado a esa reacción. En su experiencia, las mujeres querían atraer su atención, no apartarlo de su lado. Y, sin ser vanidoso, sabía que no era solo su dinero lo que las atraía. La naturaleza le había dotado de algo que el dinero no podía comprar: metro noventa y un aspecto físico que solía tener un poderoso impacto en las mujeres.
Pero no en aquella, que lo miraba con expresión indiferente. Aunque, durante una fracción de segundo, creyó ver algo detrás de esa máscara profesional. Algo que no era tan desfavorable.
–Marc, cariño, no me gusta.
Celine le hizo un gesto a la modelo para que siguiese desfilando y ella dio media vuelta a toda prisa.
Una pena que fuese modelo, pensó Marc. Aunque su belleza hubiera sido capaz de disipar su mal humor por tener que acompañar a la adúltera esposa de Hans, la guapísima modelo no era una mujer con la que pudiese tener una aventura.
«No pertenece a tu mundo, olvídate».
Pero dos palabras daban vueltas en su cabeza.
«Una pena».
Tara se dirigió hacia el otro lado del salón. Tenía el corazón acelerado y no sabía por qué. Experimentaba dos emociones abrumadoras. La primera, instintiva, había aparecido en cuanto vio al hombre que la llamaba. No lo había visto durante el desfile en la pasarela, pero ella nunca miraba al público. Pero si lo hubiera visto, lo recordaría.
Ningún hombre la había impresionado de forma tan instantánea. Era alto, moreno e increíblemente atractivo. Pelo muy corto, facciones muy masculinas, nariz recta, mentón fuerte. Y unos ojos que podrían derretir un bloque de hielo.
O que podían clavarse en ella y provocar algo parecido a una descarga eléctrica.
Pero una emoción totalmente opuesta interrumpió esa descarga. Había chascado los dedos para llamarla e inspeccionarla de cerca. Bueno, en realidad no había chascado los dedos, pero ese gesto imperioso había sido igualmente desagradable. Tan desagradable como su descarada inspección.
Y no estaba interesado en el vestido.
¿Pero qué le importaba aquel hombre? La rubia con la que iba la había tratado con el mismo desdén y le daba igual. ¿Entonces por qué le molestaba que él lo hiciese? ¿Y qué importaba que fuese tan atractivo? La rubia y él pertenecían a un mundo que ella solo veía desde fuera.
Sacudiendo la cabeza, siguió desfilando de un lado a otro con el resto de las modelos, luciendo un vestido que nunca podría comprar. Estaba allí para trabajar, para ganar dinero, lo demás daba igual.
Y si podía quedarse al otro lado del salón, lejos del hombre que había provocado tan extrañas emociones, mejor que mejor.
–Marc, cariño, este es ideal. ¿No te parece?
Por fin, la esposa de Hans había encontrado un vestido que le gustaba y estaba acariciando el sedoso material dorado sin molestarse en mirar a la modelo, que sonreía a Marc, pero la ignoraba a ella. Aunque Marc no estaba en absoluto interesado.
No se parecía nada a la otra modelo.
Marc interrumpió tan inapropiado pensamiento e intentó concentrarse en el problema más acuciante: cómo apartarse de la mujer de Hans.
–Perfecto –asintió, aliviado. ¿Podrían irse por fin?
Pero el alivio duró poco porque Celine lo tomó posesivamente del brazo.
–Ya he visto todo lo que quería ver. Pediré hora para probarme el vestido mañana, pero ahora sé un ángel y llévame a cenar.
Marc apretó los dientes. Era insoportable ver al mejor amigo de su padre en las garras de una buscavidas. ¿Qué habría visto Hans en ella?
¿Pero no había estado él igualmente cegado una vez?
Sí, podía decirse a sí mismo que entonces era joven, ingenuo y demasiado confiado, pero había hecho el ridículo. Marianne había hecho con él lo que quiso, riéndose de su juvenil adoración, cultivando su devoción… una devoción que había explotado en un instante.
Cuando entró en aquel restaurante de Lyon y la vio allí con otro hombre, mayor que él, que entonces solo tenía veintidós años. Mayor y mucho más rico. Entonces era solo el heredero de la fortuna de los Derenz. El hombre con el que estaba Marianne debía tener más de cuarenta años y era un famoso multimillonario. Marc había sentido que algo moría dentro de él al verla con aquel hombre.
En lugar de disculparse o inventar una excusa, Marianne había levantado su copa de champán, moviendo la mano para que viese el enorme anillo de diamantes que llevaba en el dedo.
Poco después se había convertido en la tercera esposa del hombre con el que estaba cenando y Marc había aprendido una lección que no olvidaría nunca.
–Celine, tengo una cita esta noche.
Pero la mujer de Hans no se inmutó.
–Si es una cita de negocios, seré de ayuda –le aseguró, sin soltar su brazo–. He soportado tantas reuniones aburridas de Hans que sé cómo manejarlas. Y luego podríamos ir a una discoteca…
Marc negó con la cabeza. Era hora de pararla de una vez por todas.
–No es una cita de negocios –le dijo, dejando clara la implicación.
Ella lo miró guiñando los ojos.
–No sales con nadie en este momento. Si fuera así, me habría enterado.
–Seguro que sí –murmuró él.
No quería discutir, solo quería que Celine soltase su brazo antes de que perdiese la paciencia.
–Bueno, ¿quién es? –insistió ella.
Marc quería salir de allí, apartarse de aquella mujer como fuese y lo más rápidamente posible. De modo que dijo lo primero que se le ocurrió:
–Una de las modelos.
–¿Una modelo?
Pronunció esa palabra como si hubiera dicho «sirvienta». A ojos de Celine, las mujeres que no eran ricas, o no estaban casadas con un hombre rico, sencillamente no existían. Y menos las mujeres que pudieran interesar a alguien como Marc Derenz.
–¿Cuál de ellas? –le preguntó, con tono petulante.
Estaba retándolo y Marc no tenía más remedio que aceptar el reto, de modo que dijo lo primero que se le ocurrió.
–La que lleva el vestido que no te gusta.
–¿Ella? ¡Pero si no te ha mirado siquiera!
–No debe fraternizar con los clientes mientras está trabajando.
Después de decirlo se enfadó consigo mismo. ¿Por qué demonios había elegido a esa modelo, la que se había puesto tiesa como un palo, mirándolo con tanta hostilidad?
Pero él sabía por qué. Porque seguía intentando no pensar en ella… intentando y fracasando. La había seguido con la mirada, irritado por hacerlo y por haberla perdido entre la gente.
La vio por fin, al fondo del salón. ¿Estaría evitándolo?
No debería interesarlo en absoluto, pero quería volver a verla de cerca.
Más que eso.
¿Era porque no había mostrado el menor interés cuando él no podía dejar de pensar en ella? ¿Era eso lo que tanto lo intrigaba?
No tuvo tiempo de seguir pensando porque Celine parecía decidida a ponerlo en evidencia.
–Entonces preséntamela, cariño.
Era evidente que no lo creía, pero no iba a dejarse manipular por la intrigante esposa de Hans. Y tampoco pensaba pasar un minuto más en su compañía.
–Por supuesto, espera un momento –le dijo, dirigiéndose hacia el otro lado del salón. Haría lo que tuviese que hacer para librarse de Celine.
La buscó entre la gente y, al verla, su corazón se aceleró. Esa gracia, ese elegante perfil, esos ojos de un tono verde azulado… esa expresión de hostilidad en cuanto vio que se acercaba.
No era nada amistosa, desde luego. Pero le importaba un bledo porque estaba a punto de perder la paciencia. Se colocó frente a ella, de espaldas a Celine, y fue directamente al grano. Podía ser un momento de locura, un impulso o una salida desesperada, le daba igual.
–¿Te gustaría ganar quinientas libras esta noche? –le preguntó.
Capítulo 2
TARA oyó la pregunta, pronunciada con cierto acento francés, pero tardó un momento en entenderla porque seguía intentando controlar su reacción ante el hombre que acababa de aparecer, bloqueándole el paso, reclamando su atención. Como había reclamado que diese una vueltecita delante de él y de la rubia.
Ese era su trabajo, pero le había molestado el gesto de superioridad. Y estaba haciéndolo de nuevo. Y lo peor era que su pulso se había acelerado al mirar esos ojos oscuros como obsidianas.
Lo que acababa de pedirle era tan extraño como ofensivo y abrió la boca para reprochárselo. De ningún modo iba a tolerar que se dirigiese a ella en esos términos, fuera quien fuera.
–No saques conclusiones precipitadas –dijo él entonces, con tono aburrido–. Lo único que te pido es que me acompañes al hotel de mi acompañante. Tú te quedarás en el coche y luego volverás aquí. O te llevaré donde me digas.
Con el mismo gesto imperioso, el extraño levantó una mano para llamar a uno de los ayudantes del diseñador, que se acercó a toda velocidad.
–¿Necesita algo, monsieur Derenz? –le preguntó, con tono obsequioso.
Era deplorable, pensó Tara. Lo último que necesitaban los hombres ricos como aquel, que esperaban que todos saltasen ante la menor orden, era que los tratasen con esa actitud servil.
–Quiero que me preste a su modelo durante media hora. Necesito una acompañante para llevar a la señora Neuberger al hotel. Por supuesto, le pagaré por su tiempo. Espero que no haya ningún problema.
La última frase no era una pregunta sino una orden y el ayudante asintió inmediatamente.
–Por supuesto, señor Derenz –respondió, mirando a Tara–. ¿Y bien? No te quedes ahí. El señor Derenz está esperando.
Tara sabía que no podía hacer nada. Necesitaba el dinero y, si se negaba, el ayudante se lo contaría a su agencia. El diseñador era muy influyente y eso podría tener consecuencias negativas para su trabajo.
En cualquier caso, cuando el ayudante se alejó, fulminó con la mirada al hombre que estaba secuestrándola.
–¿Qué es esto? –le espetó.
El tal señor Derenz la miró con gesto impaciente. Nunca había oído hablar de él y el nombre solo sirvió para confirmar que no era británico, aunque ya lo había deducido por su acento.
–Me has oído. Mi invitada necesita una acompañante y yo también. Quiero que te portes como si me conocieras. Como si… –el hombre apretó los labios- como si tuviésemos una aventura.
–¿Qué?
–Tranquila, solo tendrás que fingir. Mi invitada parece tener ciertas expectativas y necesito desengañarla.
Tara enarcó una ceja, sorprendida. En fin, los problemas de aquel hombre no eran asunto suyo.
–¿Ha dicho quinientas libras?
Si no podía negarse, al menos sacaría algo de esa media hora.
–Sí –respondió él–. Eso si no me haces perder más tiempo.
Sin esperar, la tomó del brazo y se dirigió hacia el otro lado del salón, hacia la desdeñosa rubia.
–Mi nombre es Marc –le dijo al oído–. Llevamos juntos poco tiempo y tú no querías marcharte porque no había terminado el desfile y eres una profesional. Ahora, dime tu nombre.
–Tara –respondió ella–. Tara Mackenzie. Y necesito mi abrigo…
–No hace falta –la interrumpió él–. Iremos en coche y volverás dentro de media hora.
Habían llegado al lado de la rubia, que miraba a Tara como si estuviese oliendo leche agriada.
–Celine, te presento a Tara Mackenzie. Tara, la señora Neuberger. Tara ya ha terminado de desfilar, así que podemos dejarte en el hotel. Alors, allons-y.
Tomó a la rubia del brazo y las empujó a las dos hacia la puerta. Unos segundos después entraban en una limusina. Tara se sentó, estirando la falda del carísimo vestido para que no se arrugase.
El hombre con el que debía dar la impresión de tener una aventura, por absurdo que fuera, se sentó entre las dos. La rubia fingía no poder ponerse el cinturón de seguridad, sin duda para que lo hiciese él, y el tal señor Derenz lo hizo a toda velocidad, casi sin mirarla.
–Gracias, Marc, cariño –susurró la mujer.
Tara puso los ojos en blanco. Seguía sin saber quién era, pero ella no conocía a muchos hombres ricos. ¿Y qué más daba quién fuese? Tampoco importaba que tuviese un atractivo físico capaz de competir con su desagradable personalidad.
Lo miró de soslayo mientras la limusina se abría paso entre los coches. Tenía un gesto desabrido, impaciente, mientras replicaba en alemán a la rubia. Y luego se volvió hacia ella.
El brillo de sus ojos hizo que se le encogiese el estómago y, de repente, pensó que no era la rubia quien necesitaba un acompañante sino ella.
–Tara, mon ange, el cinturón…
Su voz era un ronco murmullo, nada que ver con el brusco tono que había usado en el salón. Y solo había un adjetivo para definirlo.
Íntimo.
Tara se quedó sin aliento. Montones de pensamientos diferentes daban vueltas en su cabeza.
«No me mires así».
«No me hables de ese modo».
«Porque si lo haces…».
Ese tono ronco, íntimo, le hacía cosas que no debería hacerle porque solo estaba en la limusina para servir de escudo contra la rubia. Era una situación que no tenía nada que ver con ella y que terminaría pronto.
Marc Derenz no era más que un hombre rico que manipulaba a la gente según le convenía y ni siquiera se molestaba en ser amable.
Pero resultaba imposible recordar eso cuando se inclinó para ponerle el cinturón de seguridad, invadiendo su espacio como invadía sus sentidos. Notó el roce del duro torso masculino, vio los tendones de su cuello, el duro mentón y las arruguitas alrededor de los labios mientras respiraba algún caro perfume masculino.
Su propio aroma masculino…
Mientras le ponía el cinturón Tara dejó de respirar. Estaba tan cerca.
¿Qué tenía aquel hombre?
Pero era una pregunta absurda. Ella sabía lo que tenía: una descarnada y poderosa sexualidad. Natural, inconsciente. Todo terminó en un momento, cuando se apartó para volverse hacia la rubia, que no dejaba de hablar en francés
Había puesto una mano, de largas uñas rojas, en el brazo de Marc Derenz para reclamar su atención. Ignorándola a ella, por supuesto.
La antipatía de la mujer empezaba a molestarla de verdad. Y si, supuestamente, Marc Derenz y ella mantenían una aventura sería mejor demostrarlo, de modo que puso una mano sobre su brazo.
Tuvo que hacer un esfuerzo, pero lo hizo. Tenía que recuperarse de esa ridícula atracción.
Después de todo, había sido modelo durante años. Sabía usar su atractivo y también sabía cómo tratar a los hombres que la importunaban. Aquel hombre no iba a acobardarla porque fuese guapísimo. No, era hora de demostrarse a sí misma, y a él también, que no iba a quedarse calladita mientras le daba órdenes.
–Marc, cariño, lamento haber tardado tanto. ¿Me perdonas? –susurró.
Él giró la cabeza. En su seria expresión había una advertencia, pero era demasiado tarde.
–Debes aceptar, mon ange, que hay ciertas limitaciones en mi vida. Hélas, tengo que estar en Ginebra mañana y quería aprovechar la noche.
Ese tono íntimo la afectaba de un modo extraño. Y el ligero acento francés era tan sexy.
La rubia dijo algo en alemán y cuando él giró la cabeza para responder Tara suspiró, aliviada. Si así era solo haciendo el papel de amante atento…
En fin, era una suerte que su personalidad no encajase con su aspecto físico porque, desde luego, tenía el encanto de una piedra. Aunque, si era sincera consigo misma, se alegraba de que el encuentro con aquel hombre fuese a ser corto.
Lo acompañaría al hotel, luego volvería al salón y tendría quinientas libras más para escapar a su casa en el campo. Se concentró en eso durante el resto del viaje, haciendo lo posible para ignorar al hombre que estaba sentado a su lado y agradeciendo que la rubia monopolizase su atención.
Poco después llegaban a la puerta de un lujoso hotel. Tara se quedó sentada mientras ellos dos salían de la limusina. Marc Derenz escoltó a la rubia hasta el vestíbulo y salió unos minutos después.
–Gracias a Dios –murmuró mientras se sentaba a su lado.
Tara esbozó una sonrisa irónica.
–Muy pesada, ¿no? Algunas mujeres no entienden el mensaje.
Los ojos oscuros se clavaron en ella y Tara sintió el impacto como si la hubiera fulminado con un rayo láser.
Pero él no se molestó en responder. Sencillamente, sacó el móvil del bolsillo y, un momento después, estaba hablando con alguien en francés. Tara se echó hacia atrás en el asiento, irritada por su actitud, pero alegrándose de estar a punto de escapar. Aun así, casi sin darse cuenta, giró la cabeza para mirar su perfil. Y, de nuevo, su pulso se aceleró de la forma más absurda.
Maldita fuera. Irradiaba virilidad, pero su desagradable personalidad la sacaba de quicio. En cuanto saliera del coche y le diese el dinero que le había prometido no volvería a pensar en él.
Cinco minutos después estaban de vuelta en el hotel donde tenía lugar el pase de moda y Tara bajó de la limusina.
–Quinientas libras –le recordó, sujetando la puerta.
Él la miró en silencio, con una expresión indescifrable, antes de bajar del coche. Era más alto que ella, incluso llevando tacones, y eso no era algo a lo que estuviese acostumbrada.
Tara levantó la barbilla en un gesto orgulloso.
–Mi dinero, por favor –insistió.
¿Qué estaba pasando? ¿Se negaría a dárselo? ¿Iba a discutir por una suma que sería insignificante para un hombre como él?
En lugar de sacar la cartera del bolsillo, Marc Derenz tomó su mano y, antes de que pudiese evitarlo o apartarse, se la llevó a los labios. Mientras lo hacía, su expresión era… diferente. Ya no parecía malhumorado o impaciente y el cambio era devastador.
Tara se quedó sin aliento.
«No me hagas esto».
Pero era demasiado tarde.
Con un brillo travieso en los ojos, como si supiera cuánto la afectaba, Marc Derenz inclinó la cabeza para rozar la delicada piel de su muñeca con los labios.
Tenía unas pestañas demasiado largas para un hombre de facciones tan masculinas, pensó tontamente, mientras deslizaba los labios por su muñeca con deliberada lentitud.
Suave, sensual, devastador.
Sintió que sus ojos se cerraban, que se le doblaban las piernas. Intentó negárselo desesperadamente. Solo estaba rozando su muñeca con los labios. Pero sus intentos de trivializar la situación eran inútiles. Estaba derritiéndose, disolviéndose…
Él soltó su mano entonces.
–Gracias –le dijo en voz baja–. Gracias por cooperar esta noche –añadió, con cierto tono de burla.
Tara rescató su mano como si la hubiera quemado.
Tenía que recuperarse como fuera.
–Solo lo he hecho por el dinero –le espetó, fulminándolo con la mirada.
Marc Derenz se echó hacia atrás como si lo hubiera golpeado. La expresión amable desapareció por completo y volvió a mirarla con gesto helado mientras sacaba la cartera del bolsillo y, con deliberada lentitud, la abría para extraer unos billetes.
Tara los tomó, sintiendo que le ardía la cara. Era embarazoso aceptar dinero de un hombre, de cualquier hombre y más aún de aquel.
Marc Derenz la miraba con gesto impasible, pero había algo en sus ojos que la hizo reaccionar de modo impulsivo. Aquel hombre no tenía el menor encanto y, sin embargo, había conseguido excitarla como nadie. Había dejado que besara su mano, su muñeca, y ni siquiera había intentado apartarse.
De repente, con el abrumador impulso de vengarse, tomó uno de los billetes de cincuenta libras, dio un paso adelante y, con deliberada insolencia, lo metió en el bolsillo de su chaqueta.
–Tómese una copa a mi salud, señor Derenz –le dijo, con tono falsamente dulce–. Parece que la necesita.
Luego dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta del hotel, sin mirar atrás. Si no volvía a ver a Marc Derenz en toda su vida, mejor que mejor. Un hombre como él solo daba problemas.
Un hombre que, como ningún otro, podía hacer que se derritiese con una sola mirada o un simple beso en la muñeca y que, a la vez, podía sacarla de quicio con su imperioso tono y su antipática personalidad.
Marc la observó desaparecer en el interior del hotel, con la falda del vestido flotando tras ella, la gloriosa melena castaña brillando bajo las luces. En su recuerdo seguía saboreando la pálida piel de su muñeca, el latido de su pulso.
Luego, haciendo una mueca, dio media vuelta para subir a la limusina. Después de darle instrucciones al conductor, sacó el billete del bolsillo de la chaqueta y volvió a guardarlo en la cartera.
Cuánto le habría gustado borrar ese gesto irónico, silenciar esa boca que lo tentaba de una forma inaudita. Silenciarla del único modo que quería hacerlo.
Pero Tara Mackenzie no era para él, de ningún modo. Durante toda su vida había jugado al juego del romance respetando las reglas que se había impuesto para estar a salvo y no tenía intención de saltárselas.
Ni siquiera por una mujer como ella.
De no haber sido por la insoportable Celine, nunca la habría conocido y solo quería olvidarse del asunto, de las dos.
Para siempre.
Tara estaba mirando cocinas y baños en internet, intentando encontrar una reforma que se ajustase a su presupuesto. Pero, por muchos cálculos que hiciese, le seguían faltando diez mil libras. Aun viviendo en Londres de la forma más barata posible, compartiendo un apartamento con otras modelos, tardaría seis meses en ahorrar tanto dinero.
Lo que necesitaba era una rápida fuente de ingresos, pensó.
Bueno, había ganado quinientas libras solo por apartar a la rubia del ogro de Marc Derenz.
Recordó entonces el roce sus labios en la delicada piel de su muñeca… pero enseguida apartó de sí ese recuerdo, irritada consigo misma.
Solo lo había hecho para provocarla. Por ninguna otra razón.
Impaciente por apartarlo de sus pensamientos, volvió a buscar páginas de reformas. Lo importante era mudarse a Dorset, no un irritante millonario que ya se habría olvidado de ella. Además, por mucho que hubiera acelerado su pulso, Marc Derenz era un hombre totalmente inapropiado para ella.
¿Habría algún hombre para ella?, se preguntó entonces. Sí, pensó, decidida. Algún día lo encontraría. Pero no iba a encontrarlo en Londres, trabajando como modelo. Tendría que ser alguien que no la viese como un trofeo. Tal vez un veterinario o un granjero a quien le gustase el campo tanto como a ella.
Una cosa era segura: no sería Marc Derenz porque no iba a volver a verlo.
El sonido del timbre hizo que diera un respingo. Probablemente alguna de sus compañeras de piso había olvidado las llaves, pensó, levantándose de la silla para abrir la puerta.
Y entonces dio un paso atrás, atónita.
Porque allí, frente a ella, estaba la última persona a la que había esperado ver.
Marc Derenz.
Capítulo 3
MARC estaba de mal humor. Peor incluso que aquella insufrible noche en el desfile de moda, con Celine intentando acorralarlo. Había esperado que su indiferencia la desanimase. Se había equivocado. La mujer de Hans seguía molestándolo, insistiendo en invitarse a la villa Derenz con el pretexto de buscar casa.
Hans se lo había pedido y no había podido negarse, de modo que iba a tenerlos como invitados en Cap Pierre durante una semana. Tendría que volver a atajar los avances de Celine. Por exasperante que fuese.
Y el medio para atajar esos avances era Tara Mackenzie.
Había sido fácil encontrarla, pensó, mirando el sencillo apartamento. La puerta se abría a un desordenado salón lleno de muebles baratos, con estanterías llenas de cosas y, al fondo, una cocina diminuta.
Marc miró a la mujer a la que había buscado. Incluso en vaqueros y camiseta, Tara Mackenzie era bellísima. Tan asombrosamente bella como recordaba. Y, al verla, experimentó la misma reacción visceral que había experimentado en el hotel. Deplorable, pero poderosa. Demasiado poderosa.
Ella lo miraba con gesto de incredulidad y cuando abrió la boca para decir algo, Marc la detuvo con un gesto. Quería solucionar aquello lo más rápidamente posible.
–Quiero hacerte una proposición.
Su tono era tan seco y antipático como lo había sido esa noche y Tara torció el gesto. Seguía atónita por verlo allí y el impacto que ejercía en ella era tan poderoso que tenía que hacer un esfuerzo para no tambalearse.
En esa ocasión no llevaba esmoquin sino un elegante traje de chaqueta oscuro. Su impenetrable expresión, con esas facciones injusta y devastadoramente atractivas, evidenciaba un aire de impaciencia y la total convicción de que ella iba a escucharlo sin protestar.
–Te ofrezco que vuelvas a hacer el papel que hiciste la noche del desfile a cambio de cinco mil libras –le dijo, sin molestarse con preámbulos.
Tara frunció el ceño.
–La rubia sigue persiguiéndote, ¿eh?
Él torció el gesto. Evidentemente, le había molestado el comentario, pero parecía reconocer tácitamente que había acertado.
–¿Y bien? ¿Qué dices?
–Cuéntame algo más.
Tara se dio cuenta de que le molestaba tener que pedirle ayuda y eso era muy gratificante. Por qué, era algo que no quería examinar.
–Una semana, diez días como máximo. Sería solo una actuación. La misma que la otra noche, solo de cara a los demás.
¿Había una advertencia en su tono cuando dijo eso de «solo de cara a los demás»? Tara no lo sabía y le daba igual. Era irrelevante. Por supuesto que solo era para guardar las apariencias.
–Serías mi invitada en la Costa Azul –siguió él.
Tara enarcó una ceja.
–Junto con la rubia, imagino.
–Precisamente.
–¿Y yo tengo que hacer de escudo?
Marc asintió de nuevo, con gesto impaciente, sin decir nada, pero clavando en ella esos ojos oscuros, como intentando doblegarla a su implacable voluntad.
Entonces, de repente, el brillo de sus ojos se volvió… diferente, más cálido, y Tara oyó una vocecita de advertencia. Sentía como si estuviera al borde de un precipicio.
La impresión desapareció enseguida. ¿Habría imaginado ese repentino cambio en los ojos de color gris oscuro? Debía ser así, pensó. No había nada en su expresión más que impaciencia. Quería una respuesta y la quería inmediatamente.
Pero a ella no le gustaba que la apresurasen, de modo que tomó aire y cruzó los brazos sobre el pecho como un escudo contra la imponente figura masculina.
–Muy bien, a ver si lo entiendo. Me pagarás cinco mil libras por pasar un máximo de diez días en tu casa y yo debo comportarme, estrictamente en público, como si tuviéramos una aventura. Mientras la otra invitada, la rubia, entiende de una vez que, tristemente para ella, no estás disponible para sus adúlteros propósitos. ¿Es eso?
Marc se limitó a asentir con la cabeza y Tara lo pensó un momento.
–La mitad por adelantado –dijo por fin.
–No me fío. Puede que no aparezcas.
Cuando miró alrededor, Tara entendió el mensaje. Alguien que vivía en un sitio como aquel podría quedarse con el dinero y no cumplir con el acuerdo.
Marc Derenz estaba forrado. A juzgar por su estilo de vida, la limusina, el chófer, el desfile de alta costura, los mejores hoteles, tenía que estarlo. Y ella no pensaba recibir menos de lo que era justo. Después de todo, quinientas libras por menos de media hora era una oferta mucho más generosa que aquella.
–Diez mil –le dijo.
Para él no sería nada y, en cambio, era exactamente lo que ella necesitaba para terminar las reformas de su casa.
Por un momento se preguntó si se le habría ido la mano. Pero tal vez sería lo mejor, pensó entonces. ¿De verdad podía pasar diez días en compañía de aquel hombre? La precaución empezaba a dejar paso a la ridícula emoción que había sentido por un momento, cuando él la miró con ese brillo extraño en los ojos.
–Muy bien, diez mil –asintió Marc.
Parecía enfadadísimo y Tara tuvo que disimular una sonrisa de triunfo… que desapareció al ver que sacaba la cartera del bolsillo de la chaqueta para extraer dos billetes de cincuenta libras.
Mirándola con una sonrisa irónica, Marc Derenz alargó la mano y metió los dos billetes en el bolsillo de su camiseta.
–Algo a cuenta –le dijo.
Y ella sabía por qué lo hacía: era una venganza por su atrevimiento al darle una propina la otra noche.
Tara abrió la boca para decirle cuatro cosas, pero él la interrumpió explicando a toda prisa que los arreglos del viaje se harían a través de su agencia.
Luego dio media vuelta y desapareció.
Tomando aire, Tara sacó los dos billetes del bolsillo y los miró, pensativa. Aquella era la naturaleza de su relación y debía recordarlo. Marc Derenz estaba comprando su tiempo porque era útil para él.
Ninguna otra razón.
Y ella no querría que hubiese ninguna otra razón.
¿Por qué Marc Derenz, precisamente él, podía afectarla de ese modo? No lo entendía, pero sabía que nada bueno podía salir de aquello. Pertenecían a mundos distintos y siempre sería así.
Pero una semana después, mientras miraba por la ventanilla del avión que la llevaba a la Costa Azul, resultaba difícil recordar esa advertencia. Estaba de muy buen humor. Iba a pasar una semana en la famosa Riviera francesa y, además, recibiría diez mil libras con las que podría terminar las reformas de su casa.
La vida era maravillosa.
Ni siquiera le importaba viajar en clase turista, a pesar de que Marc estaba forrado. Más que eso. Había buscado en internet y había levantado las cejas hasta el techo cuando descubrió quién era.
Marc Derenz, presidente del banco Derenz.
Nunca había oído hablar de él, ¿pero por qué iba a hacerlo? La oficina central estaba en París y no era un banco para gente como ella. Para tener dinero en el banco Derenz debías ser muy rico. Debías tener inversiones, gerentes, administradores, corredores de Bolsa, todo a tu disposición para que tus millones diesen grandes beneficios.
En cuanto a su destino, la villa Derenz aparecía en todas las revistas de arquitectura y, al parecer, era famosa como ejemplo del estilo art déco. Unas horas después, mientras el ama de llaves la llevaba por un vestíbulo con suelo de mármol hasta una escalera como de película, Tara estuvo de acuerdo. Su dormitorio, decorado en tonos grises y con muebles de acero y cristal, era fabuloso.
Miró alrededor, encantada. Era una habitación maravillosa y cuando salió al balcón se quedó sin aliento. Un cuidado jardín rodeaba el precioso edificio, con una piscina circular de agua color turquesa en el centro y, frente a ella, el mar Mediterráneo y la costa rocosa de Cap Pierre. El color del mar corroboraba el nombre de la zona, la Costa Azul.
Era comprensible que a los ricos les gustase tanto vivir en un sitio como aquel. Y ella iba a estar allí diez días.
Tara volvió a entrar en la habitación para ayudar a las dos jóvenes criadas que estaban deshaciendo sus maletas, llenas de vestidos de diseño que un estilista había elegido por orden de Marc Derenz. Era un vestuario acorde con el papel que iba a interpretar. No era suyo, pero al menos no lo luciría para que otras mujeres lo comprasen y eso era una novedad.
Disfrutaría de aquella experiencia, se dijo. Empezando por el delicioso almuerzo servido en la terraza, bajo una sombrilla, y seguido de una relajante siesta en una hamaca bajo el cálido sol del Mediterráneo. No sabía dónde estaba Marc Derenz. Seguramente aparecería en algún momento, pero hasta entonces…
–No te quemes.
La voz que despertó a Tara era ronca y masculina. Y el abrupto tono le dijo que no era su bienestar lo que tenía en mente.
Cuando abrió los ojos, la alta figura del hombre que iba a pagarle diez mil libras por alojarse en aquella lujosa villa en el sur de Francia se cernía sobre ella.
–Me he puesto crema protectora –le dijo, apoyándose en un codo.
–Ya, pero no quiero que parezcas una langosta cocida –replicó Marc–. Y es hora de ponerse a trabajar.
Tara se sentó en la hamaca para colocarse los tirantes del bañador, que había bajado para evitar las marcas del sol. Al hacerlo, se dio cuenta de que el bañador se había deslizado peligrosamente, mostrando más de lo que debería, y sintió que le ardía la cara. Los ojos oscuros estaban clavados en ella y el pequeño bañador apenas era capaz de ocultar nada, de modo que, a toda prisa, se colocó un pareo sobre los hombros.
«Voy a tener que acostumbrarme al impacto que ejerce en mí este hombre. Y lo antes posible. No puedo mostrarme tan ridículamente avergonzada cuando me mira si soy su pareja. Tengo que aprender a ignorarlo».