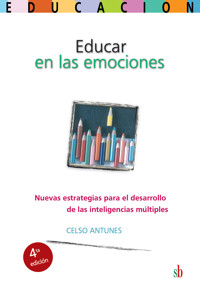
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sb editorial
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Luego de la excelente repercusión que tuvieran los 12 títulos de la colección En el aula, la editorial SB presenta al público de habla hispana otra obra relevante del prestigioso pedagogo y educador brasileño Celso Antunes. Se trata de una propuesta abierta e interactiva, sobre todo para quienes comprenden que el aprendizaje está cambiando y que el ser humano posee un potencial enorme para desarrollar las inteligencias múltiples. El autor, con su larga experiencia en dirección y orientación educativa, demuestra de forma transparente y didáctica que la educación en las emociones es posible. Respaldándose en las investigaciones de Gardner y Goleman acerca de los conceptos de inteligencia, esta obra propone una currícula, estrategias y medios de aplicación de la educación en la emociones, ofreciendo tres líneas de reflexión teórico-prácticas: 1. La construcción del conocimiento como recurso para la toma de decisiones en relación con diferentes estados biopsicológicos de los pensamientos, de los sentimientos; y con las informaciones sobre la resolución de conflictos de autoconocimiento y las sensaciones de miedo, placer, ira, tristeza, amor y vergüenza. 2. El desarrollo de un Programa de Educación Emocional aplicable en la enseñanza básica y media, con recursos para legitimar sentimientos, aportando a los diseños curriculares estrategias de sensibilización, material pedagógico y métodos de evaluación del proceso. 3. Esquemas de trabajos pedagógicos orientados al desarrollo de la autoaceptación y la autoconciencia; el control de los sentimientos; la ética; la empatía; la resolución de diversos estados emocionales y el progreso de los esquemas de comunicación emocional de 6 a 16 años.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Educar en las emociones
Título de la obra: Educar en las emociones
Autor: Celso Antunes
ISBN: 978-987-1984-80-0
© Sb editorial
© Celso Antunes
Para Wandinha,
compañera imprescindible
Prólogo del autor
Aceptando la sugerencia del director-presidente de la Universidad Santa Ana, Leonardo Placucci, organicé una serie de cursos de Educación Emocional para profesores de Enseñanza Básica y Media. Fueron sábados maravillosos en los que intercambiamos ricas experiencias y donde aprendí, creo, mucho más de lo que enseñé. Esos cursos plantearon la necesidad de recurrir a algunos textos, de cuya lectura surgieron las páginas que están leyendo.
La Librería y Editora Terra, presente en la Universidad, se propuso en aquellos días hilvanar los apuntes que más tarde se transformaron en un pequeño libro. Calculé que unas cien personas tal vez lo leyeran. Me equivoqué. Más de diez mil profesores en todo Brasil lo adquirieron. Las reediciones se sucedieron. Pero, lejos de sentir entusiasmo por ello, la popularidad imprevista de aquellos apuntes de un curso me preocupó. Porque unos apuntes presuponen siempre que hay un diálogo abierto, que continúa. En cambio, el libro impreso va mucho más lejos que la voz.
Fue esa preocupación la que me llevó a hacer una amplia revisión de los textos, omitida la primera vez, incluyendo los últimos estudios sobre las emociones, que desarrollaran neurólogos empeñados en hacer de la década del 90 la “década del cerebro”, y enriqueciéndolos con algunas técnicas.
El producto de este trabajo llega a sus manos envuelto en un deseo y un sueño sencillo: deseo sinceramente que pueda ayudar a los educadores y hacer más luminosa su inmensa misión y su “viaje” imprescindible, y anhelo el privilegio de recibir sus críticas y sugerencias.
Celso Antunes
IntroducciÓn
Esta obra, relevante entre las numerosas aportaciones que ha brindado Celso Antunes a la reflexión y el trabajo sobre la educación, ha tenido en su país de origen (Brasil) numerosas ediciones. Llega ahora en su primera versión castellana a los lectores, y muy especialmente a los educadores, para ofrecerles tres líneas de reflexión teórico-práctica:
1. La construcción del conocimiento como recurso para la toma de decisiones en relación con diferentes estados biopsicológicos de los pensamientos, de los sentimientos, y con las informaciones sobre la resolución de conflictos de autoconocimiento y las sensaciones de miedo, placer, ira, tristeza, amor y vergüenza.
2. El desarrollo de un Programa de Educación Emocional aplicable en la enseñanza básica y media, con recursos para legitimar sentimientos, aportando al currículo estrategias de sensibilización, material pedagógico y métodos de evaluación del proceso.
3. Esquemas de trabajos pedagógicos orientados a:
• el desarrollo de la autoaceptación y la autoconciencia;
• el manejo de los sentimientos;
• la ética;
• la empatía;
• el control de diversos estados emocionales;
• el progreso de los esquemas de comunicación emocional de los alumnos de 6 a 16 años.
Con la convicción de que Educación Emocional puede ayudar a construir una escuela más comprensiva y más participativa, reiteramos el agradecimiento a las críticas, sugerencias y relatos de experiencias que puedan mejorar este instrumento y contribuir a la elaboración de nuevos y mejores recursos para la enseñanza, el aprendizaje, el crecimiento personal y el desarrollo de una educación que amplíe los horizontes humanos de sus protagonistas.
1. ¿Por qué “educación emocional”?
Ricardo tiene 13 años y es un gran problema para sus padres. Además de acumular repitencias (no pasó el quinto año de la escuela), su vida escolar se resume en el pasaje de una escuela a otra, en la búsqueda siempre frustrada de un nuevo espacio al que pueda adaptarse para obtener mejores resultados. En casa es un “buen hijo”, generalmente obediente y muy cariñoso. Su problema son las actitudes impulsivas, generadoras de agresividad y estados emocionales que alternan entre el entusiasmo creciente y la más absoluta apatía. En la escuela, sus profesores concuerdan en describir su increíble falta de atención y su absoluta indisciplina, a pesar de que Ricardo es curioso y plenamente aceptado por sus compañeros. Todos lo quieren, aunque reconocen sus momentos de agresividad que, superados, permiten volver a encontrar a la persona comprensiva, bondadosa y muy solidaria que es Ricardo.
Su padre comprende las dificultades de los profesores y acepta con humildad la sugerencia de buscar otra escuela para él; sueña hallar una que sea capaz de entrenar su atención y lo conduzca a una mayor concentración, enseñándole a estimarse y a dialogar con sinceridad y sentido común sobre sus problemas emocionales.
En momentos de desesperación, cuando confronta el amor al hijo con la frustración por su fracaso escolar, imagina que existe un espacio de verdadera educación, una institución que favorezca la construcción de conocimientos conceptuales de Ricardo; imagina un educador que lo ayude a estructurar sus sentimientos, a tomar decisiones con seguridad en sí mismo sin que esto excluya la lectura y el ajuste de los posibles errores. Anhela que su hijo llegue tener un mejor control de sus sentimientos de ira, de ansiedad, de tristeza, y también el miedo y la timidez, que comprenda y acepte a los otros con su inmenso, maravilloso y diverso bagaje de comportamientos.
Ricardo, por su parte, sin conocer los deseos de su padre, y por cierto de su madre, también sueña con una escuela en la que las maestras lo estimen y le enseñen a ser amigo y a desarrollar su capacidad de atención y escucha; ansía descubrir el valor de la cooperación, aprender a pensar, y aprender a aprender.
No es necesario decir más...
Ricardo y su padre van a continuar soñando...
Solo soñando... a no ser que...
2. Las bases de la educación emocional
Howard Gardner y un nuevo rol para la escuela
Howard Gardner es un profesor norteamericano que vive en Cambridge, un suburbio de Boston. Doctor en Psicología por la Universidad de Harvard (1961), desde entonces ha desarrollado toda su carrera en esta universidad, de la que es profesor de Psicología de la Educación en la Graduate School of Education. Asimismo ha sido codirector del Proyecto Zero (nombre genérico de un conjunto de subproyectos en torno al desarrollo de la inteligencia y la creatividad y su incidencia en el proceso educativo, la naturaleza y la plenitud del potencial humano).
Gardner creció y aprendió en un país muy avanzado en el uso de sistemas computarizados; estudió neurología en Harvard, una universidad “de punta”, y gozó del privilegio de estar vinculado a uno de los núcleos de investigación creados por decisión del entonces presidente Bush, quien designara a los años 90 como la “década del cerebro”. Su desarrollo intelectual abrevó en ese ámbito cultural en el que el estudio de la actuación de las neuronas y del sistema nervioso central se constituyó en el polo de investigación del campo de la salud en su país. En ese contexto, pudo penetrar profundamente en la sensacional visión del cerebro en funcionamiento, que se hiciera posible gracias al aporte de una metodología computadorizada innovadora, capaz de obtener imágenes vivas de ese órgano.
Sus descubrimientos echaron por tierra la “novedad” que heredamos de la Belle epoque (París, 1900) cuando el psicólogo Alfred Binet estructuró el concepto de inteligencia y su medida, haciendo que todas las escuelas se formateasen para recibir esa percepción. Binet, con los recursos de su tiempo, percibió a la inteligencia conformada por dos espectros: el verbal y el lógico-matemático. Para medirlos, desarrolló el “Test de Q.I.” que se expandió desde Francia a todo el mundo. Al visualizar el cerebro en funcionamiento y estudiar sus transformaciones, impuestas por situaciones diversas, Gardner llegó a una visión pluralista de la mente, concibiendo una visión diferente sobre las competencias intelectuales humanas. Si antes el ser humano se concebía como un ser restringido, eventualmente “tocado” por uno y otro “don divino”, que lo hacía genial, ahora, en cambio, se descubría como un ser holístico, con potencial para desarrollar múltiples inteligencias1, a la espera de una nueva escuela que pueda hacerlo genial en campos diversos e incluso (¿quién diría?) feliz de descubrirse a sí mismo.
Sin embargo, parece que nada nos conduce allí. Al contrario, todo nos estimula a continuar miopes, visualizando una escuela pequeñita de seres humanos restringidos, al igual que lo veía Alfred Binet un siglo atrás. A no ser que...
¿Cómo “atiende” el cerebro?¿Por qué aprende o no aprende...?
Hasta hace relativamente poco tiempo el cerebro humano constituía una verdadera “caja negra” inescrutable. Indagaciones sobre cómo ocurrían los fenómenos de aprendizaje, cómo se procesaban las emociones, los estados de atención y las competencias inherentes a las varias inteligencias, podrían ser objeto de especulación, y hasta observar sus reacciones, pero de ninguna manera podían ser comprendidas. Sólo a partir del desarrollo de la resonancia magnética, de los sensores de fibras ópticas con catéteres y endoscopías realizadas a través de cámaras acopladas a un haz de luz, se pudo observar el cerebro actuante en una persona viva. Recién entonces comenzaron a llegar muchas respuestas y a surgir nuevas preguntas que esperan todavía respuestas en mayores avances.
Algunos de los resultados de estos estudios nos han hecho posible saber cuándo y por qué aprendemos, qué elementos pueden influir en un mayor o menor dominio de la atención y qué áreas cerebrales se estimulan cuando “dispara” una reacción emocional.
Considerando tales estudios y analizándolos desde una perspectiva educacional, se puede afirmar que el aprendizaje significativo es más eficiente para estimular el aprendizaje de un alumno que un trabajo educativo en el que sólo se eche mano a los recursos de un aprendizaje mecánico; que los problemas de la atención pueden ser corregidos o minimizados cuando se involucra al alumno en procedimientos que despiertan su sentido de coherencia, cuando se lo motiva e interesa, y que la educación emocional, siempre y cuando el individuo no quede a su arbitrio, puede ayudarlo a reconocer sus estados emocionales y a manejar mejor eventuales explosiones, si efectivamente desea hacerlo.
Afirmar, por lo tanto, que solamente aprendemos de manera perdurable cuando somos transformados en el centro de la producción del aprendizaje y que éste se construye con interacciones entre las informaciones que llegan y las que ya poseemos (saberes previos), pasando de una visión sincrética a una visión analítica y después sintética, deja de ser un punto de vista particular de algún educador, o de alguna teoría, para transformarse en postulado científico que debe ser trabajado por el educador. Si un educador no siente que la realidad del mundo constituye un dato concreto para sus alumnos, y que le corresponde transmitirla; si cree que cada alumno posee una “idea” y que la interpreta según sus experiencia y creencias, y recita entonces conceptos clásicos desasociándolos de las realidades que cada alumno trae consigo y que ya aprendió viviendo, sólo hace un discurso que será memorizado transitoriamente por sus alumnos, pero nunca podrá promover su transformación por la incorporación de nuevos saberes integrados a los saberes presentes.
En ese mismo contexto, cuando un profesor exige la atención del alumno, o incluso lo “chantajea” emocionalmente implorándosela, se está distanciando de los fundamentos científicos que explican cuándo y cómo el cerebro está efectivamente atento. Por eso es preciso reemplazar la receta de la exigencia o el recurso a los ruegos por una enseñanza que despierte el interés de asociar lo nuevo con lo viejo, que acentúe la motivación haciendo del alumno el centro de las conexiones entre esas evidencias, que muestre coherencia con los desafíos que la vida impone y, sobre todo, que emplee técnicas diversas, estimuladoras de las diferentes inteligencias a través de juegos operatorios, desterrando la repetición de interminables clases expositivas, como si no existiesen otras “herramientas” estimuladoras de la atención y el aprendizaje significativo.
Cuando sugerimos algunas estrategias para el desarrollo de la educación emocional, lo hacemos con la esperanza de que las experiencias promovidas por la aplicación de diferentes técnicas amplíen en la memoria de largo plazo del alumno su depósito de “fichas”, y que esas señales puedan ayudarlo eventualmente a controlar sus emociones. Un pequeño ejemplo tal vez ilustre mejor el sentido de las técnicas propuestas en la organización de las “fichas” a las que nos estamos refiriendo. Imagine la siguiente situación:
Guillermo camina por un sendero estrecho de un parque por el que nunca había pasado, cuando inesperadamente sale a su paso un extraño animal. Lo que sus ojos perciben de repente se transforma en señales eléctricas que corren por sus neuronas atravesando múltiples conexiones hacia otras áreas del córtex, y finalmente al sitio en el que se procesa su memoria de largo plazo. Esa área consulta de inmediato sus “fichas” y chequea las informaciones que Guillermo ya posee sobre los animales. Si una de esas fichas informa que esa especie es inofensiva, Guillermo se mantendrá sereno o sacudirá las manos para espantar al animal. En cambio, si no tiene esa respuesta, esa área del córtex accionará el hipotálamo, las amígdalas y el sistema endocrino, dejando a Guillermo asustado y provocando las reacciones correspondientes a su situación: sudor, terror, gritos, huida, aceleración del ritmo cardíaco o, incluso, la inmovilidad.
Todo eso ocurre en una fracción de segundos. Los diferentes sistemas funcionales del cerebro de Guillermo interactúan como las hojas de un árbol que se comunican por el soplo del viento, agitando su cuerpo ya por informaciones intrascendentes, que rápidamente se olvidan, ya por informaciones significativas que, en ciertos casos, desencadenan reacciones emocionales.
En este proceso simplificado, hay dos elementos esenciales: la memoria de largo plazo y el aprendizaje significativo. Esta memoria de largo plazo, cuando está abastecida de “fichas” estimuladas de forma significativa, reacciona con más coherencia que cuando esas fichas no existen. Alfabetizar es, por eso, producir experiencias a través de juegos y estrategias vivenciadas por el alumno, que activen sus funciones cerebrales y abastezcan su memoria de informaciones de las que pueda disponer cuando lo necesite. Creemos que la educación emocional jamás afectará nuestra identidad, sino al contrario: ampliará los límites de nuestro autoconocimiento y de nuestras opciones para trabajar son la empatía, la automotivación y otros procesos emocionales.
Las inteligencias múltiples en la práctica
Existen diversos libros de Howard Gardner2





























