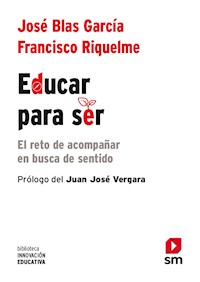
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Bildung
- Serie: Biblioteca Innovación Educativa
- Sprache: Spanisch
Quince reflexiones sobre la aportación docente a la orientación del alumno hacia su singular proyecto de vida. Este libro es una obra coral de un grupo docentes en ejercicio que piensan y sienten la educación como una acción transformadora en el plano social, comunitario y también personal. Sus reflexiones animan al lector a entender la educación como un esfuerzo por escuchar y actuar. Para ellos, el papel del docente es cada vez menos el de enseñar y más el de sostener un adecuado proceso y marco dentro del que el alumnado encuentre las mejores condiciones para su aprendizaje. El reto de una educación para ser empieza por la transformación del educador con el fin de saber acompañar en el desarrollo de un sentido, de un propósito profundo del ser humano, para una vida plena, compartida desde la identidad, los valores y los talentos propios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contenido
Portadilla
Prólogo
Introducción
Capítulo uno. Un reto para el docente
Capítulo dos. Personalización del aprendizaje
Capítulo tres. Pedagogía sistémica: de la asignatura a las personas
Capítulo cuatro. Coaching y educación del ser. En busca de una fundamentación
Capítulo cinco. Dos miradas neuroeducativas y sus nexos
Capítulo seis. Neuroeducación para ser, no para hacer
Capítulo siete. Una oportunidad para la transformación
Capítulo ocho. La educación como actualización de lo esencial
Capítulo nueve. Inteligencia emocional en el aula
Capítulo diez. Humanismo y entorno digital
Capítulo once. Aprender a pensar para aprender a ser
Capítulo doce. Edudibujar para ser
Capítulo trece. Una visión del aprendizaje cooperativo. Educación del ser con otros
Capítulo catorce. Educar el ser es incluir
Capítulo quince. El valor de educar en valores
Otros libros de la colección Biblioteca de Innovación Educativa
Notas
Créditos
Prólogo
Juan José Vergara es experto en innovación educativa y metodologías activas,
profesor titular de Intervención Sociocomunitaria, maestro y pedagogo.
La pedagogía de la escucha
Para mí ha sido un gran placer leer el texto de este libro coral. Sin duda, hacen falta argumentos que inviten a pisar el freno del hacer por hacer y propongan dibujar miradas como la que encontrarás en los capítulos que siguen a este humilde prólogo.
Hace bastantes años dibujaba una metáfora que me recuerda el discurso que atraviesa este libro. En ella hablaba de la “pedagogía del espejo” como provocación. Esta no era otra que invitar a reflexionar sobre la actitud del docente: ¿a quién mira el docente cuando diseña sus clases? En definitiva, trataba de construir una pedagogía de la escucha como la herramienta capaz de transformar las prácticas educativas en herramientas para el cambio.
Enrique Sánchez introduce un capítulo de esta obra con una preciosa cita de Proust que resume el latido del libro: “El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”. Sin duda se trata de construir una pedagogía de la escucha. También, de la necesidad de no conformarse con las miradas marcadas por la inercia y ser capaz de cambiar, borrar, reconstruir y valorar nuevamente lo útil en el mundo que construimos. No es de extrañar que Salvador Rodríguez cite a Zygmunt Bauman en el inicio de su capítulo cuando dice que “olvidar […] las costumbres añejas puede ser más importante para el éxito futuro que memorizar jugadas pasadas”.
Escuchar es una tarea difícil, mucho más si nos referimos a la labor docente. Y cuando me refiero a ella no lo hago exclusivamente desde el plano teórico. Quienes me conocen saben que cada día entro en mis clases para compartir con decenas de aprendices una aventura: aprender. Hacerlo cada día me llena de satisfacción y me empodera. Sin duda me equivoco decenas de veces. Son estas de las que más aprendo.
Si algo he aprendido en estas décadas de docencia —y de equivocaciones—, es que el gran desafío al que me he tenido que enfrentar es ser capaz de escuchar todo aquello que se mostraba delante de mis ojos. La escucha es la asignatura pendiente de la innovación. Solo ella puede convertir el cambio en algo transformador para nuestros alumnos, nuestras prácticas profesionales, nuestros centros educativos y también para nuestra comunidad. En definitiva: es la escucha la habilidad que necesitamos entrenar para ejercer la innovación como una herramienta valiosa para transformar la educación. De ello trata el libro que tienes delante.
Permíteme que te hable de las cuatro dianas que exigen la escucha como herramienta transformadora de la escuela para el siglo XXI.
Los aprendices
Aprender hoy no es acumular contenidos. Esta afirmación no es novedosa y eso es una buena noticia. Hoy día todo el mundo tiene claro que es así y todos saben que hacerla realidad exige una batería de herramientas metodológicas novedosas a las que se están dedicando con ahínco decenas de docentes comprometidos con la innovación. Sin embargo, estas solo serán eficaces si son capaces de cambiar la mirada de aprendices y de docentes. Es este cambio de mirada a lo que debemos dedicar los esfuerzos en la acción educativa.
La innovación no puede centrarse exclusivamente en los métodos, las herramientas o los discursos imperantes en educación; y mucho menos en la tecnología de forma exclusiva. Debemos volver la mirada a los alumnos, sus necesidades de aprendizaje y las que protagoniza el mundo herido al que pertenecen. Son estas las que pueden dibujar una pedagogía ética. Es la única mirada aceptable en este mundo en colapso. Es la que responde a las necesidades personales, sociales y comunitarias de nuestros aprendices. Un estudiante hoy necesita saber que tu trabajo como docente se compromete con sus necesidades de aprender, y no únicamente con un currículo oficial: estático, inamovible y lejano en términos de necesidades de aprendizaje contextualizado con la vida de tus alumnos.
Los docentes
Ser docente hoy es un acto de reflexión. Desposeídos de la toga que ahogaba el cuello de quienes sabían que no albergaban la totalidad del conocimiento posible, hoy ser docente es un compromiso con la provocación.
Dibujar el perfil nuevo del docente invita a cuestionar decenas de tópicos que han protagonizado la imagen del profesor a lo largo de las décadas. Sin embargo, si algo puede definir el nuevo perfil del docente es su capacidad de provocar.
El docente es un provocador. Este es uno de los actos más interesantes que puedes ejercer día a día en tu trabajo como educador. ¿Recuerdas a aquel docente que conseguía atrapar tu atención de estudiante en la lejana adolescencia? Estoy seguro de que lo conseguía gracias a su capacidad para provocarte. La habilidad de llevar a la primera persona de tu vida aquellos contenidos que —a primera vista—pensabas lejanos a ti y a tus intereses cotidianos.
Hoy, cuando preparas tus clases, es seguro que piensas ¿por qué deben mis alumnos aprender aquello que voy a tratar en el aula? Sin duda es una pregunta necesaria. Pero no es suficiente. Es preciso que la acompañes de una segunda: ¿qué les dice a tus alumnos el contenido que quieres tratar en clase? O, dicho de otra forma, ¿dónde pueden verlo en su contexto cercano? ¿para qué les sirve?, ¿qué dice esto que quieres tratar en clase de las vidas cotidianas de tus alumnos? Cuando te haces esta pregunta, el diseño didáctico cambia radicalmente.
Provocar es un perfil nuevo en la labor docente. Sin duda exige una nueva actitud en el diseño didáctico. Requiere desarrollar la capacidad de escuchar al alumno, al contexto, al centro y también de interrogarse sobre los fines que orientan la propia actividad de enseñar: educar es un acto de compromiso con el crecimiento personal de los individuos a los que dedicamos el esfuerzo de nuestro trabajo, pero también el sueño de una sociedad más justa.
Las escuelas
Las organizaciones encargadas de la educación llevan —al menos— un siglo de retraso. Esto es algo fácil de comprobar si comparamos una vieja fotografía escolar con cualquiera actual de las que están disponibles en internet. Decenas de alumnos se alinean en pupitres mirando —en solitario— la figura del docente que regala sus conocimientos en pie, apoyado por un encerado, pantalla de proyección, etc., a su espalda.
Cuando miro la organización de un centro educativo, suelo reparar en las puertas. Normalmente están cerradas. Es cierto que cada vez es más común que los muros de las aulas sean transparentes. Los cristales se han convertido en el material de moda en las escuelas, de tal suerte que es habitual pasear por los pasillos de las mismas y poder ver qué está sucediendo dentro de cada aula. Sin embargo, estas están absolutamente cerradas. Lo que allí sucede puede ser observado, pero no transgredido —como una pecera—. El espacio de aprendizaje sigue siendo una célula privada de la que —como mucho— estamos dispuestos a demostrar que nada de lo que allí sucede altera especialmente lo decoroso. Sin embargo, las puertas siguen cerradas.
Los intercambios entre aulas, docentes y alumnos, y la incorporación de los agentes comunitarios, familias, redes virtuales, etc., a las experiencias de aprendizaje sigue siendo una asignatura pendiente en decenas de centros educativos de todo el mundo. Tanto es así que podemos seguir hablando de espacios de primera y de segunda categoría del aprendizaje.
El desafío es crear espacios para permitir una educación del ser y no del poseer; del defender, o bien del reproducir irreflexivamente en un habitar alienado que no nos compromete éticamente como docentes.
La comunidad
Cuando hablo de comunidad, lo hago de todo lo que no es escuela. Y esto dibuja un espacio físico que no debiera existir: los muros que separan el centro educativo del barrio, las familias, los agentes sociales o los espacios de ocio, consumo, creatividad o dominación que habitan nuestros aprendices en el resto de las horas que no habitan nuestras aulas.
Sería precioso poder decir que no hay escuelas que educan, sino comunidades educativas, pero esto no es así. Ojalá llegue el momento de que las pedagogías que escuchan se erijan en la capacidad de enseñar para ser.
Seguro que has escuchado mil veces la idea de que nuestros alumnos aprenden para incorporarse al mundo, para ser exitosos en su habitar la realidad cambiante del siglo que les ha tocado vivir. Esto es cierto, pero no lo es menos que también deben ser capaces de construirse como protagonistas del mundo que habitan hoy y del que crearán mañana.
Educar hoy es un compromiso con la asimilación o con el pensamiento crítico. Mi idea de educación no pretende desarrollar habilidades útiles para que nuestros alumnos se sitúen —únicamente— triunfantes en una sociedad que reproduce la desigualdad, la competitividad y el negacionismo sobre el colapso social, medioambiental o ideológico. Más bien creo que debemos educar para el desarrollo del pensamiento crítico.
Es necesario educar en la capacidad de escuchar la realidad que habitamos como un crisol en el que compartimos nuestra identidad con la del otro. En definitiva, educar para el ser y desarrollar la capacidad de la escucha. Una pedagogía basada en la pregunta y no en las respuestas.
Vivir la historia de ser
Hay una frase de Rousseau que me seduce especialmente: “La mejor escuela, la sombra de un árbol”. Cuando la lees es muy posible que pienses en el árbol; sin embargo, este no es lo importante. El espacio educativo no lo hace el árbol; es su sombra la que lo construye.
El concepto de árbol habla de seguridad, de fortaleza, de dominio e incluso de historia. La sombra es solo un espacio efímero que ofrece una posibilidad remota de encuentro. Esto es la educación, un espacio de encuentro en el que la tarea fundamental del que aprende es sentirse en relación con sus necesidades y su habitar con los otros. La tarea del docente es asimismo la capacidad de escuchar todo lo que sucede en este espacio de aprendizaje —la sombra del árbol— para dibujar un escenario que permita interrogar a los aprendices en torno a lo que los rodea y también provocarlos, invitarlos a actuar.
Cuando aprendemos lo hacemos gracias a nuestra capacidad de escuchar lo que tenemos delante y de interrogarnos sobre la capacidad que tiene para contar nuestra propia vida. Mucho de lo que leerás a continuación explica este fenómeno.
Aprender es un acto de compromiso con cada aprendiz. La idea que más me seduce —y que se argumenta desde las inteligentes visiones de los autores del texto que estás a punto de leer— es que aprendemos para construirnos como personas críticas y comprometidas con nuestro habitar el mundo que nos ha tocado vivir. La enseñanza es la herramienta para acompañar y facilitar este proceso —y para provocarlo, si se me permite la licencia.
En los últimos años he reflexionado en busca de las claves que hacen que un aprendizaje se convierta en algo relevante para el que aprende. La capacidad de predecir fenómenos, de construir el conocimiento o de asegurar una vida futura no han tenido demasiado éxito como razones para conseguir que nuestros alumnos incorporaran lo que aprendían a su forma de ver el mundo, su capacidad de obrar en él o su itinerario vital en cuanto a decisiones personales, profesionales o comunitarias.
Aprendemos cuando los contenidos que tratamos permiten conectar con nuestras vidas, nuestras necesidades y nos obligan a decidir actuar. Estas son las acciones que orientan el aprendizaje auténtico: en definitiva, escuchar y actuar en consecuencia.
¿Cómo se logra esto en el día a día de nuestras aulas?
Las reflexiones que construyen este trabajo coral que tienes delante tienen algo que debe ser puesto en valor: educar no es solo una respuesta técnica a una intención concreta; educar en el mundo en que vivimos es un juego doble que primero exige escuchar qué tienes delante y luego decidir emprender el camino con los otros.
Educar es una acción intencional. Es fruto de la escucha. Es la respuesta a mirar a quienes tenemos delante, y también cómo nos situamos frente a la realidad que habitamos. Después, es hacer consciente que este viaje solo es posible con los otros.
Esta reflexión preside el día a día de tu trabajo como docente. Tu trabajo no se reduce a la transmisión de contenidos o al esfuerzo técnico por conseguir que tus alumnos puntúen correctamente en las pruebas correspondientes. El desafío es que sean capaces de escuchar la realidad que los envuelve y decidan habitarla y transformarla de manera que se adapte a un mundo más justo. Hacerlo solo es posible con los otros y formando parte de una singular aventura: la aventura de aprender.
En otro lugar defendía que la definición más acertada —como seres sociales que somos— es la de depredadores de historias1. Sigo manteniéndola. Aprendemos gracias a las historias. Son ellas las que nos aprovisionan para la vida y son las que nos permiten emprender la aventura de aprender, comprometiéndonos con los retos que se nos presentan, y decidiendo críticamente cuál es el camino que queremos emprender y por qué.
A diario entras en tu aula y te enfrentas a una realidad que conoces bien. El alumnado es distinto cada año —y cada semana del año—; sin embargo, el currículo oficial pesa como una losa en tu día a día. Quizá la clave —como he señalado antes— es ser capaces de invitar al alumno a escuchar el contenido del aprendizaje en relación con su cotidianidad y su habitar en el mundo.
¿Qué dice el contenido de mi alumno?, ¿dónde puede ver el contenido que trato en su vida, en su cotidianidad, en su realidad inmediata? Y, sobre todo, ¿qué decide hacer con ello?
Formularnos estas preguntas nos puede orientar en el diseño didáctico y conectar el currículo con cada uno de los aprendices: aprender para comprendernos mejor a cada uno de nosotros, el mundo que nos rodea, y también ayudarnos a tomar las decisiones necesarias para habitarlo de forma activa y no alienada. En definitiva, aprender para aprender a escuchar y hacer, o lo que es lo mismo, educar para ser. A ello dedico mis esfuerzos desde el marco del aprendizaje basado en proyectos y sobre ello he tenido ocasión de escribir en esta misma colección2.
Aprender a ser
El libro que tienes delante es una obra coral de un grupo de autores que reúnen dos características que me enorgullecen de la profesión que he elegido. Son docentes en ejercicio que piensan y sienten la educación como una acción transformadora en el plano social, comunitario y también personal.
A cada uno de ellos y ellas podrás encontrarlos, día a día, en las redes sociales, congresos y encuentros en los que se debaten temas de actualidad en innovación educativa: son parte de la vanguardia que empuja al cambio en educación. Es una gran noticia que decidan hacer conjuntamente del eje del libro algo que se centra en la escucha y en las preguntas, y no en los “cacharros” y la tecnología —tan de moda en la innovación—. Una innovación que, desgraciadamente, se entiende en otros lugares como espacio de comercio, riqueza y nicho económico emergente. No es el caso del libro que tienes delante.
Educar es un compromiso con los que aprenden y, sobre todo, un compromiso con construir miradas que sepan escuchar la realidad y actuar sobre ella. El texto que protagoniza este libro es una invitación a entender la educación como ese esfuerzo por escuchar y actuar.
Educar para ser es un libro que leo como una invitación. Ser aprendiendo tiene dos compromisos que los autores nos lanzan:
• Aprender es un acto de escucha. La realidad es el contenido fundamental del aprendizaje.
• Enseñar es un compromiso con el aprendizaje. La tarea del docente nos permite rencontrarnos con una realidad en la que nos reconocemos: aprendemos incesantemente y lo hacemos desde la reflexión y el pensamiento crítico.
Los autores de Educar para ser son docentes emocionados y emocionantes, expertos en la tarea de enseñar día a día. Pero también personas que saben escuchar todo lo que las rodea como fuente de aprendizaje. No es casual que hayan titulado su libro Educar para ser. Para ellos, y para cualquier docente cabal, educar es una tarea que exige una actitud de escucha, reflexión, compromiso y acción que aporta tanto a los que aprenden como a los que enseñan. Sin duda este es un texto coral y profundamente coherente en su forma y su fondo del que todos podemos aprender a ser en el aprendizaje.
Introducción
Este libro nació bajo la sombrilla de una playa, como un compromiso entre docentes críticos y de amistad entre colegas. Por aquél entonces, coincidíamos (José Blas y Paco Riquelme) periódicamente en las Aulas Hospitalarias del Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca”, de Murcia. Allí compartíamos algunos proyectos de aprendizaje para las aulas que atienden a alumnado en situación de enfermedad. También, en nuestros desayunos comunes, algunos sueños de cambio educativo cimentados en nuestra experiencia en metodologías activas y basados en la persona y el ser humano como centro de todo. A través de esos diálogos surgió el germen de esta obra: conversaciones improvisadas, a salto de mata, en torno a nuestras inquietudes y motivaciones sobre la educación. Un día de un caluroso julio, en una mesa que miraba al mar en la playa de Las Higuericas (Pilar de la Horadada, Alicante) compartiendo un par de cervezas, nos sentimos empujados a la acción.
A ambos nos une un gran aprecio por la educación pues, más allá de ser nuestra profesión, la sabemos factor primordial de transformación y avance tanto personal como colectivo, tanto individual como social. Nos sentimos activistas de la educación, de esa educación que busca la equidad y la inclusión, sin perder la calidad. Compartimos miradas que se entrecruzan desde nuestros micromundos, desde nuestros contextos educativos y sistemas vitales de pertenencia con esa actitud de cuestionamiento práctico, que no se encalla en la queja y que promueve una innovación “sanadora”, una acción renovadora y resiliente. Sanación, renovación y resiliencia generativa sobre concepciones y prácticas que vemos alrededor y que nosotros mismos hemos desarrollado en alguna fase de nuestra profesión docente. Una sanación que nos ha hecho ver que algunas concepciones ya no son eficaces para la educación (formación y construcción personal) de individuos que caminan en el siglo XXI.
Aquellos días en nuestras conversaciones ya no hablábamos solo de innovación sino de transformación, de un urgente replanteamiento de la cultura organizativa y práctica del qué, del cómo y, sobre todo, del para qué de lo que se hace en la escuela (tomada en sentido genérico desde la Educación Infantil hasta la universidad) y de lo que el mundo espera de lo que se hace y se enseña en la escuela. Una renovación y un repensado que buscase e hiciese hincapié en nuevos enfoques y miradas, que apostase por nuevos espacios para nuevas, y no tan nuevas, pedagogías que rescatan paradigmas necesarios en educación y que vienen enriqueciendo la pedagogía universal durante toda la historia de la humanidad.
Esta obra coral nace con vocación de aportar al debate miradas que nos ayuden en el desarrollo de pedagogías que echamos de menos en los ámbitos educativos que conocemos, en los que nos movemos y de los que formamos parte. Nace de la incomodidad y del anhelo. Y del reto de transformar la educación.
Todos los autores y autoras que participamos hace tiempo que decidimos sacudirnos la tibieza en las respuestas que damos a lo que consideramos urgente modificar en las instituciones educativas, llevadas generalmente por la inercia de lo que vimos hacer, de la cultura continuista, pacientemente construida y cimentada, de los reparos hacia los progresos, los cambios y la incertidumbre que estos provocan, que, por otro lado, son la realidad y la normalidad del día a día de la humanidad.
Los 16 autores que hemos construido este libro sabemos que en el diálogo y la interacción está el crecimiento y nos tomamos como ardua tarea compartir este proyecto con todos nuestros amigos, amigas y colegas, que sabemos que también hacen el saludable ejercicio de repensar qué se hace en las aulas cada día y si ello obedece a lo necesario relacionado con nuestro contexto social.
Este libro, como verás, es un proyecto coral que nace para todos los interesados en la educación como canal de crecimiento de ellos mismos, de sus familias, de su alumnado.
Estas 16 voces sobre pedagogía humanista confluyen en el hilo conductor de educar para ser, caminando por la pedagogía de la mirada, de la escucha, de lo esencial, de lo personal, de lo inclusivo y del yo en relación con la construcción con el otro.
15 pedagogías para ser
Este libro es una obra que te invitamos a leer como un interrogante en torno al ser de docentes, padres, sociedad y alumnos en cuanto agentes activos y cocreadores del aprendizaje, que se enriquece a través de las diversas miradas que cada autor y cada autora nos ha regalado con su planteamiento, contribuyendo a una obra global con enfoques que resuenan complementarios.
Así, Francisco Riquelme pone el foco en la importancia de la presencia del docente como metodología definitiva, donde su papel sea cada vez menos el de enseñar y más el de crear marcos que hagan factible el desarrollo de procesos y sinergias que contribuyan a modular estados de conciencia interior, en los cuales cada individuo se desarrolle de manera integral, consciente y libre.
La educación del ser, nos recuerda José María Toro, simplemente es educar lo que somos y traslada el papel del docente a promover posibilidades para que en cada alumno pueda florecer lo mejor de sí mismo.
Un enfoque que enlaza con el planteamiento pedagógico que nos describe José Blas García de la personalización del aprendizaje, diseñar espacios educativos que proporcionen a los aprendices el sentido y el valor de las teorías, conceptos, hechos y procedimientos sobre los que aprende, con el fin de apropiarse de ellos y transitar por la vida con capacidad para la mejora de su mundo.
Enrique Sánchez continúa con una aportación imprescindible en la educación para ser: la perspectiva sistémica, que supone superar el universo de lo concreto y tangible para descubrir lo invisible. Un capítulo donde aparece la perspectiva humanista en el aula, donde las historias vitales, familiares y afectivas son determinantes en la construcción de la persona.
Del yo al nosotros es la reflexión que nos regala José Emilio Linares en su propuesta sobre aprendizaje cooperativo para contribuir a la educación del ser como desarrollo de todas las potencialidades del individuo, al unir desarrollo cognitivo y afectivo, en un contexto que lo posibilite, donde el alumno aprende con otros y encuentra apoyo en ellos.
Anna Forés recoge la estela y se coloca en el epicentro de este libro desde su propia esencia de ser, desde la consciencia del rescate y la construcción que hace de su yo a partir de las personas que lo van acompañando durante toda la vida. Se apoya en la certeza neuroeducadora de que nuestro cerebro es básicamente un cerebro social.
Apoyado también en neurociencia José Luis Redondo nos argumenta desde su experiencia de aula cómo las emociones, creencias y valores influyen en el aprendizaje y cómo son la clave para la educación del ser desde un principio básico: la escuela como lugar y hecho relevante en la vida del alumnado.
Es ese mismo contexto emocional de encuentro, que fluye por todos los capítulos como esencia que se debe producir en las aulas, el que reclama Enrique González desde planteamientos enriquecedores que proporcionan las técnicas de coaching. Un encuentro entre el tú del docente y el yo del alumno (desde la conversación, el diálogo y la apertura) que ofrezca protección a este en el escenario estresado y masificado que presenta la escuela española. Un contexto emocional que se puede educar.
Así nos ayuda a visualizarlo Ana Peinado en un capítulo con el que proporciona propuestas cercanas para el desarrollo en el aula de una educación emocional que debe dejar de estar confinada en el marco de la acción tutorial para adentrarse y expandirse de lleno en las asignaturas.
José Antonio Gabelas y Carmen Marta Lazo colocan la tecnología como elemento para la construcción del ser en un paradigma nuevo que denominan “humanismo digital” y nos advierten de que, regidos por la implacable ley pendular de las teorías pedagógicas, hemos pasado del dominio de la razón y la racionalidad de otros siglos a la era de la neurociencia de estas últimas décadas, transitadas por diferentes técnicas, proyectos y metodología basados en la denominada inteligencia emocional, que en algunos casos ha enfatizado y priorizado el sentirse a gusto, el aprender jugando, sobrevolando el esfuerzo y la memoria. En ese conocimiento, nos invitan a conciliar razón y emoción, a explorar lo que nuestro cerebro lleva milenios practicando: la creación de puentes entre lo racional y lo emocional.
Ana Mangas nos propone unir razón y emoción a partir de la inclusión del pensamiento reflexivo al que nos induce el arte: dibujar para imaginar nuestro mundo y para construir de manera consciente nuestro ser a través de un todo hecho de ideas, de puzle de vivencias, de cadena de secuencias. Sus maravillosas ilustraciones, esquemas y resúmenes son el vivo ejemplo de un discurso que remarca hilo y sentido con y a través de ellas.
Una persona es un ser único e irrepetible y así debe ser educada, como única en su esencia. Este es el discurso inclusivo, contestatario sobre el proceso normalizador, que nos porta Antonio Márquez. La norma que actúa con un peso demoledor y que deja a la persona lejos de convertirse en un ser en sentido pleno, diferente y auténtico.
Por esto, resalta Salvador Rodríguez Ojaos, ha llegado el momento de escoger cuál debe ser el propósito de la escuela, seguir seleccionando y excluyendo o formar e incluir a través de una pedagogía que permita a los docentes aplicar con sentido y funcionalidad cualquier otra metodología en beneficio del ser, de la persona, del individuo…de cada alumno y alumna.
Unas escuelas con valor y valores, con capacidad de transformación, constituidas, como nos propone Viridiana Barban, en ecosistemas vivos donde el pensamiento efectivo constituya la energía que hace que cada niño y cada niña saque el máximo provecho individual y colectivo de sus fortalezas y capacidades.
Un puzle con 15 piezas que nos permiten viajar de las ideas y fundamentos a la praxis, enmarcados en el excelente prólogo de Juan José Vergara por la pedagogía de la escucha como vehículo para aprender a ser, como mirada intencional y permanente para decidir cómo emprender el camino con los otros para situarnos y situarlos frente a la realidad común que habitamos.
Gracias SM por interesaros en este proyecto y gracias, compañeros y compañeras, por vuestra repuesta de amistad a nuestra petición de colaboración.
Educar para ser es plantear que la educación no debe ser solo cuna del conocimiento, sino también de la cultura viva que transforma la sociedad.
José Blas García y Francisco Riquelme.
Capítulo uno
Un reto para el docente
Francisco Riquelme Mellado es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Arteterapia por la Universidad de Murcia, tiene formación Gestalt en el Programa SAT, y es coach certificado por la ICF y la ASESCO. Jefe de Estudios en el CEA Mar Menor de Torre Pacheco. Formador en Bienestar Docente, Gestión Emocional, Coaching Educativo, Creatividad, Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje-Servicio. Divulgador en educación a través del blog “Una Educación para Ser”3 Publica para el portal especializado INED21.
La interioridad del docente como “corazón” que acciona y sostiene el aprendizaje
Nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo, sus órganos, sus huesos,
sus funciones, sus sitios, pero nunca supimos de qué estaba hecha el alma.
Mario Benedetti
El aula es un espacio en el que confluyen muchas voluntades e intereses. A veces sentimos cómo el acto de la comunicación y el contacto entre las personas convocadas en ella se da en un nivel más profundo, en ese en el que las voluntades se unifican como una sola. A veces apreciamos cómo nuestras palabras pueden estar cambiando vidas.
Damos en el aula lo que somos, ni más ni menos. Solemos diferenciar entre vida personal y vida profesional; pero solo tenemos una vida. Y si un día o más estamos mal por algo que nos pasó en casa, no queremos que se note en el centro educativo, tratamos de meterlo debajo de la bata de profe o maestro haciendo de tripas corazón. Y sí, es necesario gestionar esos estados para ser “profesionales”, “eficientes” y mantener el adecuado “pulso” del aprendizaje. Pero también lo es revisarlos en algún momento cercano para que sean sanados, comprendiendo de dónde proceden, cómo surgen y se expresan en nuestra vida. El contenido y los estados de nuestra vida no pueden ocultarse tras el rol de profesor o maestro, pues se muestran de un modo u otro.
El currículo, la metodología y la gestión de aula son aplicados y concretados por el docente, que los maneja y desarrolla desde los impulsos de su mente y su “corazón”, entendido como esa manera especial de ser, acoger, desplegar y accionar el aprendizaje de los alumnos. Cada docente tiene un pulso particular y único de hacerlo. Por tanto, la aplicación de esos tres ámbitos es resultado de quién soy como persona, cuáles son mis creencias y perspectivas, cómo gestiono mis emociones, en qué pongo más el foco, a qué le doy más importancia, cuáles son mis puntos ciegos. Por eso el docente es el corazón del sistema educativo, porque es el que acciona y modula los impulsos en la concreción del proceso de aprendizaje.
Solemos atrincherarnos detrás de muchas circunstancias que no manejamos como excusas para no actuar: el diseño del currículo, la normativa y legislación que se debe cumplir, los medios disponibles, los alumnos que nos llegan, etc. Hay docentes que van fundidos y docentes que irradian con luz propia reflejando dos actitudes antagónicas: la del docente victimizado y en zona de inercia y la del docente con actitud proactiva, creativo, comprometido. El docente es siempre la clave.
El papel del docente es cada vez menos el de enseñar y más el de sostener un adecuado proceso y marco dentro del que el alumno tenga las mejores condiciones para su aprendizaje.
Una persona que está en un permanente estado de negatividad, quejosa por todo y reactiva llega a un aula como docente. ¿Cuál es la actitud que va a desplegar en ella? ¿Cómo va a afectar ese estado interno a su motivación y a la de sus alumnos, a la relación con ellos, a los procesos de aprendizaje?
Otra persona se siente agradecida por ser docente, positiva, alegre y disfruta en el aula. ¿Cuál será su presencia en ella? ¿Cómo va a afectar ese estado interno a su motivación y a la de sus alumnos, a la relación con ellos, a los procesos de aprendizaje? De manera completamente distinta. Hay muchas formas de ser docente; una por cada persona que se dedica a este noble arte de acompañar en el aprendizaje. Ser docente está directamente relacionado con el ser de la persona que encarna ese rol.
Dentro de nosotros hay toda una orquesta. La presencia docente es la nota tonal irradiada de todo mi universo interno: emociones, estados, energías, deseos, anhelos, creencias, valores, actitudes, talentos e identidad.
Considerar la presencia docente como clave en la educación es asumir la importancia que tiene el docente como creador de espacios, tiempos y sinergias para modular estados de conciencia. Así que quién soy en el aula, qué creo que es el aula, qué hago y cómo lo hago se irradia en ella. Todo cuanto soy forma parte de mi presencia, que en su cara visible es básicamente un acto comunicacional a varios niveles:
• Corporal: comprende el lenguaje no verbal, los gestos y la energía.
• Lingüístico: engloba el tono, el discurso y los pensamientos.
• Emocional: abarca la vivencia y la gestión de emociones y estados emocionales.
Estos tres aspectos son complementarios y se afectan mutuamente. Por ejemplo, las emociones pueden gestionarse desde el cuerpo, modificando su energía; o desde el lenguaje (usando la lógica y la razón). Todo acto comunicacional es un acto creativo, reflejo de esos niveles de conciencia en los que habitamos internamente. Dicho así puede resultar difuso hablar de niveles de conciencia, pero Robert Dilts4 distingue siete niveles: entorno, comportamiento, capacidades, creencias, valores, identidad y sistémico. Y cuanto más arriba suceden los aprendizajes, mayor transformación producen a nivel personal y colectivo. Un cambio en el entorno o en el comportamiento no dejan de ser meros cambios adaptativos. Un cambio en el nivel de creencias o valores es un cambio más profundo. Una educación integral, holística o cuya vocación sea enriquecer al ser humano en su totalidad. Se desarrollará en todos los niveles y generará cambios transformacionales en los niveles más profundos de profesores y alumnos.
Los conocimientos para impartir el currículo no suelen ser una dificultad para el docente, forman parte de sus capacidades (bien adquiridas en la universidad). Normalmente los retos y dificultades están más en otros aspectos, como los relacionales, la gestión de aula y los conflictos que suelen emerger en ella. Por eso hay un aspecto clave del trabajo docente que es interno: el que corresponde a la propia alineación de nuestros niveles, a nuestro desarrollo personal y a la búsqueda de una vida plena y con sentido (lo que corresponde a todo ser humano).
El verdadero reto para el docente es el de asumir ese trabajo interior. Hoy día se habla de ello con el término de habilidades soft, “blandas” (frente a las habilidades hard, “duras”, que son más el resultado de la adquisición directa de conocimientos o competencias curriculares). Estas habilidades blandas siempre han estado ahí, junto a las hard, solo que ahora se nombran y se valora su importancia en el aprendizaje y en el éxito académico, profesional y personal, por lo que tiene mucho sentido desarrollarlas tanto específica como transversalmente.
El aula como lugar de construcción identitaria
Ante una dificultad, problema, reto o conflicto solemos cuestionar a los alumnos, a los profesores, a la directiva, a las condiciones o a la normativa; echando balones fuera antes que revisar cuáles son nuestras creencias, qué estamos haciendo y qué otra cosa podríamos hacer, cuál es nuestra actitud y si ayuda o dificulta. Más infrecuente es aún que nos cuestionemos sobre quiénes somos en el aula y para qué estamos en ella, cuáles son los valores que nos sustentan y cuál es nuestra visión, misión o motivación.
Nuestros alumnos no nos recuerdan por los contenidos que impartimos, sino por cómo los tratamos, qué relación significativa establecimos, la vinculación emocional que les permitió desplegar sus fortalezas, capacidades, talentos y valores desde la mejor actitud.
“Los alumnos nos aprenden”, nos recuerda Antoni Zabala, y son sensibles a lo que irradiamos más allá de las explicaciones sobre nuestras materias.
Así, podemos distinguir dos dimensiones fundamentales en el acto educativo:
1. La dimensión relacional
2. La dimensión del aprendizaje
Ambas son dependientes y se dan simultáneamente. Cuando entramos en el aula, lo primero que sucede es un acto relacional. El objetivo es el aprendizaje, que puede darse a varios niveles: desde un nivel meramente instruccional a un nivel que resuena en la identidad y por tanto es transformacional.
Hace poco tuve una experiencia de formación con jóvenes médicos residentes en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, trabajando la importancia de la empatía y el acompañamiento con pacientes y cómo eso influye en la mejora asistencial, e incluso en sus dolencias y enfermedades. El factor humano es el factor definitivo. Y en educación, el vínculo emocional que cultivamos con esmero constituye una potente sinergia para superar las dificultades que entraña todo aprendizaje. ¿O es que olvidamos que el ser humano es un ser social y se construye a través del espejo de los demás y de sus relaciones? Somos referentes para el modelaje de nuestros alumnos.
Una de las funciones que se sobrentiende como propia de la educación es la de facilitar la integración en la sociedad. Pero ello no es un fin, o al menos no el fin último de la educación. Más bien la adaptación social, el empleo o el emprendimiento, estar informado y tener una actitud crítica constituyen un medio para el desarrollo de la persona. Y para que aporte valor a la colectividad desarrollándose a la vez la sociedad en su conjunto.
Germinar, florecer y dar frutos es inherente a una vida plena, con sentido y que se desarrolla. Solo desde una profunda revisión y actualización personal constante, a través de la que curemos nuestras heridas y sanemos los aspectos disfuncionales de nuestra personalidad, estaremos en condiciones de ser presencia en el aula para dar alas a nuestros alumnos e invitarlos, a su vez, reflejando nuestra actitud, a que germinen, florezcan y den frutos. Este es el gran reto para el docente.
Escucho con frecuencia que los docentes hemos de ser inquietos y estar conectados con la cultura. Y es importante; pero con tener conocimientos y adquirir cultura no es suficiente. Esa inquietud es más profunda: es la inquietud por construir una vida significativa, que desde esos vacíos y malestares incómodos se proyecte todo un impulso de crecimiento que luego podamos “servir en bandeja de plata” en nuestras aulas, a nuestros alumnos que tienen vacíos y malestares como nosotros y ven en nosotros inspiración para construirse y construir sus vidas.
Llegó un momento en mi vida en que toqué fondo y perdí mi rumbo. Fue cuando mis anheladas metas no tenían sentido y descubrí que eran fruto de profundos autoengaños. Me sentía tan mal conmigo mismo y con la vida, sufría tanto que me aferré a un potente impulso de cambio. Eso me llevó a recomenzar, a hacer un reset. Lo primero que hice fue sanar mis afectos primarios: mi relación de pareja y la relación con mis hijos. Dejé de demandar mis necesidades y comencé a dar. Ese cambio de perspectiva y las acciones en consecuencia que sostuve en el tiempo, produjeron en mí una fuerte transformación e hice realidad una frase de Gandhi que resonó fuerte durante un tiempo dentro de mí: “Cuando yo cambio, cambia mi realidad”.
Empecé a ser el compañero que mi compañera necesitaba que fuera, el padre que mis hijos necesitaban que fuera. Esos cambios personales comenzaron inevitablemente a reflejarse inmediata y progresivamente en el aula. Y empecé a ser el docente que mis alumnos necesitaban que fuera. Sin pretenderlo, los cambios internos implicaron cambios externos. Porque los cambios son adaptativos cuando vienen desde fuera, pero son generativos cuando surgen desde dentro.
La presencia del docente es el resultado de una alineación
La presencia del docente encarna todas las cualidades del ser, desde las más superficiales a las más profundas, para irradiarlas desde la coherencia y la congruencia en la corporalidad, el lenguaje y la emocionalidad. Y ello implica la alineación de todos los niveles de conciencia.
Nosotros somos como el director de orquesta que debe poner a todos los músicos de esa orquesta interna de acuerdo para interpretar la partitura. En este estado, se actúa en resonancia con el ser. Las disonancias son estados en los que falta conexión, alineamiento y congruencia entre personalidad (capas adaptativas, más superficiales) y ser (capas profundas, más identitarias).
Esta presencia alineada tiene dos cualidades fundamentales:
• Es impersonal, porque va más allá de sí misma (sistémica), entrando en contacto con una conciencia compartida generada por el grupo. Más allá de la diversidad de cada individuo, en el nivel del ser la trascendencia y los valores son comunes (en lo esencial, todos somos iguales).
• Es atemporal, porque se sitúa en el único momento que de verdad existe: el ahora. No se escapa al pasado o al futuro, sino que es en el presente continuo, de instante a instante, en el ejercicio de una observación profunda. Pasado y futuro se integran como experiencia de la que aprender y como proyección con la que impulsar el proceso; siempre sostenidos desde el ahora.
Los aspectos o cualidades que se han de desarrollar e incorporar (encarnar las competencias) son las herramientas para modelar la presencia docente y convertirla en un poderoso factor de transformación personal y colectivo.
El fundamento para su desarrollo consiste en adoptar una determinada actitud, más relacionada con la aceptación incondicional de lo que hay y lo que es frente a una acostumbrada actitud reactiva de falta de aceptación que “patalea” para cambiar la realidad, pero que está desempoderada.
Los conocimientos que posee un docente en su formación están sobradamente constatados. Los talentos, seguramente cultivados. El factor diferencial es la actitud, que nace de la voluntad y de la motivación propias hacia un sentido y un propósito.
Lo que somos y obtenemos en la vida no es el resultado de nuestros talentos, sino de nuestras expectativas, creencias y actitudes. Por ello, en la formación docente se hace necesario el atravesar procesos personales de revisión y transformación de nuestra personalidad (aspectos adaptativos) para que se afine con el ser (aspectos identitarios). Hemos de reeducarnos en un proceso que tiene más que ver con desaprender que con adquirir nuevos conocimientos.
Cuentan que las águilas pueden vivir cientos de años, pero a mitad de su vida, llega un momento en que el pico y las garras les han crecido tanto que no pueden cazar ni comer. Así que buscan retirarse un tiempo a los picos más altos de las montañas. Y allí, en solitario, rompen sus garras y sus picos. Entonces esperan pacientemente hasta que les crezcan otros nuevos. Y entonces, renovada, el águila puede vivir otros tantos años.
Del mismo modo, a veces las personas necesitamos actualizar nuestros conocimientos, adquirir nuevas competencias, o hacer un ejercicio de honestidad y desechar lo que ya no sirve para desaprender y dejar espacio a nuevos enfoques más maduros y actualizados. Nadie dice que sea fácil salir de la zona de confort y de nuestras certidumbres (aunque no sean funcionales y nos hagan repetir errores) para adentrarse en un terreno de aprendizaje poco seguro atravesando nuestros miedos. Sin embargo, aquellos que traspasan su zona de pánico ganan nuevas oportunidades de crecer y estar más satisfechos de su desempeño docente.
Por sí mismas, estas cualidades de la presencia crean el necesario e imprescindible vínculo de naturaleza emocional que va a permitir al docente acompañar al alumno en la germinación de las cualidades de su propio ser.
Competencias de la presencia docente
• La mirada
La mirada se refiere a la competencia de mirar activamente: de observar profundamente. ¿Cómo es nuestra mirada?, ¿qué filtros le ponemos?, ¿de qué color son los cristales con que miramos? Mirar de verdad es hacerlo sin filtros, sin condicionantes. ¡Qué difícil es eso!, pues renunciar a ellos es un fuerte acto de desapego que no siempre se está dispuesto a asumir. Nuestra memoria es de gran ayuda, pero en ocasiones nos impide ver algo nuevo en lo que miramos, entorpece observar lo que se da, lo que es, con actitud abierta. Esa nueva mirada implica asumir con naturalidad lo que ocurre por encima de “lo que debe ser”, dando el necesario espacio a los procesos corporales, emocionales y del lenguaje que aparecen.
Está claro que el docente ha de sostener el proceso de aprendizaje y que, para ello, debe establecer un marco y un contexto. Pero ambos han de ser respetuosos para permitir la individualidad en busca de crecimiento. Hay que sostener la tensión creativa de una mirada limpia y nueva sobre la tendencia automática de la memoria y sus hábitos, que crean preconceptos y filtros (generalizaciones, distorsiones, omisiones). Por eso esta mirada es impersonal y atemporal. Y con ella podemos reconocer “lo que es". La mirada apreciativa es un mirar que enviste de valor a lo que mira y le permite ser desde lo esencial.
• Escuchar
Esta observación no es solo una mirada respetuosa, también, y, sobre todo, es escucha. Lo más importante en la escucha es el otro, el alumno. Cuando escucho, le estoy diciendo: “Tú eres lo más importante en este momento. Estoy disponible para ti”. Cuando la escucha es así se considera que es activa, pues esa escucha tiene un sentido. Hay que crear un espacio en clase para la mirada y la escucha, dar espacio al ser del otro, que se sienta tenido en cuenta y se construya desde nuestra mirada.
• Aceptar
Aceptar la realidad implica estar con lo que es y se da sin pretender cambiarlo, en ese espacio que no juzga, sino que quiere conocer. Hay que sostener creativamente la aceptación sobre la tensión que ejercen en nosotros las creencias de lo que debe ser. Aceptar es la base del respeto al otro tal cual es, sin querer cambiarlo (el cambio o el crecimiento no puede venir “impuesto”, sino que procede de la germinación interior). Aceptar es también respetar las necesidades en los diversos niveles (físicas, emocionales, mentales y trascendentes) y darles espacio en el aula.
• La curiosidad
Deja de juzgar y sé curioso. Observa tus autodiálogos y pasa del “esto debería ser...” al “¿cómo es que...?”. Sé curioso como un niño que explora el mundo por primera vez y al que todo le maravilla. Cuando acepto al alumno, le digo: “Te respeto tal cual eres y, a partir de ahí, acepto tus problemas y necesidades. Veamos qué podemos hacer juntos”.
El juzgar se convierte así en curiosidad y en querer conocer, saber y comprender. Los alumnos disruptivos usan maneras molestas de llamar nuestra atención y demandan así fuertes necesidades insatisfechas, sobre todo de cariño y reconocimiento, algo que posiblemente les falte en su familia. “Entre el dolor y la nada prefiero el dolor”, decía William Faulkner. Si respondemos desde lo que debe ser, si lo hacemos desde nuestra propia neurosis, no podemos atender esas necesidades, que van más allá de lo académico, pero que, siendo profundamente humanas, afectan mucho al aprendizaje de los alumnos. La excelencia no es tanto hija de la exigencia como fruto del amor.
• El reconocimiento
Implica reconocer la singularidad del ser en el otro, su belleza intrínseca, la especificidad en cada persona. Es decir, dar valor a cada persona por lo que es en sí misma. Hay que sostener esa mirada admirativa frente a las acostumbradas etiquetas de la memoria y los juicios mentales o las interpretaciones. El reconocimiento se manifiesta con los tres aspectos de la presencia (corporalidad, emocionalidad y lenguaje). Reconocer el intrínseco valor de cada alumno tiene efectos impresionantes para alcanzar la excelencia educativa, sobre todo, porque le devolvemos un alto autoconcepto y un refuerzo de la propia autoestima. Lo llevamos a reconocerse como ser valioso y a querer actuar en consecuencia; manifestando gozosamente en su vida sus talentos y capacidades (“Querer hacer lo que se sabe hacer es ser”, Jacques Delors, 1994)5.
Chris Ulmer es un conocido educador estadounidense que trabaja con personas con diversidad funcional. Durante unos minutos, suele hablar a sus alumnos ensalzando sus cualidades, destacando sus progresos. Sus resultados son espectaculares: los estudiantes empiezan a alabarse entre sí y van disminuyendo la competitividad y los agravios, se ayudan y cooperan más entre ellos.
Stephen Covey habla en su libro El líder interior del colegio A. B. Combs, en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, y del método de su directora, Muriel Summers: “Todos los días les decimos que los queremos. Todos los niños son importantes: ‘Eres una persona importante, tienes muchos dones y mucha capacidad’”.
Hay que tener presente lo importante que es reconocer y admirar a los hijos en las familias, a los alumnos en el colegio y a los empleados en las empresas. Cultivémoslo en nuestras relaciones cada día y apreciémoslo como otro factor de transformación sencillo y efectivo.
• El cuidado
Cuidar es dar importancia, es una consecuencia de reconocer; y es velar por que las condiciones del aprendizaje y el desarrollo del ser sean óptimas. Cuidar es velar por su germinación. Cuidar es respetar los tiempos de cada uno y esperar pacientemente los avances y resultados sin apresurarse, sin forzar el proceso. El aprendizaje (y no hablemos de la maduración personal) siempre “se cuece a fuego lento”.
• La confianza
Confiar en la potencialidad del ser implica confiar en los alumnos, en que habrá situaciones o momentos en los que la persona sienta que está sin posibilidades, y aun así puede encontrar por sí misma sus propios recursos internamente, actuando desde la propia potencialidad de su ser. Solo descubriendo primero esa propia potencialidad en mí y confiando en mí mismo puedo confiar en la capacidad de los demás.
No se trata de ser autosuficientes y aislados. No, todos necesitamos referentes y ser acompañados en el descubrimiento de las propias capacidades; pero sin generar dependencia.
Como docentes, hemos de desprendernos de esos modelos interiorizados de ser autoridades del saber y señalar los caminos para que los alumnos tengan acceso a sus propios recursos. Mejor que dar peces a otro es descubrirle que puede pescar, con los medios que tenga a mano y considere oportunos; lo que necesite en las condiciones que se presenten.





























