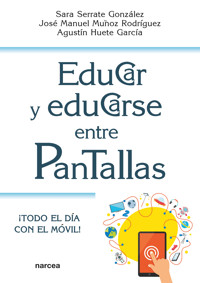
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Educación Hoy
- Sprache: Spanisch
Vivimos rodeados de pantallas: en casa, en la escuela, en el trabajo, desde la mañana hasta la noche. El móvil, la tableta y el ordenador parecen formar parte de nosotros. Pero ¿qué impacto tiene esta hiperconexión en cómo vivimos, aprendemos y nos relacionamos? Este libro, fruto de trabajos de investigación realizados desde la Universidad de Salamanca por el Grupo de Investigación Procesos, Espacios y Prácticas Educativas (GIPEP), pone el foco en cómo las pantallas están transformando la vida de la infancia y de la juventud, de las familias y de los entornos educativos. Con un enfoque ameno pero riguroso, los autores exploran los retos y oportunidades de esta revolución, desde la construcción de la identidad digital de los jóvenes hasta las preocupaciones de las familias y el papel de la tecnología en la convivencia escolar. Lejos de demonizar o idealizar, este libro busca un equilibrio: ni esclavos de las pantallas, ni ajenos a ellas, sino ciudadanos tecnológicos conscientes. En sus páginas podemos encontrar reflexiones profundas, historias reales y, sobre todo, propuestas prácticas para navegar en este mundo conectado, con cabeza y corazón. Ideal para educadores, familias y curiosos de la era digital, Educar y educarse entre Pantallas ¡Todo el día con el móvil! Invita al lector a pensar, aprender y actuar para vivir entre pantallas de forma saludable y enriquecedora. Porque educar –y educarnos– sigue siendo la clave para construir un futuro mejor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Educar y Educarse entre Pantallas
¡TODO EL DÍA CON EL MÓVIL!
Sara Serrate GonzálezJosé Manuel Muñoz-Rodríguez Agustín Huete García
NARCEA, S.A. DE EDICIONESMADRID
A nuestros hijos
Índice
INTRODUCCIÓN
1. Tecnología y Sociedad
Un alto en el camino
Componentes culturales
Aprender la cultura
Enseñar la cultura
Competencia entre familia y pantallas
La tecnología inevitable
Resistencia al cambio tecnológico
Sociedad de la Información, nada nuevo
Tecnología y globalización
Educar en una sociedad globalizada
2. La identidad digital de la juventud. La identidad onlife
La digitalidad “en vena”
¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad digital del joven?
¿De qué generación hablamos y con qué generaciones convive en su proceso de humanización?
¿Por qué? A propósito de la natividad digital
¿De qué identidad hablamos? La identidad onlife
¿Hablamos de identidad o de prácticas identitarias?
¿Cómo construyen esa identidad digital? Procesos de (re)construcción personal y social
Recuperando y abriendo perspectivas a los efectos y riesgos
3. Las pantallas en la vida social
El desafío tecnológico actual
Usos virtuosos de la tecnología
Algunos riesgos para las personas
Algunos riesgos para las sociedades
Movimientos sociales frente a los riesgos de la hiperconexión
4. Pantallas en casa y en la vida familiar
Punto de partida, el uso que hacen de las pantallas los adultos del hogar
Lo que preocupa a las familias
Riesgos percibidos por las familias: ¿a qué nos enfrentamos?
Me paro a pensar ¿quién es o dice ser mi hijo o hija tras la pantalla?
5. Pantallas y centros educativos
Transformación de los usos pedagógicos y retos para la enseñanza y la convivencia
La opinión de los profesionales cuenta
En el aprendizaje, no es oro todo lo que reluce
La vida escolar online, la convivencia, los tiempos y los espacios en los centros de enseñanza mediados por la tecnología
Recuperando y abriendo perspectivas a la acción socioeducativa
6. Algunas propuestas socioeducativas
Más allá de las normas, el ejemplo como patrón educativo
Los valores siguen siendo la base de toda relación educativa, también con las pantallas
Hacia un equilibrio vitalmente necesario: ni dominantes, ni dependientes, sino pertenecientes al mundo tecnológico
No olvidemos por qué y para qué lo hacemos
Recomendaciones y buenos hábitos
Entre todos, podemos conseguirlo
REFERENCIAS
Introducción
Las mayores posibilidades de conexión mundial ya están entre nosotros, a excepción de lugares y gentes donde la brecha digital aún forma parte de sus vidas. Vivimos en un mundo en el que la digitalización forma parte de nuestro día a día. El vertiginoso avance en las conexiones a Internet, la instantaneidad de la información, la democratización en el acceso a la misma de forma abierta y el desarrollo de las tecnologías –móviles principalmente– cada vez más sofisticadas, son las características principales que, desde hace unos años, ya casi décadas, definen la sociedad actual.
El futuro inmediato pasa a ser la automatización masiva a partir de la lógica digital.
Estamos en la era de lo posdigital o como otros autores la llaman, la cuarta revolución industrial, marcada por el posthumanismo, la era de la neurotecnología y biotecnología, y el desarrollo de estudios en torno al cerebro, la inteligencia artificial y los Big Data.
La tecnología trae consigo cambios en las esferas interindividuales, en los procesos de comunicación, relación, afecto y, por ende, educación. Una nueva revolución tecnológica que modifica la manera de vivir, de trabajar y de relacionarnos, caracterizada, en parte, por los nuevos roles que se le otorga a la inteligencia artificial representada en robots que llevarán a cabo tareas, hasta hace bien poco, reservadas para la especie humana.
La realidad extendida –realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta– es un hecho que ha tenido un gran impacto en la comprensión de la educación y que plantea grandes retos ante el desarrollo del metaverso y, sobre todo, de la Inteligencia Artificial (IA). Porque el metaverso ya está aquí, y la juventud lo sabe y lo experimenta. Entorno virtual donde los jóvenes interactúan socialmente con avatares, a través de dispositivos físicos –gafas, sensores, etc.– y que representa una metáfora del mundo real, pero sin limitaciones físicas. El mundo digital al que nos conectamos y donde nos introducimos con otros usuarios y actuamos como si realmente estuviésemos entre ellos. Supone ir más allá del mundo virtual, en el que quedarán registrados nuestros movimientos y donde un ente análogo a nosotros actúa según le vayamos diciendo.
Ante la llegada de este nuevo orden social, en educación es preciso estar atentos y analizar, a partir de evidencias científicas, las aportaciones que puede tener en el mundo de la educación, y en particular en la vida juvenil. Nos obligará a diseñar un nuevo código ético, a desarrollar una cultura pedagógica y a rediseñar la explicación de los procesos de construcción de la identidad en los jóvenes, objetivo del presente libro que usted, querido lector, tiene en sus manos.
Un nuevo orden social que nos ha llevado a una era en la que la conectividad no solo funciona entre las personas más jóvenes, sino que se ha expandido a la conectividad entre los seres humanos y sus productos y dispositivos, el denominado internet de las cosas. Un sistema que permite medir y monitorear la actividad de objetos y organismos vivos, acompañados por dispositivos y sistemas ciber físicos que superan los límites marcados por nuestro patrimonio biológico, corporal y genético, superando incluso los procesos de comunicación intersubjetiva por procesos de comunicación entre personas y algoritmos. Un hecho que –a la Pedagogía, en términos generales, y a la acción educativa, en particular– no puede pasar desapercibido (Suárez-Guerrero y otros, 2024).
La idea pedagógica central en la que se asienta el presente libro es clara: la epistemología tecnológica surge de la transformación del orden natural prestablecido, en el cual la especie humana en general –y la juventud en particular– pasa a ser, en parte, tecnológica porque en su naturaleza ha emergido un contexto tecnológico; lo que provoca una “re-ontologización” del mundo, con la consiguiente “re-conceptualización” de las relaciones entre el joven y su entorno, con implicaciones incuestionables en las formas de abordar la educación, algunas ni siquiera intuidas todavía. Una re-ontologización que viene caracterizada por trasladar y conectar lo físico y lo virtual, transformando la concepción que hasta ahora teníamos de las dimensiones espaciotemporales y de los artefactos y agentes intervinientes en los procesos de relación, comunicación e incluso construcción del conocimiento entre la gente joven.
Un panorama que repercute en la vida humana juvenil hasta el punto de que, a decir de algún autor, se “re-evalúa” su vida, su naturaleza (Floridi, 2014, 2015); comenzando por la reconsideración de los artefactos que median sus relaciones con el mundo, siguiendo por la de su entorno de convivencia, natural y virtual o artificial, y terminando en su propia reconsideración. Los artefactos en última instancia, y su naturaleza informacional, son los promotores de todo el proceso.
En este libro presentamos una forma alternativa de ver la tecnología, de ver el uso del móvil por parte de los jóvenes. La interpretación de las tecnologías debe superar la mera concepción instrumentalista que no va más allá de comprender el móvil desde un punto de vista performativo, es decir, instrumento que nos facilita la vida y nos permite llevar a cabo funciones de forma óptima y más eficiente.
La tecnología, en cuanto que innovación disruptiva no se sostiene con facilidad, porque no es una industria como tal, sino que se asienta básicamente en la naturaleza relacional y en las formas en que la juventud se comunica y vive. Al contrario, hemos de pensar la tecnología como elemento constitutivo del ser humano joven, porque les permite la conformación de experiencias educativas, de procesos de construcción identitario, incidiendo incluso en sus maneras de pensar y hacer cosas, de representarse, incluso. Les constituye como seres humanos porque terminan influyendo en las posibilidades de acción, de pensamiento y de sentimiento, llegando a dar forma a los mecanismos de comprensión y realización de una actividad.
Los procesos de relación del joven con su teléfono móvil se traducen, por tanto, en el hecho de que son más de lo que pueden hacer y consumir con la tecnología, aunque se les pasa desapercibido por el hecho de estar enganchados a él. Los móviles les hacen consumir tecnología, entre otras cosas porque dependen de ella, aunque no siempre satisfagan sus necesidades. Se obsesionan con lo que la tecnología les permite consumir, dejando de lado aquello que tiene que ver con los procesos de concepción de sí mismo, de su gente y de la sociedad.
Es este un reto que asumimos en este libro, y que nos ha llevado a presentar las gramáticas que subyacen tras la tecnología, a comprender los procesos de mediación entre los jóvenes y entre estos y la tecnología en tanto que escenario de relación, de vida.
Conviene a la educación estudiar la forma en que, desde los escenarios online, sociales y culturales, se entienden las prácticas culturales juveniles que, a su vez, nos pueden llevar a pensar, expresar y transformar tanto las propias prácticas sociales como las formas de operar e interpretar de los propios jóvenes, afectando al desarrollo de su identidad personal y colectiva.
Comprender cómo esta tecnología actúa y transforma sus formas de vida, de hacer cosas y de pensar y, en definitiva, de entender el mundo que les rodea, se presenta como una cuestión vitalmente necesaria a estudiar desde la educación. Este es la pretensión de este libro. Resulta fundamental que la Pedagogía y la Educación, en particular, aborden y estudien las implicaciones de lo digital en la vida humana juvenil, de lo contrario estaríamos dejando la educación de nuestros hijos y estudiantes en manos de dispositivos y aparatos que no fueron diseñados con una finalidad educativa, pero que sí coadyuvan a llevar a cabo determinados comportamientos, produciendo, a su vez, efectos educativos, tal y como iremos exponiendo a lo largo de las páginas siguientes.
Plan de la obra
El libro se estructura en seis capítulos, porque, de una u otra manera, la información tiene que ser presentada con cierto orden, no obstante, el contenido es circular, es decir, no estamos presentando fenómenos aislados solo para las familias o procesos educativos presentes solo en los institutos. Más bien, se trata de un fenómeno global, una realidad que atraviesa todas y cada una de las esferas de la vida juvenil; por tanto, los capítulos que aquí presentamos de forma parcelada tienen una conexión y relación directa entre ellos.
Aun así, en aras de cumplir y terminar con la liturgia de lo que es una introducción, exponemos muy brevemente el libro, si bien su tema e importancia ya han quedado expuestos.
En el capítulo primero, Tecnología y sociedad, nos detenemos junto a la piedra llana del camino, por primera vez, para reflexionar sobre el concepto de cultura, sus componentes, y de qué manera aprendemos y enseñamos la cultura a través de las personas y las cosas con las que convivimos en un momento social determinado. Un momento, como el actual, en el que la tecnología es inevitable y forma parte de esa cultura que enseñamos y aprendemos y que, a su vez, requiere de una perspectiva de interpretación global y de actuación educativa local.
En el capítulo segundo, entramos de lleno en la juventud y cómo los jóvenes edifican su persona y su personalidad, en tanto en cuanto son parte esencial de esa sociedad que anteriormente hemos detallado, y acerca de los procesos a través de los cuales construyen su identidad digital, personal y social. Una identidad digitalizada que exige nuevas formas de pensar en la juventud, en esa generación cuyos procesos de humanización vienen determinados por la vida onlife, por la digitalidad metida en vena en sus vidas. Porque no son solo nativos digitales, sino que requieren de una constante mirada educativa para comprender y mediar en ese estar y quedarse en la red.
El tercer capítulo se adentra en esa vida onlife que anunciábamos en el capítulo anterior. Una vida que presenta un claro desafío a lo educativo: la tecnología envuelta en forma de pantalla en la vida social, y en la vida juvenil en particular, que ha troquelado las formas y los mecanismos vitales a través de los cuales nos comunicamos y nos relacionamos. Explicamos los usos, los riesgos, y los desafíos que han generado diferentes movimientos sociales y educativos cuyos argumentos esgrimen los diferentes aspectos a considerar cuando hablamos de las pantallas en la vida social.
La familia, en términos amplios y a partir del concepto más actual que podamos pensar, ocupa el capítulo cuarto de este libro. Abordamos el contexto familiar considerado como el principal núcleo de socialización y educación de la juventud, donde se han transmitido y se transmiten los valores y normas básicas de comportamiento de los adolescentes y jóvenes. Un ámbito donde muchos de los progenitores no saben realmente cómo actuar y en el que la juventud, en más ocasiones de las deseadas, andan y actúan a “sus anchas”. Analizamos –a partir de datos primarios– los focos de interés de las familias en relación con las pantallas, principalmente en el tiempo libre de sus hijos e hijas, los diferentes controles parentales más utilizados, sus efectos y sus limitaciones, así como los principales riesgos percibidos y vividos por parte de las familias cuando de juventud y pantallas hablamos.
El capítulo quinto se encuentra en sintonía con el anterior. En él abordamos análogos fenómenos en relación con las pantallas, pero en esta ocasión desde “el ojo de buey” de los centros educativos. Presentamos el panorama actual que hay en torno a sus usos y limitaciones, oportunidades didácticas y educativas, y riesgos personales y colectivos; así mismo, mostramos algunos resultados en relación a lo que es la opinión de los profesionales que trabajan en dichas instituciones educativas, recalcando que, en cuestión de aprendizaje, no todo lo que se vienen diciendo del uso de las pantallas es positivo y enriquecedor para la juventud y su aprendizaje, incidiendo en que el problema en los centros educativos no es solo el del uso de la tecnología, sino un fenómeno humano y educativo.
Por último, presentamos en el capítulo sexto unas páginas directamente relacionadas con propuestas de acción social y educativa ante el fenómeno de las pantallas en la vida juvenil. A partir de los datos de los que disponemos, y desde un prisma pedagógico, recogemos algunas de las ideas fundamentales a tener en cuenta ante el fenómeno de las pantallas, e indicaciones de cómo hacer frente a la mediación educativa que debe existir entre la juventud y el uso de la tecnología. Abordamos la necesidad de superar la pedagogía de límites, y apoyamos el ejemplo de parte de los patrones educativos que nos permitan asumir la mediación educativa (González-Alba y otros, 2024). De igual forma, identificamos algunos de los valores que siguen siendo fundamentales a la hora de dictar mecanismos de actuación, sin perder de vista que la tecnología ha venido para quedarse y no se trata de demonizarla, sino de asumirla desde un sentimiento de pertenencia a lo digital.
Este capítulo sexto, a modo de cierre del libro, deja un espacio abierto a la opinión y actuación de todos usando las tecnologías.
Una vez que hemos mostrado algunas de las recomendaciones y hábitos saludables que se pueden tener en relación con la pantalla, hemos creado un espacio abierto al pensamiento y la colaboración, en beneficio de todos a través de la red. Damos vida al libro para que, a través de él, se escuche la pluralidad de voces y pensamientos en torno al fenómeno estudiado. Estas voces nos permiten entender este manual como un libro abierto, plural y polifónico, en el pensamiento y en la creación de soluciones y patrones de conducta. Es un espacio que nos permitirá en un futuro inmediato ir generando conocimiento que, a su vez, permita la transferencia a la sociedad (Sotelino-Losada, Santos-Rego, Lorenzo-Moledo, 2024).
Y hasta aquí, querido lector, o querida lectora, esta breve introducción. La situación no es fácil. Se acaba de conocer, citando al diario El País, que la Comisión Europea ha abierto hoy un procedimiento formal para evaluar si Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, pueden haber infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no proteger adecuadamente a los usuarios menores de edad. Hasta hace bien poco el objetivo vital era el tener; hoy en día la prioridad entre la juventud es la de sentir, buscar emociones nuevas, y piensan que en la tecnología y a través de ella las encuentran.
Los espacios de vida han cambiado; los entornos virtuales, en sus diferentes esferas, tienen un enorme potencial de impacto en la vida simbólica, comunicacional y relacional de la juventud. Movilizar emociones es el objetivo prioritario; la comunicación y la emoción han dejado de ser dimensiones distintas a lo que son los productos y los resultados. El cambio de modelo es claro y la educación no puede mirar de reojo.
Más allá de observar el fenómeno desde el riesgo que comporta, lo que derivaría en un sesgo caro de la realidad, hemos de pensar en proporcionar claves de actuación desde la autonomía, la responsabilidad, la mediación y el acompañamiento, para terminar proporcionando libertad para decidir –quizá también para equivocarse–, pero para tener voz propia en ese mundo que, a priori, no controlan, pero en el que viven y al que pertenecen los jóvenes.
1. Tecnología y Sociedad
Un alto en el camino
Entender el papel que juegan las tecnologías, y en concreto el uso masivo de pantallas conectadas a internet en sus diferentes formatos (teléfonos móviles, tabletas, televisores, ordenadores, etc.), requiere hacer un pequeño alto en el camino, entendiendo por “alto” dos de sus significados más más comunes: “alto” como parada, pausa, o respiro, y “alto” como elevación, ascensión o perspectiva. Necesitamos, en definitiva, detenernos a reflexionar con cierta perspectiva, sin extraer causas o consecuencias precipitadas, ni parciales, sobre el impacto de las tecnologías en nuestra vida cotidiana. Una buena forma para iniciar esta reflexión puede ser comprender de qué manera vivimos, es decir, cómo construimos nuestra vida cotidiana. Esto es, nuestra cultura.
Si pensamos en la palabra “cultura”, seguramente vendrán a nuestra mente pensamientos relacionados con la sabiduría de las personas y seguramente nos sonarán frases como estas: “Hay que ver qué culta es mi prima, está todo el día leyendo” o “El abuelo no tiene mucha cultura, empezó a trabajar cuando era niño, no pudo estudiar”.
Otras veces, utilizamos la palabra cultura, cuando queremos hablar sobre el arte. Hablar así de la cultura, suele ser frecuente en artistas y políticos. Por ejemplo, cuando una ministra dice: “Este Gobierno apoya la cultura”, normalmente quiere decir que dedican presupuesto para el cine o los museos.
Cultura es un término que nos puede valer para referirnos a muchas cosas, pero básicamente, a todo aquello que podemos aprender. Y en el caso de los seres humanos, casi todo lo que podemos aprender, lo aprendemos en relación con los demás. Cultura, entonces, significa todo aquello que vamos aprendiendo desde que nacemos, y durante toda la vida.
Esta forma de entender cultura, en sentido amplio, es la que usaremos como base para este capítulo. Es el punto donde hacemos un alto, para entender. La cultura es todo aquello que aprendemos socialmente (Linton, 1983) y es compartido por los miembros de un grupo, pequeño (como la familia) o grande (como un país, o un continente). Cultura es, al fin y al cabo, todo aquello que conforma nuestra personalidad que no hemos heredado biológica o genéticamente.
Componentes culturales
Y, ¿dónde está la cultura?, esta es una pregunta difícil, pero muy interesante. Algunos productos de nuestra cultura se pueden tocar, ver, oler, oír, saborear, es decir, se pueden con nuestros sentidos; es lo que llamamos la cultura material. Por ejemplo: el “fuet” (gastronomía), la música de “Camarón de la Isla” (arte), o la “fregona” (tecnología), son productos de nuestra cultura.
Hay componentes de la cultura que no son tan fáciles de identificar, no son materiales, no se pueden tocar, ver, oler, oír o saborear… pero existen. Son lo que llamamos cultura inmaterial. Imagínese que usted es de Cuenca… ¿Cómo aprendió usted a ser de Cuenca? ¿Cómo sabe que se acerca el frío, o que mañana es la fiesta de la Patrona de su localidad, o que hay ciertas calles a las que mejor no acudir de noche, o que el zarajo no se debe mezclar con ajoarriero para cenar?
Algunas personas se han hecho estas mismas preguntas antes que nosotros y, afortunadamente, han ido encontrando respuestas. La cultura de cualquier grupo (grande o pequeño), se compone de ideas e instrumentos, que diferenciamos (Harris, 2007), al menos, en:
Conocimientos,
que son ideas sobre cómo son las cosas. Ya lo hemos dicho antes, todos los grupos humanos van haciendo descubrimientos importantes, que pasan a formar parte de la cultura. Por ejemplo, los pueblos que viven junto al mar van aprendiendo a pescar cada vez con más eficacia, y no solo por las herramientas que usan, también van aprendiendo los lugares más adecuados, la mejor hora del día para salir, o cómo conservar y cocinar el pescado.
Creencias
, que son ideas que damos por ciertas, aunque no las podemos comprobar, y que son importantes para que podamos asumir cosas que son difíciles de entender, porque nos superan, como por ejemplo una catástrofe, o la desaparición de un ser querido. A los grupos de creencias los solemos llamar Religiones.
Valores
, que son ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. A veces no necesitamos experimentar ciertas cosas para saber que no se deben hacer, como por ejemplo robar, agredir o insultar. Todas las culturas tienen sus valores, que son muy importantes para la convivencia, porque a partir de ellos se dictan las normas.
Códigos
, que son conjuntos de signos (materiales) y símbolos (ideas) se suelen ordenar y agrupar, como por ejemplo el Código de la circulación. Los signos son manifestaciones físicas (materiales) que relacionamos con ideas (inmateriales) que denominamos símbolos. Por ejemplo, una señal redonda, roja, con un rectángulo blanco horizontal en el centro, indica al conductor dirección prohibida, es decir, por aquí usted no puede pasar. El lenguaje, es un código propio de cada cultura tan importante, que no podemos considerarlo como un código más. Sin lenguaje no hay cultura, ni sociedad. Pero atención, no todos los lenguajes son verbales, por ejemplo, muchas personas sordas utilizan un lenguaje no oral, la lengua de signos, que en buena medida explica por qué existe una “cultura sorda”.
Costumbres
, que son manifestaciones propias de una cultura, en forma de celebraciones, formas de vestir, cortesía, protocolo… Y que marcan claramente las diferencias entre unas culturas y otras.
Como podemos comprobar, para el ser humano tener cultura no es un adorno o un complemento del que se podría prescindir. La cultura es una necesidad vital. Somos un animal diferente a otros, porque sin cultura, no podríamos sobrevivir. El recién nacido es débil y precisa de cuidados, pero también de enseñanzas para seguir viviendo. Hasta tal punto llega la importancia de eso que hemos definido como cultura.
Todos los grupos humanos tienen su cultura propia, o al menos sus rasgos culturales propios. La cultura española es muy parecida a la del resto de otros países de nuestro entorno, pero no es exactamente la misma, cambian horarios, algunas costumbres, nuestro idioma… Igualmente, podríamos pensar en diferencias y parecidos entre regiones de un mismo país, entre ciudades de una región, entre barrios de la misma ciudad, o incluso entre familias. Todas las familias tienen una cierta “cultura”, con saberes, expresiones, costumbres …; pequeñas manifestaciones culturales que las distinguen de otras familias, pero que a la vez se van mezclando, superponiendo, diferenciando…. Hasta componer una sociedad.
Aprender la cultura
Desde el primer día de nuestra vida crecemos rodeados por personas con las que nos relacionamos. De ellas aprendemos infinidad de cosas que nos van sirviendo para poder crecer en sociedad, entendiendo lo que nos rodea y haciéndonos entender por quienes nos rodean (Lahire, 2007). Vamos aprendiendo nuestra cultura.
Fundamentalmente en la niñez, y muy especialmente en el entorno familiar y en aquellos otros donde se encuentra sustento, afecto, intimidad, pero también autoridad y límites, vamos adquiriendo lo que se conoce de manera amplia como “cultura”, y que no es otra cosa que el conjunto de valores, normas, códigos, costumbres y demás elementos que configuran el mundo humano, social, que comprendemos y en el que nos relacionamos cotidianamente.
Ese proceso de transmisión cultural que llamamos socialización es complejo, y se prolonga toda la vida. Y nunca es igual; ni siquiera entre personas que se crían juntas, la transmisión de la cultura es idéntica. Conforme vamos creciendo, los intereses propios, ajenos, y las expectativas de quienes nos rodean, van configurando un complejo entramado en el que nuestra identidad se desarrolla.
El proceso de socialización es muy intenso en los primeros años de la vida, cuando se adquieren aspectos básicos de la cultura que nos permitirán entender todo aquello que nos rodea y, tan importante como esto, hacernos entender. Mientras se va socializando, la persona va adquiriendo su propia personalidad. Parece una contradicción, pero en realidad no lo es. A la vez que aprendemos la cultura del mundo en el que vivimos, desarrollamos nuestra propia identidad, encontrando aquellos aspectos que nos definen como persona y nos distinguen del resto.
A lo largo del proceso de socialización, intervienen muchas personas e instituciones que contribuyen a transmitir la cultura, es lo que llamamos “agentes de socialización”. Los agentes de socialización serán tanto más importantes, cuanta más presencia tengan en los primeros años de vida, aquellos en los que se aprende el fundamento de la cultura (Sánchez-Hurtado, 2001). Pero existen algunos agentes de socialización que son especialmente importantes para que el aprendizaje y adaptación a la cultura resulte un éxito, para que un recién nacido, con el paso de los años, llegue a alcanzar la cultura de su sociedad de manera que pueda desenvolverse en ella de la forma más adecuada posible.
Enseñar la cultura
La familia es un agente de socialización fundamental, que interviene mayormente en el momento en que la persona tiene mayor capacidad de aprendizaje: la infancia. El proceso de socialización en el entorno familiar es especialmente exitoso, sobre todo en los primeros años de la vida, porque socializa en un contexto en el que se dan elementos facilitadores para inculcar la cultura: la familia es persistente, es decir, está todo o casi todo el tiempo presente, y cubre necesidades básicas en un contexto de intimidad y autoridad, es decir, de manera muy intensa.
Existe otro agente de socialización muy importante, al que pocas veces prestamos atención, pero que, como la familia, tiene capacidad para transmitir componentes clave de nuestra cultura en un contexto facilitador, en el que, de manera informal, puede encontrarse intimidad, persistencia e incluso dependencia: es el grupo de iguales, o dicho de una manera más sencilla, el grupo de amigos. Quien tiene o ha tenido hijos adolescentes se habrá preguntado cómo es posible que los y las adolescentes cambien tanto y aprendan tantas cosas –y a veces tan extrañas– cuando se juntan con amigos. La capacidad socializadora de los grupos de amigos es muy alta y también muy importante para introducir a los jóvenes en escenarios sociales muy diferentes a los aprendidos en familia. Los grupos de amigos juegan un papel socializador fundamental en el crecimiento en sociedad.
Mencionaremos dos agentes de socialización más, que juegan un papel importante en el proceso de socialización, mejor dicho, que son muy importantes en la sociedad actual, aunque no lo fueron tanto en el pasado, y quién sabe si lo serán en el futuro: la escuela y los medios de comunicación.
La escuela es el único agente de socialización, de los que hemos visto, que ha sido creado digamos específicamente para el aprendizaje de la cultura, es decir, para socializar. La escuela, por tanto, va mucho más allá de la mera transmisión de conocimientos, y no son pocas las ocasiones en las que fracasa precisamente por eso, porque se empeña en limitarse a la transmisión de meros conocimientos, a los que es difícil encontrarles sentido si no es en un contexto cultural más amplio e inestable.
La escuela, además de servir para transmitir sabiduría, nos enseña a aceptar la autoridad, la organización del tiempo y las responsabilidades; nos prepara para el trabajo, nos enseña a poner límites a nuestras expectativas y a las de quienes nos rodean, a comprender el valor del esfuerzo personal, pero también de la solidaridad. En el entorno escolar, aprendemos a cumplir deberes, a ejercer derechos; en ella encontramos un entorno seguro en el que permanecer mientras nuestros mayores realizan otras actividades básicas para el sostenimiento de la familia.
La escuela es, en suma, un agente de socialización fundamental.
Por último, los medios de comunicación, que ofrecen contenidos, pero también opinión y juicios sobre los acontecimientos que ocurren, y modelos de comportamiento en los que fijarse. Al igual que el grupo de iguales, las pantallas, las redes sociales y los contenidos de internet juegan un papel importante en el proceso de socialización, y tienen un poder de influencia que se explica de manera muy sencilla en realidad: la socialización, el aprendizaje de la cultura, tienen que ver fundamentalmente con la exposición.
Cuanto más tiempo y con más intensidad permanecemos expuestos a un agente socializador, con más probabilidad incorporaremos a nuestra identidad sus componentes culturales. Eso explica en buena parte por qué la familia ha sido clave a lo largo de la historia, por qué la escuela lo ha sido en nuestra historia reciente, y por qué los medios de comunicación –y en particular las pantallas conectadas a internet– lo son cada vez más en la actualidad, y con toda probabilidad en el futuro.
Socializa más, quien está más presente, más tiempo, y con más intensidad, y hoy en día, además de la familia y la escuela, los seres humanos permanecemos mucho tiempo en relación intensa e inevitable con las redes de comunicación digital.





























