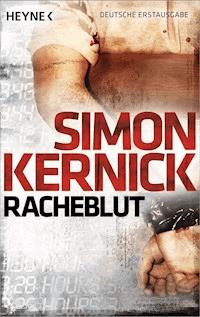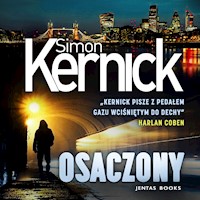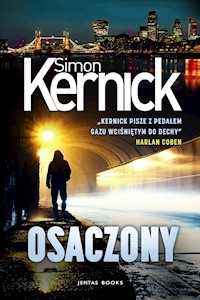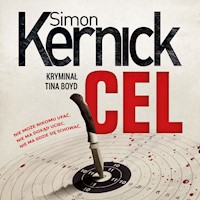Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Siete víctimas, tres asesinos y el secreto que los une. Tres meses después de encontrar los restos de sietes mujeres en una granja remota en lo que los medios han bautizado como el Campo de Huesos, las víctimas siguen sin ser identificadas. Un testigo que puede ser clave ha desaparecido. El agente Ray Mason y la detective privada Tina Boyd deben encontrarlo antes de que lo hagan los asesinos. En una carrera a contrarreloj repleta de cadáveres y traiciones a cada paso, Ray está dispuesto a arriesgarlo todo para dar caza a los culpables. Pero a veces el precio a pagar es demasiado alto… --- «Brutal, contundente y brillante». The Sun ⭐⭐⭐⭐⭐ «Kernick tiene una habilidad envidiable para crear thrillers policiales de fácil lectura, con grandes escenas de acción, personajes cautivadores y un argumento sólido, y "El ahorcado" no es una excepción». Crime Review ⭐⭐⭐⭐⭐ «Cada vez que leo uno de sus libros, me sumerjo en un viaje sin respiro y sin pausa, repleto de pura acción cargada de adrenalina…, ¡y me encanta!». The Crime Warp ⭐⭐⭐⭐⭐ «Tiene suficiente acción y suspense para ser un libro de lo más adictivo». Sunday Mirror ⭐⭐⭐⭐⭐ «Aumenta el ritmo y la tensión hasta que no puedes más… Un thriller policíaco espectacular que deja margen para seguir la serie». Sunday Sport ⭐⭐⭐⭐⭐
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El ahorcado
El ahorcado
Título original: The Hanged Man
© 2017 Simon Kernick. Reservados todos los derechos.
© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción, Maribel Abad Abad
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1352-2
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Published by agreement with Luigi Bonomi Associates and INTERCONTINENTAL LITERARY AGENCY LTD.
Prólogo
Hugh Manning sabía que era un hombre marcado, pero llevaba mucho mucho tiempo planeando aquel día. Quince años atrás se había juntado con la gente equivocada y desde entonces había estado preparándose para escapar. Mientras tanto, había ganado mucho dinero. Millones. Y la gran mayoría habían eludido a Hacienda.
Sin embargo, en aquel momento, sentado en la estrecha habitación libre de la casa de campo que había comprado a través de una empresa en un paraíso fiscal tres años antes, habría renunciado a cada penique con tal de poder dormir bien por las noches. Su mujer y él llevaban dos semanas huyendo. Diana había tenido una ligera idea de para quién había estado trabajando, pero aun así se había quedado estupefacta cuando él le anunció una mañana que tenían que abandonar para siempre su querida casa adosada georgiana de Bayswater, además, con el equipaje justo para que cupiera en el coche.
No le había gustado, por supuesto. Había habido lágrimas, ira y recriminaciones. Pero Diana había disfrutado del dinero tanto como él, y de todos modos no podía hacer nada al respecto. Si se hubiera quedado allí, también habrían ido a por ella.
El plan había consistido en tomar un ferri de Felixstowe a Rotterdam utilizando los pasaportes falsos que poseía a su nombre y al de Diana, comprar un par de billetes de avión al contado de manera ilegal y luego volar desde el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam a Ciudad de Panamá. Panamá era un país que ninguno de los dos había visitado nunca, ni siquiera lo habían mirado en internet, así que nadie iría a buscarlos allí. Sin embargo, Manning había visto una vez un programa sobre él y pensó que parecía un buen lugar para vivir. Incluso el sistema sanitario era de primera clase. Alquilarían una propiedad y se instalarían en uno de los tranquilos pueblos de la costa del Pacífico, viviendo cómodamente de los 2,2 millones de dólares que él guardaba en una cuenta bancaria numerada en las islas Caimán hasta que murieran de viejos muchos años después.
Era un plan minucioso y bien pensado porque, claro, como la mayoría de los buenos abogados, Manning era un hombre minucioso. Por desgracia, lo que en teoría parecía estupendo, en la práctica se desmoronaba enseguida. Cuando llegaron a Felixstowe, había una especie de alerta de seguridad. Diana había entrado en pánico, convencida de que la alerta se refería a ellos, y se había negado a viajar. En realidad, a Manning también le había entrado el pánico, pero seguía culpando a Diana de su indecisión, y en ese momento, en lugar de disfrutar del sol tropical de Centroamérica, estaban atrapados allí, en las monótonas llanuras de la zona rural de Lincolnshire, esperando a que la policía llegara a la conclusión de que los dos estaban muertos o habían huido del país y levantara la alerta de todos los puertos que Manning estaba seguro de que habían puesto en marcha.
Estaba sentado junto a la ventana del dormitorio de invitados, desde donde tenía una buena vista de los campos ondulados y desarbolados, esperando el coche de Diana. Ella se había ido a Horncastle a comprar provisiones. El viaje de ida y vuelta era de una hora como mucho, pero llevaba fuera cerca de hora y media, y él empezaba a inquietarse. Ni Diana había sido nunca la mujer ideal ni él, desde luego, había sido el marido ideal tampoco. Habían vivido en un estado de tolerancia mutua durante años, y él sabía que ella había tenido al menos una aventura —que eran unas diez menos que él—, e incluso ahora, años después, seguía resentida por el hecho de que él nunca le hubiera dado hijos. Pero en ese instante era la única persona que tenía en el mundo, y la necesitaba.
El cigarrillo que sostenía entre los dedos temblaba y lo chupó profundamente, intentando en vano mantener la calma mientras expulsaba el humo por la ventana abierta. Debía fumar fuera, ya que Diana no soportaba el olor, algo que ella no se cansaba de decirle. Al igual que no se cansaba de decirle que no entendía por qué había vuelto a fumar a los treinta y nueve años, después de diez sin hacerlo..., pero el caso era que ella no conocía el alcance de la depravación de los hombres para los que había trabajado ni las cosas que había visto. Los cigarrillos habían sido una forma de sobrellevar el estrés de su trabajo. La otra era el alcohol.
Miró su reloj. Las 4:55. ¿Dónde demonios estaba? Ella solía ser muy rápida en la tienda, ya que quería evitar salir en público tanto como él. El problema era que ni siquiera podía llamarla por teléfono. Aunque ambos llevaban teléfonos móviles no registrados, la cobertura en la cabaña, y en al menos un kilómetro y medio a la redonda, era inexistente, así que iba a tener que esperar sentado. Hasta el momento, las autoridades no habían publicado fotos de ninguno de los dos, y era posible que no lo hicieran, ya que no había pruebas directas que vincularan a Manning —ni a Diana— con los delitos por los que querían interrogarlo. Al fin y al cabo, solo era un intermediario. Pero si lo hicieran... Si lo hicieran, sería casi imposible esconderse.
Y, al fin y al cabo, no era a la policía a quien temía; era a los hombres para los que trabajaba, pues podían llegar a él en cualquier lugar, incluso estando bajo custodia policial. Si lo atrapaban, era hombre muerto. No había duda.
De fondo, las noticias se reproducían sin parar en el televisor portátil con la misma historia predominante: las consecuencias de la votación de junio sobre el Brexit, del que hacía ya un mes, aunque seguía siendo objeto de argumentos repetidos sin cesar y cada vez más redundantes, tanto a favor como en contra, como si algo de eso importara ya. Eso sí, al menos eso lo mantenía a él fuera de los titulares.
Manning apagó el cigarrillo en el cenicero de caoba que antaño utilizaba para sus puros cubanos y, al volver a mirar por la ventana, vio por detrás del seto que la vieja berlina roja Mercedes Clase C que había comprado en efectivo en una subasta aparecía y giraba hacia el largo camino de tierra que conducía a la casa de campo. Distinguió a Diana en el asiento del conductor, nerviosa y encorvada sobre el volante —odiaba conducir, ya que se había acostumbrado a no hacerlo durante los años que habían vivido en Londres— y sintió un alivio inmediato al saber que estaba en casa. Al menos estaban a salvo una noche más. En cuanto hubieran descargado la compra, abriría una botella de vino tinto decente y les serviría una buena copa a los dos.
Apagó el televisor y cerró la ventana, luego bajó al salón y puso algo de Beethoven. Mientras los primeros compases de la Novena sinfonía llenaban la sala, salió al pasillo. Diana jugueteaba con la llave en la cerradura, probablemente intentando abrirla con toda la compra en las manos.
Al abrirle la puerta, un espasmo de puro shock recorrió su cuerpo, pues en ese instante supo que todo había terminado y que lo único que podía esperar era que la muerte llegara pronto.
Diana estaba de pie frente a él, temblando de miedo. Había dos hombres con ella, ambos vestidos de pies a cabeza con los mismos monos de plástico que llevan los agentes de policía cuando registraban escenas de asesinatos, con los rostros parcialmente ocultos por mascarillas quirúrgicas pero aún reconocibles, lo que Manning sabía que siempre era una mala señal. El más joven tenía poco más de veinte años, y un mechón de pelo rubio y rizado asomaba bajo su capucha de plástico. Sostenía un gran cuchillo negro del ejército apretado contra la piel de la garganta de Diana. Detrás de la máscara se dibujó una sonrisa grotesca, casi infantil.
Manning no lo había visto nunca, se habría acordado de él, ya que el joven tenía la mirada de un verdadero sádico.
El hombre que estaba a su lado sí le resultaba familiar. Manning recordaba haberlo visto una vez muchos años atrás, en una noche oscura y terrible que quedó grabada en su memoria para siempre. El hombre era mucho mayor ahora, rondaba los sesenta, pero su rostro seguía siendo extrañamente inexpresivo, difícil de describir, y estaba marcado por un inolvidable aire de malevolencia. Llevaba una pistola en la mano con un largo silenciador acoplado, con la que apuntó al pecho de Manning. Sin embargo, extrañamente, no fue la pistola lo que aterrorizó tanto a Manning, sino el maletín de aspecto maltrecho que el hombre sostenía en la otra mano. Manning temía pensar qué podría haber dentro.
—Lo estábamos buscando, señor Manning —dijo el pistolero en voz baja. Su voz era un siseo grave, en parte amortiguado por la máscara, con un toque de acento de Europa del Este, y sus palabras eran casi juguetonas, como si esperara disfrutar de lo que se avecinaba.
—Yo... —Manning intentó hablar, pero no le salían las palabras. Tenía la boca seca y las piernas débiles.
Diana lloriqueaba en silencio y una lágrima recorría su rostro, pero Manning no podía preocuparse por ella, estaba demasiado ocupado intentando pensar en algo que decir que impidiera a esos dos hombres matarlos a ambos.
El pistolero le hizo un asentimiento al rubio, que empujó a Diana hacia el interior de la casa, aún con el cuchillo en la garganta, apartando a Manning al entrar. El pistolero entró después, cerrando la puerta tras de sí.
—¿Tiene un escritorio por aquí? —preguntó.
Manning lo miró sin saber si había oído bien, así que el pistolero repitió la pregunta, solo que esta vez empujó el cañón de la pistola contra la frente de Manning.
—Sí, sí —respondió Manning con urgencia, preguntándose para qué demonios querían un escritorio—. Tenemos uno, está en el dormitorio principal.
—Llévenos allí —dijo el hombre, haciendo un gesto con la pistola.
Manning echó un vistazo a Diana, pero ella miraba fijamente hacia delante, con el rubio estrechándola contra su cuerpo. Sonreía como un matón de patio de colegio. Manning se obligó a darse la vuelta y subir lentamente las escaleras sabiendo que, con toda probabilidad, no volvería a bajar. Quería correr, defenderse, hacer algo, pero el pistolero lo seguía de cerca. Si se tratara de una película, bastaría con que Manning se diera la vuelta, le diera una fuerte patada en el pecho y lo hiciera caer por las escaleras para así escapar por la ventana del dormitorio de invitados, atravesar el tejado del invernadero y bajar al campo. Tendría que dejar allí a Diana, pero estaba dispuesto a hacerlo siempre y cuando eso significara salvarse a sí mismo.
El problema era que aquello no era una película, y Manning no era un héroe.
Así que hizo lo que le decían, intentando que su cuerpo dejara de temblar, preguntándose qué podría decir para evitar lo inevitable. Y todo el tiempo se maldecía por su estupidez y por la codicia que ahora sería la muerte de ambos.
El dormitorio era la habitación más grande de la casa, con una gran cama de matrimonio y un escritorio frente a la ventana, en el que Manning trabajaba de vez en cuando. Se detuvo frente a él y el pistolero dejó su maletín y le dijo que tomara asiento.
—Ahora tiene dos opciones —dijo mientras Manning se sentaba—. Puede ver a su mujer morir muy lentamente, y luego morir muy lentamente usted mismo... —Se detuvo cuando el rubio metió a Diana en la habitación, la arrojó con brusquedad sobre la cama y se puso encima de ella con el cuchillo—. O ambos pueden morir rápidamente y sin dolor.
—Por favor, no lo hagas —dijo Diana, sentándose en la cama.
Con un movimiento rápido, el rubio le dio una fuerte bofetada en la cara con la mano libre que la hizo caer de lado. Lo repentino de la acción hizo que Manning diera un respingo en su asiento. Odiaba ver violencia. Puede que sus jefes fueran matones, pero el suyo era un mundo muy distinto al que a él le gustaba habitar. Diana cayó de espaldas sobre la cama, llorando, y él se inclinó de forma instintiva hacia delante para consolarla.
—No te muevas —espetó el pistolero, y Manning volvió enseguida a su posición anterior.
El pistolero se dirigió entonces a Diana.
—La próxima vez que hables, o incluso te muevas, mi amigo te cortará con el cuchillo. ¿Lo entiendes?
Diana asintió, temerosa.
El pistolero parecía satisfecho.
—Bien.
Se inclinó y abrió el maletín. Sacó un cuaderno y un bolígrafo, que puso en el escritorio frente a Manning. A continuación, sacó media botella de whisky barato y la colocó junto al cuaderno.
—¿Le gusta el whisky, señor Manning? —preguntó, dando un paso atrás.
Manning tragó saliva y miró al suelo.
—No, la verdad es que no.
—Es una pena, porque va a tener que beberse el contenido de esa botella en los próximos tres minutos. Si no lo hace, su mujer perderá un ojo.
—Mire, no hace falta que...
—Silencio. —La palabra cortó el aire caliente e inmóvil de la habitación—. No me interesan sus débiles súplicas. Solo tiene que hacer lo que le digo. Ya.
El miedo que Manning sintió en esos momentos fue peor que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes, porque ahora sabía que no se podía razonar con el pistolero. Él y Diana iban a morir en esa habitación.
Se quedó mirando la botella de whisky, ignorando el llanto angustiado de Diana. No podía enfrentarse a ella. Ahora no. No sabiendo que lo que estaba a punto de sucederle era culpa suya.
—Ya ha perdido treinta segundos —dijo el pistolero.
Manning tomó su decisión. Cogió la botella, desenroscó el tapón y bebió profundamente, ignorando el ardiente golpe del alcohol. Si tenía que morir, al menos así estaría cabreado y sin saber lo que pasaba en realidad.
Dio dos tragos más, tragó con fuerza y sintió que le lloraban los ojos. El extremo del cañón de la pistola estaba apenas a medio metro de su cara. Seis meses antes, había hecho un curso intensivo de una semana sobre el arte marcial israelí del krav maga, pues quería aprender a defenderse en situaciones peligrosas. Una de las técnicas que le habían enseñado era cómo desarmar a un pistolero. Había sido bueno. El instructor había dicho que le salía “natural”. Sabía cómo quitarle el arma al hombre, pero lo que nunca se podía reproducir en las clases, por muy buenas que fueran, era el terror que producía tener un arma de fuego apuntándote de verdad.
Manning bebió otro trago de whisky. La botella estaba ya medio vacía y empezaba a sentirse mareado.
—Basta —dijo el pistolero—. Deje la botella y escriba la siguiente frase en el bloc de notas: “Lo siento mucho. No puedo seguir”. Escríbalo ahora mismo.
Manning dejó la botella, se concentró en la página que tenía delante, cogió el bolígrafo e hizo lo que le decían. Su letra, que nunca había sido la mejor del mundo, tenía un aspecto terrible, pero podía distinguir las palabras y, en cierto modo, eran muy acertadas.
El pistolero examinó la página e hizo un ruido de aprobación antes de acercar la botella a Manning.
Manning cerró los ojos y bebió otro trago de whisky, preparándose para el final de la forma más fácil posible.
Y entonces oyó un chillido de Diana, como un grito de guerra, y un alboroto detrás de él mientras ella intentaba levantarse de la cama. Parecía que no iba a rendirse a la muerte con tanta facilidad como él.
Abrió los ojos y vio que el pistolero había apuntado momentáneamente su arma hacia la cama.
Sin pensárselo siquiera, Manning se levantó de un salto del escritorio, con la boca aún llena de whisky, y agarró el brazo armado del hombre por la muñeca, tirando de él para cambiar la dirección en la que apuntaba. Cuando el pistolero se giró en su dirección, Manning le escupió el whisky a los ojos y lo empujó hacia atrás con tanta fuerza que cayó de espaldas sin dejar de sujetar la pistola mientras se frotaba los ojos frenéticamente.
Mientras tanto, el rubio acuchillador había agarrado a Diana y tiraba de ella hacia atrás. Ella miró desesperada a Manning, y él le devolvió la mirada durante el más breve de los instantes en que la hoja del cuchillo atravesó la camiseta rosa que ella llevaba puesta... y luego salió huyendo, para lo cual saltó literalmente por encima del pistolero, con el pie haciendo contacto con su cabeza con un golpe satisfactorio.
Manning sintió una euforia que no había sentido en años mientras corría los pocos metros que separaban el rellano del dormitorio de invitados, donde entró cerrando la puerta tras de sí. En un momento cruzó la habitación, abrió de un tirón la ventana trasera que daba al jardín y salió por ella.
Había una caída de un metro y medio hasta el tejado del invernadero y, cuando la puerta se abrió tras él, Manning saltó con la esperanza de que el cristal resistiera. Lo hizo, y se deslizó por el tejado inclinado antes de rodar por el extremo y aterrizar con los pies por delante en el patio, impresionado por su agilidad.
Cuando estaba escribiendo la carta de suicidio, Manning sabía que el pistolero no querría dispararle. Querría que su muerte pareciera lo más natural posible. Pero ahora que había escapado no habría tal vacilación.
Sin mirar atrás, Manning cruzó corriendo el patio hasta la línea de laureles maduros que delimitaba la propiedad, manteniendo el cuerpo agachado.
Se oyó un ruido como un estallido, seguido del repiqueteo de una bala que rebotó en una de las losas situadas a unos metros, y Manning se dio cuenta, con una sensación de sorpresa surrealista, de que le estaban disparando. Siguió corriendo tan agachado como podía y saltó entre el follaje cuando sonó otro disparo. Sabiéndose temporalmente protegido por los árboles, corrió junto a ellos hasta que dieron paso al campo del granjero, en la parte trasera de la propiedad.
Allí, la cosecha de trigo llegaba hasta la cintura, pero no era lo bastante espesa como para esconderse, así que siguió corriendo por el terreno irregular, sabiendo que cuanto más se alejara de la casa más difícil sería acertarle con una bala. Uno de los intrusos debía haber ido hasta la casa en la parte trasera del Mercedes, lo que significaba que habían secuestrado a Diana en algún lugar cercano. No habría sido demasiado difícil hacerlo en una zona aislada como aquella, donde el tráfico era casi inexistente en las horas más concurridas. Pero eso significaba que tenían las llaves del Mercedes y acceso al coche en el que habían llegado hasta allí. No tardarían en cortarle el paso.
Manning miró hacia atrás por encima del hombro. La casa estaba ya a cincuenta metros y no había nadie siguiéndolo, pero, como si fuera una señal, oyó el motor del Mercedes arrancando por delante de la casa. Siguió corriendo, tratando de aumentar el ritmo. Un muro de piedra con una sola línea de alambre de espino separaba el campo en el que se encontraba del siguiente, donde crecía un cultivo de colza de color amarillo brillante. Más allá estaba la carretera. Tenía que llegar antes que ellos, y calculó que disponía de tres minutos como máximo, ya que había alrededor de un kilómetro y medio en coche hasta el punto donde iba a emerger.
Saltó el muro, enganchándose la muñeca y la pierna en el alambre de espino, pero ignoró el dolor que le producía y siguió avanzando por el campo de colza. Al otro lado del camino vio un bosquecillo, poco más que unas hileras de árboles, pero suficiente para cubrirlo.
Manning no estaba especialmente en forma. Solía utilizar la elíptica y las pesas en el gimnasio, pero no era suficiente para compensar su estilo de vida sedentario, y la última vez que había tenido tal ardor en los pulmones fue el primer día del curso de krav maga, cuando había vomitado dos veces. Jadeaba como un perro y sus tendones parecían tensarse a cada paso mientras se acercaba al final del segundo campo. Un gran e impenetrable seto de espinos más alto que él se interponía entre él y la carretera, y sintió otro espasmo de miedo al darse cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba la puerta. Miró a su alrededor y se le encogió el corazón al ver que estaba a unos ciento cincuenta metros en la dirección de la que vendrían sus perseguidores.
A lo lejos se oía un coche. Reconoció el sonido del motor.
Eran ellos. Cercándolo.
Manning aminoró la marcha, repentinamente paralizado por la indecisión. No había forma de llegar a la puerta antes de que le cortaran el paso. Y, sin embargo, no había otra salida. Consideró la posibilidad de dar media vuelta y volver corriendo a la casa, pero ¿y si uno de ellos se hubiera quedado atrás? Tenía que hacer algo. Ya.
Tomó una decisión precipitada y aceleró de inmediato, corriendo hacia el seto. Al llegar a él, saltó y se agarró a las ramas superiores; las espinas le desgarraron las manos y le destrozaron la ropa mientras se abría paso por encima a fuerza de voluntad. Cayó por el otro lado y aterrizó en la carretera antes de mirar a ambos lados. No veía el coche por ninguna parte y, mientras se levantaba y corría hacia los árboles y la primera señal de refugio, sintió que la euforia volvía.
Conocía bien aquella zona. Cuando los árboles dieron paso a un campo en pendiente, inclinada hacia otro bosquecillo más pequeño al fondo, vio la casa delante de él. No tenía ni idea de lo que iba a hacer cuando llegara allí, pero en ese momento era su única esperanza. Miró hacia atrás por encima del hombro. Podía oír el coche, que se movía despacio y aún a cierta distancia, pero la carretera ya no era visible, lo que significaba que no podían verlo.
La casa, un chalé independiente con hiedra que lo estrangulaba por todos lados, estaba separada del campo por una única valla de madera. Manning trepó por ella, aminorando la marcha mientras corría hacia el jardín trasero. Necesitaba esconderse y planear su próximo movimiento. El jardín era un desastre, lleno de arbustos enmarañados y un viejo cobertizo, pero nada que ofreciera un escondite eficaz.
Se detuvo y escuchó, dándose cuenta de que ya no oía el coche. La maraña de carreteras secundarias, pistas y caminos rurales de los alrededores era caótica y, aunque todavía estaba a menos de un kilómetro de donde había huido, sus perseguidores no tenían por qué encontrarlo necesariamente allí.
Recorrió la casa mirando por las ventanas. Nada se movía dentro y no había ningún coche en la entrada, así que probó con la puerta trasera y sonrió aliviado al ver que daba a una cocina y un comedor desordenados y llenos de todo tipo de trastos. Una pila de vajilla se secaba en el escurridor y había gotas de agua en el fregadero, así que quienquiera que viviera allí no llevaba mucho tiempo fuera.
Manning cogió una taza de té y se sirvió un poco de agua, que se bebió de un trago, y luego se secó el sudor de la frente con un paño de cocina antes de dejarlo en su sitio. Su respiración se ralentizaba, y por primera vez pensó en Diana, que a esas alturas casi seguro que estaba muerta. Esperaba que al menos lo hubieran hecho rápido y no la hubieran castigado por los pecados de él.
—Lo siento, Pootle —susurró, usando el apodo que le había puesto en los primeros días de su relación, cuando la vida era mucho más fácil. La iba a echar de menos. Muchísimo. Porque ahora estaba solo de verdad, con el dinero que llevaba en el bolsillo y un teléfono móvil sin cobertura. Incluso su pasaporte seguía en la cabaña, y por el momento al menos allí era donde iba a tener que quedarse.
Siguió por el pasillo y vio un teléfono fijo en un aparador junto a la puerta principal. Podía marcar el 999, entregarse a la policía y correr el riesgo, y durante un largo minuto se quedó mirando el teléfono antes de descartar la idea. Si cooperara con la policía para obtener una condena menor, probablemente ni siquiera llegaría a juicio antes de que sus empleadores llegaran a él. Y, si mantuviera la boca cerrada, cargaría con la culpa de todo tipo de delitos y nunca volvería a ver el exterior de una prisión. Al menos por el momento seguía siendo dueño de su destino. Tenía la oportunidad de salir del país y buscarse la vida en Panamá. No sería tan divertido hacerlo solo, pero seguía siendo bastante mejor que las alternativas.
Su respiración estaba volviendo a la normalidad y ya estudiaba su próximo movimiento cuando llamaron a la puerta principal.
Manning se quedó helado cuando vio la silueta de la cabeza en el cristal esmerilado de la ventanita redonda de la puerta.
Era el pistolero.
Soltó una palabrota. Había sido un tonto al pensar que no le seguirían la pista. Aquellos tipos eran profesionales, no iban a dejarlo marchar con tanta facilidad. Y tampoco había cerrado la puerta trasera tras de sí.
El hombre volvió a llamar y Manning retrocedió un paso hacia las sombras del fondo de la escalera, momento en el que oyó el ruido de la puerta trasera al abrirse.
Intentando mantener la calma en la medida de lo posible —y, joder, no era fácil—, se dio la vuelta y empezó a subir las escaleras a gatas, haciéndose lo más pequeño posible para que el hombre de la puerta principal no captara el movimiento. Las escaleras tenían una gruesa moqueta y no crujían, y en pocos segundos ya las había subido y miraba a su alrededor en busca de algún lugar donde esconderse. La puerta que tenía delante daba al cuarto de baño, pero allí no iba a encontrar ningún sitio adecuado, así que volvió sobre sus pasos y cruzó el rellano, metiéndose en lo que parecía un trastero antes de cerrar la puerta suavemente tras de sí.
Miró a su alrededor. La habitación contenía una cama individual cubierta de cajas de trastos, con más cajas tiradas por el suelo, y un viejo armario vestidor hasta el techo cubierto de arañazos. Podía oír movimiento abajo. Ya estaban en la casa y no tardarían en subir. Necesitaba pensar rápido.
Se acercó a la anticuada ventana de guillotina y miró hacia fuera. La caída hasta el suelo era enorme, más de lo que podía saltar sin riesgo de lesionarse. Pero ¿qué otra opción tenía? El primer lugar donde lo buscarían sería el armario. A menos que...
Miró una de las cajas que había en el suelo, un arcón de madera grande y pesado, y de repente se le ocurrió una idea.
Despacio, abrió la ventana de guillotina hasta que quedó completamente abierta y el hueco lo bastante amplio como para salir por él, y entonces abrió el cofre. Estaba lleno de ropa vieja, y lo que parecía una cortina entera.
Estaba seguro de que ya oía a alguien subiendo las escaleras, y se imaginó esa pistola con el silenciador puesto. Y el cuchillo... El cuchillo con la hoja negra que había visto por última vez cortando la camiseta de Diana y que sabía que podría destriparlo en segundos.
Moviéndose lo más silenciosamente que pudo, vació el arcón de ropa y la colocó sobre una pila de libros amontonados en un rincón. Todavía no quedaba mucho espacio, pero, por primera vez en su vida, Manning dio gracias por medir solo uno setenta, porque era lo bastante pequeño como para apretujarse dentro. Flexionó tanto las piernas que parecía que se le iban a romper las rodillas, agarró la cadena que sujetaba la tapa y la bajó... y luego maldijo. La tapa estuvo a punto de cerrarse, pero no lo hizo del todo y dejó un hueco de unos centímetros. Ahora ya no podía hacer nada, porque casi al mismo tiempo que inspiraba oyó el suave golpe de las pisadas en el rellano.
Acalló la respiración, tratando sin éxito de forzarse y permitir que la tapa se cerrara, hasta que oyó el sonido de la puerta del trastero abriéndose poco a poco.
Luego dejó de respirar por completo.
A través del hueco observó cómo un hombre entraba en la habitación. Solo podía verle las piernas, pero reconoció los vaqueros del rubio de sonrisa maliciosa.
Manning tragó saliva, el terror que estaba experimentando era tan intenso como si cada hueso de su cuerpo se hubiera convertido en hielo.
Las piernas se detuvieron ante la ventana y, cuando el rubio se agachó para sacar la cabeza y mirar, Manning vio la afilada punta del cuchillo en su mano enguantada. Oyó al hombre maldecir con acento londinense y darse la vuelta. A continuación, abrió el armario y se arrodilló para mirar debajo de la cama.
Manning podía verlo claramente ahora. Estaba apenas a un metro de distancia. En cuanto se levantara, iría a comprobar el cofre sin cerrar que había delante de él, levantaría la tapa, vería a Manning dentro y le clavaría el cuchillo. Una y otra vez.
Necesitó toda su fuerza de voluntad para no gritar. Podía oír el martilleo de su corazón en el pecho y estaba seguro de que en cualquier momento el otro hombre lo oiría también.
El rubio se levantó, y Manning vio cómo se volvía hacia su escondite, se lo imaginó observando el cofre y esbozando aquella sonrisa maliciosa...
Se echó a temblar. “Por favor, que sea rápido. Por favor, que sea rápido”.
Las piernas estaban ahora justo delante de la caja, y Manning contuvo la respiración mientras el hombre flexionaba las piernas al tiempo que se agachaba para abrir el cofre.
Todo había terminado.
Cuatro días después
Uno
Imaginaos la escena. Estáis en una granja aislada en medio de la campiña galesa. Sabéis que una joven ha sido llevada allí por unos hombres que van a violarla y matarla. Estáis seguros de saber quiénes son esos hombres. También estáis seguros de que ya han matado así a otras mujeres varias veces y, sin embargo, no tenéis pruebas tangibles contra ellos.
En una de las dependencias de la granja descubrís enormes cubas de ácido que utilizarán para disolver su cuerpo cuando hayan acabado con ella, igual que han disuelto los cuerpos de las demás. Investigáis más y descubrís un sótano sin ventanas con signos ocultistas en las paredes que habéis visto en otras escenas del crimen asociadas a estos hombres.
Como un moderno caballero de brillante armadura, rescatáis a la joven con las botas puestas, detenéis a los autores y ahora, gracias a vuestro trabajo detectivesco y valentía personal, tenéis pruebas suficientes para encerrarlos por asesinato en masa para el resto de sus miserables vidas.
Fin de la historia.
Excepto, por supuesto, que no fue así como ocurrió.
Encontré la granja, pero los hombres que buscaba no aparecían por ninguna parte. En cambio, el lugar estaba vigilado por algunos de sus socios y en el tiroteo que siguió murieron tres de ellos, así como la joven que había sido llevada allí, y todo el lugar ardió hasta los cimientos. Me las arreglé para salir de una pieza, pero podría haber sido más fácil si no hubiera sido así, porque no recibí ningún agradecimiento por lo que había hecho, a pesar de que en el transcurso del mes siguiente se desenterraron en los terrenos los restos, en su mayoría disueltos, de otras siete mujeres, con la gran probabilidad de que hubiera más víctimas cuyos restos se habían disuelto por completo, sin dejar rastro alguno de su existencia.
Los medios de comunicación bautizaron el lugar como “el Campo de Huesos”, lo que no era muy original, pero sí muy apropiado. El clamor por las detenciones fue masivo, pero, aunque hubiera estado seguro de quiénes eran los principales autores, cualquier prueba física que los vinculara a la granja quedó destruida cuando esta se incendió, y se trataba de tipos inteligentes con dinero e influencias. Llevaban mucho tiempo matando y sabían cómo cubrir sus huellas.
Para complicar aún más las cosas, incluso ahora, tres meses después, ninguna de las personas que habían muerto en el Campo de Huesos había sido identificada, ni siquiera la mujer a la que había intentado rescatar sin éxito, que era una inmigrante ilegal a la que solo conocía como Nicole. De los tres hombres muertos en el tiroteo de la granja, dos eran lugareños a los que claramente se había pagado en metálico por sus servicios, ya que no había constancia de ningún pago bancario a ninguno de ellos, y el otro era un matón del norte de Londres con vínculos con el crimen organizado. El problema era que ninguno de ellos iba a hablar pronto.
Al final, la única pista era la propia granja. Resultó que la propiedad había sido comprada por una empresa con sede en las islas Caimán en 1996. Así pues, la policía de Dyfed-Powys, en cuya jurisdicción se encontraba el caso, nos llamó a nosotros, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), para averiguar quién era el propietario de la empresa fantasma. Pero el mundo de las finanzas extraterritoriales es cualquier cosa menos abierto y transparente, y por supuesto la empresa fantasma era propiedad de otra empresa fantasma con sede en la isla de Man, que a su vez era propiedad de otra en Liechtenstein, y así sucesivamente. El rastro dio la vuelta al mundo varias veces porque así es como funciona cuando la gente intenta poner la mayor distancia posible entre ellos y sus transacciones. Si tienes mucho dinero y acceso a buenos abogados, hay muchos lugares donde esconderse.
La buena noticia, sin embargo, es que hay un número limitado de capas que se pueden colocar, y si la gente que te persigue está lo bastante decidida y cuenta con los recursos suficientes —y en un caso de gran repercusión como este, en el que existía la posibilidad de avergonzar al Gobierno, sin duda contábamos con los recursos—, al final acabarán quitándolas todas hasta que encuentren a una persona real al final.
Y eso es lo que finalmente habíamos encontrado. Una persona real. Un abogado con sede en Londres que era accionista nominal de una entidad con sede en Bermudas que había realizado un importante pago a la cadena en 2015. La empresa había cerrado, pero eso no importaba. Había constancia de un pago y eso era todo lo que necesitábamos para presionarlo.
Pero Hugh Manning no era tonto. Se había dado cuenta de que un día nosotros o sus jefes iríamos a por él, y cuando llamamos a la puerta de su estratosférico adosado en Bayswater, hacía ya una semana, él y su mujer Diana ya se habían largado dejando atrás sus coches y sus pasaportes. Desde entonces se habían desconectado por completo, y se sospechaba que ya habían abandonado el país utilizando documentos de identidad falsos. Se había debatido mucho sobre si publicar o no la foto de Manning en los medios de comunicación, pero, como no se lo consideraba sospechoso de los asesinatos en sí y las pruebas en su contra, incluso de implicación indirecta, eran limitadas en el mejor de los casos —además, por supuesto, era abogado y, por tanto, podría demandar—, se había tomado la decisión desde el principio de no hacerlo, lo que no nos había ayudado mucho. Pero así son los jefazos. Su principal prioridad suele ser cubrirse el culo.
Lo que ocurre con los delincuentes, sin embargo, es que no importa lo listos o cuidadosos que sean, siempre cometerán al menos un error, y puedo deciros por años de experiencia que no hay excepciones a esta regla, que es por lo que la mayoría de nosotros seguimos en el trabajo. El error de Manning había sido muy leve, pero suficiente. Hace unos años compró una casa de campo en el norte de Lincolnshire a través de —lo habéis adivinado— una red de empresas fantasma extraterritoriales, y como no teníamos ni idea de que la propiedad existía, casi seguro que no habríamos podido encontrarla. Por desgracia para Manning, hacía dos años que había necesitado unas obras de fontanería urgentes en la casa y su mujer las había pagado con una de sus tarjetas de crédito personales. Cuando revisamos todos los extractos de sus cuentas, encontramos la transacción, llamamos a la empresa de fontanería y conseguimos la dirección.
Y aquí estábamos mi colega y yo, en medio de las llanuras rurales de Lincolnshire Wolds, buscando la cabaña.
El hombre con el que estaba era Dan Watts, o Dapper Dan, como lo llamaban de vez en cuando. Un negro bajito, calvo y preocupantemente apuesto, con la complexión de un boxeador de peso ligero, que es lo que había sido en su juventud hasta que mandó a un oponente a un coma del que nunca salió. Después de aquello, se decía que Dan se había sentido culpable y había jurado no volver a boxear. Primero había recurrido a la botella y luego, cuando eso no funcionó, a Dios y a una carrera en el cuerpo de Policía.
Lo conocía desde que trabajaba en el crimen organizado, hacía más de una década, pero habíamos perdido el contacto hasta tres meses atrás, cuando nuestros caminos se cruzaron en el caso del Campo de Huesos. Ahora que me habían exonerado de toda culpa y había vuelto de la suspensión, por primera vez trabajábamos bien juntos, y se lo debía a Dan. Nunca he sido el policía con el que resulta más fácil trabajar, y me he quejado de muchos jefes, pero Dan había solicitado específicamente mi presencia para que lo ayudara, y estaba claro que tenía un poco de influencia, porque alguien se había jugado el cuello y había dicho que sí.
Yo conducía, y aminoré la marcha cuando pasamos por el estrecho camino que llevaba a la casa de campo. Ya se veía el camino de entrada de Hugh Manning.
Había un Mercedes Clase C, rojo y mugriento, aparcado delante.
—Creo que es el coche que buscamos —dijo Dan—, pero las matrículas están sucias, así que no puedo confirmarlo.
Matrículas sucias e ilegibles. Siempre resultan una herramienta útil para los delincuentes que esperan burlar la red de cámaras de reconocimiento de caracteres que cubren las carreteras del Reino Unido.
No se veía a nadie en las ventanas de la cabaña, pero aceleré de todos modos en un intento por no llamar la atención. Ahora estaba seguro de que Manning, y presumiblemente también su mujer, estaban en la residencia. Veréis, durante su búsqueda también habíamos tenido acceso a los registros telefónicos de Manning y los habíamos utilizado para rastrear sus movimientos durante los seis meses anteriores. Había apagado el teléfono hacía diez días y no lo había utilizado desde entonces, pero en las semanas anteriores había visitado tres veces una casa de subastas de coches del sur de Londres, por lo que estaba claro que buscaba un vehículo, y uno que no pudiera ser rastreado hasta él. Cuando lo comprobamos en la casa de subastas, no había constancia de que un hombre con el nombre de Manning hubiera comprado un coche, pero yo estaba bastante seguro de que sí lo había hecho y, por suerte, como en la mayoría de los lugares del Reino Unido, tenían cámaras de videovigilancia en las instalaciones. Revisamos las imágenes de la cámara la última vez que Manning había estado allí, y en efecto allí estaba, felizmente inconsciente de que estaba siendo grabado, rellenando el papeleo y entregando el dinero en efectivo y un documento de identificación falso: un pasaporte a nombre del señor Simon Hearn. Un rápido cotejo de las compras realizadas en aquella época había determinado que el señor Hearn había comprado por ocho de los grandes un Mercedes berlina de once años, el mismo modelo que ahora se encontraba frente a la casa de campo. Y, debido a sus mugrientas matrículas, no habíamos podido seguir sus movimientos.
Tenía que admitir que, en cuanto a criminales, Hugh Manning era uno de los mejores con los que me había topado en mis diecisiete años en las fuerzas del orden. Por desgracia, eso no le iba a servir de mucho ahora.
Cincuenta metros más adelante siguiendo la carretera, y justo fuera de la vista de la cabaña, había un área de descanso a la entrada del campo de un granjero, parcialmente oculto por un montón de nabos recién cosechados tan grande que se podría haber corrido a tontas y a locas por él. Aparqué allí y me desperecé al salir del coche. Habíamos tardado tres horas y media en llegar desde las oficinas de la NCA en South Bank, y lo habíamos hecho sin una sola parada. Tampoco habíamos llamado para alertar a nuestros colegas de Lincolnshire. Esto se debía a dos razones: en primer lugar, no había ninguna garantía de que los Manning estuvieran allí, así que ¿por qué preocuparles? En segundo lugar, si los Manning se encontraban realmente en su residencia, no queríamos que se asustaran y salieran corriendo antes de que llegáramos. Supongo que al final no confiamos en nuestros colegas para llevar a cabo un arresto efectivo.
—Este es un buen lugar para permanecer en el anonimato —dijo Dan, mirando los campos que se extendían en todas direcciones.
Era una mañana soleada y los únicos sonidos eran los graznidos de los cuervos en los árboles.
—Me gusta esto —dije, respirando el aire fresco del campo, solo vagamente teñido por el olor a estiércol maduro—. Es una buena escapada de la ciudad. Podría jubilarme en un lugar así.
Dan sacudió la cabeza y sonrió.
—¿Sabes? Para ser un hombre que aún no ha cumplido los cuarenta, a veces hablas como un auténtico viejo.
Me encogí de hombros y nos apresuramos en dirección a la cabaña, manteniéndonos cerca del seto que corría a un lado de la carretera para que no nos vieran acercarnos. Ninguno de los dos iba armado —no era ese tipo de operación— y no esperábamos resistencia alguna, dado que Manning era un chupatintas de profesión y no tenía antecedentes de violencia. Sin embargo, había visto que hacía poco había hecho un curso intensivo de krav maga, e iba a estar bastante desesperado por no caer en nuestras manos, así que aún me sentía bastante animado conforme doblábamos la esquina y nos acercábamos por el camino hacia la puerta principal.
—Esto no me gusta —dijo Dan, que, para ser cristiano, tenía un carácter muy desconfiado—. Ya hace veinticinco grados aquí fuera y todas las ventanas están cerradas.
—Tal vez han ido a dar un paseo. Hace un buen día. —Esperaba que no lo hubieran hecho. No me apetecía esperar mucho. Pero el coche estaba allí, así que estaba seguro de que no andaban muy lejos—. O tal vez toman muchas precauciones de seguridad.
Mientras hablaba, saqué una navaja fina de mis vaqueros, me incliné hacia abajo y, sin detenerme, clavé la hoja en los neumáticos del lado cercano del Mercedes, uno tras otro, solo para asegurarme de que no iba a ninguna parte.
Dan me miró con desaprobación. No siempre le gustaban mis métodos, como destrozar el coche de un sospechoso, pero en esa ocasión prefirió no decir nada.
Tomamos posiciones —él detrás, yo delante— y llamé con fuerza a la puerta. No era una casa grande, así que si los Manning estaban en casa me habrían oído. Pero no hubo respuesta.
Llamé por segunda vez y abrí el buzón. Y fue entonces cuando percibí un tufo que reconocí inmediatamente. La muerte humana tiene un olor peculiar e inconfundible, que se describe mejor como una combinación de carne rancia y manzanas que se pudren lentamente, que es diferente al de cualquier otro animal muerto, excepto aparentemente los cerdos. No hacía falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que llegábamos tarde. Pero tenía que asegurarme, así que me puse un par de guantes de plástico y empecé a trabajar en la cerradura de embutir de cinco puntos, que no era tan nueva y vanguardista como pensaba. No soy el mejor forzando cerraduras, pero soy competente, que era más de lo que se podía decir de la cerradura, y conseguí abrir la puerta en menos de tres minutos.
Llamé a Dan.
—Estaba mirando por la ventana de atrás —dijo, acercándose a la fachada de la casa—. Hay un montón de moscas ahí dentro y no mucho más.
Le hablé del olor.
—Tengo la sensación de que los Manning han tenido visita antes que nosotros. ¿Quieres llamar para que vengan ya?
Sacudió la cabeza.
—No. Echemos un vistazo dentro primero.
Empujé la puerta y el hedor nos golpeó a los dos con una ráfaga cálida. Quienquiera que estuviera allí llevaba muerto un tiempo, lo que significaba que la gente a la que nos enfrentábamos operaba con mucha más inteligencia que nosotros, y eso nunca es buena señal.
La encontramos en el dormitorio siguiendo el olor. Una mujer de unos cuarenta y tantos años vestida con una camiseta rosa de Superdry, pantalones cortos vaqueros y alpargatas. Estaba tumbada bocarriba en la cama, con los brazos extendidos a los lados en un gesto casi religioso. El cuerpo ya estaba hinchado por los gases creados por las bacterias que excavaban en su interior, y la cara y el cuello se habían vuelto de un verde descolorido, como el limo de un estanque, a medida que el cuerpo se iba pudriendo. No soy patólogo, pero sé lo suficiente sobre cadáveres como para saber que llevaba muerta al menos tres días. Aun así, cuando me acerqué a la cama, molestando a los cientos de moscas que había sobre el cadáver, seguía siendo reconocible como Diana Manning. En la camiseta, cerca del corazón, había cinco cortes ensangrentados compatibles con heridas de arma blanca, y una sexta herida en el vientre, pero no había mucha sangre, lo que sugería que había muerto con rapidez. Mi suposición era que el asesino la había apuñalado en el vientre para debilitarla y, muy poco después —probablemente en los segundos siguientes, a juzgar por la ausencia de salpicaduras de sangre en cualquier otro lugar de la cama—, se había sentado encima de ella, inmovilizándola contra la cama, y la había rematado con los golpes de cuchillo en el corazón. Todo ello sugería que sabía lo que hacía.
—Aquí hay una nota —dijo Dan, que se había detenido junto a un escritorio al otro lado de la habitación.
Me aparté del cuerpo de Diana Manning, no quería seguir mirándolo. Me recordaba demasiado a mi propia mortalidad.
—¿Qué dice?
—Es una nota de suicidio. Dice: “Lo siento mucho. No puedo seguir”. El cuaderno está nuevo, parece que nunca se ha usado. No tiene páginas arrancadas ni marcas ni nada. Y ni siquiera se ha molestado en terminarse el whisky. Creo que, si estuviera sentado a unos metros de mi mujer desde hace quince años a la que acababa de asesinar y no pudiera más, vaciaría la botella para poder olvidar lo que acababa de hacer y así coger fuerzas para lo que tenía que hacer a continuación.
—Sí —dije, mirando a mi alrededor—. Y ese es el problema. ¿Dónde está?
El cuerpo de Manning no se encontraba en ninguna parte de la casa. Revisamos todos los rincones.
La verdad es que deberíamos haber avisado en ese momento. Las reglas son sencillas. Si descubres un cadáver, sobre todo si crees que se trata de un crimen, abandona el lugar inmediatamente para no contaminarlo, llama a la policía judicial local y deja que pongan en marcha la investigación del asesinato. Pero, como miembros de la Agencia Nacional contra el Crimen, estábamos allí solo en calidad de asesores, y no quería perderme nada antes de entregarlo a las fuerzas de Lincolnshire. Nunca se me ha dado bien delegar.
—¿Qué crees que ha pasado aquí? —le pregunté a Dan una vez que habíamos hecho una primera batida por la casa y estábamos echando un último vistazo al dormitorio principal.
—Es un montaje —dijo—. Un trabajo de Kalaman.
Los Kalaman. Era un nombre del que poca gente había oído hablar y, sin embargo, desde cualquier punto de vista era la organización criminal más exitosa y secreta de Londres. Llevaban cerca de cincuenta años operando y tenían contactos en todas partes, incluso a varios niveles dentro de la policía, y tanto Dan como yo estábamos absolutamente seguros de que el actual cabeza de familia, Cem Kalaman, era uno de los responsables de los asesinatos de las chicas en la granja de Gales.
—Ya han hecho este tipo de cosas antes —continuó Dan—. Te hablé de ese caso hace unos años, cuando un periodista de investigación independiente escribió un artículo bastante explosivo sobre Cem Kalaman. Sus abogados interpusieron una orden judicial contra el periodista y el periódico que iba a publicar el reportaje, y tres meses después el periodista apareció muerto en el baño con las muñecas acuchilladas. Su novia también estaba allí, golpeada hasta la muerte con una plancha. No había antecedentes de violencia en la relación, ninguno de los vecinos oyó nada, y el veredicto fue asesinato-suicidio. Eso es lo que intentan hacer aquí, desviar la atención.
Asentí.
—Yo apuesto por eso. Quien mató a Diana Manning no lo hizo en un arrebato de pasión o ira. Fue rápido y profesional. —Miré alrededor del dormitorio—. Y este lugar está demasiado ordenado. No hay señales de lucha y las superficies están recién limpiadas, a diferencia del resto de la casa. El único problema es el obvio. Si esto debía parecer un asesinato-suicidio, ¿por qué demonios no está Manning aquí?
Dan no respondió. Estaba tan desconcertado como yo.
Solo cuando estábamos haciendo una última revisión de la casa, por si se nos había pasado algo obvio, nos dimos cuenta. Bueno, eso no es del todo correcto. Fue Dan quien vio las marcas de suciedad en el techo del invernadero. Yo las había pasado por alto. Para ser justos, apenas se veían —había que mirar muy de cerca— y Dan estaba mirando por la ventana del dormitorio de invitados en ese momento.
Cuando abrimos la ventana, pudimos ver por las concentraciones de tierra que eran huellas parciales: dos juntas mirando hacia la casa y otras dos separadas un metro entre sí, apuntando hacia el borde del tejado.
Miré a Dan.
—No se me ocurre por qué los asesinos huirían de la casa por este tejado, así que esto debe ser de Manning. Salió corriendo de aquí.
Dan parecía sorprendido.
—Si es así, tiene más cojones que la mayoría de los abogados con los que me he cruzado. Los Kalaman no suelen cometer errores. Me pregunto si habrá escapado.
Me quedé mirando los campos vacíos. No había edificios a la vista y, aparte de una carretera en la distancia, ningún signo de vida o actividad humana: un cambio bienvenido respecto a lo que estaba acostumbrado en Londres, pero un verdadero reto para un oficinista de cuarenta y ocho años como Manning, que huía a pie de asesinos violentos.
—Dios, eso espero —fue todo lo que dije, porque la alternativa (que el hombre que era nuestra única pista real después de tres meses de investigación estuviera muerto) era impensable.
Dos
El oficial al mando del cuerpo de Lincolnshire era un tipo muy alto, de aspecto estudioso y no más de treinta y cinco años, con una marcada joroba y un rostro naturalmente taciturno. Suspiró cuando se acercó para presentarse a Dan y a mí, como si nuestra presencia fuera un inconveniente, que para ser justos probablemente lo era. Había pasado una hora desde que habíamos llamado a los locales, y el día se estaba volviendo más caluroso a medida que avanzaba la tarde.
—Soy el inspector jefe Gibson —dijo, y me miró—. Te reconozco. Eres Ray Mason.
Extendí una mano y nos las estrechamos.
—Así es.
—Creía que estabas suspendido.
—He sido reincorporado.
—Sí —dijo, frunciendo el ceño—. Ya veo.
A menudo tengo ese efecto en la gente, incluso en algunos de mis compañeros policías. Como he aparecido más de una vez en las noticias estos últimos años, mucha gente sabe quién soy. Al menos eso creen. Para ellos, soy un policía independiente con un pasado turbio y un presente bastante controvertido. Siempre he tenido sobre mí ese aire de que algo fallaba. Ha habido acusaciones de corrupción, problemas de salud mental relacionados con un trauma infantil muy público, incluso asesinatos extrajudiciales. Y, aunque nunca se ha demostrado que se cometiera delito alguno, parece que no consigo quitarme la mugre de encima. A algunas personas —y supongo que aquí incluyo al inspector jefe Gibson— eso no les gusta.
Miró a Dan, que era unos veinte centímetros más bajo que él, como un director que se dirige a un alumno.
—¿Y tú eres?
Dan le lanzó una mirada que sugería que no iban a llevarse bien.
—Agente Dan Watts. De la Agencia Nacional contra el Crimen.
Gibson parecía sorprendido.
—¿Qué hace aquí la Agencia Nacional contra el Crimen?
Dan y yo ya habíamos acordado que, nos gustara o no, íbamos a tener que confesar, así que le habló del marido de la mujer muerta y de su conexión con el caso del Campo de Huesos.
Eso despertó el interés de Gibson, como era normal. Todo el país se había interesado por los asesinatos, que habían sido una constante en los medios de comunicación durante los últimos tres meses.
—Pero ¿cómo estáis tan seguros de que no estaba involucrado? Su mujer está muerta ahí dentro, con heridas de arma blanca, y hay una nota junto a su cuerpo que coincide con la letra encontrada en otro lugar de la casa, por lo que solo puede haber sido escrita por su marido.
Por eso Gibson era inspector jefe. No era tonto. Y también tenía razón. ¿Por qué no podía Manning haber matado a su esposa? Pero nosotros sabíamos que no lo había hecho.
—Creemos que es un montaje —dije.
—¿Llevado a cabo por quién?
—Mire, esto no es para conocimiento público, inspector jefe Gibson, pero creemos que el propietario de la casa de Gales es un gran criminal llamado Cem Kalaman.
—Nunca he oído hablar de él.
—Seguro que no, pero nosotros creemos que él, y varios otros hombres cuyos nombres aún no sabemos con seguridad, son los que mataron a la señora Manning.
—Entonces, ¿por qué no lo traemos para interrogarlo?
—No funciona así —respondí—. El tipo está rodeado de abogados.
Gibson dejó escapar una sonrisa de medio lado.
—Bueno, ahora tiene uno menos.
—Eso es cierto —le dije a Gibson—, pero, por desgracia, no hay escasez de abogados en el mundo, y todavía le quedan demasiados. El problema que tenemos, y que también tiene usted ahora, es que Cem Kalaman es el jefe de un imperio empresarial valorado en varios miles de millones de libras, y le gusta utilizar a otras personas para que hagan su trabajo sucio. Apostaría lo que fuera a que nunca ha estado a menos de ciento cincuenta kilómetros de este lugar.
—Creemos que envió gente aquí para matar a Manning y a su mujer y hacer que pareciera un asesinato con suicidio —continuó Dan—. Es algo que ya han hecho antes, pero parece que Manning fue un poco más rápido de lo que esperaban y se escapó. —Le habló a Gibson de las huellas en el tejado del invernadero.
Gibson soltó un suspiro.
—¿Creéis que está por aquí?
Ambos nos encogimos de hombros.
—Lo más probable es que no —dije—. Ya tenemos rastros de sus tarjetas de crédito y teléfonos, así que podemos ayudarlo a encontrarlo de esa manera.
—¿Tenéis idea de a quién utilizaría vuestro amigo Kalaman para un trabajo como este?
—No —dijo Dan—. Pero no le faltan matones.
Gibson puso los ojos en blanco.
—Genial. Bueno, haré que desmonten el lugar para los forenses, y ya tengo agentes haciendo pesquisas casa por casa, pero —miró sombríamente la llana extensión de tierra que se extendía en todas direcciones— no creo que tengamos muchas posibilidades de encontrar testigos. Da la sensación de que este caso lleva escrito “sin resolver” en la frente.
Estaba a punto de hacer un comentario cuando una mujer policía vestida de paisano se acercó y nos interrumpió. Gibson se excusó y se quedaron hablando en un grupo junto a otro tipo mayor, también vestido de paisano. El inspector jefe regresó unos minutos más tarde con gesto adusto.
—Hemos encontrado otro cuerpo —dijo.
El cadáver estaba en casa del vecino más cercano, a poco menos de un kilómetro. Dos agentes uniformados habían llamado a la puerta principal y, al no obtener respuesta, uno de ellos había hecho exactamente lo mismo que yo antes en la casa de campo y había mirado por el buzón. También había visto una figura en el suelo, lo que le bastó para dar la alarma.