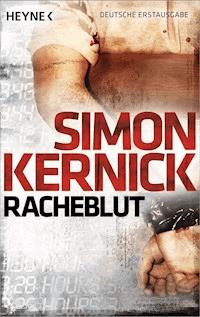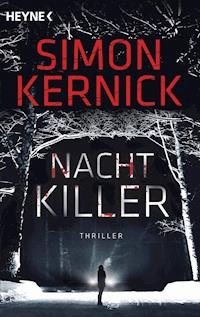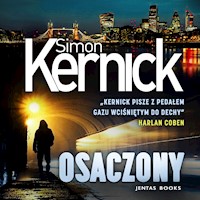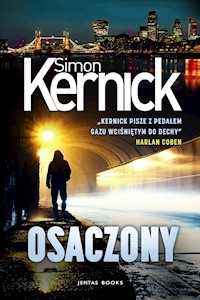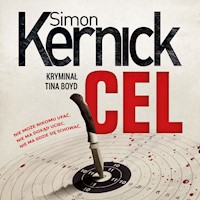Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Político carismático. Marido leal. Asesino en serie. Alastair Sheridan lo tiene todo. Es joven, atractivo y un millonario hecho a sí mismo, con una hermosa mujer y un hijo. En el caótico mundo de la política británica, donde los héroes escasean, tiene una oportunidad real de convertirse en primer ministro. Pero Alastair guarda un oscuro secreto: es un asesino en serie al que le gustan las mujeres jóvenes. Protegido y ayudado por personas muy influyentes, ha matado durante años sin que lo atrapen. Solo unas pocas personas saben qué tipo de monstruo es en realidad. Una de ellas es el antiguo sargento detective Ray Mason, que ahora está en prisión a la espera de ser juzgado por asesinato. Pero, durante un traslado al hospital, Ray es liberado por unos hombres armados, que le hacen una oferta: si asesina a Alastair Sheridan, podrá comenzar una nueva vida en el extranjero con otra identidad. Estos hombres afirman ser del MI6, y su razón para querer a Sheridan muerto es que representa una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, Ray pronto descubre que sus motivos son mucho más oscuros. Con la policía pisándole los talones y enemigos por todas partes, la endurecida detective privada y exagente de policía Tina Boyd es la única persona en la que Ray puede confiar. En un juego en el que todos son enemigos, ¿podrán Ray y Tina salir con vida? --- «Simon Kernick es un auténtico maestro de los thrillers llenos de adrenalina». Peter James ⭐⭐⭐⭐⭐ «Simon Kernick escribe tramas excelentes, con grandes personajes y llenas de acción». Lee Child ⭐⭐⭐⭐⭐ «Simon Kernick escribe a todo gas. ¡Agárrate fuerte!». Harlan Coben ⭐⭐⭐⭐⭐ «Como siempre, Kernick entrega un thriller rápido y contundente con un personaje principal que ya ha cruzado muchos límites, y que en este libro cruza algunos más… Kernick nunca decepciona». Crime Review ⭐⭐⭐⭐⭐ «Una maravillosa adición a la serie que mantiene al lector en vilo de principio a fin… Excelente trabajo, señor Kernick». Book Reviews to Ponder ⭐⭐⭐⭐⭐ «Los libros de Kernick son como las películas de Bond: acción y emoción sin parar». BelEdit Book Reviews ⭐⭐⭐⭐⭐ «He visto libros descritos como trepidantes, pero pocos realmente lo cumplen. "Morir solo" lo hace. Una lectura increíble». The Bookbag ⭐⭐⭐⭐⭐
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MORIR SOLO
Morir solo
Título original: Die Alone
© 2019 Simon Kernick. Reservados todos los derechos.
© 2025 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción, Maribel Abad Abad
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1376-8
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Queda prohibido el uso de cualquier parte de este libro para el entrenamiento de tecnologías o sistemas de inteligencia artificial sin autorización previa de la editorial.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.
Published by agreement with Luigi Bonomi Associates and ILA.
Prólogo
Hugh Manning despertó de su sueño con un grito que rompió el silencio.
Sus ojos se abrieron de golpe. No podía respirar, y su grito se convirtió enseguida en un quejido ahogado. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de que una mano le tapaba la boca y la nariz. Intentó forcejear en la oscuridad y entonces un rostro conocido se inclinó sobre él.
—No hables. No respires. Quédate completamente quieto —siseó la inspectora jefa Liane Patrick.
Manning supo al instante que sus enemigos lo habían encontrado. En el fondo, siempre había sabido que lo harían. Al fin y al cabo, eran demasiado poderosos y tenían demasiado que perder como para dejar que contara al mundo lo que sabía. Sin embargo, lo que más lo aterrorizaba era la rapidez con la que había sucedido. Apenas llevaba tres días en el piso franco de la policía, aún no había sido interrogado de forma oficial por agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen, y ya se había descubierto su tapadera.
—Levántate muy despacio y haz todo lo que te diga —continuó Patrick.
Manning asintió. Llevaba una sudadera y pantalones de chándal, pues le habían dicho que durmiera vestido por si había que trasladarlo rápido. Sus niñeras —la inspectora jefa Patrick y su colega, el inspector jefe Lomu— eran duras y profesionales y, lo más importante, iban armadas todo el tiempo. Siempre había al menos otros dos agentes armados de servicio, uno en la parte trasera de la casa y otro en la delantera, y las cámaras de seguridad cubrían todas las plantas, así como el perímetro. El personal de la sede central de la Agencia Nacional contra el Crimen, el equivalente británico al FBI, se encargaba de supervisarlos las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.
Y, sin embargo, parecía que de alguna manera se había abierto una brecha en sus defensas.
Patrick retiró su mano enguantada de la boca de Manning y se apartó para dejarle espacio para salir de la cama. Él se movió tan silenciosamente como pudo, notando que ella tenía la pistola desenfundada y miraba hacia la puerta del dormitorio, como si alguien pudiera atravesarla en cualquier momento. Pero no se oía ningún ruido en la casa. Nada.
Fuera, en algún lugar de la noche, un búho ululó en el bosque. Miró su reloj. Las 3:10 de la madrugada.
Se calzó las zapatillas que había junto a la cama y se levantó con rapidez.
Patrick le puso una mano en el hombro y se acercó.
—Hay alguien en la casa —susurró; su voz apenas era audible en el silencio—. Tenemos que sacarte de aquí. Haz todo lo que te digo y estarás bien. ¿Entendido?
—¿Dónde están los demás? —siseó Manning con el corazón martilleándole en el pecho.
Hubo una pausa.
—No lo sé. Ya basta de charla. Sígueme.
Manning se preguntaba por qué no habían saltado las alarmas, por qué no se oían ya las sirenas. Al parecer, también había sensores a lo largo del perímetro que detectaban cualquier señal de intrusión y activaban automáticamente las alarmas de la casa, de la sede de la Agencia Nacional contra el Crimen y de la comisaría de Northampton, a ocho kilómetros de distancia, donde había una unidad de respuesta armada de guardia.
Pero sabía que no debía hacer más preguntas. Confiaba en la inspectora jefa Patrick. Le había dado todos sus antecedentes a su llegada: cinco años en la inteligencia militar, seguidos de diez años de servicio en la policía, siete de ellos como oficial de protección armada. Tenía tres menciones al valor, era campeona de tiro e incluso cinturón negro de kárate. Si alguien iba a sacarlo de ahí, era ella.
El dormitorio de Manning estaba en la parte superior de la casa. La ventana había sido tapiada para impedir la entrada desde el exterior, y eso hacía que la habitación pareciera sofocante en la cálida noche de verano. También significaba que no se podía salir por ahí. En su lugar, tendrían que tomar la ruta de escape oficial, lo que significaba adentrarse en el pasillo.
La inspectora jefa Patrick se acercó sigilosamente a la puerta, puso la oreja sobre ella y muy despacio giró el picaporte, indicándole que se situara detrás de ella.
Manning se apretó contra la pared y su corazón siguió latiendo con fuerza mientras Patrick abría la puerta y asomaba la cabeza. Era increíble que una vez más su vida estuviera en peligro. Durante años, había vivido el sueño de la clase media alta: una preciosa casa georgiana en el barrio de moda de Bayswater, largas vacaciones con vuelos en primera clase y hoteles selectos, una mujer fiel y muchas amiguitas. Puede que hubiera estado trabajando para personas muy peligrosas, pero había sido bastante fácil justificárselo a sí mismo mientras se tomaba una piña colada en una playa de las Seychelles. Y, de todos modos, solo había estado prestando un servicio y, mientras no pensara demasiado en ello, todo iría bien.
Salvo que no había sido así, porque hacía unas semanas todo había salido muy muy mal. Su mujer había muerto. Él mismo había estado a punto de morir. Y ahora parecía que sus enemigos iban a finalizar el trabajo y silenciarlo antes de que pudiera hablar con la policía y acabar con ellos.
La inspectora jefa Patrick se volvió hacia él, se llevó un dedo a los labios y salió con sigilo al pasillo, haciendo un gesto a Manning para que la siguiera.
Fuera de la habitación estaba oscuro y silencioso; solo el débil resplandor de la luz del rellano subía por las escaleras.
Fue entonces cuando Manning lo oyó: un sonido como un arañazo seguido de un gemido grave, animal, procedente del dormitorio contiguo, el del inspector jefe Lomu. Y luego una palabra que le heló la sangre en las venas.
—Ayuda…
La inspectora Patrick también lo oyó, e incluso en la penumbra, Manning pudo ver el dolor en su rostro. Sabía que ella y Lomu se llevaban bien, y Lomu le había dicho que habían trabajado juntos durante varios años.
Manning miró hacia la puerta de la habitación de Lomu, sabiendo que no podían dejarlo allí. El sonido de los sollozos de Lomu le produjo náuseas. Era horrible pensar que un tipo grande y fuerte como él pudiera sonar tan indefenso.
Manning se volvió hacia Patrick con una expresión que le imploraba que hiciera algo, pero ella negó con la cabeza, articulando las palabras «lo siento», y luego lo alejó de allí.
Mientras miraba hacia atrás por encima del hombro, esperando que en cualquier momento apareciera el asesino al final de la escalera, un pensamiento le asaltó. Seguramente el asesino ya había estado allí arriba. Entonces, ¿cómo no lo había visto la primera vez? Su puerta se cerraba por dentro, aunque ambos inspectores tenían llaves, por lo que era posible que el asesino hubiera probado a abrir y no hubiera podido, en cuyo caso estaría esperando para emboscarlos en algún lugar cercano. Excepto que allí no había ningún escondite posible.
¿Dónde demonios estaba?
El pasillo no tenía salida, pues desembocaba en lo que parecía una pared en blanco, pero, cuando Patrick se colocó delante de Manning y empujó con fuerza la palma de la mano contra la superficie a la altura de la cintura, una puerta oculta en el panel se abrió silenciosamente. Habían ensayado escapar por ahí todos los días desde que había llegado, y Manning recordaba que, en todas las ocasiones, Lomu o Patrick le aseguraban que las probabilidades de que alguna vez tuvieran que utilizarla eran casi nulas. Y Manning casi se había convencido de que tenían razón. Patrick lo empujó hacia el interior siguiéndolo de cerca y, cuando la puerta se cerró tras ella, se encendieron un conjunto de luces en el techo, revelando un tramo curvilíneo de escaleras que llegaba hasta la planta baja.
Bajaron con rapidez y llegaron a otra puerta que daba directamente a una nave situada en un lateral de la casa. Patrick se puso delante de él, abrió la puerta y los dos entraron con sigilo. Una única ventana a la altura de la cabeza daba al jardín trasero, y Patrick se asomó por ella antes de volverse hacia él en la oscuridad.
—Parece todo despejado. ¿Estás listo?
—¿Por qué no viene nadie? —susurró—. Si alguien ha entrado y le ha hecho… algo a Lomu, ¿por qué no saltan las alarmas? ¿Y dónde están los otros guardias?
Patrick lo miró con el rostro perfilado por la pálida luz de la luna, por lo que no pudo leer su expresión.
—No lo sé —susurró, asustada—. Lo único que sé es que estamos solos, y tenemos que alejarnos cuanto podamos.
—¿No es mejor quedarse quieto? ¿Esperar ayuda? Podrías pedirla desde tu móvil. —Manning se sentía más seguro dentro de la casa que fuera de ella.
—No funciona —dijo sin comprobarlo.
—¿Cómo que no funciona? Dijiste que teníamos cobertura.
—La hemos perdido. Alguien está interfiriendo en la señal de alguna manera. Igual que han conseguido desconectar la alarma.
—Mierda —siseó Manning, sacudiendo la cabeza. Quería despotricar contra la incompetencia de los encargados de su protección, pero ya era demasiado tarde. En aquel momento lo único que le importaba era seguir vivo—. ¿Qué vamos a hacer con Lomu? —preguntó.
—Tan pronto como estemos lejos de aquí, pediré ayuda. Pero tenemos que movernos. ¿De acuerdo? —Ella lo agarró por el brazo y, por primera vez, él pudo ver el miedo en sus ojos. Estaba tan asustada como él.
Asintió débilmente y la siguió cuando ella abrió la puerta del cobertizo y salió a la noche.
El silencio era opresivo conforme avanzaban lentamente por el jardín, pegados a la valla. El césped estaba bien cuidado y bordeado por arbustos en flor que le proporcionaban una cobertura básica, pero, aun así, Manning se sentía muy expuesto. Alguien podría estar vigilándolos desde la casa en ese instante, apuntándole con una pistola, listo para apretar el gatillo. No se atrevió a mirar atrás, sino que siguió avanzando. Cada paso parecía durar una eternidad. Juró que, si alguna vez salía de aquella, no diría ni una palabra más a la policía, fueran cuales fueran las consecuencias. Podían construir su caso sin él, aunque sabía que sin él no había caso. Y esa era la cuestión: lo mirara como lo mirara —y lo había mirado de muchas maneras diferentes en los últimos días—, su vida estaba arruinada.
Cuando él y Liane Patrick llegaron al alto muro cubierto de hiedra al final del jardín, vieron la figura vestida de negro tendida en la hierba, junto a la puerta trasera. Manning reconoció el cadáver como el de uno de los agentes armados cuyo trabajo consistía en asegurar los perímetros. La ametralladora que solía llevar el oficial no aparecía por ninguna parte.
Patrick se detuvo en seco y se agachó, y Manning la imitó. La inspectora mantuvo esa posición durante un tiempo prudencial, luego miró a su alrededor y escuchó.
El silencio lo absorbía todo.
—Sígueme —susurró, y se apresuraron hacia la parte trasera. La puerta que había allí era de roble pesado y solo podía abrirse desde dentro introduciendo un código de cuatro dígitos en un teclado. La casa y el jardín eran casi inexpugnables. El muro medía tres metros de alto y estaba cubierto por una gruesa cortina de hiedra enmarañada. Cualquiera que se hubiera colado en el jardín, aunque no hubiera hecho saltar la alarma, habría hecho mucho ruido y habría sido descubierto por el agente que yacía muerto en el suelo.
Entonces, ¿cómo había entrado el asesino?
Patrick tecleó el código y abrió de golpe la verja, colocándose de inmediato en posición de tiro por si había alguien al otro lado.
Pero no hubo respuesta. El estrecho sendero que atravesaba la parte trasera de la propiedad estaba vacío. En lugar de dar la vuelta y dirigirse a la carretera principal, Patrick subió por una verja situada enfrente y corrió por el prado vacío del otro lado de la carretera hacia un pequeño establo situado a unos treinta metros. Manning corrió tras ella y observó cómo sacaba su teléfono y lo consultaba sin soltar su pistola reglamentaria.
—¿Tienes cobertura? —le preguntó, luchando por ponerse a su lado.
Ella estaba tecleando algo en el teléfono y lo ignoró. A todas luces estaba enviando un mensaje.
—Dame un momento —siseó, volviendo a meterse el teléfono en el bolsillo.
Para entonces ya habían cruzado una puerta que daba al patio desierto frente al establo.
—¿Qué coño está pasando? —exigió Manning, experimentando una creciente sensación de pavor—. Dímelo.
Obtuvo su respuesta en un segundo, cuando una figura enmascarada salió de detrás del establo, a solo unos metros delante de ellos, empuñando una pistola con silenciador.
Manning se detuvo en seco; Patrick aún llevaba su pistola en la mano y esperó a que disparara.
Pero no lo hizo. En lugar de eso, ella también se detuvo y mantuvo el arma bajada.
Manning tragó saliva; le flaqueaban las piernas. Había caído en una trampa. Se volvió hacia la inspectora jefa Patrick.
—¿Por qué?
Pero Liane Patrick lo ignoró.
—¿Está a salvo mi hijo? —preguntó al recién llegado—. Necesito pruebas. Ahora mismo.
—Está ileso —dijo el hombre. Salvo que no era un hombre, era una mujer y tenía acento. ¿Era sudafricano?—. Está durmiendo como un bebé.
—Demuéstralo. Ya. O te mato. —Patrick levantó la pistola.
—Toma —dijo la mujer, metiendo la mano en el bolsillo de sus vaqueros, y sacó un teléfono—. Llámalo.
Le lanzó el teléfono a Patrick, que lo cogió con una sola mano. En ese mismo instante, la mujer enmascarada le disparó dos veces en la cara, las balas hicieron un ruido seco al salir del arma.
Tanto el teléfono como la pistola de Patrick se estrellaron contra el empedrado. La inspectora jefa trastabilló, hizo un ruido similar a un suspiro y cayó de rodillas.
La mujer enmascarada se adelantó y le disparó por tercera vez, luego apuntó con el arma a Manning. «Así es como han llegado a ella —pensó—. Usando a su hijo como garantía». Típico de ellos, encontrar un punto débil, explotarlo y luego limpiar el desastre.
Y él era la última pieza de ese desastre. Solo tenían que eliminarlo de la ecuación para que sus problemas desaparecieran.
Miró implorante a la mujer. Sus ojos eran oscuros y duros detrás de la máscara.
—Por favor, no lo hagas —dijo, sabiendo que sus palabras no cambiarían nada, pero sabiendo también que era su única oportunidad de cambiar su suerte. Había estado en el lado mortal de una pistola dos veces en los últimos diez días. En la primera ocasión habían matado a su mujer. Él había escapado, pero eso no iba a ocurrir una segunda vez. Se le había acabado la suerte. Lo sabía.
El terror desgarrador y puro que había sentido la primera vez había desaparecido; ahora se sentía profundamente resignado y arrepentido de que su vida hubiera resultado así. Al menos esta vez sería rápido. La inspectora jefa Patrick ya estaba muerta. Pronto, él también lo estaría. Y, sin embargo, en esos últimos segundos, el tiempo pareció ralentizarse, alargándose interminablemente mientras la mujer de la máscara le apuntaba con su arma.
Junto a él vio la sangre de la inspectora acumulándose en los adoquines, y la visión le provocó arcadas. Inspiró hondo y, en un último acto de desafío, dijo:
—Dile a Alastair Sheridan que espero que se pudra…
Pero no llegó a terminar la frase, pues la mujer de la máscara apretó el gatillo y acabó con otra vida.
Cuando empezaron a sonar las primeras sirenas en algún lugar del horizonte, se dio la vuelta y se fundió con la oscuridad.
Primera parte
Un año después
1
Una de las historias más tristes que he oído en mi vida tuvo lugar un soleado día de verano de 1989. Una niña de trece años llamada Dana Brennan había planeado hacer pasteles con su madre y su hermana pequeña, pero les faltaban ingredientes. La familia vivía en una casa de campo en una zona especialmente bonita del norte de Hampshire, a menos de un kilómetro y medio de Frampton, uno de esos bucólicos pueblos ingleses de postal con una iglesia, un pub y, en aquella época, una tienda. El tráfico era más tranquilo entonces, y cuando Dana se ofreció a ir en bici a la tienda a comprar los ingredientes, su madre no tuvo inconveniente en dejarla ir.
Dana se fue y nunca volvió. Su bicicleta apareció abandonada junto a unos árboles al borde de la carretera, con la bolsa de la compra que contenía los ingredientes para hacer la tarta tirada a unos metros. Esa misma noche se inició una intensa búsqueda policial. Pero el lugar donde habían encontrado la bicicleta estaba en una tranquila carretera secundaria y, aparte del tendero que le había vendido los productos, nadie más la había visto en su viaje. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra.
Lo que siguió fue una de las mayores investigaciones de la historia policial británica, a la que contribuyó una amplia cobertura mediática. Se detuvo e interrogó a todos los delincuentes sexuales en un radio de treinta kilómetros, pero fue en vano. No había sospechosos evidentes; tampoco testigos ni cadáver. Nunca se informó de un avistamiento fiable de Dana ni se encontró rastro alguno de ella. Con el tiempo, la investigación había ido decayendo y, finalmente, se había cerrado del todo mientras los medios de comunicación pasaban a otras historias con más probabilidades de llegar a un final.
Casi tres décadas después, los restos de Dana fueron desenterrados en una pequeña parcela de bosque cercana al río Támesis que había formado parte de los terrenos de un internado privado, aunque había sido vendida para su urbanización. Los restos de un segundo cadáver, el de una joven llamada Kitty Sinn que había desaparecido en 1990, fueron descubiertos en las proximidades y, de repente, el caso volvió a abrirse.
Yo tenía doce años cuando Dana desapareció, un año menos que ella. Y, sin embargo, fue su asesinato lo que destruyó mi propia vida y lo que hizo que acabara aquí, a la espera de juicio por doble asesinato, tras haber sobrevivido ya a dos atentados contra mi vida en el último año, y sabiendo que podía producirse otro en cualquier momento.
Como ahora.
Llevaba horas así. Un motín a cámara lenta que iba ganando rapidez. Acercándose.
Voy a deciros una cosa: no hay nada peor que estar atrapado en el módulo para presos de alta seguridad de una enorme prisión de categoría A mientras a tu alrededor las otras alas arden al tomar los presos el control de la misma ante un personal superado en número y armamento. He estado en situaciones muy malas en mi vida, y he estado cerca de la muerte en más ocasiones de las que me gustaría admitir, pero esta me daba especialmente mala espina.
El ala de presos vulnerables es el peor y más claustrofóbico lugar para estar en cualquier prisión. Contiene lo más bajo de lo bajo en la jerarquía penitenciaria: violadores y pederastas, informadores que han traicionado o están a punto de traicionar a sus hermanos delincuentes y, por supuesto, hombres como yo, antiguos policías. Se suponía que ahí estábamos seguros, aunque yo podía dar fe de que no existía la seguridad en una prisión cuando el precio por tu cabeza era tan grande como el que había por la mía. Y el ambiente ahora era el más tenso que había conocido en el año que llevaba allí.
Todo había comenzado poco después de las seis de la tarde, durante la hora de recreo, cuando las puertas de las celdas se desbloquean y los reclusos tenían libertad para merodear por el pabellón. Las alarmas habían saltado. Había cuatro guardias de servicio en nuestra ala en ese momento y se habían esfumado a la vez, casi sin decir palabra, cerrando tras de sí la única puerta de salida. Habían pasado más de tres horas y ninguno de ellos había vuelto, lo cual era bastante inaudito. Estábamos solos ahí dentro, y lo peor era que podíamos ver en la televisión todo lo que estaba pasando, ya que cada celda tenía un aparato, y había otros dos de pantalla panorámica en la zona común principal. La vida en prisión podía ser claustrofóbica, pero no carecía de comodidades.
Estaba de pie en el balcón del primer piso mientras mi compañero de celda, Luke, un joven de veinticinco años delgado y nervioso con un problemilla en la piel, me comentaba lo que ocurría desde el interior de nuestra celda. Y era malo. Los reclusos habían tomado por completo dos de las otras alas, y en el ala B habían tomado como rehenes a tres guardias.
La velocidad y la magnitud de la revuelta fueron impactantes, pero el hecho de que hubiera ocurrido no lo fue. Aquella prisión tenía una capacidad de mil doscientos presos, pero albergaba a dos mil. Según un informe que había leído, también faltaba un treinta por ciento de personal. Si a ello se le añadía una ola de calor que había disparado las temperaturas en los últimos días, así como los disturbios ocurridos en otras dos prisiones la semana anterior, la mezcla era explosiva.
—Los equipos Tornado están a punto de llegar —gritó Luke, refiriéndose a los escuadrones especializados de agentes que se desplegaban cada vez que se producía un disturbio importante en la prisión—. Cientos de ellos. Y la policía antidisturbios también —añadió, sonando muy aliviado ante la perspectiva de que el motín quedara pronto bajo control. Pero no me extrañaba. Era la primera vez que lo encarcelaban, y estaba en prisión preventiva por delitos sexuales no especificados. No quería saber los detalles, pero estaba bastante seguro de que había un menor involucrado, lo que me ponía enfermo. Él siempre había afirmado que era inocente, pero yo no lo creía. Dudaba que ninguno de los que estábamos allí lo fuera; sí, yo incluido. También sabía que, si los otros presos entraban en nuestro pabellón, no iban a preocuparse por averiguar quién era culpable o inocente: destrozarían el lugar y a todos los que estuvieran en él.
Me alegraba de que los equipos Tornado estuvieran en camino, pero iban a tener que ser más rápidos; incluso por encima del sonido de las alarmas procedentes de las otras alas, podía oír a la multitud desbocada. Se produjo lo que parecía un aullido de éxtasis. Era la alegría pura que daban la destrucción y la violencia, la liberación de las frustraciones que se acumulan cuando se está encerrado durante años y años, rechazado y olvidado por los de fuera. Era la rabia contra su impotencia.
Conocía esa sensación. La tenía todos los días desde que estaba encerrado allí.
El problema era que no había salida para estos prisioneros. Lo primero que hace siempre el personal es asegurar los perímetros y cerrar las puertas exteriores para que nadie pueda salir y todo quede lejos de la vista del público. Lo que significaba que la violencia iba a dirigirse en otra dirección, y yo esperaba que fuera contra la propiedad, o incluso contra el personal. Pero ahora sabía que venían a por nosotros.
Se estaban acercando. Podía oírlos. Ya estaban en la pasarela que nos separaba del resto de la prisión. Debían haber robado las llaves.
Lo que significaba que no había nada entre ellos y nosotros.
Los demás también lo sabían. Algunos de los reclusos se agrupaban en torno a las dos mesas de billar situadas en el centro del pabellón y hablaban en voz baja, apiñados y asustados. Los reconocí a casi todos. Allí estaba el asquerosamente gordo Roger Munn, que violó y asesinó a su hijastra, luego la descuartizó y escondió en el desván, donde, por increíble que parezca, la policía no la vio durante sus dos registros. Estaba encorvado en el sofá con su chaleco, viendo las noticias sobre el fuego arrasador en la tele de pantalla grande. Luego estaba Ricardo Webster, el Visitante Nocturno, al que le gustaba violar a ancianas en sus casas, y que ahora estaba de pie vigilando las puertas, armado con un taco de billar, mientras un grupo de presos se apiñaban detrás de él para protegerse.
Y allí, de pie al fondo de la zona común, parcialmente escondido detrás de un grupo más grande para no ser descubierto si alguien irrumpía, estaba el peor de todos: Wallace Burke, el infame asesino de niños que había secuestrado y asesinado a dos chicos de diez años hacía más de dos décadas, y que también era sospechoso de al menos dos asesinatos similares de los que nunca hubo pruebas suficientes para procesarlo.
Esa era la escoria con la que vivía; hombres a los que yo mismo enterraría con gusto. Como antiguo soldado y policía, estaba muy por encima de ellos, pero tenía la sensación de que eso no iba a ayudarme, pues yo era un blanco más grande que cualquiera de los que hubiera allí.
El precio por mi cabeza era de medio millón de libras. Ahora bien, medio millón no te servía de mucho cuando estabas en la cárcel, pero casi todos aquellos tipos planeaban salir en algún momento, y aunque eso no fuera una posibilidad, esa cantidad de dinero podía ayudar muchísimo a una familia en el exterior. Además, no solo tenía que vigilar a los presos, sino también a los guardias. Por regla general, eran honrados y trabajadores, pero, aun así, el sueldo medio de un funcionario de prisiones era de veintisiete mil libras al año, y eso antes de que Hacienda metiera mano, así que para ellos también era una gran tentación.
Todo eso significaba que tenía que vigilar mis espaldas. Un mes después de llegar, encontré vidrio molido en mi comida. Un mes después de eso, mi compañero de celda de entonces, un policía corrupto llamado Pryce que estaba en prisión preventiva, me puso somníferos de contrabando en el agua e intentó asfixiarme con una almohada mientras dormía. Lo peor era que me caía bien. Era un tipo divertido y le encantaba contar historias. Por desgracia para él, se había equivocado con la dosis y yo solo había bebido la mitad del agua, así que me desperté y le rompí el brazo, y después de eso lo trasladaron.
A partir de entonces, me mantuve constantemente alerta. Iba al gimnasio todos los días durante la hora que me correspondía. Hacía pesas. Hacía cardio. Practicaba mis movimientos de defensa personal. Había logrado estar más en forma de lo que había estado en mucho tiempo.
Pero, aun así, la verdad era que estaba asustado. Casi podía oler la cercanía de la turba.
Entonces lo oí: un aullido ininteligible al otro lado de la puerta de hormigón, que, un par de segundos después, se abrió de golpe. Dos guardias entraron corriendo. A uno le sangraba la cabeza, pero ambos se movían con rapidez. Mientras observaba, intentaron cerrar la puerta, pero la abrieron por la fuerza desde el otro lado y los arrojaron a un lado mientras una multitud de presos que gritaban y chillaban entraba en tropel.
Volví a meterme en la celda y vi cómo los prisioneros vulnerables se dispersaban en todas direcciones mientras los reclusos invasores corrían entre ellos, lanzando puñetazos y aullando insultos. Mientras tanto, un grupo de enmascarados corrió a la celda más cercana, agarró a su ocupante —Fanning, que había matado a su propio bebé— y lo arrastró al exterior. Parecía que iban a interrogarlo.
Un segundo después, lo vi girarse y señalar hacia mi celda.
Así que habían venido a por mí.
—¿Qué pasa? —preguntó Luke con voz quejumbrosa—. ¿Qué están haciendo? —Estaba agachado en posición fetal en el rincón más alejado de la celda, temblando como una hoja.
—Quédate donde estás y no te pasará nada —dije, observando cómo el grupo de enmascarados, casi una docena, se giraban en mi dirección.
Ahora había saltado otra alarma, esta vez en la propia ala, por lo que las autoridades ya debían tener claro que había vidas en peligro inminente. Pero aún no había ni rastro de la caballería y, aunque ya hubieran entrado en la prisión, iban a tardar unos minutos como mínimo en llegar. El problema era que no tenía unos minutos, porque el grupo —con los rostros cubiertos por una mezcla de bufandas y harapos, varios de ellos portando armas improvisadas— ya subía a toda velocidad los escalones hacia el primer piso y hacia mi celda.
Un miedo primario surgió de algún lugar de mis entrañas. Como he dicho, me he encontrado en situaciones aterradoras antes. Me he enfrentado a las armas, como soldado y como policía, e incluso me he visto envuelto en una revuelta callejera a gran escala, con cientos de personas clamando por mi sangre, pero al menos entonces siempre he tenido colegas no muy lejos. Aquí estaba solo y atrapado. Los dos únicos guardias que podrían haberme ayudado habían retrocedido hasta una esquina, rodeados de reclusos que los abucheaban, varios de los cuales les lanzaban proyectiles.
Tomé una decisión rápida. No tenía sentido intentar esconderse en la celda. Estaría acabado. Debía salir a su encuentro.
El grupo que subía las escaleras me vio cuando salí al rellano. Uno de ellos aulló mi nombre como una especie de grito de guerra burlón.
—¡May-suun!
Una cosa que he aprendido es que, canalizado correctamente, el miedo es bueno. Te concentra, te fortalece y te proporciona nuevas reservas de energía. La clave es no dejar que te venza.
Rebosante de adrenalina, corrí hacia lo alto de la escalinata. La banda de enmascarados solo podía subir de uno en uno y el de delante empuñaba una pata de silla ensangrentada, así que, poniendo una mano en cada una de las barandillas, le lancé una patada rápida cuando se puso a tiro, poniendo toda mi fuerza en ella.
La patada tuvo el efecto esperado. Le alcanzó de lleno en el pecho antes de que pudiera golpearme con la pata de la silla, y cayó de espaldas contra el tipo que tenía detrás, soltando el arma en el proceso.
Pero el tipo de detrás lo apartó de un empujón y siguió avanzando. Era musculoso, duro y mucho más joven que yo. Peor aún: llevaba una navaja casera de hoja corta pero de aspecto peligroso que ya estaba ensangrentada. Tenía la cara parcialmente oculta tras una máscara hecha con una manga de camisa rota, pero pude ver la espesa barba negra que asomaba por encima, el pelo corto y rizado y los ojos oscuros y, aunque no nos conocíamos, lo reconocí como un matón convicto del hampa llamado Troy Ramone, que cumplía cadena perpetua por el asesinato de dos rivales, a uno de los cuales había quemado vivo. Tengo buena memoria para los asesinos, incluso para los que no he encerrado yo mismo, y Ramone era uno de los peores. Estaba cumpliendo una condena mínima de al menos treinta y cinco años y no llevaba mucho tiempo allí, así que tenía muy poco que perder si mataba por tercera vez, y mucho que ganar en cuanto a prestigio y poder.
Lancé otra patada cuando se puso a tiro, pero se lo esperaba y retrocedió un paso, por lo que mi pie no lo alcanzó. Entonces se lanzó sobre mí, levantando la navaja con toda la intención de apuñalarme.
Salté hacia atrás para apartarme. Luego moví el cuerpo hacia delante en una reverencia con los brazos cruzados uno encima del otro delante de mí, golpeándolos contra su antebrazo para bloquear el golpe. Es un viejo truco de artes marciales que ya había practicado muchas veces y, bien ejecutado, era increíblemente doloroso para el que sostenía el cuchillo.
Funcionó. Ramone chilló y soltó el cuchillo. Yo le di un codazo en un lado de la cabeza y me aparté antes de salir corriendo por el pasillo.
—¡Cabrón! —rugió, cogió la navaja y salió tras de mí.
Sabía que no lo había herido de gravedad, ni siquiera lo había aturdido, y que solo había ganado un par de segundos en el mejor de los casos.
Delante de mí pude ver a otros dos reclusos con máscaras improvisadas que subían a toda velocidad por la escalinata central del ala para cortarme el paso. Si hubieran sido solo ellos dos, me habría arriesgado a enfrentarme a ambos, pero sabía que nunca conseguiría vencerlos antes de que Ramone y sus amigos me alcanzaran.
Eso solo me dejaba una opción.
Salté por encima de la barandilla y me subí a la red de seguridad que se extendía entre los balcones. Mientras medio corría, medio tropezaba con ella, oí a Ramone saltar sobre ella detrás de mí; la fuerza de su aterrizaje provocó una onda en la red que me hizo caer despatarrado.
Mientras me ponía en pie, sentí su presencia a escasos metros y me giré justo a tiempo para ver su arma blanca surcando el aire. Instintivamente levanté un brazo para protegerme, y sentí el ardiente dolor cuando la hoja me cortó la carne del antebrazo. Trastabillé hacia atrás al intentar mantener el equilibrio en la red. Vi a algunos presos observando desde sus celdas —algunos animaban como si se tratara de una riña en el colegio y no de una lucha a vida o muerte— mientras los otros reclusos enmascarados que estaban con Ramone trepaban por la barandilla y venían hacia mí como una manada de lobos.
Sabía que Ramone me sonreía detrás de la máscara. Le brillaban los ojos. Tenía ventaja y lo sabía. La sangre se filtró a través de mi sudadera rota y goteó hasta el suelo.
Ramone se abalanzó de nuevo y yo retrocedí para mantenerme lejos de su alcance, consciente de que los demás estaban ya a solo unos metros, pero perdí el equilibrio sobre la red. Caí de espaldas, y Ramone cayó sobre mí como un puma y me inmovilizó. Conseguí liberar mi brazo herido. Lo agarré por la muñeca que sujetaba el arma blanca mientras el cuchillo se dirigía hacia mi cara, empleando todas mis fuerzas para mantenerlo a raya.
Pero él era más fuerte. También había ganado impulso y, poco a poco, la navaja fue descendiendo hasta ocupar todo mi campo de visión, aunque era consciente de que los demás reclusos se habían reunido en un círculo cerrado para que ninguna cámara pudiera filmar lo que estaba ocurriendo. Alguien me dio un fuerte pisotón en la pierna, pero apenas lo sentí. Solo podía pensar en la hoja.
Continuó su descenso poco a poco; la punta ya atravesaba mi piel, ya me hacía sangrar. En un momento todo habría terminado.
Y entonces lo oí. El sonido de algo rasgándose.
Ramone se dio cuenta de lo que ocurría y vaciló, gracias a lo cual yo me impulsé hacia arriba, lo agarré por el cuello y tiré de él, justo cuando la red cedió y se rompió. Y de repente todos nos precipitamos por los aires hacia el siguiente piso, excepto que esta vez yo estaba encima de Ramone.
Nos estrellamos contra la mesa de billar de la zona común, que se derrumbó bajo nuestro peso y acabamos abrazados en el suelo, mientras a nuestro alrededor se desplomaban los cuerpos de los demás, uno de los cuales no me dio por escasos centímetros.
La fuerza del aterrizaje me había dejado sin aliento, pero Ramone había salido mucho peor parado, y sus facciones estaban contorsionadas por el dolor. Me zafé y me puse en pie, pero él no se rendía con tanta facilidad; con un rugido, se incorporó e hizo ademán de agarrarme.
Me aparté de un salto, cogí una bola de billar y se la lancé con todas mis fuerzas; le di de lleno en la frente. Me retiré contando a otros cinco reclusos que yacían en el suelo, la mayoría retorciéndose de dolor; ninguno suponía una amenaza inmediata. Otros dos tipos que llevaban la cara tapada y sujetaban tacos de billar rotos se me quedaron mirando. A sus pies, junto al televisor volcado, yacía un pedófilo ensangrentado llamado Jones al que claramente acababan de golpear.
Los dos tipos empezaron a acercarse a mí con cautela, sabiendo que, como único hombre aún en pie, atraparme no iba a ser pan comido. El brazo y el corte por donde la hoja había hecho contacto con mi cara aún sangraban, pero sentí que recuperaba la confianza mientras agarraba una de las patas rotas de la mesa de billar y me giraba para ir a su encuentro.
—¡Dejadlo, es mío! —gritó alguien a mi derecha. Era Ramone. Incluso después del golpe que había recibido, se estaba poniendo en pie, con el cuchillo aún en la mano y un enorme bulto apareciendo en su frente. Sabía que tenía fama de duro y, por desgracia para mí, esa noche se estaba superando a sí mismo.
Los dos reclusos hicieron una pausa y, una vez más, tuve la sensación de que todo el lugar nos observaba. Me arriesgué a mirar por encima del hombro, pero no había nadie detrás de mí, solo una pared.
—Vas a espicharla, Mason —gruñó Ramone, con los músculos moviéndose bajo la camiseta.
—Pues ven a matarme —dije, soltando la pata de la mesa y abriendo los brazos.
Podía parecer un gesto suicida, pero fue un movimiento calculado. Una pata de mesa de billar era más un estorbo que una ayuda en esa situación, y yo quería que Ramone perdiera su recelo y cargara.
Y lo hizo. Se lanzó hacia mí con el brazo libre por delante para poder agarrarme por la sudadera, acercarme a él y clavarme el cuchillo. Era el clásico movimiento del atacante con cuchillo.
Excepto porque no sucedió nada de eso. Me estiré, esperé y le lancé una patada rápida con la pierna trasera. Puede que Ramone fuera más joven y más fuerte que yo, pero yo medía uno noventa y él, unos quince centímetros menos y, en este caso, la altura contaba, porque mi pie hizo contacto con su ingle antes de que estuviera lo bastante cerca como para golpearme. Hay muchas lesiones que un hombre puede soportar en una pelea sin que ello afecte a su rendimiento y, para ser justos, Ramone había recibido bastantes, pero una patada en la ingle, sobre todo cuando se propina con verdadera fuerza —como la mía—, no es una de ellas.
Cuando Ramone se dobló, le di una segunda patada, esta vez directa a la cara, y él dio un paso atrás, perdió el equilibrio y cayó de espaldas, soltando el cuchillo en el proceso.
La rabia se apoderó entonces de mí. Cogí una bola de billar del suelo, salté sobre su pecho, le inmovilicé los brazos y, antes de que pudiera recuperarse y sin poder contenerme, lo golpeé con la bola en la cara una y otra vez hasta convertirla en pulpa. Ya no me importaba nada ni nadie mientras todas las frustraciones de un año de encarcelamiento salían a la superficie.
Oí gritos, un alboroto detrás de mí y, de repente, unas manos me agarraron de los brazos y me arrastraron lejos de él.
Todavía consumido por la rabia, luché con furia, decidido ahora a pelear hasta el final, pero una porra surgió de la nada para golpearme en el hombro, y de repente mi visión se llenó de las botas negras y los pantalones ignífugos de los equipos Tornado, los funcionarios de prisiones entrenados en antidisturbios que siempre acuden a sofocar los disturbios en las cárceles.
Solté la bola blanca cuando me obligaron a ponerme bocabajo empujándome la cara contra el suelo con una rodilla. Mientras veía cómo entraban más y más agentes antidisturbios, algunos de ellos golpeando con porras y haciendo correr a los reclusos en todas direcciones, nunca me había sentido tan aliviado de estar esposado.
2
La adrenalina es algo increíble. Cuando llena tu cuerpo, no sientes ningún dolor. En consecuencia, no me había dado cuenta de que cuando caíamos por la red, Ramone había conseguido hacerme un corte en el vientre. La fea herida tenía unos diez centímetros y había manchado de sangre toda mi sudadera de la cárcel.
Habían pasado quince minutos y me encontraba en la zona de espera de la parte delantera de la prisión, donde se coloca a los reclusos cuando van a ser trasladados o puestos en libertad. El lugar era un caos. Al menos veinte funcionarios y presos heridos estaban siendo examinados o esperando su turno mientras los tres aturdidos médicos de guardia intentaban calcular quién era el herido más grave. Mientras tanto, los dos directores de guardia intentaban organizar vehículos de transporte seguros para llevar a los presos al hospital más cercano, ya que el propio hospital de la prisión había sido saqueado e incendiado. Uno de los guardias tenía muy mal aspecto. Estaba inconsciente y cubierto de sangre, y lo estaban tumbando en una camilla con un gotero conectado. Wallace Burke, el asesino de niños, estaba sentado cerca, con una toalla mojada en la cabeza y quejándose en voz alta de que necesitaba ayuda. Por desgracia, sus heridas parecían superficiales. Parecía que los hombres que habían invadido nuestra ala no podían hacer nada bien.
Una joven doctora con pañuelo en la cabeza se me acercó y me quitó las esposas mientras examinaba mis heridas y las curaba con rapidez y notable eficacia. La adrenalina estaba desapareciendo ahora que estaba relativamente a salvo, y el dolor empezaba a notarse. Hice una mueca dolorida mientras me aplicaba la crema antibiótica. Ramone me había hecho bastante daño, aunque yo seguía en pie, que era más de lo que se podía decir de él. Estaba en el otro extremo de la habitación, sentado en una silla, con la cara hecha un desastre por los golpes que le había dado con la bola de billar, pero consciente mientras un médico lo examinaba. Después de un enfrentamiento así, uno de los dos tendría que ser trasladado a otra prisión. También figuraría en el historial de ambos. Eso no le importaría tanto a Ramone, que de todos modos iba a permanecer encerrado casi toda su vida, pero para mí, con mi juicio programado para un mes después, era una complicación.
No es que tuviera muchas posibilidades de oler pronto el aire fresco y dulce de la libertad, pues había sido acusado de los asesinatos de dos personas, un hombre y una mujer. Los había matado a tiros y luego había prendido fuego a la casa donde los había matado, que había ardido hasta los cimientos. No tenía sentido negar que lo había hecho. Yo era el único sospechoso. Solo se había recuperado un arma de las ruinas de la escena, y habían hallado mi ADN en ella. El hombre al que había matado iba armado, pero la mujer no. Ella tenía sesenta y cuatro años y le había disparado a sangre fría.
En mi defensa, ambos eran asesinos brutales por méritos propios, y el mundo era un lugar más seguro sin ellos, pero eso no iba a ayudarme, ya que yo era una de las pocas personas que conocían su historia. Para los demás, eran inocentes de cualquier delito y había gente, gente muy poderosa, que quería asegurarse de que nadie descubriera la verdad. De ahí la recompensa de medio millón de libras por mi cabeza.
Mi abogada me había dicho que no tenía casi ninguna posibilidad de salir en libertad. Según ella, mi mejor defensa era la responsabilidad disminuida, que parecía ser la única forma segura de evitar una cadena perpetua. Y probablemente lo conseguiría. Además de ser un soldado condecorado y un agente de policía que había estado en el centro de muchos incidentes que podrían haber causado varios trastornos por estrés postraumático graves, mi baza —en palabras de mi abogada, no mías— era el hecho de que, con solo siete años, me quedé huérfano en un incidente que ocupó las portadas de todos los periódicos nacionales del país. Una noche mi padre, un borracho mujeriego, asesinó a mi madre en un arrebato etílico, un asesinato del que fui testigo. A continuación, apuñaló hasta la muerte a mis dos hermanos pequeños, antes de recorrer la casa buscándome. Yo había escapado saltando desde una ventana del primer piso después de que él prendiera fuego a la casa. Yo sobreviví; él pereció en las llamas. En aquel momento la prensa me llamó «el chico de la casa en llamas» y, como señaló mi abogada, cualquiera que hubiera pasado por eso iba a ser escuchado con simpatía por un jurado. Había tardado mucho tiempo en aceptar su forma de pensar, pero al fin y al cabo cualquier cosa era mejor que pudrirme en un lugar así el resto de mis días.
—Este preso va a tener que ser evacuado —dijo la doctora por encima del hombro a uno de los directores de la prisión, refiriéndose a mí—. Ha perdido bastante sangre y necesita puntos.
—Bien. Puede ir en la próxima furgoneta, junto con Ramone y Burke. No nos darás problemas, ¿verdad, Ray? —El director me puso una mano en el hombro. Se llamaba Stevenson y era uno de esos tipos que llevan en un lugar toda su vida y que prefieren la diplomacia discreta a hacerse los duros. Me llevaba bastante bien con él. Creo que le gustaba el hecho de que ambos fuéramos exmilitares, aunque, como la mayoría de la gente, seguía desconfiando de mí, como si fuera un perro amistoso pero imprevisible y que daba unos mordiscos especialmente desagradables.
—Por supuesto que no, señor —le dije—. Pero ¿puedo viajar sin las esposas? El brazo me está matando.
Me miró con simpatía.
—Me temo que no, Ray. Es el reglamento.
Hizo un gesto con la cabeza al guardia, que me colocó las esposas y me condujo a través de las puertas hasta la entrada principal, donde un furgón de transporte de presos esperaba en la explanada con las puertas dobles abiertas, en medio de un ejército de vehículos de los servicios de emergencia mal aparcados, cuyas luces parpadeantes iluminaban el cielo nocturno.
Era la primera vez que salía del edificio principal de la prisión en un año, y era una sensación extraña. Mi impulso inmediato fue salir corriendo, pero había policías antidisturbios por todas partes y, al fin y al cabo, ¿a dónde demonios iba a ir a pie, herido y con las manos esposadas a la espalda? Miré atrás y en la parte trasera del edificio vi unas espesas nubes de humo tóxico, de un rosa encendido por las llamas, que desaparecían en el cielo nocturno. Un helicóptero sobrevolaba ruidosamente la zona. El aire era húmedo y desagradable, y me llegó el hedor a plástico quemado.
Otros dos guardias me metieron en la parte trasera del furgón, que estaba dividido en tres cubículos individuales a cada lado para que los presos no pudieran tener ningún contacto físico entre sí. Me pusieron en el más cercano a la cabina del conductor. Mientras el guardia se inclinaba para abrocharme el cinturón, me susurró al oído con un suave acento del noreste:
—Aguanta, Ray. No te queda mucho.
Fue una rara pero bienvenida muestra de apoyo, y asentí para mostrarle mi agradecimiento. Siempre había tenido un perfil alto como policía, no solo por lo que me había ocurrido de niño, sino también porque cinco años antes, mientras trabajaba en la lucha contra el terrorismo, había sobrevivido a un intento de secuestro por parte de una banda de radicales islámicos que habían planeado decapitarme ante las cámaras. Había conseguido matar a tiros a dos de ellos y arrestar al tercero, con lo que había ganado mucho tiempo en antena y más enemigos si cabía, pero también me había ganado el respeto de algunos de los que estaban del lado de la ley. Y eso, sin duda, me había ayudado en la cárcel.
Por desgracia, ahora mismo necesitaba mucho más que simpatía.
El guardia cerró la puerta del cubículo y oí cómo conducían a Burke detrás de mí, que seguía quejándose de que las autoridades no lo habían protegido, como era su derecho. Después de él llegó Ramone, que aún estaba lo bastante entero como para amenazarme a gritos, e incluso consiguió dar una patada a mi puerta antes de que lo metieran en su propio cubículo.
Dos minutos más tarde, la furgoneta se alejó, salió por las puertas principales de la prisión y aceleró rápidamente mientras recorría los tres kilómetros que había hasta el hospital.
—¡Eres hombre muerto, Mason! —gritó Ramone—. Te haré pedacitos y roeré tus huesos.
Mis dieces para él; en cuanto a amenazas, las suyas eran de las más imaginativas que había oído nunca.
—Sí, lo que tú digas, Ramone —dije, sentándome de nuevo en la dura silla de metal y cerrando los ojos; me preguntaba lo diferente que habría sido mi vida si hubiera jugado mejor las cartas que me habían tocado.
La cosa era que, antes de acabar en prisión, yo era un hombre rico. Con la muerte de mi familia, heredé una importante cantidad de dinero que, gracias a unas astutas inversiones a lo largo de los años, se había convertido en varios millones. No era lo suficiente como para ponerme en la liga de los más ricos, pero económicamente hablando estaba muy cómodo. No habría necesitado ser soldado ni policía. Podría haber conseguido un trabajo totalmente distinto, algo al aire libre, como guía turístico o instructor de buceo, vivir una vida tranquila y satisfecha, quizá con mujer e hijos. A veces, cuando estaba tumbado en mi celda por la noche, escuchando los gritos y sollozos de mis compañeros desde el otro lado del rellano, fantaseaba con esa vida alternativa.
No me servía de nada, pero al menos era una vía de escape útil de una realidad sombría.
La furgoneta realizó una frenada de emergencia repentina y yo salí despedido hacia delante y luego hacia atrás en el asiento. Oí a los dos guardias de delante maldiciendo, pero de repente sus tonos cambiaron.
—¡Da marcha atrás! ¡Da marcha atrás! —gritó uno de ellos.
La furgoneta empezó a retroceder, pero no antes de que oyera el inconfundible disparo de una escopeta, y el vehículo cayó de inmediato sobre un lado al salirse un neumático.
Nos estaban secuestrando, y eso solo podía ser por uno de los que estábamos atrás. Nadie estaba interesado en Wallace Burke, llevaba veinte años dentro y casi nadie se acordaba de él, y aunque Ramone había sido un asesino brutal, seguía siendo de poca monta, sin ninguna organización importante que lo respaldara.
Lo cual solo me dejaba a mí.
Había al menos dos secuestradores y gritaban órdenes a los guardias mientras se acercaban por el lateral de la furgoneta, pasando justo por debajo de mi ventanilla.
—¡Abre las malditas puertas o estás muerto! ¡Ahora! ¡Muévete! ¡Muévete!
Las voces de los guardias eran apagadas, pero sabía que cumplirían. Como todos los guardias de prisiones, estaban desarmados y, por tanto, eran un blanco fácil, aunque para intentar un secuestro como aquel en medio de Londres, y a menos de cinco minutos en coche de cientos de policías armados, había que ser o muy temerario o muy profesional. En cualquier caso, no me auguraba nada bueno.
Tenía las manos esposadas a la espalda con las palmas hacia fuera, dorso contra dorso, lo que me impedía prácticamente zafarme. De todos modos, lo intenté: busqué en el suelo un alfiler, un clip, cualquier cosa que pudiera servirme para forzar las esposas, sabiendo que tenía que hacer algo, cualquier cosa, que me hiciera sentir menos indefenso.
Las puertas traseras se abrieron. Mi adrenalina volvió a fluir mientras me retorcía entre las esposas.
—¿En cuál está Ray Mason? —preguntó uno de los pistoleros, ahora más cerca.
—El cubículo de la izquierda, al final —respondió el guardia que me había hablado antes.
—Abre. Ya. ¡Muévete!
Oí al guardia meter la llave en la cerradura y supe que solo me quedaban unos segundos de vida, que ese había sido su plan desde el principio: montar el motín, asegurarse de que me trasladaban y luego derribarme por el camino. Era una demostración del poder de la gente que me quería muerto.
Pero no iba a morir sin luchar.
La puerta del cubículo se abrió. Me preparé para el inevitable disparo, pero no llegó. No pude ver bien al pistolero, pero sus brazos y la escopeta estaban a la vista, apuntando al guardia. Todavía salía humo del cañón de cuando había disparado al neumático.
—Sacadlo de ahí —ordenó el pistolero—. Rápido, o te disparo en las rodillas.
El acento era local, probablemente de un hombre blanco de unos cuarenta años, y por la forma en que sujetaba la pistola estaba claro que tenía experiencia con armas de fuego. Un profesional. Sabía que, si hubieran querido matarme allí, ya lo habrían hecho. Lo que significaba que me llevaban a otra parte, y eso era una perspectiva aún peor.
El guardia no me miró mientras entraba en el cubículo, me desabrochaba el cinturón y me ponía en pie.
—Lo siento, amigo —susurró—. No puedo ayudarte.
—No pasa nada —le dije mientras me empujaba hacia el pasillo y veía al pistolero por primera vez. Llevaba vaqueros, zapatillas deportivas, una cazadora bómber y la cara cubierta por un pasamontañas, y sostenía una Remington automática en sus manos enguantadas.
—Muy bien, sacadlo rápido —exigió el pistolero, apartándose de la furgoneta sin dejar de apuntarme con su arma.
Detrás de él vi al segundo hombre. Llevaba una pistola con la que apuntaba a la espalda del otro guardia.
El cabecilla se apartó mientras yo bajaba los escalones de la parte trasera de la furgoneta. Estábamos en una calle residencial de sentido único y ya había tres o cuatro coches detrás de nosotros. Uno de ellos incluso hizo sonar el claxon, y parecía que el conductor del coche de delante estaba grabando la escena con su móvil. Había una tienda de comestibles con la luz encendida y la puerta abierta a apenas diez metros, y resultaba extraño estar tan cerca de la normalidad y la libertad y no poder hacer nada al respecto.
El segundo pistolero metió con rapidez al otro guardia en la parte trasera del furgón y cerró las puertas de golpe, activando automáticamente el sistema de bloqueo. Me había quedado solo. Me agarró del brazo, apretó su pistola contra la herida en mi vientre y me llevó a la parte delantera de la furgoneta, seguido de cerca por el cabecilla. Había varias personas mirando por las ventanas y otra estaba grabando la escena, pero nadie parecía estar llamando a la policía ni haciendo ningún movimiento para intervenir.
Ahora podía ver su coche: una berlina Toyota blanca aparcada en ángulo recto respecto al tráfico de modo que bloqueaba la carretera. El maletero estaba abierto y me empujaron hacia él.